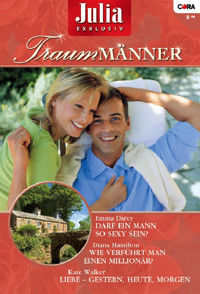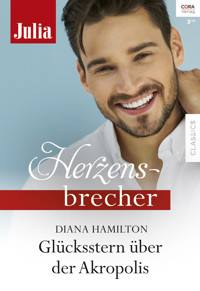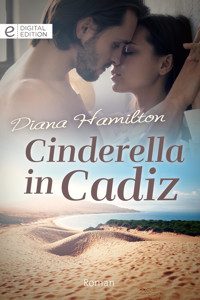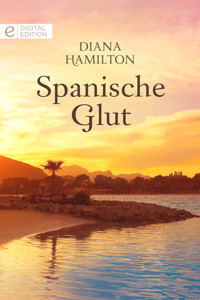2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
En lo bueno y en lo malo. Cat se enfadó cuando su abuelo le aconsejó que considerara la idea de casarse por conveniencia con Aldo Patrucco, un rico empresario italiano. Pero nada más verlo cambió de opinión... Para ella fue amor a primera vista, para él fue deseo instantáneo, así que decidieron poner la boda en marcha. Los planes de Cat eran que, una vez que se encontraran en Italia, haría que su marido se enamorara de ella... No contaba con que él volviera con su amante. Por eso decidió abandonarlo; pero parecía que, con amante o sin ella, Aldo no estaba dispuesto a dejar marchar a su flamante esposa...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Diana Hamilton
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Celos, n.º 1417 - julio 2017
Título original: His Convenient Wife
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-094-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
TIENE que ser una broma! ¿Estás sugiriendo que me case con ese individuo, Aldo Patrucco?
Los ojos verdes de Cat dirigieron hacia su abuelo una mirada fulminante, llena de desprecio. Se incorporó hasta su metro setenta, muy erguida, destacándose sobre la figura de su abuelo, su nariz de corte romano levemente arrugada en una mezcla de incredulidad y humillación.
El abuelo parecía extrañamente encogido, las ropas demasiado grandes para sus frágiles huesos mientras tomaba asiento en su sillón favorito. Ella sentía lástima por él, desde luego, y lo quería profundamente, pero bajo ninguna circunstancia aceptaría la descabellada sugerencia que acababa de formular.
–Piensa en lo que has dicho, ¿quieres? –masculló entre dientes–. Me estás pidiendo que me venda. ¡Es propio de la Edad Media!
–Y tú, como siempre, estás reaccionando de un modo exagerado, Caterina –objetó Domenico Patrucco con calma, mientras sus ojos negros sonreían entre los surcos de su cara arrugada, antes de añadir con amabilidad–: ¿Por qué no sirves el té, nos sentamos y lo discutimos como personas civilizadas? Y sin gritos.
Cat dejó escapar un largo suspiro contenido. Al fin y al cabo, no le costaría nada complacer a su abuelo. El pobre anciano había sufrido mucho últimamente. Había perdido a su hermana Silvana y a su amada esposa, Alice, en el plazo de tres meses. El abuelo y ella todavía estaban llorando la muerte de Alice, así que sabía perfectamente cómo se sentía. Ella no había conocido a su tía abuela Silvana, desde luego, pero sabía lo mucho que su abuelo había suspirado por esas largas misivas, llenas de chismorreos, que lo habían mantenido informado acerca de los asuntos de la parte italiana de la familia, de la que se había separado hacía tantos años.
Ahora se había quedado completamente solo, a excepción de Bonnie, que había sido su ama de llaves desde el principio. Había sido Bonnie, con sus andares de pato, quien había ido hasta el cobertizo reformado que antaño había sido almacén, donde Cat había instalado su taller debajo de su casa, para anunciar que su abuelo deseaba que se reuniera con él para tomar el té.
Mientras preparaba la bandeja para servir el té, Cat se preguntó si debería trasladarse de nuevo a la hacienda para hacer compañía a su abuelo. De ese modo evitaría que pasara tanto tiempo solo y que lo ahogara la melancolía. Las tierras de labranza se habían vendido hacía años, después de su jubilación, y el pobre anciano no tenía nada en que ocupar su tiempo salvo idear planes macabros.
Ella estaba en deuda con él. Junto con su esposa, se habían encargado de su educación desde que su única hija, la madre de Cat, falleciera junto a su padre en un accidente de tráfico cuando apenas era un bebé. El amor y el cariño que le habían prodigado desde entonces habían sido su tabla de salvación.
Dos años atrás, después de graduarse en joyería y platería, sus abuelos le habían ofrecido el viejo granero como taller y habían aceptado, sin mucho entusiasmo, que Cat se trasladara al piso superior del edificio, utilizado como almacén de grano, y lo reformara hasta convertirlo en un apartamento independiente. Entonces tenía veintiún años y anhelaba disponer de un espacio propio donde pudiera trabajar, relajarse, invitar a sus amigos y, en definitiva, ser autónoma.
Pensó que no le haría ningún daño acompañar a su abuelo durante unos meses, vigilarlo de cerca hasta que recuperase la ilusión y la presencia de ánimo. Era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que ellos habían hecho por ella.
Una vez servido el té, alcanzó a su abuelo una taza de delicada porcelana y se dejó caer al otro lado de la chimenea, frente a él, las largas piernas estiradas, ceñidas por la tela vaquera de los pantalones.
–¿Por qué no me instalo aquí durante un mes o dos? –ofreció alegremente–. Podríamos pasar más tiempo juntos.
Podría subarrendar su puesto en el centro de artesanía durante tres meses y dejar su trabajo en suspenso. Supondría un sacrificio y, puesto que no era la idea más brillante del mundo con relación a su carrera, dirigió a su abuelo una sonrisa falsa.
–¡Podríamos tomarnos algunos días libres! Te llevaría a cualquier sitio y…
–¡Y lograrías que me diera un ataque al corazón! –interrumpió secamente–. ¡Tu forma de conducir es tan extravagante e imprevisible como tu forma de vestir!
Al ver cómo la expresión de su bello rostro se marchitaba por momentos y la sonrisa de su boca se constreñía en una mueca de disgusto, el abuelo se apresuró a corregir sus palabras.
–Te agradezco tu preocupación, pero te aseguro que no necesito que hagas ese sacrificio por mí. Si quieres hacerme feliz, piensa seriamente en mi proposición.
De modo que volvían sobre ese asunto, ¿no? Cat apretó los dientes. Sus tácticas de diversión no habían resultado, así que la única manera de enfrentarse al problema era de frente. Tendría que obligar a su abuelo a admitir que la idea de casarla con su sobrino nieto era del todo imposible.
–Si tu sugerencia hubiera tenido una pizca de sentido común, podría haberla sopesado –replicó con calma, haciendo acopio de paciencia–. Pero estoy dispuesta a escucharte mientras procures decir algo sensato al respecto. Es todo lo que puedo prometerte.
Se recostó en la silla y se apartó la indomable melena castaña de la cara. Hacía un calor insoportable en la habitación. Estaban a mediados de Septiembre, pero la chimenea estaba encendida y un enorme tronco se consumía entre las llamas. Su abuelo había vivido durante años en la fresca y neblinosa Inglaterra, pero su sangre italiana todavía añoraba el calor.
Los ojos oscuros, levemente hinchados del abuelo sostuvieron la mirada de Cat, pero guardó silencio un buen rato. Ella imaginó que trataba de elaborar un discurso que diera sentido a aquella insensatez. Pero no funcionaría por mucho que lo disfrazara con bonitas palabras.
–La familia –dijo al fin–. Todo se reduce a la familia. Olvida las acciones por un momento. Son importantes, pero no tanto como cerrar el círculo.
Cat podría haber preguntado a qué se refería, pero no se molestó. Y con relación a las acciones, no tendría el menor reparo en olvidarlas. Para siempre.
Había escuchado la historia tantas veces durante su infancia, que la aburría mortalmente. El modo en que habían enfurecido a su abuelo, herido en su orgullo según acostumbraba a decir, cuando su hermano mayor, casado, había heredado el setenta por ciento de las acciones del negocio familiar mientras él había recibido un mísero treinta por ciento. Marcantonio había llevado la voz cantante, había tomado todas las decisiones y le había ordenado lo que tenía que hacer. Había tenido el control. Así que el joven y malhumorado Domenico había decidido marcharse. En primer lugar, había recalado en Norteamérica, empeñado en demostrar a Marcantonio que no necesitaba ni los olivares ni los viñedos ni a él para salir adelante. Pero se había metido en un lío con un terreno.
Después había llegado a Inglaterra en busca de fortuna. Y había encontrado el amor. Había encontrado a su querida Alice.
Hija única de agricultores, Alice Mayhew se había enamorado locamente de su apuesto pretendiente italiano y, después de la boda, Domenico había ayudado en la granja Shropshire. Gracias a los réditos de las acciones que habían sido la causa de la ruptura con su hermano, había adquirido más tierras, había puesto al día la maquinaria y había reformado la desastrada granja.
Por mucho que hubiera despreciado la insignificante cantidad de sus valores en el negocio italiano, nunca había vendido esas acciones. Y ahora, gracias al buen estado de sus cuentas bancarias, estaban generando importantes dividendos.
–No creías que la familia fuera tan importante cuando abandonaste Italia y rompiste el contacto por completo –recordó Cat con tacto, segura de que el silencio de su abuelo implicaba que había terminado su argumentación.
–Eso era por orgullo. El orgullo de un hombre es inflexible –levantó los hombros en un gesto fatalista, pero buscó una defensa–. Siempre mantuve el contacto a través de nuestra hermana Silvana. Ella me contó el éxito de Marcantonio al expandir el negocio, el nacimiento de su hijo, mi sobrino Astorre. Me relató la muerte de mi hermano diez años después de la boda de Astorre con la hija de una multimillonaria familia romana y la llegada de mi sobrino nieto Aldo. Gracias a ella sé que Astorre se ha retirado a Amalfi junto a su esposa y que ahora Aldo lleva las riendas del negocio, que se ha ampliado al terreno de las villas de lujo y los apartamentos.
Cat casi sentía lástima por él. Un anciano de setenta y nueve años que fantaseaba con sueños imposibles. Ahora comprendía la relevancia que para su abuelo suponía cerrar el círculo. Una vez olvidados el resentimiento y las disputas del pasado, el hecho de que su nieta se casara con su sobrino nieto haría que todo volviera a su sitio.
¡Ni en sus mejores sueños!
–Y a través de las fotografías que me envió Silvana… –hizo una pausa y esbozó una sonrisa que Cat habría definido como pícara–, sé que Aldo es un digno representante de la virilidad italiana. A sus treinta años tiene muy buen ojo para los negocios. Además, es propietario de una villa en la Toscana, una residencia en Florencia y un apartamento en Portofino, ¡che bello! ¡No puede ser tan malo! Hablé con Aldo hace quince días, le expliqué todo lo que consideraba importante acerca de mi familia perdida y sugerí que un matrimonio entre vosotros podría arreglarse para volver a unir a la familia.
Hubo un silencio terrible. Cat noto cómo enrojecía su rostro por momentos.
–¿Que hiciste qué? ¡No puedo creerlo! –entonces el sentido común calmó su ánimo y le impidió estallar allí mismo–. Y supongo que su respuesta no te dejó ninguna duda acerca de lo descabellado de tu idea, ¿no es cierto?
–Muy al contrario. Aceptó mi invitación para venir a conocerte y discutir el asunto con detalle. Ya te he dicho que es muy astuto. Y eso nos trae de vuelta a las acciones –levantó en el aire la taza vacía–. ¿Te importaría?
Cat se levantó y sirvió a su abuelo una segunda taza de té con las manos temblorosas. No podía permitirse el lujo de perder los estribos. Su abuelo tenía setenta y nueve años. Estaba de luto por la muerte de su esposa. Su hermana, tristemente, también había fallecido. Y no podía hacer las paces con su hermano mayor, puesto que había muerto muchos años atrás. Quería recuperar los lazos familiares a través de ella y el nieto de su hermano. Tenía que recordar los hechos constantemente si no quería dejarse llevar por la ira y estrangularlo allí mismo.
Así que no explotaría, si bien cada poro de su cuerpo la incitaba a ello. La verdad era que no quería hacerlo enfadar por nada del mundo. Además, nadie en el mundo podía obligarla a casarse con un hombre que no conocía, que seguramente no le gustara y que con toda certeza no amaría.
Más tranquila, tendió a su abuelo la taza de té.
–¿Y cuándo tiene prevista su llegada ese dechado de virtudes? –preguntó.
–En cualquier momento –señaló el anciano–. Pero si llego a decírtelo con tiempo, te habrías marchado de vacaciones a Escocia o te habrías ido a escalar Los Andes.
Cat asintió con la cabeza, confirmando la acertada conclusión a la que había llegado su abuelo. Recordó una nota que habían adjuntado en uno de sus trabajos finales: «Caterina es cabezota y decidida. No dejará que la manipulen ni que la presionen».
En otras palabras, una rebelde.
Ella prefería pensar que era una mujer resuelta, con iniciativa. Sabía lo que quería y no estaba dispuesta a que un pez gordo italiano la examinara como si fuera ganado en una feria.
–¿Por qué no me estás gritando, Caterina?
El rasgo de humor en su tono de voz llamó la atención de Cat sobre la figura de su abuelo. Se encogió levemente de hombros, con cierto desdén, y caminó hasta la ventana para observar las últimas luces del atardecer. Los días se estaban acortando y las hojas de los ciruelos imitaban la promesa del cielo brumoso atravesado por la tenue luz del sol a través de la cálida y espesa niebla del otoño.
–La llegada de Aldo resulta totalmente irrelevante. Pierde el tiempo al venir hasta aquí.
Se giró para encarar a su abuelo. El color bermejo del guardapolvo de tela fuerte que generalmente vestía cuando trabajaba resaltaba el brillo de su melena castaña, empalidecía su piel blanca y profundizaba el color verde esmeralda de sus ojos. Cat extendió sus manos de dedos largos, de artista, con mucha expresividad.
–No comprendo por qué se molesta. Obviamente, el tipo está podrido de dinero. Y a no ser que sea un cruce entre Quasimodo y un cerdo hinchado, seguro que podría elegir a cualquier mujer que se le antojara.
–No te quepa la menor duda –apuntó Domenico–. Pero cuando se trata de elegir a una esposa hay que tener en cuenta muchos factores. El honor de la familia exige que un hombre elija sabiamente y que no se deje llevar por deseos lujuriosos hacia una determinada mujer bonita.
–Y están tus acciones en su negocio –dedujo Cat con voz apagada.
Ese tal Aldo tenía que ser un arribista insoportable. La cultura popular señalaba que los hombres italianos eran apasionados, impulsivos y muy fogosos. Pero ese lejano familiar suyo tenía que ser todo lo contrario si sopesaba la idea, por un solo momento, de casarse con una mujer que todavía no conocía animado por la única pretensión de clavar sus garras en un paquete de acciones.
Domenico bajó la cabeza para confirmar esa conclusión.
–Mi parte en su negocio, además del resto de mi patrimonio, será todo tuyo algún día –removió el té pensativamente–. Eres joven, eres bonita y cuando me vaya de este mundo te quedarás sola. Si estuvieras casada con un hombre como Aldo, tendrás asegurado tu futuro. Serías parte de una familia, te cuidarían y te mimarían. No he pensado en todo esto porque esté loco, sino porque te quiero y me preocupas.
–No hay necesidad –dijo Cat bruscamente.
Notaba cómo se le espesaba la garganta. Por un lado, quería dar a su abuelo un rapapolvo verbal. ¡Sus ideas eran dignas de la Antigüedad! A su juicio, las mujeres no podían valerse por sí solas. Necesitaban un miembro de esa raza superior, los hombres, para que cuidaran de ellas. Y antes de que él no estuviera para ejercer esa labor, quería pasar el testigo a una persona en la que creía que podría confiar. Vivía inmerso en pleno siglo XIX. ¡Aún peor, vivía en pleno siglo XIX italiano!
Pero, por otro lado, sabía que su abuelo la quería, que se preocupaba por ella. Y eso solo le inspiraba el deseo de rodearlo con sus brazos y decirle que ella también lo quería, muchísimo.
Pero no hizo ninguna de las dos cosas.
–Ya soy adulta –apuntó con relativa calma–. Puedo cuidarme sola. Y si tenemos que anticipar acontecimientos, lo que no me apetece nada, te recuerdo que tengo un negocio propio. Podría vender las acciones e invertir el dinero. Adquiriría mejores equipos, contrataría algún ayudante y abriría una tienda en vez de alquilar un puesto en el centro de artesanía. No tengo la menor intención de atarme a un genio de los negocios, frío y cerebral, a cambio de una vida de lujo y ocio.
Cat se encaminó hacia la puerta, pero no cesó su discurso.
–Así que será mejor que busques una buena disculpa por obligar a ese tipo a viajar de la Ceca a la Meca sin ningún motivo –concluyó.
–Espera –la voz de Domenico era dulce como la nata–. El matrimonio no es la única alternativa. Claro, que Aldo no habría aceptado esta reunión si no lo considerase viable. Y te lo advierto, si te propone matrimonio y lo rechazas sin más motivos que tu terquedad, en contra de mis deseos y de tus intereses, entonces las acciones, todo lo que tengo, será para él.
Cat se quedó paralizada durante unos largos e interminables segundos. Sentía un dolor intenso en el pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas. El abuelo había asegurado que la quería, pero parecía muy dispuesto a chantajearla. El dolor era más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado.
La pérdida de la herencia se tornó insignificante. Sería duro, pero lo superaría. Llegado el momento tendría que buscar acomodo y un nuevo local de alquiler. Se vería forzada a trabajar las veinticuatro horas para sacar adelante su pequeño negocio y, aun así, quizá no lo lograse.
Pero eso no era nada frente a la certeza de que su abuelo la desheredaría si no aceptaba sus condiciones. No podía ser cierto que ella lo preocupara, al menos no tanto como le preocupaba el honor de la familia.
Una vez que recuperó el movimiento de sus pies, salió de la habitación. Exactamente una hora más tarde, desde la posición ventajosa de la ventana de su cocina, asistió a la llegada de Aldo Patrucco.
Salió de la parte de atrás de un turismo negro. Era un hombre alto. Vestía un elegante abrigo gris oscuro y una bufanda blanca de seda. Eso fue todo lo que pudo ver, puesto que la niebla que había amenazado todo el día había cubierto el paisaje de la tarde otoñal.
El chófer uniformado sacó una sola maleta de cuero del maletero y, momentos después, se alejó. Cat dedujo que el pez gordo habría contratado todo el paquete. La puerta principal se abrió y Bonnie hizo pasar al italiano.
Cat se estremeció, pero mantuvo la boca cerrada. Apenas diez minutos antes, Bonnie la había llamado desde el pie de las escaleras que conducían a su taller para anunciarle que su abuelo confiaba en que se reuniera con él y su invitado para la cena. Eran las ocho en punto.
Podía renunciar a hacer acto de presencia. O podía presentarse con la ropa de trabajo sucia, hacer gala de sus peores modales en la mesa y de sus vicios personales y, de ese modo, alejar de su pariente la idea de tener relaciones con ella de ningún tipo.
Era una opción muy tentadora, pero era demasiado orgullosa para dejarse llevar y actuar con tanta inmadurez. Iría a la cita y se comportaría con dignidad. No hablaría hasta que no le dirigieran la palabra. Y dedicaría el tiempo a calcular si el dinero que tenía en el banco sería suficiente para alquilar un nuevo local después de que su abuelo la echara a la calle, tan pronto como Aldo Patrucco abandonara Inglaterra, tras rechazar su oferta de matrimonio, si se producía, con el desprecio que merecía.
Capítulo 1
CAT se repitió por enésima vez que casarse con Aldo Patrucco había sido el mayor error de su vida. Estaba de pie frente a la ventana, en el piso superior de la villa, la vista fija en las colinas onduladas de la Toscana, que brillaban en la calima de una tarde muy calurosa.
La vista panorámica la hubiera hechizado en otro momento. Las delicadas colinas violáceas, los olivares plateados y las granjas de color ocre dispersas en el paisaje, moteado por la presencia puntual de algún ciprés solitario, apenas aliviaban su soledad, su frustración y su tristeza.
La villa incorporaba todos los lujos, al igual que cualquier residencia que fuera propiedad de Aldo Patrucco, y había sido construida para la familia Medici en la Edad Media. Hacía dos largos meses que se había convertido en su prisión dorada, poco después de que hubiera sufrido un aborto natural en Junio pasado.
Aparte de las dos llamadas semanales que recibía puntualmente, no había tenido ningún contacto con Aldo. Se había amparado en la necesidad de su recuperación para librarse de ella, alejarla de la residencia de Florencia y así ocultar su disgusto por el fracaso de Cat en la tarea de traer a su heredero a este mundo. Aldo había enmascarado su frustración con todo un despliegue de atenciones poco convincente en beneficio de su salud y pronto restablecimiento.
De esa forma, tenía libertad para verse con su amante.
Era un hombre frío, despiadado, inalcanzable. Excepto por…
Excepto porque hubo un tiempo en que Cat habría jurado que era tan diferente, que habría podido llegar a su corazón.
Pero era un hombre insensible que carecía de sentimientos. Era una máquina perfecta, una calculadora.
Tal y como ocurría muy a menudo, su mente viajó en el tiempo con humillante facilidad a la fatídica noche en que lo había conocido. Tan solo habían transcurrido once meses, pero le parecían toda una vida.
Cena a las ocho. Decidida a jugar su papel con mucha dignidad, había elegido su mejor vestido para la ocasión. Un vestido verde claro de crepé muy suelto que apenas marcaba su esbelta figura y que dejaba al desnudo sus brazos. Se había aplicado un maquillaje discreto y había logrado domesticar su melena salvaje, retirando el pelo de la cara y recogiéndoselo laboriosamente en la nuca con una cinta negra de terciopelo.
–¡Caterina! –la voz de su abuelo había denotado un enorme orgullo.
Se había levantado de la silla de cuero que había en el estudio en el momento en que ella había entrado en la habitación con la cabeza alta, pero su aparición había perdido todo su efecto cuando Aldo Patrucco se puso en pie.
Medía más de un metro ochenta. Iba impecablemente vestido y era un hombre fuerte, de rasgos duros y atractivos. Pero esos detalles se habían distorsionado ante la mirada de aquellos ojos marrones como el chocolate amargo que había cautivado a Cat desde el primer instante.
Había advertido esa misma mirada en otros hombres y lo había ignorado sin mostrar el menor interés. Su única relación hasta ese momento había sido con Josh, un compañero de estudios, durante su último año de instituto. Pero se había apagado sin rencores entre ellos y desde entonces no había sentido la menor tentación.
Pero la presencia fascinante y seductora de ese hombre dejó a Cat sin aliento. Separó ligeramente los labios y dejó escapar un sofocado jadeo. La boca firme de Aldo se curvó en una sonrisa perezosa justo antes de que la saludara con la gracia típicamente italiana, las manos sobre sus hombros, un beso suave en la frente y otro justo en la comisura de la boca.
Apenas había sido un roce leve de sus labios contra su piel, pero había bastado para hacerla temblar, dejarla sin aliento, totalmente desorientada.
–¡Ciao, Caterina!