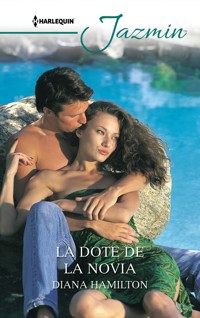2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Tenía motivos de sobra para odiarla... y la mejor razón para casarse con ella El millonario Ettore Severini había deseado casarse... hasta que había descubierto que la angelical Sophie Lang era en realidad una ladrona. Cuando volvieron a encontrarse, Sophie vivía en la más absoluta pobreza con su bebé. Negó una y otra vez que el niño fuera de Ettore... pero también negó haberle robado... Ettore nunca había podido olvidarla, ahora el matrimonio le daría lo que deseaba: su hijo, venganza... y a Sophie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Diana Hamilton. Todos los derechos reservados.
DEL ODIO AL MATRIMONIO, Nº 1637 - junio 2012
Título original: The Italian’s Marriage Demand
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0140-0
Editor responsable: Luis Pugni
Conversion ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
Muchas gracias! –gritó Sophie al camión que acababa de empaparla a ella y al cochecito del bebé con el agua helada de la lluvia. Sintió la frustración y la creciente ansiedad acumularse en su mandíbula. Si no conseguía cruzar esa maldita carretera en los próximos minutos, iba a llegar tarde a Finsbury Circus.
La noche anterior, en respuesta a su llamada desesperada, Tim había accedido a proporcionarle un techo hasta que consiguiera arreglar sus problemas, y había recalcado también que sólo dispondría de media hora en su descanso para comer para dejarla entrar en su piso. Y en ese momento le quedaban escasos quince minutos para que ese tiempo acabara.
Sophie se enojó más aún. Si el propietario del piso de Nanny Hopkins no hubiera llegado tarde a recoger la llave junto con el último alquiler, ella habría llegado a casa de Tim con tiempo de sobra. Sin embargo…
Decidida a aprovechar cualquier hueco entre el tráfico, tomó aliento y recordó la frase que la anciana mujer le decía siempre que las cosas se torcían drásticamente: «Busca siempre el lado positivo. Seguro que lo encuentras».
Las frasecitas de Nanny Hopkins siempre eran predecibles, pero también eran casi siempre ciertas. Así que Sophie trató de relajarse y se recordó a sí misma que las cosas no estaban tan mal. Al menos su hijo de siete meses dormía plácidamente, seco gracias a la capota del viejo carrito, que habría levantado las miradas de superioridad de los viandantes si no hubieran estado demasiado ocupados tratando de no acabar empapados en aquel día oscuro y lluvioso de finales de enero.
Y, si Tim se marchaba, preocupado como estaba ante su posible ascenso en la agencia de viajes, ella siempre podría encontrar alguna cafetería donde poder resguardarse y tomarse un té hasta que Tim regresara por la tarde. Lo bueno era que ella y su hijo tendrían un lugar donde alojarse mientras Sophie buscaba un empleo y no tendría que ir, gorra en mano, a los servicios sociales.
La esperanza de poder cruzar la carretera se iba desvaneciendo. Tendría que caminar por la calle un poco más hasta encontrar un paso de peatones. Molesta por todos los obstáculos que se ponían en su camino, Sophie agarró el carrito y lo giró en la nueva dirección, encontrándose de frente con una farola.
Apretó los labios, trató de realizar la maniobra de marcha atrás con el cochecito y resbaló de la acera hacia atrás, aterrizando en la carretera, sintiendo el chirriar de los frenos en los oídos y el parachoques de un coche plateado a tan sólo unos centímetros de su cara.
Podía haber muerto, además de haberse quedado sin casa. ¿Qué le habría pasado entonces a su bebé? Sintió un nudo en la garganta. No podía soportar pensar en ello.
Ettore Severini giró el volante de su Mercedes alquilado para salir de la calle Threadneedle y entrar en Bishopsgate con decisión. Las reuniones del día habían sido completamente satisfactorias, como esperaba, como siempre.
Tenía la tarde libre, excepto por tener que echarle un vistazo a unos papeles. Luego, dos días más en Londres, con más reuniones programadas, y de vuelta a Florencia, de vuelta a la base. De vuelta a una primavera temprana. Probablemente una primavera falsa. No importaba. Salir de esa ciudad que parecía estar siempre ahogada en la lluvia y en la niebla sería todo un alivio.
Cinco días de negociaciones intensas, cenas de negocios, reuniones y sesiones para dejar clara su autoridad en la sede que el banco de la familia Severini tenía en Londres no habían conseguido proporcionarle la satisfacción del trabajo bien hecho. Sobre todo aquel día.
No era cansado como se sentía. Él nunca se sentía cansado. ¿Vacío? Como si le faltara algo en su vida servida en bandeja de plata. Frunció el ceño, entornando sus ojos oscuros y brillantes. Despreciaba aquella introspección negativa. Se negaba a perder el tiempo pensando en esas cosas.
¡Madonna diavola! ¿Acaso no tenía todo lo que un hombre podría desear? Treinta y seis años, sano, fuerte, rico y, desde la muerte de su padre cuatro años atrás, la cabeza pensante tras el banco comercial de su familia. Incluso había sido descrito recientemente en una de las revistas del sector como un genio de las finanzas. Además, tenía montones de mujeres hermosas y una prometida dispuesta a hacer la vista gorda y, tan relajada como él con respecto a la fecha de la que sería una boda puramente dinástica.
Un estilo de vida que cualquier hombre envidiaría. ¿Entonces qué diablos le faltaría?
¡Ni una sola cosa!
Cuando llegara a su apartamento, se ducharía, abriría una botella de Brunello di Montalcino, escucharía algo de música, quizá Verdi; y dejaría que el vino tinto lo transportara de vuelta a la toscana, a las sombras de los cipreses alineados a los lados de las carreteras, a los olivos y al zumbido de las abejas en los prados.
Sus manos fuertes pero delicadas se relajaron sobre el volante. El tráfico era horrendo. Los limpiaparabrisas bailaban rítmicamente de un lado para otro bajo la lluvia. Aquello deprimiría a cualquiera.
Divisó otra imagen deprimente a unos metros de distancia. Una vagabunda envuelta en un impermeable, con un viejo sombrero de lana calado hasta las orejas, luchando con un carrito destartalado que, sin duda, albergaría sus escasas posesiones. Supuso que sería una mujer. Era demasiado bajita para ser un hombre.
El tráfico era lento y desesperante, de modo que Ettore tuvo tiempo de pisar el freno al ver que la mujer resbalaba y caía en la carretera.
Maldiciendo en voz baja, Ettore salió del coche a toda velocidad, ajeno al tráfico y al sonido de los claxon. ¿Habría atropellado a aquella criatura patética? Creía que no. Habría notado el impacto.
Caminó con rapidez hasta la parte delantera del coche. La mujer seguía sentada donde había aterrizado, en el arroyo que se había formado en la carretera, junto con el resto de la basura. Estaba de espaldas a él con la cabeza gacha, y un mechón de pelo rubio asomaba bajo su gorro de lana empapado. Definitivamente era una mujer.
Cuando Ettore estiró el brazo para tocarle el hombro, le preguntó:
–¿Está usted herida?
Ella se puso en pie de un salto como si una bomba hubiera explotado debajo de ella y corrió hacia el cochecito abandonado.
Una pequeña multitud de curiosos se había amontonado a su alrededor pero, al ver a la víctima ponerse en pie y salir corriendo con energía, habían perdido interés, recordando la incómoda y persistente lluvia, y comenzaban a dispersarse.
–Espere –dijo Ettore. Si tenía razón y aquella mujer era una sin techo, lo menos que podía hacer era darle dinero para comer ese día y pasar la noche. Asegurarse de que estuviera bien–. Acaba de sufrir un shock.
Colocándole ambas manos sobre los hombros, la giró y calculó con rapidez cuántas libras tenía en la cartera. Unas doscientas. ¿Sería una compensación adecuada?
Su ceño ligeramente fruncido se intensificó más al ver la cara pálida de la mujer. El corazón le dio un vuelco y tardó unos segundos en reaccionar antes de hablar con voz fría como el hielo.
–¡Sophie Lang, por todos los demonios! ¡Tirada en el arroyo, a donde perteneces!
Ettore se arrepintió de sus palabras según las dijo. Insultar a aquella mujer era algo indigno, aparte de una pérdida de aliento. ¿Y qué significaba esa explosión repentina? ¿Que seguía importándole que aquella mujer adorable, encantadora e increíblemente sexy que lo había encantado y asombrado hubiera resultado ser una ladrona?
Por supuesto que no le importaba. ¿Cómo iba a importarle? La había sacado de su cabeza y de su corazón con una precisión quirúrgica hacía más de un año.
Sophie habría sido incapaz de decir palabra, ni aunque su vida hubiera dependido de ello. Tan sólo unos segundos antes, una mano en el hombro y una voz diciendo algo la habían sacado de su ensimismamiento. Y, de pronto, cualquier rastro de energía la había abandonado de nuevo.
¡Él! ¡Allí, en Londres! El último hombre al que quería ver, al último que quería admitir de nuevo en su mente; una mente que por fin había conseguido borrarlo de su memoria. Tan guapo como siempre, con las gotas de agua empapando su pelo negro como la noche y aquella boca que prometía el paraíso en la tierra, una boca para comérsela. Su traje hecho a medida se ajustaba a la perfección a su cuerpo, proporcionándole una elegancia italiana que resaltaba aquella presencia intimidante que ella recordaba vagamente.
Apenas podía respirar con aquella mirada de odio clavada en su rostro, y sintió cómo el color le desaparecía de la cara.
Ettore notó que sus ojos grises y grandes parecían embrujados, rodeados por las ojeras, dominando sus rasgos pálidos. Su boca estaba temblorosa. ¿Sería por el shock de haber sido casi atropellada? ¿O sería algo más? Obviamente no estaba herida.
Ettore se dijo a sí mismo que no tenía ningún interés en el aspecto que Sophie presentaba. Si se había quedado sin casa, o incluso si acababa de salir de la cárcel, ella sería la única culpable.
Con eso en mente, comenzó a darse la vuelta y, en ese preciso momento, oyó un grito proveniente del carrito. Frunció el ceño y vio cómo Sophie sacaba un pequeño bulto envuelto en un chal y lo apretaba contra su pecho. La expresión de amor y ternura que suavizó sus rasgos, le hizo recordar la belleza interna que una vez tanto lo había fascinado. Lo había impresionado también tratando a los gemelos de Flavia no sólo con firmeza, sino también como si fueran los niños más maravillosos del planeta.
Una niñera excelente. No podía culparla en eso. Y trabajando para una de las agencias más respetadas del Reino Unido, lo que significaba que seguía engañando con éxito a todos a su alrededor.
–Estoy seguro de que tus jefes pueden permitirse proporcionarte un vehículo más moderno. Parece que hayan encontrado ese trasto en un basurero.
Ettore observó la cara sonrojada de Sophie.
–Ya no trabajo –dijo ella–, como niñera. Algo que estoy segura de que ya sabrás, signor. Torry es mi hijo.
«Y tuyo también», se dijo a sí misma. Nada en el mundo le haría decirlo en voz alta.
–Y ahora –prosiguió Sophie acercándose al carrito–, tengo que irme. Ya llego muy tarde.
–¿A dónde?
Un viento frío soplaba en ese momento y la lluvia caía con más fuerza. Ettore observó que Sophie tenía la cara más delgada de lo que recordaba. Pálida. Cuando estaban en la isla, su cara brillaba llena de vitalidad bajo el sol, y unas diminutas pecas adornaban su nariz. Una nariz que se arrugaba cuando se reía y, a veces, incluso sólo cuando sonreía.
Había sonreído mucho. Su desenfadada alegría de vivir había sido lo primero que lo había atraído hacia su red. Tenía que admitir que su calidez y su jovialidad habían sido algunas de las herramientas que formaban parte de su impresionante arsenal. Ese arsenal debía de tener al menos cinco estrellas, si había podido engañar a un banquero cínico y sofisticado dándole la vuelta a su vida por completo.
Lo estaba ignorando, inclinándose sobre el carrito, haciendo todo lo posible por proteger al niño de la lluvia mientras volvía a colocarle la capota a cochecito.
Irritado por su falta de reacción ante una pregunta perfectamente razonable, y más irritado aún consigo mismo por preocuparse por la respuesta, preguntó:
–¿Y bien?
¿Por qué no se marcharía sin más? Sophie tenía ganas de gritar. Volverlo a ver la estaba destrozando por dentro. Se había obligado a sí misma a olvidar. A borrar de su memoria aquellas semanas de ensueño en la isla, borrar la manera en que lo había amado y cómo se había engañado a sí misma pensando que él la amaba a ella. Y lo que había venido después. Una pesadilla llena de humillación, dolor y desgracia. La creencia de Ettore de que ella era una ladrona, su indiferencia cuando ella lo había negado, el modo en que él se había asegurado de que nunca volviera a trabajar como niñera después de eso.
–A Finsbury Circus –murmuró Sophie. Si contestaba a su pregunta, aunque no tenía ningún derecho a hacerla, quizá así desaparecería y ella podría seguir su camino.
No tenía sentido correr. Para cuando llegara allí, Tim ya se habría marchado. No querría llegar tarde al trabajo, no cuando se jugaba el ascenso. Y el taxi con el resto de sus cosas llegaría por la tarde, como Tim había sugerido. Al parecer había escaleras, muchas, y Sophie necesitaría ayuda para subir sus pertenencias hasta el segundo piso.
–Te llevaré. No está lejos –dijo él haciendo que sonara como una orden.
–No –contestó ella. Caminaría hasta que se le rompieran los pies antes que aceptar su ayuda.
–No seas idiota –dijo él con impaciencia–. Estás empapada y, como tú has dicho, no podrás llegar a tu cita por ti misma.
Ya le había agarrado el brazo con fuerza y la arrastraba hacia el coche. Tenía la puerta del copiloto abierta. El asiento de cuero parecía cómodo. El interior estaba cálido y seco, pero flotaba en el aire la leve fragancia del aftershave que solía utilizar. Era demasiado íntimo. Él no lo notaría, por supuesto, ya que la despreciaba profundamente.
Hecha un lío, Sophie comenzó a meterse en el coche.
–¡Mi carrito! –exclamó–. No puedo dejarlo. Todas mis cosas están ahí.
–Yo me ocuparé. Deja ya de perder mi tiempo y el tuyo. Entra en el coche.
Sus palabras sonaron con la autoridad de un hombre acostumbrado a llevar la voz cantante. Torry se agitó en brazos de Sophie. Podían estar allí, bajo la lluvia, discutiendo todo el día, pero ella tenía que preocuparse por el bienestar de su hijo.
Finalmente se rindió, sintiendo el calor en sus mejillas y obedeció vacilante las instrucciones de «abróchate el cinturón, y al niño también», mientras Ettore se acercaba al carrito y lo empujaba por el pavimento hacia una tienda de caridad.
Le llevó sólo unos segundos y una generosa donación deshacerse del armatoste y sacar las mantas de lana, el osito de peluche azul y las bolsas de plástico que había dentro. Ettore no sabía por qué se molestaba. Desde luego no por el bien de esa maldita ladrona; eso estaba claro.
Se molestaba por el bien del pobre niño. Sí, por supuesto. Complacido con aquel pensamiento, dejó el contenido del carrito en el asiento trasero del coche y se colocó tras el volante. Ninguna mujer podría andar con ese tiempo empujando a un bebé en un trasto que debía de haber estado de moda en los tiempos de la reina Victoria.
–¿Dirección? –preguntó él apretando los dientes mientras ponía el motor en marcha.
Tras escuchar la respuesta vacilante de Sophie, el coche echó a andar. Observó que no llevaba anillo de boda. ¿Sería madre soltera? Seguro que había ido directa de su cama a la de otro. Al pensar en eso, sintió cómo se le revolvía el estómago.
El bebé balbuceó. Ettore lo miró de reojo y vio sus brazos moverse vigorosamente, junto con unos rizos oscuros que asomaban por encima de su gorrito. Unos rizos tan oscuros y brillantes como sus enormes ojos marrones. Era un niño muy mono. Era una pena que la criatura hubiera acabado con una madre ladrona como ésa.
Sophie miró el reloj digital del coche y calculó que quizá podrían llegar a tiempo. Entonces comenzó a martirizarse a sí misma por el hecho de tener un aspecto tan indeseable y desaliñado.
La montaña de sus posesiones, cosas del bebé que estaban en ese momento apiladas en el pasillo del amable vecino de Nanny Hopkins, tendrían que ser metidas en un taxi tal como estaban, sin contar con una bolsa de basura que albergaba el resto de su propia ropa. El espacio que quedaba libre en el carrito había sido ocupado por algunas cosas de Torry tales como pañales, cambios de ropa y biberones, de modo que no le había quedado más remedio que llevar puesto todo lo que tenía, cubriéndolo con el voluminoso impermeable que Nanny Hopkins utilizaba para cuidar su jardín cuando hacía mal tiempo.
Así que, sí, tenía un aspecto horrible. ¿Pero qué más daba?
–¿Y de qué se trata esa cita? ¿Son negocios o es algo personal? –preguntó Ettore, simplemente por decir algo para romper el incómodo silencio que se extendía entre ambos. No era que estuviera realmente interesado. De ninguna manera. Únicamente estaba decidido a ahorrarle al niño el tiempo horrible y prefería que el trayecto fuese lo menos desagradable posible.
–Personal –contestó ella nerviosa.
Ettore la miró con el ceño fruncido. Parecía enferma, pálida. Su cara era más delgada de lo que debería ser, pero su cuerpo estaba más hinchado, habiendo perdido las curvas que una vez lo habían caracterizado.
–¿Y? –insistió él. ¿Pero qué le ocurría? No le importaba un comino la vida personal de esa mujer. Giró el coche y se metió por una calle relativamente libre de tráfico, buscando el número que ella le había dicho.
La oyó suspirar antes de contestar.
–Me mudo a casa de un amigo. Sólo tiene un poco de tiempo para dejarme entrar –dijo ella con rapidez para que dejara de hacer preguntas–. Puede que incluso ya se haya marchado.
Pero no fue así. A Sophie le dio un vuelco el corazón al ver a Tim bajar el escaso tramo de escaleras que llevaban a la puerta de la calle del edificio mientras que Ettore frenaba en seco.
Mientras que Sophie poco menos que salía volando fuera del coche, él salió y recogió las cosas que había depositado en el asiento trasero, preguntándose si ese hombre sería el padre del bebé. Ella había dicho que iba a mudarse con él.
Observó al tipo con los ojos entornados. No parecía el típico desesperado. Alto, pelo rubio, ojos azules. No parecía ser el padre. Al pensar eso sintió cómo le hervía la sangre. ¿Con cuántos hombres habría estado? No era que le importara, desde luego. Se sentía afortunado por haber podido escapar.
Su amigo hablaba con rapidez, le dio algo a Sophie y luego miró hacia la casa. Entonces, tras darle un beso en la mejilla a su amiga, se alejó por la calle a toda velocidad.
Solucionado. Ella y su hijo estarían a salvo de la lluvia en pocos segundos. ¿Entonces por qué no se sentía cómodo en absoluto?
–¿Va todo bien? –preguntó acercándose a ella.
Ella murmuró algo inaudible, instándole a que se marchara y la dejara en paz. Odiaba el hecho de que la hiciese sentir así, lo odiaba a él por haber descubierto el tipo de persona que era, por lo que le había hecho. Y, sin embargo, no podía dejar de recordar el calor de su pasión, imágenes que creía olvidadas para siempre. Comenzó a subir las escaleras con toda la dignidad posible, sabiendo que él la seguía.
Abrió una puerta que daba a un pasillo estrecho y desierto, entró y dijo con toda la educación del mundo:
–Gracias por traerme –no lo miró a los ojos, simplemente señaló las mantas y las bolsas que él llevaba–. Déjalas aquí. Bajaré luego a recogerlas.
Torry comenzaba a agitarse mientras ella se dirigía hacia las escaleras. Sophie lo apretó contra su pecho; no quería que llamase su atención. Ettore no era tonto. Ella no quería que el físico de su hijo pusiese en funcionamiento el cerebro de su padre.
Pero notó cómo él la seguía. No tenía ningún derecho. No quería que estuviese cerca de ella ni de su bebé. Se había quedado sin derechos en ese campo en el momento en que la había tachado de ladrona y se había asegurado de que nunca volviese a ser contratada como niñera.
Tomó aliento tratando de calmarse, sabiendo que aquello no conduciría a nada más que a ponerla histérica. No tenía sentido enfadarse por algo tan mundano como la mera educación.
Las buenas maneras de Ettore la habían impresionado cuando lo conoció en la casa que su hermana y su cuñado tenían en una isla italiana. La había tratado como a una invitada muy preciada, a ella, que simplemente trabajaba como niñera mientras la niñera oficial se recuperaba tras romperse una pierna. Así que, incluso aunque la tuviese por una ladrona, su educación le impediría marcharse y ver cómo ella sola subía sus cosas hasta el segundo piso.
Aun así, para cuando ella introdujo la llave en la cerradura de la puerta marcada con el nombre de Tim, él estaba demasiado cerca. Su cercanía prácticamente le quemaba en la piel. ¿Podría notar cómo se le había acelerado el pulso? Su respiración era cada vez más rápida y sentía sus respuestas más primitivas completamente descontroladas. Era detestable que su cuerpo aún reaccionara ante él cuando lo odiaba con todas sus fuerzas.
–Gracias –dijo ella sin saber cómo había sido capaz de hablar. Estaba a punto de explotar. Ella nunca había pretendido nada de él más que una simple aventura de verano. Pero su mundo se había venido abajo al ver que Ettore había creído las palabras de esa esnob de clase alta llamada Cinzia di Barsini, que la había creído a ella a pesar de que Sophie lo hubiese negado todo. Y eso le había hecho sentirse rechazada y destrozada. Y el hecho de que Ettore se hubiera encargado de apartarla de la profesión que amaba, había añadido resentimiento a todo aquello.
La puerta se abrió, dando directamente al salón. Era el típico piso de soltero. Los únicos toques de confort eran un sofá de cuero frente a una enrome televisión de pantalla plana y una mesa baja con un par de latas de cerveza vacías encima. Era evidente cómo vería Ettore, acostumbrado al lujo discreto y a las antigüedades, aquel ático de techo bajo lleno de revistas de coches apiladas y con las paredes ajenas a cualquier tipo de decoración.
–Adiós –añadió Sophie. Ceñirse a las formalidades era lo único que podía hacer. Se giró para mirarlo y vio cómo colocaba las cosas en el sofá. Pero la dignidad era difícil de mantener cuando Torry le había agarrado el gorro de lana y se lo estaba bajando hasta los ojos.
Los ojos oscuros de Ettore se habían centrado en ella. ¿Sentiría pena? Sophie levantó la barbilla y trató de calmarse.
–Has sido muy… –trató de decir las palabras–… muy amable. ¿Has preguntado cuándo puedo pasar a recoger mi carrito?
Si la tienda de caridad no le guardaba el cochecito más de un día, eso significaría otro paseo bajo la lluvia con Torry a cuestas. Aunque ese bruto arrogante no habría pensado en eso, claro.
Ettore levantó una ceja y esbozó una sonrisa.
–No lo harás –contestó él–. Lo he donado a la beneficencia –junto con un generoso cheque por cualquier problema que pudieran tener para tirarlo en el contenedor más cercano. Ettore se metió la mano en el bolsillo del pecho.
–¿Cómo te has atrevido? –preguntó ella con sus ojos grises llenos de lágrimas–. No tenías ningún derecho a regalar mis pertenencias. ¡Tenía un valor sentimental! –exclamó sintiendo una mezcla de ira y angustia en el pecho, recordando el día en que Nanny Hopkins había aparecido por la calle orgullosa con el carrito. Lo había conseguido gracias a una conocida que trabajaba para una anciana adinerada que residía en Belgravia. Había estado en el ático durante décadas, y la señora Gore-Blenchley se había sentido más que complacida al saber que iba a ir a parar a un buen hogar.
«Piensa en los niños y niñas aristocráticos que habrán dado sus paseos diarios en este carrito», había dicho Nanny Hopkins. «Ya no los fabrican así. Es de calidad. Mira lo bonito que es. Dame una hora y parecerá como nuevo. Será perfecto para cuando nazca tu bebé».
La anciana había estado a su lado durante sus veinticuatro años. Tras ser despedida de su antiguo puesto cuando el padre de Sophie había vuelto a casarse al morir su madre, Nanny se había mantenido en contacto, escribiéndole cartas y mandándole regalos. Y había sido ella la que la había acogido a su regreso de Italia. Sin trabajo, embarazada y sin casa.
Y ahora su vieja amiga se había ido por culpa de una apoplejía.
Con las lágrimas resbalando por sus mejillas, se giró para encarar a Ettore, sintiendo cómo la pena le quemaba en el pecho.
–No te importa nada que no venga en bandeja de plata, ¿verdad? Ni siquiera los sentimientos de la gente. ¡Sal de mi vista! ¡Ahora! ¡Vete!
Ettore se puso pálido, entornó los ojos y levantó la cabeza con orgullo. Nadie le hablaba de ese modo. ¡Nadie!
La miró con odio, sacó su cartera y tiró al suelo unos cuantos billetes.
–Consíguele a tu hijo algo más apropiado de este siglo –dijo con frialdad, y se marchó, lavándose las manos con respecto a su hijo por segunda vez en su vida.