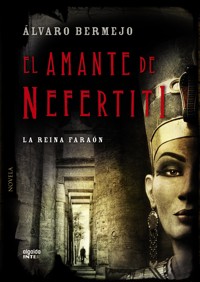Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Premio València 2017 Alfons el Magnànim de Narrativa Como el bosque en la noche nos adentra en una geografía mítica, la vieja Navarra, cuna de la cultura vasca, donde un pequeño pueblo fronterizo con Francia, Etxalar, se convierte en escenario de una serie de crímenes que resucitarán todos los viejos demonios de la comarca. Los aquelarres de Zugarramurdi quedan a un tiro de piedra, en Yanci se venera a un San Juan Xar –San Juan el Viejo-, que recuerda más al Basajaun de las leyendas ancestrales, y Akerbeltz –el carnero negro, emblema del diablo-, preside rituales de los que solo se habla entre susurros. Fue a la sombra de sus hayedos donde Orson Welles rodó escenas muy significativas de Campanadas a Medianoche, y también donde Merimée arraigó las peripecias de su Carmen, la gitana de Etxalar. La novela comienza precisamente con la llegada de Welles al pueblo, en 1964, a la que seguirá la de un escritor muy cosmopolita fascinado por el aura de aquella mujer fatal. Las hermanas Echegaray tienen un poco de todo eso. Son descendientes de una bruja particularmente temible -Laverna la Bella-, viven retiradas en una casona cuyo nombre rinde un homenaje a la de Patricia Highsmith –Belle Ombre-, y, ciertamente, su existencia es un tormento atemperado por su devoción hacia Luis Mariano, el Rey de la Opereta. Nines, la menor de las hermanas, mata accidentalmente a un inocente. Cree haberlo hecho sin testigos. Pero, al poco, recibe una carta de chantaje. Lejos de arredrarse, Juana, la primogénita, la que ha heredado la marca de las brujas, implementa una estrategia criminal. Todo se complica cuando Nines sucumbe a la seducción del escritor, y aun más cuando este ve en ella una encarnación de Mari, la Señora del Abismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El jurado del Premio València de Narrativa, presidido por el Diputado de Cultura de la Diputació de València Xavier Rius e integrado por los escritores Alicia Giménez-Barlett, Care Santos y Santiago Posteguillo y por la editora Eva Olaya, en representación de Ediciones Versátil, acuerda conceder dicho premio a la novela Como el bosque en la noche, de Álvaro Bermejo. El jurado ha valorado «su profunda reflexión sobre la condición humana a través de unos personajes femeninos potentes y muy definidos, con estilo y ritmo adictivos».
Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, 15 de junio de 2017.
Para Antonio Sáenz de Miera, amigo y maestro.
Y para todos los de la compañía de teatro Samovar,
con quienes estaba a un día de nuestro último estreno,
cuando nos llegó la noticia de este premio.
Prólogo
Emplazado en la Alta Navarra, cerca del Pirineo, Etxalar es el típico pueblecito encantador del que no sales en la vida o del que te vas para no regresar jamás. Sus casonas blasonadas inspiran respeto, tradición, orgullo de estirpe. Hombres de anchas espaldas, casados con matronas bien metidas en carnes, aunque sin urgencias carnales, las han levantado piedra sobre piedra. Incluso en los tiempos de prosperidad —así es su carácter—, trabajan duro y hablan poco. Tal vez tienen mucho que callar. Pero eso que no se cuenta, cuando cae la noche y la comunidad duerme, emerge como una mano muerta que escribiera su historia por ellos.
Y esta historia dice que ciertos días, los días invernales en los que asoma el sol, los fantasmas de dos ancianas pasean cogidos del brazo hacia el Lago de las Ánimas. A veces les acompaña un tercer fantasma dentro de su mansión, Belle Ombre, la de las bellas sombras. Las malas lenguas aseguran que una de ellas enloqueció cuando su madre asesinó a su padre, que la otra conjuraba demonios, que hablaba con los muertos y odiaba a los vivos, que acabó suicidándose a causa de una maldición, y que todo eso surgía de las raíces de aquel caserón condenado.
Lo levantó, allá por el XVI, una hidalga tuerta con fama de bruja cuyo nombre —Laverna—, pocos se atreven a pronunciar. Esas rectas conciencias que jamás cortan el pan sin trazar la cruz sobre la hogaza, nunca olvidan santiguarse al pasar ante esta ruina. Alzada en las afueras, bajo esos gabletes verdecidos de musgo donde anidan los cuervos, Belle Ombre ya no es más que un vestigio del pasado a la espera de su momento para desaparecer. Se la ve maltrecha, devorada por la hiedra que trepa hasta sus chimeneas guiada por una férrea voluntad de destruirla, tal como sucedía en los tiempos de nuestra historia. Tiempos de posguerra, cuando el pueblo vivía sus años de esplendor a cuenta del contrabando, si es que la brujería, siglos atrás, no les deparó glorias mayores.
Acercaos uno de esos días en que el viento y la lluvia azotan las ramas de los robles contra sus postigos. Mirad a través de las ventanas polvorientas. Veréis ese corredor largo y estrecho como un féretro, la cocina de hierro forjado y, sobre su mesa, un cuchillo grande y mellado que parece latir como poseído por un hechizo. Quizá alguna terrible tragedia ahogó en sangre esta casa y el cuerpo seguía allá, bajo los rosales cubiertos por la paja que se les pone para protegerlos del frío. Pero esta es apenas una parte de la historia. Quien sepa toda la historia os hablará de una presencia espectral que cuenta pieza a pieza la cubertería de plata, o se entretiene pasando un plumero por las teclas de un piano. Sube y baja la escala de sus notas negras, mientras se escucha el roce de unos pies arrastrados que bailan al compás de una triste canción. Entonces comenzaréis a entenderlo. Y también entenderéis por qué en el cementerio del pueblo solo crecen zarzas en torno a una lápida vencida, apartada de las demás, ante la que solo el diablo se detiene a rezar una plegaria.
En Etxalar se cuenta que ciertas noches, a la hora en que las yeguas patean inquietas en las cuadras, surge de esa tumba una luz que vaga por los campos y atrae a los caminantes del Viejo Linaje. Es el espíritu de los frutos yermos, es la anciana que se peina frente a un espejo oscuro sin saber que ya está muerta, es el cadáver apuñalado de un idiota que sigue sonriendo con sus ojos vacíos y un caracol dentro de su boca. Cuesta creer que todo esto pudiera haber sucedido en aquel paisaje de vacas recostadas y caballos pastando como corderos, un escenario idílico donde parecía que jamás pudiera llegar a incubarse el horror. Pero así fue.
Recuerdo aquella primera vez, frente a los muros de Belle Ombre. Era verano, hacía calor. Una salamandra agazapada en una grieta me miraba sin parpadear. Como si su mirada pudiera suspender el tiempo, como si su inmovilidad pudiera segregar una forma de protección sobre esas tres mujeres fantasmales, su dolor y su leyenda. O tal vez el fantasma era ella, con otra piel. La vieja piel de luna sobre la que comienza a escribirse esta historia.
1. Campanadas a medianoche
Corría el invierno de 1964 —un invierno tan duro que creímos resucitar cuando llegó la primavera—, España aún vivía en blanco y negro, bajo el régimen franquista. Pero aquello, por más que implicara un cierto deshielo del nacionalcatolicismo, suponía todo un escándalo. Hollywood había aterrizado en la comarca, nada menos que con Orson Welles a la cabeza, para rodar Campanadas a medianoche. Si el guion rozaba lo delirante —un homenaje a ese John Falstaff en quien Welles veía un arquetipo de los vividores incorregibles, como él—, recrear la Inglaterra del XVI en la montaña navarra, y a dos velas, auguraba el descalabro. Pese a todo y contra todos, el gigante de Wisconsin nos legó una obra maestra.
«¡Oh, Jesús, las cosas que hemos visto! ¿Os acordáis de aquella noche tan loca en el prado de San Jorge?», exclama el pícaro vejestorio que abre la película. «No hablemos de recuerdos, maese Shallow», replica Falstaff mordiendo una sonrisa desencantada. Sabía lo que decía. Aquel genio que tuvo la meca del cine a sus pies, a falta de presupuesto, se vio forzado a acampar con todo su equipo a las afueras de Etxalar, en el baldío comunal. Sobre el manto de nieve, sus roulottes dibujaban un círculo como el de las caravanas de los pioneros a la espera del ataque de los pieles rojas que, en este caso, coincidió con el asedio de los aborígenes.
Día y noche, por decenas, montaban guardia al acecho de aquellas prójimas de vestidos ceñidos y siempre escotadísimas, por más frío que hiciera. Había que ver a Jeanne Moreau. Con solo llevarse un cigarrillo a los labios dejaba en el aire un revuelo de amor libre y existencialismo. ¿Qué diremos entonces de esa rubia cañón, Marina Vlady, con esas piernas que no acababan nunca, sobre todo cuando se estiraba indolente bajo los focos como una pantera al sol?
Los curtidos lugareños perdían el oremus. Hasta Beltza, el carbonero, que no bajaba al pueblo más que en las fiestas, se garantizó una butaca de palco en el roble que asomaba al campamento. Allá arriba nunca faltaban el contumaz de Txepetxa —quien debía su apelativo no tanto al petirrojo autóctono como a la jiba que roturaba su lomo—, ni Sito Culoperdiz, el hijo sarasa de Culopollo, muy repeinado y todo efluvios, mitómano confeso. Esa noche, en la intimidad de su roulotte, y sin otras prendas que una muselina y unos tacones de aguja, la Vlady se mecía al compás de la danza de Putifar ante un califa achacoso que, por su jeta de rosbif, solo podía ser John Gielgud. El rey del teatro shakesperiano enrojecía devorando con la mirada los pechos de la odalisca. Rediós, qué par de tetas bamboleantes, y estaban ahí, a su alcance. A Beltza se le salían los ojos de las cuencas. A Gielgud también. No tenía más que alargar la mano, pero la muy puta, cuando parecía a punto de caramelo, le marcaba un caderazo y se escabullía entre risotadas.
—Son divinas —maulló Sito rendido de devoción—. Cuánta clase, qué estilo…
—… para romperle el culo, no te jode. Con un buen alambre de púas la ataba yo a esa vedete, que se iba a enterar.
Las sutilezas de Beltza no daban para más. Menos mal que Txepetxa tenía mundo. Años atrás había faenado en la Ruta del Bacalao —la que subía hasta Terranova—:
—Quía, que no te engañen las americanas. Mira qué blancurria —apuntó elevando el mentón hacia la desvergonzada—, son como la leche cuajada.
—Sí, ya, pero con su buen par de domingas. Y fíjate qué muslamen. Pata negra.
—A medio curar y más sosa que chupar un clavo. Acuérdate de la Amparitxu, la que pasó de las varietés a un puticlú. Esa sí que tenía salero. «¿Cómo has podido caer tan bajo, hija?», le dijo el cura. ¿Y sabes qué le soltó?: «¿Qué dice, padre? Si estoy haciendo carrera: antes levantaba una pierna y ahora levanto las dos».
Sito frunció su hociquillo sintiendo que se le encendían las llamas de la ira.
—Qué asco. Cómo podéis ser tan ordinarios. La Vlady es como un cisne…
La mandíbula de Txepetxa apuntó a una vaca sobre el pastizal.
—¿Un cisne? Qué sabrás tú… Ni diez años le echo para que se ponga como esa.
Apenas faltaba un cuarto para la medianoche. Las campanadas prometidas por la película se anticiparon cuando irrumpió en la escena un piquete de Acción Católica encabezado por tres numerarias de la Sección Femenina:
—¡Cerdos degenerados! ¡Otra vez pecando contra el noveno mandamiento!
—¿Qué noveno ni qué quinto ni qué hostias? —respondió Beltza transfigurado del negro carbonario al rojo púrpura—. ¡Miramos lo que no tenemos en casa!
—Pues toma, por lo que te falta. —El bofetón que iba para él se lo llevó Sito, el esmirriado—. ¡Amárrate los machos y a confesarte!
Pero no había manera. Una noche sí, y la otra también, el roble no dejaba de constelarse de rapaces. Hasta se habló de un conato de violación. Meros infundios: Joaquintxo Celarain, alias Chingurri, el sobrino del alcalde, no pasaba de ser un adicto a las masturbaciones solitarias, como atestiguaban su cara de lechuza y esas ojeras profundas, color de herrumbre, el signo de los esclavos de Onán.
Welles conocía bien la antropología local desde diez años atrás, cuando vino a rodar un documental mítico para la BBC, La tierra de los vascos. La gente acabó adorándole, aunque nunca se acostumbró a llamarlo por su nombre. Pronunciaban «Güeyes» porque su aspecto recordaba a uno de esos bueyes que pastan cachazudos, con su boca malva y sus ojos como de mujer. «Güeyes bueyes, Güeyes bueyes», repicaba la cantinela de la chavalería a su espalda. Entonces, aquel coloso que regresaba del rodaje haciendo sonar su armadura de hojalata remedaba un mugido, estallaba en una carcajada y se metía otro trago. La procesión iba por dentro, igual que el calvario de sus actrices. Antes de que los roces lúbricos pasaran a mayores, buscando apaciguar al personal, negoció con su productora la proyección de otra de sus películas, Macbeth, en el casino local.
Nunca hasta esa noche se había proyectado nada en Etxalar, no había cines, y la televisión era un artículo de lujo. Tan pronto como tensaron la sábana que haría las veces de pantalla, otra, esta de nieve, comenzó a arreciar. No les importaba: todo el vecindario sucumbió al hechizo. Nines, la pequeña de las Echegaray, los veía agolparse como veía su propio aliento saliendo de su boca. Unos copos blancos se le posaron en el pelo. Tampoco los sintió. A sus cuarenta años no conocía de la vida más que sus penas. En sus paseos se sentaba en el pretil de la iglesia, frente a las tumbas, y hacía por no verlas, pero no podía evitar oír el rumor del viento como si le dijera: «Así siempre, siempre así, hasta que te mueras». «¿Pero por qué?», se preguntaba, «¿por qué esta condena?». «Mujer, fea y vieja», parecían responderle los sepultados, «tres desgracias para las que no hay remedio».
—Entonces, por qué no me llevará Dios, aunque sea al infierno. —Tantas veces se lo había repetido, como su rebelión siempre postergada—: Cualquier día, cierro la maleta y me largo. Y por mis muertos que no volveré la vista atrás.
Atreverse a esa inmersión en el casino sin la tutela de su hermana, Juana, la primogénita, tenía algo de eso. Apenas empujó la puerta sintió un escalofrío. En aquel antro de libertinaje cargado por la humareda se habían dado cita todos los naturales del valle abarrotando las mesas y echándose al cuerpo su reserva habitual de licores fuertes. El runrún resultaba ensordecedor. Justo antes de que se apagaran las luces, descubrió una silla libre entre el inconfundible peinado a lo Garbo de Martina, la panadera, y la no menos inequívoca toquilla de Visitación. Si una beata como ella consideraba que no era pecado, Nines se incluyó en la dispensa y se apresuró hacia el hueco. La oscuridad súbita no facilitó las cosas, tuvo que soportar hasta un pellizco a traición entre los pitidos del respetable. La sintonía de la RKO impuso un silencio reverencial y, como surgido del país de los sueños, allá en la pantalla apareció un jinete cruzando el espesor de las tinieblas.
Noche de tempestad en la vieja Escocia. Macbeth cabalga entre rayos y truenos. Tres viejas horrendas le aguardan en torno a un caldero. Sus lenguas silban como serpientes en sus bocas desdentadas. «Tres veces ha mayado el gato», susurra una de las brujas. «La arpía ha dado la señal», responde otra, y la tercera sentencia: «Demos tres vueltas alrededor de la caldera, y echemos las hediondas entrañas del sapo». Las voces se sincopaban en aquella escena de ultratumba. «Arrojemos la piel de la víbora. Entren en ella colmillos de lobo, el brazo de un judío, el hígado de un macho cabrío, la raíz de la cicuta... Hierva todo esto en el infernal conjuro».
Fue entonces, en el momento en que Macbeth vertía su mirada sobre las brujas. Una voz grave que no venía de la pantalla le tomó la palabra:
—Aunque la tempestad se desate contra los templos y el mundo todo perezca, responded: ¿Por qué he de temer a Macduff? Puede vivir, pero no... No le dejaré vivir; desmentiré así a los espectros y me dormiré al arrullo de los truenos.
En cualquier otro escenario esa réplica hubiera puesto en pie al auditorio. Se trataba de Orson Welles declamando su papel con una copa de coñac saltaparapetos en la diestra y, en la otra, un habano formidable. Pero ¿qué tenían de especial esas pobres brujas en un pueblo como Etxalar, a un tiro de piedra de Zugarramurdi y sus legendarios aquelarres? Nadie se volvió, nadie salvo Nines. Sus pálidos ojos azules se abismaron en los de aquel hombrachón monumental. Lo miró casi con miedo, y él le devolvió la mirada, a saber con qué intención. La puso muy nerviosa. Más que preguntar, farfulló a la defensiva:
—¿Cómo puede ser que ese fulano que parece el Cid Campeador, se rebaje a contarles su vida a… a semejantes pelandruscas?
Welles apuró un trago, mordió el puro y le intimó en su raquítico castellano:
—Buena pregunta. Macbeth aún no sabe que está hecho de la misma materia. Por más que las desprecie, él y sus brujas se pertenecerán hasta el fin de los tiempos.
—Ande, ande —articuló Nines, en un susurro tenaz—, eso son películas…
Welles se enjugó la frente —el alcohol le sofocaba—, y pareció acariciarla con esos ojos centelleantes que le conferían el aspecto de un niño avejentado y malicioso:
—¿Sabe, señorita? Tras el «silencio se rueda» se oculta un lugar mágico, un país de ilusión que alberga todo el dolor del mundo.
—Pero no dejan de ser películas —perseveró Nines—. Aunque sean toleradas.
—Como la suya y la mía, joven. Algún día descubrirá que se precisa un buen número de vidas, reales o imaginarias, para formar un destino.
No era un problema personal. Ni en Hollywood, ni en Etxalar. Nadie entendía al genio. La película no gustó, demasiado intelectual para un público que no salía de El último cuplé, y cuyo ídolo local seguía siendo Luis Mariano. A Nines también le encantaba, guardaba sus discos como auténticas joyas. Sin embargo, aquel encuentro movió algo en sus entrañas. Era como si una estrella le hubiera tocado el corazón. El personaje —Macbeth—, desdoblado en el actor y director —Welles—, y los dos hablándole al oído en la intimidad de un cine. Alguien la llamaba, no sabía quién, alguien al otro lado de su pantalla en blanco. Semana tras semana, no dejó de acudir a las sesiones del casino. Ya nunca más cintas de Welles, demasiado complicadas, tampoco aquella que hubiera hecho las delicias de los réprobos —Gilda—, prohibida por el obispado bajo amenaza de excomunión, por más que el striptease de Rita Hayworth no pasara de un guante y un par de meneos.
Nines sufrió unos cuantos mientras avanzaba en la penumbra. Otra vez llegaba tarde, a media historia, y ya sin ninguna atmósfera reverencial en la sala. El populacho siempre acaba devaluando sus privilegios. Sobre la sábana tensada al fondo, un legionario francés encara a una Marlene Dietrich muy vamp. «Tú me ocultas algo». La alemana no puede aguantarle la mirada, el legionario comprende: «Lo has vuelto a ver, ¿eh?». Marlène no contesta, él la zarandea de mala manera. «¡Confiesa, maldita, te has acostado con ese bastardo!». La bofetada no se hace esperar, ella le vuelve la cara, pero responde al fin: «Sí, he vuelto a verle. He vuelto porque le quiero». El legionario aprieta las mandíbulas. La ve poderosa, desafiante, una diosa del amor salvaje. Entonces, la coge por los hombros y busca su boca. «Mátame», le susurra ella, presta al sacrificio. Y según lo dice, Esperantxi, la cocinera del casino, levanta la tapa del puchero y cierra la réplica con su voz de becerro: «Sabes que aun después de muerta volveré por él», mientras hunde el tenedor para ver si los mondejus están ya cocidos. Es lo que tiene repetir la misma película todos los martes. Hasta hay quien amaga un bostezo en el momento de la puñalada. Todos los martes, sobre las siete y media, Marlène se la asesta al legionario cuando este intenta besarla.
—… El beso de Tosca —masculla Welles, nuevamente aposentado a su espalda.
Y, dos filas adelante, un tipo con pinta de gato despellejado apostrofa:
—Otro que la endiña. Y que grite ahora: «A mí la legión».
Se trata de Cipri Olaciregui, más conocido como El Matador, todo un profesional del asunto, pues se pasó la vida matando y matando…, aunque solo fueran sellos rechupados, en su estafeta de correos. Nines, arrasada por la emoción, le ignora. Sin verla, solo por su silencio, Orson, viejo brujo, parece buscarla con su voz sigilosa, adentrándose en el misterio como si revelase un secreto de familia:
—Nunca habrá una mujer fatal como ella. Cuando mata, redime a sus víctimas. Y si hace el mal, es sin querer hacerlo. Su alma siempre será inocente.
Hay quien comprende y quien no. Y el que comprende es el que acaba peor. Nines apretó los labios, decidida a no volverse, dijera lo que dijese aquel demonio que parecía hurgar en su herida. Aunque no, claro que no. El americano no le hablaba ella, solo era la añoranza contenida en el «Rosebud» de su mirada, igual que esos perdedores que se disparan un tiro en la sien con una copa de champán en alto, tal como en otros tiempos hubieran abatido una escalera de color. Pero esa noche, mientras aguardaba el sueño, volvió a pensar en aquella mujer sin suerte cuyo destino se le antojaba tan próximo al suyo. Y era como si Welles siguiera hablándole al oído: «Te dicen que no puedes hacer esto, ni lo otro, todo son disparates. Muy bien, seguro que así llegarás a cumplir cien años. Pero un día descubrirás que la vida entera es un disparate y, entonces, ¿de qué te ha servido no haber cometido ninguno? Pues a la conclusión de no haber vivido, amiga mía».
En su mundo larvario, Nines Echegaray no soñaba con las islas del azafrán y la canela. Solo con un hombre decente que viniera a redimirla con un beso de verdad, no como esos del cine, siempre cortados, como si un beso pudiera ser tan peligroso como una infección. Comenzó a preguntarse de qué maldita película emergería su redentor. Y, sobre todo, cuándo, cuándo, cuándo… Se diría que las campanadas de aquella noche doblaban por ella.
2. El violín del Sacamantecas
Así llegó el día en que el sortilegio del cine en Etxalar se deshizo, como si su gente nunca hubiera estado allá, como si no hubieran existido. Esa mañana, en el alba verdosa, luego color tripa de liebre, al poco de que el carro del lechero cargado de marmitas cruzara el prado comunal, la caravana de roulottes siguió su rodada dejando en el aire ese ahogo que nos advierte que la vida ha pasado sin dejar tras de sí más que las cenizas de los días felices. Etxalar volvía a su letargo bajo aquellos cielos plomizos. Campos nevados, calles desiertas, más agua, más barro. Nines lo llevaba mal, no soportaba esa vida lenta, venenosa como una fiebre endémica. Aquella película, Campanadas a medianoche, parecía cifrar un vaticinio. Siempre se ha dicho que esos repiques en el eje de las horas son los que anuncian que nuestro destino puede cambiar. Aunque sea con una puñalada, como en la historia de Marlène y el legionario. Pero ¿qué podía esperar una mujer como ella en un villorio como aquel? Lo suyo, no dejaba de repetírselo, era un maleficio.
La verdad es que el escenario ponía de su parte. En ese caserón siniestro arriba de la colina, con los cuervos en el tejado y un pentagrama de carámbanos colgando como los cirios invertidos de una misa negra, todo parecía hundirse bajo el peso de su decadencia. Nines había puesto un disco para animarse. Luis Mariano entonaba los dulces trinos de El amor es un ramo de violetas —«Cuando la felicidad al pasar te hace una señal / hay que coger su mano / sin esperar a mañana»—. Hervida en vaharadas de col rancia, las manos rojas por los sabañones, el pelo hecho una greña, volvió a gritar con esa rabia lindante en la desesperación:
—¡…Dónde coño has metido el violín del Sacamantecas!
Juana no contestaba. Estaría cambiándole la arena a Sultán, el gatazo que velaba por la castidad de las dos hermanas, o aseando a su anciana madre. Su casa podía ser un buen hogar para las almas justas, ella la habitaba como una condena. Belle Ombre —Bella Sombra—, cuántas pretensiones, las ínfulas de su difunto padre. Sí, todos los pueblos de la frontera entre España y Francia habían hecho del contrabando su quimera del oro. ¿Pero qué necesidad tenía de labrarle ese rótulo en francés? Espantaba a las visitas tanto o más que su lúgubre perfil, anclado frente a un pantano de aguas muertas al que llamaban el Lago de las Ánimas a causa de los vapores que se atorbellinaban con el viento del Pirineo y enlutaban hasta el azul del mediodía. De puertas adentro, el luto era permanente.
—¿Me estás oyendo, Juana? ¡Que no encuentro el puto violín del Sacamantecas!
—¡A ver, esa boca! ¡Qué lenguaje es ese! —bramó al fin la invisible, desde arriba.
Nines se desesperaba revolviendo cajones, no precisamente en busca de un Stradivarius. Llamaban así a su mejor cuchillo, una obra de arte para virtuosos del crimen. La broma macabra afianzaba la complicidad entre las adustas hermanas Echegaray, a quienes, por otra parte, nadie había visto reír desde la muerte de su padre, y eso fue allá por el 42. Antes de que todo fuera a peor, en su infancia, hasta tuvieron una criada. Una baserritarra[1] que respondía al nombre de Uxue, aunque en los papeles oficiales, por imperativo legal, solo figuraba su versión castellana: Paloma. La traducción le sentaba como un tiro a aquella volátil carnosa y rubicunda que no se andaba con remilgos cuando tocaba sacrificar un par de capones con las niñas trasteando entre sus faldas. Nines contemplaba al borde de las lágrimas esas pobres bestezuelas que, apenas un rato antes, cacareaban en su corral. Ya no eran más que dos cadáveres a los que la buena de Uxue acababa de decapitar de un tajo. Los animales, sus ojos vitrificados, parecían lanzarles miradas incriminatorias. De sus pescuezos manaba una sangre negruzca, casi coagulada.
—¡Y ahora, ospa! ¡Dejarme trabajar, que os rebano las orejas!
La amenaza parecía ir en serio. Las niñas salían a escape, huyendo de aquel cuchillo del mejor acero suizo —los privilegios del estraperlo—, cuya hoja de tres palmos ya estaba fileteando las pechugas de los capones.
—¿Crees que sería capaz de rebanarnos las orejas? —El susurro de Nines se afelpaba bajo la cama grande, donde buscaban refugio.
Su hermana Juana, la mayor, también la más avispada, jugaba a aterrorizarla:
—Pues claro que sí. El cuchillo que trajo aitatxo es igualito a ese con el que el Sacamantecas destripaba a sus víctimas para sacarles el sebo. Tiene música, pero solo pueden oírla los que van a morir... antes de que les rebanen las orejas.
El título quedó fijado para la eternidad. Como la gloria de Luis Mariano, que ahora atacaba otra canción dedicada, Maitechu —«para todas las Maites de España»—. Su voz atiplada —«voz de clavel varonil»—, pintaba amantes que proclaman su amor de rodillas y graban el nombre de su prometida en el dintel de su corazón. Nines volvió a quebrar el sortilegio con otro alarido:
—¡Juana, baja de una vez, ni que estuvieras con el tantum ergo!
Sultán dio un bufido y se escabulló entre las ristras de pimientos. Pero la otra, nada. Eso solo podía significar que tenía trabajo extra con su madre. Nines no se atrevía a subir, con solo pensarlo se ponía de los nervios. Entonces lo vio: justo debajo del cuadrante que había ocupado el gato, ahí estaba el dichoso violín.
—¡Ya lo tengo, Juana! ¡Salgo un momento a por la hierba de los conejos!
Al final del pasillo por el que corrían a menudo cucarachas, entre la reproducción en falsa plata de La última cena y un escudo con las armas de los Echegaray, se alzaba un espejo leproso, el único que se había salvado del arrebato de su madre cuando decidió cubrir todos los demás con fundas de almohadas y pañuelos. A Nines no le gustaba mirarse, solo lo hizo por arreglarse el pelo. El azogue le devolvió la imagen de una cuarentona prematuramente envejecida, de cara de acelga y perfil caballuno, cuyo único atractivo se cifraba en sus ojos azul lavanda, un poco saltones, pero tan brillantes como amatistas, y también tan tristes como esas piedras de perdición. Ah, la felicidad, esa felicidad de azúcar glas que hacía destellar la niquelada dentadura de Luis Mariano. Si hubiera conocido la felicidad hasta podría haber sido una mujer guapa, no tanto como Jeanne Moreau o Marina Vlady, dónde vas a parar. Aunque, ¿no está escrito que la felicidad todo lo embellece? Pero no, Ángela Echegaray, Nines, no había conseguido un billete para ese viaje. ¿Cuántos años llevaba así, marchitándose sin ilusiones, huérfana de todo atisbo de alegría, como esas que firman «joven abandonada» en los anuncios?
La culpa era de su hermana, esa virgen fatua tan rígida como un paraguas, tan atirantada como el pelo que se recogía sobre el cráneo con un pasador de carey. Todo para nada, porque no salía a la calle sin su sombrerito de medio luto y esos guantes que le cubrían las escamas de vitíligo, su estigma, piel de lagarto. Debía ser por eso que miraba a la gente con tanto rencor, como alguien que ha sido ofendido o cree que están a punto de ofenderlo. Por supuesto, no había asistido a las sesiones del casino, ni tolerado la menor mención acerca de la gente del cine en sus dominios. «Una recua de peripatéticas y aventureros, eso es lo que son». La descalificación valía para cualquier intruso que asomara a su verja, no en vano rematada en puntas de lanza. Con solo mirarla, se sentía ensartada por aquella voluntad tiránica cuyo único alivio parecía cifrarse en infundir un carácter universal a su amargura. La consecuencia era la fama de brujas que las adornaba. Un clásico en la comarca desde los tiempos en que el diablo se enseñoreó de todas las mujeres solas, raras o apartadas, entre el Baztán y Zugarramurdi. Entonces, naturalmente, ya nadie creía en esos cuentos. Pero como tampoco habían tenido ocasión de ver Un tranvía llamado deseo, lo que hubiera favorecido la analogía entre las hermanas Echegaray y las Dubois, los raspas del pueblo reventaban a tirones la campanilla de su portal, gritaban «¡Sorgiñak, sorgiñak!» —«¡Brujas, brujas!»—, y, antes de que apareciera la escoba de Juana, salían chillando como estorninos.
Nines sabía que no era ninguna bruja. Simplemente le había tocado el garbanzo negro y nada se podía hacer contra eso. O tal vez sí. Su mejor amiga, Marifeli, se había casado con un contratista de San Sebastián. Y la otra, Fermina, resultó que era prima de Patxi Lacán, el íntimo de Luis Mariano, que se la llevó a París, aquel París de todos sus sueños. Solía mandarle postales de la Torre Eiffel. Pintaban un mundo resplandeciente, donde las mujeres conducían automóviles y vivían en casas equipadas con mil electrodomésticos que hacían el trabajo por ellas. Nines también había nacido para pasear por hermosas ciudades y dejarse cortejar por un caballero que le leyera poemas junto a la chimenea. Hasta el deshollinador le hubiera valido. Pero a sus cuarenta años cumplidos no había llegado a conocer varón en el sentido bíblico del término. A punto estuvo con Juan Cruz, el farmacéutico. Su hermana, siempre su hermana, abortó el noviazgo. Juana odiaba a los hombres, a todos los hombres. No podía tenérselo en cuenta, con todo lo que había pasado. Pero fue muy duro cuando Juan Cruz se casó con esa espingarda presumida de Irune —Trinidad en castellano, Trini para los íntimos—, la misma que veinte años después no podía pasarle un tubo de aspirinas sin mirarla de arriba abajo con una sonrisa alevosa, mientras el calzonazos de Juan Cruz apenas arrugaba una ceja como diciéndole: «Así es la vida, Nines, así es la vida».
La vida, como si pudiera llamar vida a esa mortaja de nieve que parecía envolverla a cada paso. Cabeza alta, arriba los corazones, se dijo, arrebujada en su bata y tiritando. Algún día también ella subiría al tren de París, y conocería a Luis Mariano, y lo mismo se la llevaba a Hollywood para devolverle la visita a Orson Welles. ¿No había rodado justo al lado, en Lesaka, el comienzo de El cantor de México? Demasiadas fantasías para el paisaje que tenía delante: las cruces del cementerio. Lúgubre, desde luego, pero era allá donde crecía la hierba más fresca.
Seguramente se encontraría con el simple de Crisanto, Santúa —el Santo—. Hablando con propiedad no se podía decir que fuera un completo idiota, aunque no había conseguido aprender a leer ni a escribir. Ni siquiera era capaz de pronunciar bien su propio nombre, las palabras se le caían de la boca. Había que verlo, con su cara exagerada, como si tuviera alguna facción de sobra, y esa mano que le colgaba como una gallina muerta. Asustaba. Y más aún la leyenda que le perseguía. Que si nació del cadáver de su madre, que por eso se había acostumbrado a vagar por el camposanto, como un espectro. Pero Nines era su debilidad. Desde niños se inventaba tonterías para hacerla reír y, puesto que en Crisanto la infancia era perpetua, treinta años después seguía perseverando en su peculiar manera de cortejarla. La gracia consistía en coger un caracol bien grande y comérselo crudo delante de ella. A cambio, Nines consentía que le diera un casto beso en la frente. Tras semejante prueba de amor, la pequeña echaba a correr con las mejillas encendidas y la sensación de haber tentado al diablo a la sombra del cementerio. Crisanto apenas se dejaba ver fuera de él, tal vez para evitar que los chavales lo apedrearan, también porque le pagaban una pensión miserable a cambio de que mantuviera limpias las tumbas. Y allá estaba, montando guardia bajo la llovizna, con un saco de arpillera a modo de capuchón sobre el cogote. Al verla venir, ya cerca de la anochecida, su cara de perro perdido segregó una sonrisa imbécil. A Nines no se lo parecía. Aunque no tuviera convicciones acerca del cielo ni sed de la sangre vivificadora de Cristo, Santúa era un hombre y, como susurraban las malas lenguas, tenía algo de Garrincha, el heroico superviviente del maquis local. Nines se hizo la interesante. Segó unos manojos de hierba, los sepultó en su delantal, cuyos extremos había anudado a la cintura, y solo entonces levantó la mirada:
—¿Qué, ya te has pimplado las propinas del entierro de ayer?
Crisanto frunció un mohín y escondió su cabezota dentro del saco.
—Venga, cómete un caracol de los muertos y te dejaré que me des un beso.
El Idiota escardó la maleza y, tan pronto como pilló un molusco, lo engulló de un bocado. La trituración fue rápida, pero no menos repugnante. Escupió los restos de la concha y se barrió los labios con el revés de la mano.
—Ahora mi beso —farfulló con una mirada extrañamente sombría.
Nines se dejó abrazar. Tenía un punto excitante sentirse entre los brazos de aquel mocetón con alma de niño. «Si Juana me viera…» se dijo atreviéndose a palpar el torso del Idiota. Esta vez, sin embargo, Crisanto no parecía conformarse con el beso en la frente. La apretaba con fuerza, le hacía daño. Su lengua había comenzado a lamer su mejilla cuando, de pronto, por la carretera que bordeaba el cementerio, pasó un automóvil con los faros encendidos. Parecía el Tiburón del farmacéutico, aunque también podía ser el Cuatrolatas de Zumbeltz. Los dos eran del mismo azul antracita, casi negros. La aparición acabó de poner nerviosa a Nines:
—¡Ya está bien! ¡Basta! ¡Suéltame ahora mismo, Santúa! —Manoteó forcejeando con él—. ¡Te he dicho que me sueltes!
—No, hoy no… No te soltaré hasta que me des un beso como los de las películas.
Había hundido su zarpa bajo su bata, la hierba para los conejos resbaló sobre sus muslos. El viento barría en chapas de hierro blanco las montañas nevadas, la noche se aprestaba a caer. Aún recordaba la cinta que más le emocionó en el casino, Historias de Filadelfia. Desde entonces soñaba con verse paseando del brazo de Cary Grant por un bulevar muy elegante. Su complicidad carnal se reducía a una leve presión sobre su mano. ¡Pero ese bruto le estaba arrancando el corsé! El muy cerdo le magreaba las tetas, buscaba sus labios. Pensó en el caracol que acababa de engullir, esas babas verdosas en su boca. La única mano que le quedaba libre era la que apretaba su cuchillo por la espalda del Idiota.
Fue un arrebato, ella solo quería quitárselo de encima, nada que ver con la venganza de Marlène cuando apuñala al legionario. Al primer golpe, sin embargo, la hoja penetró en su carne con una facilidad demoniaca, como si el maldito cuchillo hubiera encontrado por sí mismo un hueco entre sus costillas. Los ojos de Santúa se abrieron como dos lunas muertas. Un grito ahogado en un coágulo de sangre y todo él comenzó a desmoronarse. Nines lanzó un aullido. Mientras caía, su zarpa de uñas negruzcas le estaba desgarrando la piel del brazo. Tuvo que darle un empellón para que le soltara, y así quedó el cadáver, tendido sobre un brezal del mismo color que la espuma escarlata que afloraba en sus labios.
Nines sintió la sacudida del pánico. Arrojó el cuchillo y echó a correr a ciegas entre los árboles que parecían crecer, agigantarse para impedirle el paso, como en una pesadilla. «¡Dios mío, qué he hecho, qué he hecho…!» —repetía a resolladas, llorando lágrimas que se volvián espinas de hielo—. Una bandada de pájaros asustados alzó el vuelo desde lo profundo del bosque, y el rumor de sus alas semejaba el aplauso burlón de cien demonios dando palmas.
[1]. Se dice de los que viven en el «baserri», el caserío. (N. del A.)
3. Un crimen ritual
Tres vueltas de llave defendían el portón de Belle Ombre, allá donde los mirlos habían impreso sus huellas sobre la nieve, semejantes a pequeñas dagas. La inocencia del Idiota, la marca de su crimen. Nines cerró los ojos sintiéndose morir, giró la llave y fue como una alucinación. Orson Welles estaba ahí, una presencia invisible en el umbral, una voz cavernosa que le susurraba: «Te dije que el destino de Macbeth le encadenaba a sus víctimas, igual que el tuyo a Santúa. Ahora te buscará en su noche y tú le pertenecerás hasta el fin de los tiempos». Pálida, desencajada, atravesó el corredor como si su alma se estuviera deshaciendo en la caldera de las brujas. Sentada junto al fogón, con su gato a los pies, Juana se olió que a su hermana le había sucedido algo grave, pero se mantuvo impasible en su trono. Parecía una imagen sepulcral pasando las páginas de un periódico atrasado con dedos cuidadosos, como si se tratara de un breviario.
—Qué, ¿sigue nevando ahí fuera? —articuló, la boca torcida, sin levantar la vista.
Nines contemplaba el fuego con una mirada extraviada.
—Yo no quería… no quería…
Primero fue el gato, Sultán, sus ojos amarillos atravesándola con su fría malignidad. A Juana le bastó alzar una ceja. Nines se llevó las manos a la cara. La sangre se escurría entre sus dedos empujada por las lágrimas. El relato de los hechos fue directo y atroz, rendido con una desesperada franqueza. Juana no la interrumpió en ningún momento. Impávida tras sus gafas negras en ala de mariposa, el rostro, un laberinto de arrugas intrincadas, siguió acariciando a su gato hasta que su piel despidió unos tenues centelleos. Una vez que Nines concluyó su letanía, se puso en pie, abrió el grifo de la fregadera y le pasó un trapo:
—Venga, teatrera, que eres una teatrera, deja de hacer pucheros. Ya ves lo que se saca tonteando con esos hijos de Satanás. Tanto que te lo habré dicho…
Nines caminó hacia la pila como una sonámbula, dejó que el agua corriera entre sus manos, las palabras de Juana le llegaban como a través de un sueño:
—Hombres, hombres… Solo ha habido uno perfecto, y murió crucificado. —La monserga continuaba en su tono ríspido—. Todos los demás son unos cerdos, qué asco, con esa cosa que les cuelga entre las piernas. Solo quieren metérnosla hasta el garganchón, y luego allá cuentas. Si te he visto, no me acuerdo.
—Si amatxo se entera…
—No digas tonterías. Mamá no se va a enterar, ni tiene por qué enterarse.
—Es verdad, es verdad. Ya no sé ni lo que me digo.
—Tenemos que recuperar nuestro violín —le cortó su hermana, con la misma autoridad con que cerró el grifo— . Y tiene que ser ahora, en caliente.
Un estremecimiento helado recorrió el espinazo de la otra.
—No, no, mejor dejarlo… Quién sabe si…
Juana inspiró con fastidio, cogió a su gato por las tripas, se acercó a Nines y susurró en su oído masticando cada palabra:
—Escucha lo que te voy a decir y no lo olvides nunca. En esta vida solo hay dos certezas, bihotza: los fuertes sobreviven, los débiles mueren. Formar parte de la Escuadrilla de Defensores de Dios significa responder: «¡Sí, te salvarás!» a la pregunta desesperada, cuanto más desesperada mejor: «¿Aún podré salvarme?».
Se detuvo un instante para quitarse las gafas, clavándole sus ojos atormentadores —«¿has comprendido?»—. Nines temblaba como un nervio en carne viva:
—Que no, que yo no voy. El cadáver sigue ahí, las ánimas estarán rondando…
—Déjate de sandeces, sinsustancia. Ni el Idiota ni las ánimas pueden hacerte nada, pero el violín sí. Lleva tus huellas, las huellas de tus dedos. Es la prueba del delito, la que te puede empujar a la cárcel o a algo peor. Deprisa, sube a cambiarte.
—¿Cambiarme? —preguntó Nines sin salir de su aturdimiento—. ¿Por qué…?
—¿Te has visto la bata, desgraciada? Vas hecha un cuadro.
Al advertirlo estuvo cerca de caer redonda al suelo. Una mancha carmesí le subía hasta el cuello, y su antebrazo seguía goteando. La herida abierta por la garra del Idiota era más profunda de lo que parecía. Nines no podía mirarla.
—Ay, Dios, creo que me voy a marear…
—Qué poco vales, si esto no es nada. —Juana había acercado el botiquín de campaña, recuerdo de la guerra—. Un chorrito de agua oxigenada, otro de mercromina y… —Tenía el rulo de gasa en la mano, la de Nines seguía sobre la fregadera a la espera de que se la vendara—. Oye, ¿no llevabas ahí la pulsera que te regaló aitatxo, la que te trajo de Francia?
Nines sintió como si se vaciara por dentro, un cuerpo sin esqueleto.
—La llevaba, sí… —comenzó a farfullar—. Nunca me la quito ni para dormir…
—Entonces seguro que sigue en el cementerio. Joder, otra prueba de cargo. Corre, sube arriba de una vez y cámbiate hasta de bragas, que eres una calamidad.
Nines subió como si estuviera cayendo al infierno, estrangulada por aquella pulsera que llevaba sus iniciales con la fecha de su primera comunión. Juana la esperaba abajo, con sus chirucas y las vendas preparadas.
—Con esto será suficiente —exclamó tras fijar la última tira de esparadrapo—. Coge esa linterna y venga, arreando, que llegamos tarde al concierto.
La noche se veía inusualmente clara, tal vez por la nieve que comenzaba a caer de nuevo. Sus pasos se hundían en el manto blanco. Todo era silencio, ni un alma a la redonda. Nines no dejaba de oír en su interior la melodía de la muerte. Un violín solista orquestaba la coreografía de los copos que fluctuaban en volutas perezosas, un enjambre de bailarinas en un país de las hadas terrorífico. El cadáver de Santúa, arrebujado en su saco, les saludó con su cara de patata trizada de hebras de hielo y la misma expresión alelada en sus ojos abiertos. La linterna rastreaba las sombras, a veces iluminaba el rostro dislocado del difunto. Nines sentía que la miraba, una mirada acusadora, a cada paso se sobresaltaba como un barbo con un anzuelo clavado en la mejilla. Se obligó a pensar solamente en su pulsera.
—Tiene que estar por aquí, aunque, no sé… igual se me cayó un poco más lejos.
—Pues espabila, lerda, que eres una lerda. Si nos pillan estamos jodidas.
No había acabado de decirlo cuando, de pronto, los cables del tendido eléctrico brillaron como filamentos de oro. Venía un automóvil. Juana apagó su linterna.
—Es el que pasó cuando estaba con Santúa —susurró Nines, agazapada bajo un ángel de piedra, como si volviera a ser la niña que jugaba al escondite entre las tumbas—. Otra vez el puto Culopollo.
Todo el pueblo conocía al farmacéutico por ese mote que no aludía tanto a sus posaderas, sino a la forma de su boca, una rajita fruncida, como de muñeca barata.
—¿Culopollo? ¿Estás segura?
—No del todo… No pude verlo bien.
—¡Será posible! ¿Cuántas veces tendré que decirte que abras los ojos?
El tono airado acabó por desquiciar a Nines:
—Mira quién habla, la que no se quita esas gafas de muerto ni en misa.
La mirada que le clavó hubiera podido fundir la nieve bajo sus pies:
—Cuidado con lo que dices, estúpida, que me vas a deber la vida.
Nines no pudo soportar la tensión, rompió a lloriquear:
—¡Vámonos, vámonos de aquí! El fantasma de Santúa se me está metiendo dentro y ese condenado violín no aparece. Ni mi pulsera tampoco…
—¿Ah, sí? Pues entonces, dime, ¿esto qué es? —La mano de Juana se alzó de entre las hierbas con un filo acerado cogido por la hoja—. ¡Música, maestro!
A Nines se lo cortó el llanto, pero el cadáver no parecía muy animado al baile. Seguía allí, los ojos vitrificados, la boca embarrada de nieve y sangre… y algo brillante en su puño que solo advirtieron entonces, al volver a iluminarlo.
—¡Es mi pulsera, está ahí, ahí…!
—Perfecto, los dos pájaros de un tiro. Anda, píllala y nos largamos a toda mecha.
Lo intentó, intentó abrir aquellos dedos congelados que apretaban la pulsera como si no fueran a soltarla jamás. Juana la veía forcejear, harta de sus torpezas:
—¿Qué cojones te pasa? No me digas que no puedes.
Nines, arrodillada junto al cadáver, volvió un rostro implorante, el vendaje de su antebrazo teñido de sangre. También esa herida había vuelto a abrirse.
—Pues cortamos por lo sano y santas pascuas.
Sin vacilar, Juana agarró la muñeca del difunto y se aplicó a rebanarle los dedos ante la mirada horrorizada de su hermana. El violín del Sacamantecas respondió a su leyenda. Una hoja bien templada, un filo implacable. Un tajo más y la pulsera quedó libre. Arrojó los dedos cortados allá donde los cuervos y, según se guardaba la pulsera, fijó su mirada en una charca de la que se alzaba un lento burbujeo.
—Se me está ocurriendo la jugada perfecta para completar la faena, hermanita. Ahí hay un conejo blanco que se muere de ganas por saltar dentro de su chistera.
Nines la escuchaba como catatónica, la otra ya había entrado en acción. Se quitó una de sus chirucas, avanzó con toda cautela hacia la charca, sostuvo la bota del revés sobre las burbujas y, tras una breve pausa en suspenso, la hundió hasta el fondo con un movimiento fulgurante. El conejo blanco se había convertido en un sapo verrugoso que luchaba por escapar de su mano.
—¿Para qué lo has cogido? ¿A qué viene esto ahora…?
Los ojos de la primogénita centellearon tras sus arlequinescas gafas negras.
—Vamos a jugar con ellos un poco. Al fin y al cabo, tu donjuán era un hijo de puta tan retorcido como las pezuñas del diablo. Y los de su cuerda no son mejores.
—No te entiendo —balbució Nines.
—No tienes nada que entender. Ábrele la boca.
—¿A quién? —Ella solo miraba al sapo, el índice de Juana le marcó el camino.
—¿A quién va a ser? Al fiambre, mujer, al fiambre.
Nines volvía a temblar, su hermana había perdido el juicio.
—Haz lo que te digo, cretina. ¡Y hazlo de una vez, rápido!
La pequeña abrió la quijada del cadáver al borde del colapso. Su hermana no se arredró ante los ojos acusadores del difunto. Dobló una rodilla e introdujo el sapo apretándolo contra la lengua del muerto. Las mandíbulas volvieron a cerrarse con un crujido.
—Y sanseacabó, esta no la abre ni Dios. Que ya sabes que del plato a la boca, a veces se cae la sopa —masculló amagando una sonrisa de través—. Cuando le hagan la autopsia pensarán que se trata de un crimen ritual, justo aquí, en el cementerio.
—¿Un crimen ritual?, ¿… por lo del sapo?
—Es el emblema de Akerbeltz,[2] alma cándida. Y no olvides que nuestro pueblo linda con Zugarramurdi.
Había dejado de nevar, el frío se hacía más intenso. Veían su propio aliento congelarse en el aire, pero no era eso lo que hacía estremecerse a Nines:
—¿Y tú? ¿Es que no te acuerdas que los chavales de aquí nos llaman brujas?
—Precisamente por eso quedaremos fuera de toda sospecha. Nadie se toma en serio las gansadas de esos raspas, y nosotras somos dos señoritas respetables.
—Sí, sobre todo eso: respetables —musitó la otra, el cadáver a su espalda.
—No has hojeado el último número de El Caso, ¿verdad? —continuó Juana, refiriéndose a la revista de sucesos más celebrada en la España de entonces.
—Lo que me faltaba, asomarme al diario de las porteras.
—Pues no viene mal hacerlo de vez en cuando. El otro día, en la página dónde me envolvieron las sardinas, venía un crimen semejante perpetrado en Valencia por una secta de chalados, todos de postín, parientes de un ministro nada menos.
—¿Te crees que eso puede cuajar aquí…? ¿Solo con un muerto y un sapo y…?
—Basta de palabrerías y a casa, que ya nos hemos expuesto bastante.
Regresaron a oscuras, la linterna apagada, cogidas del brazo y apretando el paso para que no las alcanzase la tormenta, como dos sombras huyendo del infierno.
Llovió durante toda la noche, sin tregua, con esa perseverancia rayana en la obcecación de un dios empeñado en dictar su evangelio a golpe de diluvios. La piedra roja de las casonas de Etxalar parecía rezumar sangre. Solo era esa lluvia como un veneno del alma, la que se acuesta en capas de pizarra debilitando los corazones con esa sensación de que su mundo se hunde arrasado, no por los fuegos anunciados por las religiones del desierto, sino por una pertinaz labor de erosión y desgaste, tempestad sobre tempestad. Nada de todo eso parecía dislocar la permanente de Maritxu Maizkurrena, cuyas bien cebadas grupas, su tez sonrosada y su doble papada afianzaban su expresión bovina. Cargada con dos bolsas de embutidos frescos, había bloqueado la puerta de la farmacia con su pie izquierdo y la campanilla no dejaba de repicar.
—¡Qué horror, qué horror! ¿Os habéis enterado? ¡Han matado al Idiota!
Juan Cruz, el farmacéutico, tenía algo de Alan Ladd. Si bien, dado su natural gallináceo, el parecido se limitaba al rictus estreñido estilo Raíces profundas y a ese tupecillo que comenzaba a clarear, aunque seguía siendo muy eficaz entre las desahuciadas. Nadie entendía cómo pudo casarse con el higo seco de Irune, y menos que nadie aquella charcutera lenguaraz que no se decidía a entrar, mientras la campanilla seguía repicando. Culopollo parpadeó su desconcierto al compás:
—¿A Santúa? ¿Que se han cargado a Santúa?
—Como lo oyes, a ese santo bendito. Y de una puñalada por la espalda.
Irune compareció con un frasco de bicarnonato. Su expresión atónita se unió a la de la vecina que estaba atendiendo, Graxiana, la de la droguería Montecarlo —un nombre elegido en virtud de su parentesco, evidentemente solo fonético, con la rutilante estrella del Principado, Grace Kelly—.
—¡Jesús, María y José! ¿A dónde vamos a llegar? —Graxiana no podía reprimir su jaculatoria predilecta siempre que algo la escandalizaba, y ese algo era casi todo—. Esto es lo que nos ha traído el cine al pueblo. Tantas películas, tanta violencia… Qué razón tenía el padre Machimbarrena cuando dijo que el cine es la mayor calamidad que le ha caído al mundo —«¡mayor que el diluvio universal, más que la bomba atómica!»—. Nadie olvidaba las filípicas del orador sagrado, de quien se decía que hasta podía levitar, pero tampoco era cuestión de enredarse en catequesis.
—El asesino tiene que ser un sádico. Un bicho como el vampiro ese de no sé donde, el de los ojos saltones —abundó la charcutera, ajena a la lluvia que asperjaba su peinado, también al nombre de Peter Lorre—. Después de apuñalarle, le cortó tres dedos y le metió un sapo en la boca. Un sapo vivo. Pobre Santúa.
—No me lo puedo creer… ¡Santo Dios, qué espanto! —El bicarbonato que la farmacéutica vertía a través de un embudo en otro frasco estuvo cerca de desbordarse—. Pero pasa, pasa, mujer, que el soniquete ese me está desquiciando.
Maritxu frunció un mohín, como haciéndose de rogar. No podía entretenerse, su selecta clientela la reclamaba. En realidad, su única urgencia consistía en difundir la primicia por todo el pueblo antes de que se le adelantase Graxiana, que ya tenía su cuartillo de sales digestivas pagado y envuelto.
—Lo han descubierto los seminaristas que venían de Lecaroz, fíjate qué casualidad. Esa alma de Dios. Santúa ya estaba frío y más tieso que la mojama.
—Tanto rondar por el cementerio, tanto rondar por el cementerio… —Con las cejas repintadas a media frente y su arsenal de perlas Majorica prendidas del cuello a las orejas, la droguera semejaba una pitonisa desprovista de su bola de cristal—. Si se lo tenía dicho, que vas a acabar convertido en el hombre lobo.
Maritxu se quedó mirándola:
—¿Por qué has dicho lo del lobo?
Graxiana impostó una sonrisa críptica:
—Por nada, ya ves tú… Figuraciones mías.
—Pues mira por dónde, los seminaristas cuentan que vieron un lobo negro arriba del cementerio cuando se tropezaron con el cadáver. Un lobazo enorme. Y cojo, para más señas. Igual que Garrincha.
—A ese ni me lo mientes. Que cuando se entere…
—Se le va a revolver todo, ay, la desgracia llama a la desgracia.
Las dos comadres cruzaron una mueca conspiratoria.
—Así deja caer la semilla la mano del Sembrador. —Y tal como ella dejó caer la suya, apostilló—: Un sapo en la boca, tres dedos cortados…
—Y el lobo cojo arriba del camposanto. —Graxiana no vaciló en santiguarse—. Jesús, María y José… Cosa de brujas. O del demonio patudo.
Culopollo se encogió de hombros, esas historias no iban con él:
—Lo siento por las Echegaray. —La pupila de Maritxu se iluminó dilatada por el morbo—. Eran las únicas que le tenían un poco de consideración al Idiota. Sobre todo Nines. Creo que anoche los vi a los dos, cuando venía de Urdax.
—¿Que los viste? ¿Dónde los viste? —inquirió Graxiana, sin poder evitar un bizqueo nervioso—. No me digas que en el cementerio.
—Pues claro, ¿dónde va a ser? Si Santúa se pasaba el día entre los muertos.
—Y un cuerno, que bien que le daba al pimple tu santito donde Zumbeltz.
Irune tardaría en perdonarle su alusión a Nines —¿acaso seguía habiendo fuego bajo la ceniza?—. Juan Cruz carraspeó, más Culopollo que nunca, desviando una mirada hacia la charcutera. Esta tampoco se apiadó:
—Para mí que las hermanitas también comulgan con Rascayú. Sí, sí… Que más de una vez he visto yo al tonto y a la Nines merendado entre las tumbas, y hasta haciéndose «sirris», los muy marranos. Un sacrilegio, un sacrilegio.
—Bueno, bueno, mejor si no liamos las cosas —volvió a intervenir la droguera, esta sí, piadosa a su manera—. Aunque sea por su pobre madre.
Maritxu, siempre pendiente de atesorar primicias, cogió la alusión al vuelo:
—¿Sigue tan delicada?
—Uf, eso pregúntaselo al viento. Palmira no ha vuelto a salir desde que murió su marido, y de eso hace como veinte años. Ni siquiera deja que la vea el médico.
—Vivir con una enferma tan rebelde tiene que ser un calvario. —La charcutera dirigió a la farmacéutica una mirada cargada de intenciones—. No entiendo cómo no se casaron, sobre todo la pequeña. De joven, Nines no era tan fea.
—Pero rara, lo que se dice rara…
Era el momento perfecto para que Maritxu arrojase uno de esos cuartos a espadas que constituían su razón de vivir, sin ninguna esperanza de redimirse:
—A lo que estamos, Juan Cruz, que agua pasada no mueve molino y la que nos importa viene con esta lluvia de sangre. —Había hecho una frase. También ella era una lectora contumaz de El Caso—. Si viste a la Nines de cháchara con Santúa, y en el cementerio, estás obligado a ir con la copla a los municipales. O a la Guardia Civil.
—Igual le estaba contando algo importante —puntuó la droguera—. Algo que podría ayudarles a resolver el intríngulis del crimen.
Harto de ellas, Culopollo adoptó un tono cortante:
—Nines es lo suficientemente adulta para contárselo por sí misma. Y si ella no lo hace, no voy a ser yo quien se retrate. Claro que si preferís ir vosotras —añadió elevando el mentón hacia su socia—, ya sabéis el camino.
La mandíbula de Graxiana crujió delatando el defectuoso ajuste de su dentadura postiza. Su némesis ya había cruzado la puerta, muy afectada por el desplante, con un gesto tan brusco que la campanilla sonó a rebato. El tiempo le haría tragarse sus palabras al insolente. En cuanto a las suyas, ya iba tarde para correr a informar a Margari, la mercera. Por más que siguiera siendo fiel a las medias sin costuras, ajena a los beneficios de las Berkshire, aquel desgarrón en la apacible vida del vecindario estaba pidiendo a gritos un zurcido de urgencia.
[2]. Literalmente, El Cabrón Negro, personificación del diablo en la mitología vasca. (N. del A.)
4. Los violines no vuelan
El artista había plasmado a la mujer del cuadro en escorzo, acaso para atenuar el ojo que se cubría con un parche de pedrerías, a la manera de la princesa de Éboli. La severidad de su porte, como el vestido de terciopelo carmesí cerrado hasta la gorguera, conferían un matiz dramático a la calavera que sostenía entre sus manos con una expresión de lo más piadosa. El rictus de su boca, esa sonrisa que le alzaba apenas la comisura del labio, y más aún su mirada de un solo ojo, afirmaban todo lo contrario: soberbia, tiránica, altiva. Parecía una niña y podía tener cien años. O trescientos. El tiempo que llevaba ardiendo envuelta en esa cabellera llameante sujeta por un prendedor de perlas negras.
El tesoro que presidía la escalera interior de Belle Ombre no era ninguna bagatela. Se trataba de un óleo firmado por el primer maestro de Goya, cuyo padre había nacido en Ceráin, cerca de Etxalar. Debió ser un notable pintor tenebrista pues, pese a su hipnótica belleza, la dama del lienzo daba pavor. A ellas las confortaba. Su ilustre antepasada, Laverna de Echegaray, mezcla de furia y tormento, pasaba por ser el espíritu tutelar de la familia. Aunque tenía sus caprichos.
Desde tiempos inmemoriales despertaba a sus deudos en la alta noche, aplicada en contar las piezas de su cubertería de plata —siete, nueve, trece, clac, clac, clac, un crujido como de huesos astillados—. Eso cuando no le daba por pasar el plumero sobre un clavicordio imaginario del que, sin embargo, se podía oír hasta el último de sus acordes. Mejor no importunarla. A Laverna no le gustaba que perturbaran sus rituales, aunque nunca bailaba sola. Según se contaba, antes de que apareciese en el valle y comprase la propiedad, allá por el XVI, el solar abrigó un convento benedictino. Los monjes espectrales seguían ahí, atentos a sus conjuros de tinieblas. Pero esta vez no eran los monjes ni las cuentas ni el clave, sino la mancha de humedad que avanzaba hacia el lienzo a medida que las lluvias seguían arreciando. Las paredes rezumaban, por más que las revocaranm volvían a aparecer placas verdosas. Esa noche, el verde había virado a un brutal rojo sangre. La sangre invadía su cuarto, el nivel subía y subía. Pronto alcanzaría su cama. Con los puños crispados bajo el mentón, arrebujada entre las sábanas, Nines no conseguía sofocar su terror. Ahora la cama flotaba sobre una marea escarlata, navegaba como una balsa a la deriva hacia el terrorífico Lago de las Ánimas. Su grito rasgó la oscuridad. Pero tan pronto como se encendió la luz, la ola de sangre desapareció sin dejar huella. Juana había venido a rescatarla, traía un vaso en la mano:
—Qué cruz, qué cruz tengo contigo… ¿Otra vez la tontería de tus pesadillas?
Bañada en sudor, los ojos febriles, Nines contempló el brebaje con recelo.
—No puedo dormir… En cuanto cierro los ojos vuelvo a ver a Santúa plantado en la tapia del cementerio, como diciéndome que me espera a las puertas del infierno.
—Quita, quita, peliculera, que ya ha pasado todo. Bébete esto, te calmará.
Nines apuró el vaso. Le supo amargo, reprimió una mueca de desagrado.
—Y ahora a dormirte, cabecita loca —la serenó su hermana palmeándole la mejilla con su mano escamosa—. Que no tenga que venir más veces.
—No, por favor, no te vayas… Quédate un poco más.