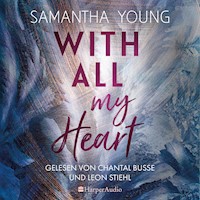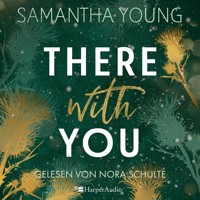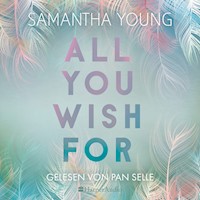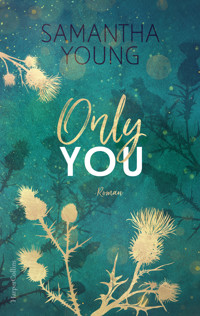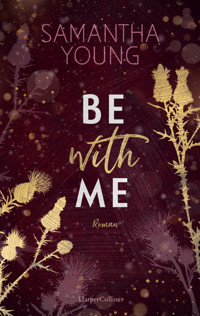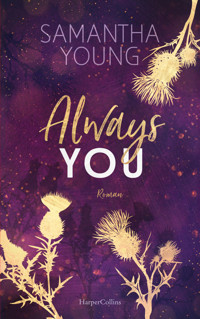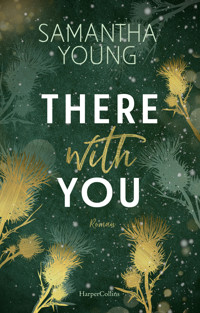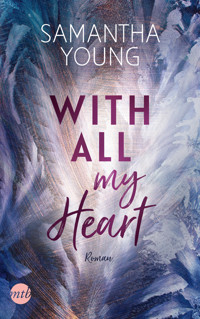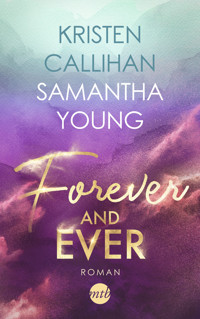Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VeRa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuando le faltaron las palabras, su música habló por ella. Pensó que ocultar sus sentimientos era lo correcto para no decepcionar a nadie, pero solo le trajo más infelicidad. Ahora carga con el dolor de no haberlos enfrentado. Esperaba que desaparecer del mapa la ayudara a seguir adelante. Sin embargo, sus heridas la siguieron a todas partes. Si logra perdonarse, tal vez pueda volver a amar. ¿CONSEGUIRÁ SKYLAR REUNIR LOS FRAGMENTOS DE SU ALMA QUE VUELAN CON EL VIENTO?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
vera.romantica
vera.romantica
UNO
Glasgow, Escocia
En la actualidad
Mi música impregnaba el aire y creaba una burbuja de melodía y familiaridad en una ciudad que todavía seguía siendo extraña para mí en muchos sentidos.
Era otro día nublado en Buchanan Street. Las nubes teñían de gris los edificios color beige y opacaban las construcciones de arenisca roja, que eran parte de la identidad de Glasgow.
Estaba cantando y tocando mi adorada guitarra acústica Taylor frente al centro comercial más importante, en el corazón de la ciudad. Me había instalado a una buena distancia de la entrada detrás de mí, para no molestar al personal, pero no tan lejos como para obstruir el paso de los peatones. A diferencia de otros artistas callejeros con los que competía a diario, no tenía un sofisticado sistema de parlantes portátiles con amplificadores y micrófonos. Dependía de la calidad de mi voz y de mis habilidades con la guitarra para atraer a la gente.
Nunca me consideré una molestia cantando en las calles de Escocia. De hecho, era el único momento en el que la ciudad no parecía extraña para mí ni yo para ella. Me sentía parte de un lugar que amaba la música. Si la arenisca roja era la piel de Glasgow, la música era el latido de su corazón. Mientras hacía las paces con la idea de que mi vida se había desmoronado, darle ritmo a su alma me regalaba momentos de felicidad.
A veces, la gente se quedaba escuchándome, en especial si estaba de buen humor y decidía hacerle algún pequeño cambio a una canción pop conocida. En general, eso sucedía los sábados, como hoy, cuando las personas estaban relajadas en vez de apresuradas por hacer sus compras durante la hora del almuerzo y regresar al trabajo.
De todas formas, la mayoría seguía caminando o dejaba algo de cambio en el estuche de mi guitarra mientras avanzaba deprisa. Incluso algunas personas lo dejaban como si se hubiera convertido en un hábito. No es que me molestara. A diferencia de esos artistas callejeros con sus sistemas de parlantes, yo de verdad necesitaba el dinero. No estaba intentando “ser descubierta” con la ayuda de mi mejor amigo, la cámara de su teléfono y YouTube.
Cantaba en la calle para comprar la cena. Y, si era un día particularmente bueno, para poder entrar al centro de natación y utilizar las duchas y el secador de cabello. Si no recaudaba lo suficiente, hacía lo que los indigentes locales llamaban un “baño de vagabundo”: me quitaba la ropa en mi tienda para acampar y utilizaba toallitas de bebé para limpiarme el cuerpo lo mejor que pudiera.
Mientras cantaba, le eché un vistazo a la funda de mi guitarra y di gracias al cielo porque parecía que me alcanzaba para tomar una ducha real.
En forma de agradecimiento, les asentí con la cabeza a un par de chicas cuando dejaron algo de cambio en mi funda, y seguí entonando la melancólica canción que había elegido para acompañar al clima: Someone Like You, de Adele. A la gente le encantaba y siempre atraía a una pequeña multitud. La tocaba cuando de verdad necesitaba dinero. Mi rango vocal es lo suficientemente amplio como para cantar Adele, pero no cualquiera sabe vender una canción. Tienes que ser capaz de sumergirte en la letra y entonarla como si tú la hubieras escrito. Lo que es mucho más sencillo hacer si compusiste la maldita canción. Durante mucho tiempo, solo interpreté mis propios temas, por lo que no era un problema para mí.
Hacer música en la calle era diferente. La gente no quería escuchar melodías desconocidas. Eso podría haberme molestado unos años atrás. No era muy buena poniéndome en el lugar del otro. O empatizando.
Ahora… bueno, ahora podía interpretar canciones tristes como si mi corazón estuviera partiéndose. Miré entre las pequeñas audiencias que se reunían a mi alrededor y vi más que algunas lágrimas en los ojos de extraños. Amaba esa parte de tocar en público: hacer que la gente sienta. Solo odiaba todas las otras porquerías que lo acompañaban.
Mientras cantaba sobre cómo vuela el tiempo y que el pasado fue el mejor momento de nuestras vidas, sentí esas palabras en lo más profundo de mi alma. Controlé un quiebre de mi voz en la palabra “vidas”, y encontré un rostro familiar en la multitud.
Ignoré el cosquilleo que me recorrió la columna al reconocerlo y no desvié la vista. Le canté a él y le dije, fulminándolo con la mirada, que no me podría importar menos que estuviera allí. No me asustaba. No me intimidaba. ¿Acaso no sabía que hoy en día era indestructible?
No sabía su nombre ni nada sobre él, salvo que tenía el tipo de presencia que hacía que todo a su alrededor se desvaneciera. Medía cerca de un metro ochenta y dos, no era demasiado alto. En realidad, no se destacaba por su altura, sino por su complexión atlética. Era una cualidad. No podía distinguir el color de sus ojos porque nunca se había acercado lo suficiente, pero parecían oscuros e intensos. Había cierta dureza en su semblante, una lejanía que no parecía encajar con su aparente interés en mis presentaciones. Hoy se ubicó al costado de la pequeña multitud, con las manos en los bolsillos de sus jeans. Inclinó un poco la cabeza mientras escuchaba con esa expresión distante.
Cuando llegué a la parte de “encontrar a alguien como tú”, alcé la mirada por encima de mi sombrero de fieltro hacia el cielo cada vez más oscuro. Mi tono era tan triste como las nubes allí alojadas. Una vez que la nota fa sostenido menor quedó merodeando en el aire, bajé la cabeza y dejé que los suaves aplausos llegaran a mí.
Casi de inmediato comencé a tocar una de mis canciones. Como dije, la mayoría de las personas quiere escuchar música conocida, pero yo también componía y era difícil para mí no cantar lo que realmente sentía al menos una vez en mis presentaciones. Además, durante las últimas semanas, noté que el extraño solo se marchaba después de que interpretaba uno de mis temas.
Extraño pero real.
Casi todos los que habían escuchado la balada de Adele se quedaron para mi canción animada, con ritmo alegre y letra triste. Cuando terminé, varias personas se acercaron para dejar monedas en la funda. Algunos me elogiaron y hasta me agradecieron. Era difícil ver a la gente que se alejaba sin ofrecerme ni un saludo, así que dejaba que se desvanecieran en mi periferia y les sonría a quienes tenían la amabilidad de darme algo de cambio.
Tenía suficiente dinero para comer, darme una ducha y lavar mi ropa.
Si alguien me pidiera un consejo para dormir en la calle, le diría cuán importante es mantener los pies limpios y secos y cambiarse los calcetines todos los días. Como había una lavandería a unos veinte minutos caminando de donde alzaba mi tienda y a diez minutos del centro de natación, podría tener mi ropa limpia y seca y mis calcetines frescos.
Las sonrisas de la gente me llenaron de satisfacción mientras les agradecía con mi acento inglés falso. Me salía bien, así que usaba ese. Si pudiera, habría fingido un acento escocés, pero siempre sonaba a irlandés con un dejo de australiano. ¿Por qué fingir en primer lugar? Bueno, no quería que nadie me reconociera; y si unían mi rostro y mi voz a un acento estadounidense, las cosas podrían complicarse.
Cuando la audiencia se disipó, decidí empacar por el día. Recién eran las tres de la tarde, pero tenía muchas ganas de darme una ducha. Además, las nubes parecían listas para atacar en cualquier momento y debía caminar casi una hora hasta el centro de natación. Mientras guardaba el dinero, me pregunté si se justificaba gastar en el boleto de autobús. Si me empapaba, podría enfermarme y entonces, ¿qué diablos haría?
Eché un vistazo hacia las nubes y vi que una ya estaba preparada para dejar caer una multitud de gotas.
Sí, usaría el transporte público.
Sintiendo un cosquilleo conocido en la piel, alcé la mirada y vi que el tipo seguía allí parado con los brazos cruzados, estudiándome. Fruncí el ceño ante su actitud evaluadora.
Hacía unas cuatro semanas que venía a escucharme. Desde entonces, todos los sábados me observaba a la distancia. Sabía que no le atraía mi cuerpo porque no lucía muy bien estos días. Tenía que ser por mi voz, y eso me alteraba. Hacer música en la calle era riesgoso: solo bastaba que una persona me reconociera al oírme cantar.
Por eso fingía un acento.
¿Acaso este tipo me había descubierto?
Vete al diablo, intenté transmitirle telepáticamente.
Comenzó a caminar hacia mí. Me tensé mientras guardaba la guitarra en el estuche. Esto era nuevo.
Se detuvo a unos metros y me puse de pie erguida. Con mi metro setenta, no era diminuta pero tampoco muy alta. De todos modos, seguía siendo mejor que estar en cuclillas en tanto este extraño se erigía delante de mí.
Mi expresión era desafiante. La suya estaba en blanco y por eso mismo me sorprendió cuando, sin preámbulo, dijo:
–Sabes cantar y componer.
Fruncí el ceño e incliné la cabeza un poco, estudiando su rostro.
–Lo sé –respondí al fin.
Sus labios se aplanaron y me pregunté si esa era su versión de una sonrisa.
–Permíteme invitarte un café.
Me invadió el recelo.
A pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerme tan limpia como me era posible, no podía deshacerme del aura de alguien que duerme en la calle. Tenía una mochila grande que llevaba a todos lados en la que guardaba mi tienda para una persona. Me duchaba una vez a la semana y, cuando no podía hacerlo, me limpiaba el cabello con un champú seco en aerosol barato que utilizaba con moderación. Era cuidadosa con las pocas camisetas y los dos jeans que tenía e intentaba mantenerlos lo más limpios posible; pero tenía una suciedad debajo de mis uñas de la que no podía librarme y, lo más importante, tampoco podía quitarme de los ojos las manchas duras de fría realidad.
Era indigente y la mayoría de las personas parecía percibirlo. Eso significaba que estaba acostumbrada a que se me acercaran hombres desconocidos y me hicieran ofertas como si fuera una prostituta.
–¿Por qué? –espeté. Lo odié como a todos los hombres que creían que podían aprovecharse de mí.
–No estoy buscando sexo –replicó con una expresión burlona–. Solo quiero hablar de tu música.
–¿Por qué?
–Deja que te compre un café y te lo explicaré.
–No bebo café.
Frunció el ceño y arrastró sus ojos por mi cuerpo otra vez, sin duda no de una manera sexual, pero sí insultante y despectiva.
–Entonces, guarda tu dinero y deja que te compre una comida caliente –dijo cuando nuestras miradas se encontraron.
–¿Ahora mismo?
–Ahora mismo.
Consideré su propuesta, demasiado tentada. Era pleno día y estábamos en el centro de la ciudad. Si tenía planes perversos, no había mucho que pudiera hacerme. Eché un vistazo a la calle a mi izquierda. El cartel con franjas rojas y blancas de T.G.I Friday’s me atraía como un imán.
Sin embargo, me detuvo la preocupación por cuál era su interés en mí y por si había descubierto mi secreto. Incliné la cabeza para esconderme detrás del sombrero que llevaba puesto.
–No, gracias. Encuentra otra manera de divertirte. –Pasé al lado de él sin mirarlo.
No gritó para que me volteara y cuanta más distancia ponía entre nosotros, más se aliviaba la tensión en los músculos de mi espalda. Mis hombros encorvados lentamente se relajaron y regresaron a su posición normal.
El sector norte de Buchanan Street iniciaba en una colina en la Real Sala de Conciertos de Glasgow y descendía en pendiente hasta aplanarse cerca de la mitad. Había estado cantando en la zona baja, así que tardé menos de cinco minutos en llegar a la parada de autobús a la izquierda de la concurrida Argyle Street y olvidarme del tipo ese. En mi nueva vida, solo tenía tiempo para preocuparme por lo esencial, y no por cosas triviales. Nunca hubiera imaginado que fuera tan liberador.
–¡Cantante callejera! –escuché camino a la parada.
Dos personas indigentes sentadas en bolsas de dormir afuera de la entrada del pasaje comercial de Argyle Street llamaron mi atención.
Como el autobús todavía no había llegado, caminé hacia Ham y Mandy. Los conocí no mucho después de que llegué a Glasgow y me di cuenta de que no tenía suficiente dinero para quedarme en una pensión. Creo que había estado durmiendo en mi tienda barata por una semana cuando se me acercaron un día mientras cantaba.
–Hola –saludé. Al acercarme y observarlos, una punzada de compasión me atravesó el pecho. Era extraño, pero no sentía que tuviéramos otra cosa en común además de ser indigentes. No podía imaginarme a mí misma tan abandonada como ellos.
–¿Cómo estás, cantante callejera? –Mandy me sonrió. Sus dientes estaban cubiertos de mugre y putrefacción; ya no me afectaba verlos.
Sin embargo, yo cambiaba el cepillo de dientes cada seis semanas. Aunque no compraba uno eléctrico, era mejor que nada. También utilizaba pequeños palillos descartables con hilo dental. Me ocupaba de mantener mis dientes y encías saludables.
–Tiene nombre, ¿sabes? –Ham la miró con los ojos en blanco.
Les había dicho que me llamaba Sarah.
–“Cantante callejera” se acerca más a la verdad –respondió con una sonrisa cómplice.
A ella no la engañaba. No creí que me reconociera, pero sabía que no me llamaba Sarah, y me avergonzaba la manera en que parecía poder mirar dentro de mí. De todos modos, me caía bien porque nunca me pedía más información.
–Ay, deja a la muchacha tranquila –replicó Ham. Él, cuyo apodo era la abreviación de su apellido Hamilton, no era el primer adicto a la heroína que conocía; sí el más trágico. Era alto, puro músculo y tatuajes. Tenía unos ojos verdes hermosos y su rostro hubiera sido muy apuesto de no ser por los efectos físicos de la droga. Estaba delgado, ojeroso, su tez tenía un color grisáceo y sus dientes estaban peor que los de Mandy. No solo eran amarillentos y lucían enfermos, sino que su colmillo izquierdo estaba roto y su incisivo derecho directamente no existía. Cuando nos conocimos, me contaron sus historias.
Mandy había huido de una vida familiar abusiva. El novio de su mamá abusaba sexualmente de ella a diario y su madre, enferma de celos, le gustaba golpearla como castigo, como si fuera se culpa. Me dio náuseas escucharla contar su pasado de una manera tan relajada. Era como si hubiera bloqueado sus emociones. Comprendía esa parte.
Mandy no era originaria de Glasgow, y dormir en las calles la llevó a prostituirse para sobrevivir. Había desarrollado una ansiedad severa y sufría de depresión. Estaba convencida de suicidarse si enfrentaba una experiencia sexual traumática más cuando conoció a Ham. Él era de un lugar llamado Ibrox, ubicado a menos de quince minutos del centro de la ciudad. Se hizo adicto a la heroína a los quince años y eso le costó su familia, la mayoría de sus amigos y su capacidad de conservar un empleo.
Mandy me dijo que no le importaba la adicción de Ham. Aun así, me sentía triste por ellos no solo por lo que habían vivido o porque dormían en la calle, sino también porque podía ver que él la amaba. Pero aquel día, cuando Ham se alejó para hablar con un conocido, Mandy me contó que solo estaba con él porque la protegía de otros hombres y no le molestaba cuando ella tenía un mal día por su ansiedad sin tratar. “¿No lo quieres?”, le pregunté y me respondió: “como a un amigo”. Pero estaba claro que Mandy le ofrecía algo más que amistad a cambio de su protección. Quise llorar por ella porque seguía prostituyéndose… solo que de una manera distinta.
–¿Cómo están? –pregunté sin querer pasar demasiado tiempo con ellos porque, para mi gusto, eran una dosis demasiado alta de la fría y dura realidad.
Antes de que alguno de los dos pudiera responder, cayó la primera gota.
–Diablos. –Ham fulminó al cielo con la mirada–. Lo sabía.
–¿Van a buscar refugio?
–Es solo un poco de lluvia. Es el primer baño que tendré en días –rio Mandy.
–¿A dónde vas? –preguntó Ham.
Me encogí de hombros. No le decía a nadie en dónde acampaba.
–Iré a darme una ducha y a comprar algo de comer –respondí.
–¿Sigues sola? –Mandy me miró con el ceño fruncido de repente–. ¿Qué te dijimos sobre eso, cantante callejera? Necesitas un hombre. O una mujer. –Me miró con preocupación.
–O quédate con nosotros. Te protegeremos.
Sé que no había ninguna intención sexual en sus palabras, pero de todos modos sentí un escalofrío ante la idea. Ambos insistían en que era más vulnerable a un ataque estando sola. Habiendo deambulado por la ciudad durante varios meses, noté a muchas personas indigentes en pares o, como ellos sugerían, mujeres que acampaban en pequeños grupos.
Pero estaba siendo más inteligente que todos ellos. Dormía en donde nadie se aventuraba, lejos del centro de la ciudad. No necesitaba a otra persona para mantenerme a salvo.
–Luzco como si una brisa pudiera derribarme, pero es solo una fachada. Puedo defenderme, ¿saben? –Sonreí intentando tranquilizarlos mientras retrocedía un paso–. Puedo cuidarme. Lo prometo.
–¡Alguno de estos días tendrás problemas, cantante callejera! –gritó Mandy detrás de mí, y sus palabras sonaron proféticas. Sentí una ráfaga de escalofríos en la columna.
Estás siendo absurda, me dije a mí misma, quitándome de encima la sensación. Estaba bien.
No tenía sus problemas. Era inteligente porque, a pesar de mi edad, tenía mucha experiencia en la que respaldarme.
Esta era mi vida ahora. Me gustaba que fuera así. Me preocupaba por las cosas importantes, las necesidades básicas, y todas las demás porquerías desaparecieron. Seguiría siendo inteligente en tanto eso significara no tener que pensar en quién solía ser.
DOS
El viaje en autobús hacia el norte solo tomaba quince minutos. Bajé en una parada cerca del centro de natación. Siempre iba allí porque estaba a diez minutos de la lavandería y a veinte de donde dormía.
Todos los sábados, la misma recepcionista se sentaba detrás del escritorio. Era una chica amable que con gentileza cuidaba mi guitarra una vez que pagaba la entrada. Había cierta tristeza en su sonrisa cuando me entregaba el boleto, así que sabía que no iba allí a nadar. De todos modos, me dejaba pasar.
Su amabilidad hacía cosquillear levemente a mi ego, pero, mientras avanzaba por el vestuario de mujeres, me recordé a mí misma que no tenía tiempo para ser orgullosa. Los pisos de cerámicos tenían charcos de agua dispersos y las paredes brillaban por la condensación. El aire del gran ambiente estaba cargado con el aroma a cloro, que en ese momento resultaba reconfortante. Encontré libre uno de los casilleros más grandes. Tomé mi champú y acondicionador baratos, una toalla, el gel de ducha, la crema de afeitar y la rasuradora. Después de guardar la mochila en el casillero con cuidado para no dañar la tienda, me desvestí hasta quedar en ropa interior.
Cuando era chica, nunca me preocupé mucho por mi apariencia. En la adolescencia, aparecieron mis curvas delgadas. Siempre utilicé talla cuatro y nadie mencionaba mi peso, por lo que nunca fue un factor importante. No encajaba con los chicos populares, pero tenía una banda, un grupo de amigos y estábamos demasiado ocupados concentrándonos en tener éxito en la industria de la música como para preocuparnos por las mismas cosas que nuestros pares. Solo me sentí insegura de mi apariencia cuando la banda despegó.
Cada vez que publicábamos algo en nuestro Instagram, hacían comentarios sobre cómo lucía en la foto. Si el ángulo era raro, ¿había subido de peso? ¿Estaba embarazada? ¿Quién era el padre? ¿Necesitaba operarme la nariz? Sería tan linda si me operara la nariz.
No todos eran negativos. La mayoría eran positivos. Otros, sexualmente espeluznantes e invasivos. Era increíble lo fácil que resultaba concentrarse en esos infelices y dejar que me afectaran cuando nunca antes me había preocupado por mi apariencia. También era desalentador que los comentarios negativos aumentaran si un tabloide anunciaba que estaba saliendo con algún famoso adorado por el público, porque nos habían fotografiado juntos. Hicieron eso algunas veces durante mi carrera. Las mujeres podían ser despiadadas cuando pensaban que no merecías a un chico con el que estaban obsesionadas. Triste, pero tan condenadamente cierto.
Ahora nada de eso merecía la pena. No era necesario.
Sabía que estaba demasiado delgada, pero si alguien me miraba mientras caminaba por el vestuario en mi ropa interior raída, llevando mis productos baratos, no lo veía. No me importaba.
Por suerte, encontré una ducha libre y entré. Sin prestarles atención a los mechones de cabellos de extrañas que obstruían el desagüe, cerré la cortina húmeda para tener privacidad. Después de quitarme con cuidado la ropa interior, la enrollé dentro de mi toalla y la apoyé afuera de la ducha con la esperanza de que no me la robaran.
Cuando sentí el agua caliente, cerré los ojos y me deleité con la sensación. No había nada como una ducha después de días y días sin bañarse. Antes no valoraba poder darme una ducha. Ahora, que no era algo regular –y tenía suerte si lograba juntar suficiente dinero para hacerlo una vez por semana– sentía felicidad pura. Sin embargo, no podía disfrutarla por mucho tiempo porque siempre había alguien afuera esperando su turno.
Comencé a restregarme el cuerpo y el cabello. Luego me rasuré aunque Mandy me dijo que no me molestara, que el vello de las piernas te mantenía cálida en invierno. Había estado durmiendo en la calle desde finales de abril y hacía un frío infernal cuando caía el sol. Los veranos escoceses no eran calurosos durante la noche, pero se podía lidiar con ellos. Ahora era septiembre; en algunas pocas semanas, las temperaturas nocturnas no serían tan dóciles y estaba intentando no preocuparme por eso.
O por el hecho de que mi visa de turista estaba a punto de caducar.
Mientras sentía que se me revolvía el estómago, hice a un lado ese pensamiento. Me preocuparía cuando llegara el momento. Mi vida se trataba de resolver los problemas del día. Era sencillo. Fácil.
Después de la ducha, me sentí humana otra vez. Estiré una mano y me alegró que mis cosas siguieran allí. Me envolví en la toalla y salí de la ducha ignorando la mirada enojada de la mujer que esperaba su turno. Me encerré en un cubículo cercano para poder secarme en privado.
De vuelta en ropa interior, abandoné el refugio para quitar mis pertenencias del casillero. Una vez que me vestí, tomé el cepillo para el pelo.
Me sequé el cabello intentado no mirar demasiado al espejo.
La sensación de una mirada penetrante comenzó a irritarme hasta que no pude ignorarla. Desvié la vista de mi reflejo hacia una adolescente parada al lado mío. Me observaba boquiabierta, sus ojos brillaban por una emoción que reconocía. Me invadió el miedo, bajé la cabeza con rapidez y utilicé el secador de cabello de manera agresiva, como si eso acelerara el proceso de alguna manera.
Al final lo apagué. Sabía que seguía observándome.
Rayos.
Tomé mis cosas y me volteé para marcharme deprisa.
–¡Ey!
Oh, por Dios.
Eché un vistazo sobre mi hombro, frunciendo el ceño, y la sonrisa de la chica se debilitó.
–¿Alguien te dijo que te pareces a Skylar Finch?
–No sé quién es –respondí con mi acento inglés.
La expresión de la chica se desmoronó ante mi respuesta o mi acento, no estaba segura.
–Sí… –Su voz disminuyó hasta un susurro–. Como si fuera posible que Skylar Finch nadara aquí.
Me marché sin responder y me obligué a no sentir nada por la interacción. Bueno… a fingir que no sentía nada por la interacción.
Me concentré en mi próxima tarea: el lavadero; o la “lavandería” como la llamaban aquí. Puse en la lavadora las pocas prendas que tenía y, en vez de esperar, caminé hasta la tienda local de pescado y papas fritas, y compré mi cena y dos botellas de agua. Seguía lloviendo, por lo que comí refugiada en la puerta del lavadero. Para ser honesta, me costó terminarlo y tuve que tirar la mitad. Esa era una comida barata y sustanciosa, pero después de semanas ingiriendo comida chatarra barata, pensé que mi cuerpo podría estar comenzando a rechazarla.
La espera para que mis prendas salieran del secador fue monótona, pero no me molestaba. Allí estaba cálida y seca. Al parecer, Dios existía, porque la lluvia se detuvo cuando me dirigía hacia mi lugar para dormir.
Me tomó un tiempo acostumbrarme a los días más largos. Durante el verano, en esta parte del país, no oscurecía hasta cerca de las once de la noche. Pero, en las últimas semanas, eso sucedía cada vez más temprano; a las siete y media, ya no quedaban rastros del sol.
Para cuando llegué a mi destino –el portón cerrado con candado del cementerio– ya era de noche. Las rejas estaban sobre una carretera principal concurrida. Postes de luz iluminaban el camino al igual que los focos delanteros de los vehículos, que pasaban con frecuencia.
Esperé hasta que no circularan automóviles y luego subí a la base de ladrillo sobre la cual estaban atornilladas las rejas. Me sujeté de ellas y escalé con cuidado de no lastimarme con las puntas filosas.
Cuando aterricé del otro lado, el impacto hizo que me vibraran las piernas, pero estaban fortalecidas por caminar a todos lados. Tomé mi pequeña linterna, iluminé el camino que tenía por delante y me adentré en el cementerio.
Por extraño que pareciera, el lugar no me daba miedo de noche. Se había convertido en un santuario en donde estaba a salvo del mundo exterior. Era un sitio tranquilo para recostar mi cabeza y tenía la idea de que mis vecinos silenciosos me protegían de alguna manera.
Era un cementerio grande, por lo que tuve que caminar un poco hasta mi lugar. La municipalidad había podado hoy; podía oler el césped recién cortado y el aroma familiar a tierra húmeda mezclado con las fragancias de las flores que dejaban las personas que visitaban a sus seres queridos. El aroma disminuía a medida que me acercaba al pequeño bosquecillo de árboles que estaba bien en el fondo, donde me gustaba armar mi tienda. Las lápidas cerca de los árboles eran muy viejas, los grabados se habían desvanecido; era imposible leer alguno.
Luego de armar la tienda, desplegué mi bolsa de dormir, la almohada y la manta que conseguí de oferta para mayor calidez. Entré, me puse cómoda y saqué uno de los dos libros que cargaba conmigo: Dulce veneno, de María V. Snyder. Lo había leído un millón de veces, pero se había convertido en una lectura reconfortante. Ese y Graceling, de Kristin Cashore. Era fan de la fantasía. Amaba las historias sobre heroínas fuertes que pateaban traseros a pesar de sus circunstancias.
Mientras leía, no pensaba en dónde estaba o que hacía frío. Me olvidaba del mundo exterior por un tiempo. Sabía que Ham, Mandy y muchos otros indigentes en la ciudad usaban sus teléfonos para mantenerse en contacto. No sabía cómo los conseguían. Si los robaban, si robaban el dinero para comprarlos o si ahorraban todo lo que les daban los extraños para comprar un móvil barato y poder conectarse entre ellos y con el resto del mundo. Pero los tenían, los cargaban en cafeterías y utilizaban el wifi gratis para navegar en internet. Algunos hasta tenían perfiles en Facebook. No tenían hogar, pero sí tenían perfil en Facebook.
Sin embargo, yo no quería saber nada con el mundo exterior. Para mí era un recuerdo distante.
Y en su lugar, leí acerca de cómo Yelena aprendía sobre venenos y estudiaba para ser una catadora. Leí sobre su supervivencia y su fuerza. Esa noche, acostada en el cementerio que se había convertido en mi hogar, me quedé dormida sabiendo que tenía lo necesario para sobrevivir la vida que había elegido.
TRES
Se sentía el aroma característico de la lluvia en el aire. Humo diesel, café y lluvia. Sin embargo, no permitiría que la idea de la tormenta inminente me preocupara mientras cantaba en Buchanan Street ese sábado. Estaba demasiado ocupada tratando de ignorar al pequeño infeliz que se había instalado cerca de mí con su sistema de parlantes.
Quería molestarme. Lo dejó en claro cuando me lanzó una sonrisa engreída y petulante mientras se acercaba más de lo que permitiría la buena educación. Había un código entre artistas callejeros, y él estaba rompiendo la regla más importante: no robar audiencia a propósito. Y hacía un gran trabajo. Cualquiera que se tomara el tiempo para detenerse podía escucharlo imitar a Shawn Mendes.
Sin embargo, yo seguí cantando. Me había convertido en una experta en aparentar que los músicos jóvenes no me afectaban. Quiero decir, había estado en una banda con tres de ellos y viajábamos en un autobús durante las giras, por el amor de Dios. Este chico no tiene idea de cuán buena soy simulando que infelices como él no existen.
Supe aprovechar mi oportunidad para vengarme. Sucedió tan pronto bajó el volumen para tocar una balada de Coldplay.
Canté a viva voz Chandelier, de Sia. Un tema supedifícil de interpretar y que solía impresionar a la gente. Las personas se detuvieron y se amontonaron a mi alrededor. Mi voz se elevaba sobre el sistema de parlantes del chico.
Luego, aparecieron los teléfonos con cámaras e incliné la cabeza y escondí el rostro detrás del sombrero. Uno de estos días, esos malditos teléfonos me meterían en problemas. Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien en internet dijera: “Ey, suena exactamente igual a Skylar Finch. Un minuto… ¡es Skylar Finch!”.
Tenía pavor porque sabía que ni siquiera me enteraría si eso sucedía, ya que me rehusaba a navegar en internet. Mi peor miedo era estar cantando en las calles de Glasgow y un día alzar la vista y encontrar a uno de mis amigos fulminándome y acusándome con la mirada.
Desestimé mis preocupaciones y seguí cantando.
Cuando el aplauso perdió intensidad, alguien en la multitud gritó:
–¿Cantarías Titanium?
Entre la lluvia constante durante la semana y las temperaturas nocturnas en descenso, tuve que gastar casi todo mi dinero en una chaqueta para lluvia y en un par de sudaderas con vellón para usar en la noche. Gasté lo poco que me quedó en una ducha y en el lavadero. Necesitaba dinero, así que canté Titanium y disfruté sobre todo el momento en el que el chico con los parlantes comenzó a entonar a viva voz una canción de rock y uno de los hombres de mi audiencia le gritó que se callara.
Mi diversión sufrió una muerte súbita cuando comenzó a llover de manera abrupta. Grandes gotas cayeron con fuerza y rapidez y empaparon a las personas en segundos. Todos se quejaron y buscaron refugio. Me dejaron fría y empapada con una funda de guitarra llena de cambio chico que no alcanzaba ni siquiera para un café, solo había suficiente para unas papas de McDonald’s.
Inhalé profundo y me mentalicé para ir a la cama hambrienta. Intenté que no se asentara el pánico por el giro negativo que el clima le había dado a mi vida. En el fondo sabía que sería más difícil, pero tendría que encontrar una manera de sobrevivir.
Una parte de mí quería ir hasta el chico, que guardaba deprisa su sistema de parlantes con ayuda de algunos amigos, y patearlo en la entrepierna por arruinar la mayor parte de mi día. Estaba bien vestido, tenía calzado deportivo costoso, lucía bien alimentado y como si alguien cuidara de él. No necesitaba el dinero. Solo quería atención. Tenía ganas de gritarle “ya tenemos un Shawn Mendes. ¡No necesitamos otro, cariño!”. Pero era penoso y no tenía energía.
Desolada y preocupada de verdad por primera vez desde que había llegado a Escocia, mis dedos temblaban mientras guardaba la guitarra. No solo dormiría hambrienta, sino que también estaría empapada hasta los huesos. La lluvia se detuvo casi tan abruptamente como había iniciado, pero el daño a mis prendas y a mi flujo de efectivo ya estaba hecho.
Inspiré, temblorosa. Se me retorcía el estómago por los nervios.
Cuando me puse de pie y estaba a punto de tomar mi mochila, casi colisiono con un tipo no mucho más alto que yo. Dio un paso hacia mí sosteniendo un paraguas sobre nuestras cabezas, y sentí un escalofrío de repulsión por la manera en que sus ojos subían y bajaban por mi cuerpo; su mirada no podía malinterpretarse. Ya había visto antes a este hombre de unos cincuenta años. Una linda camisa acomodada dentro de sus jeans cubría su barriga. Sobre sus hombros anchos, una chaqueta de cuero se tensaba con sus movimientos. Pero lo difícil de olvidar era su rostro. Tenía una nariz protuberante inconfundible y cicatrices en las mejillas.
Me acordaba de él porque había molestado a Mandy un día que me detuve a hablar con ella. Ham apareció y lo espantó.
Por supuesto, se corrió la voz de que yo era indigente.
Me enderecé y retrocedí un paso para salir debajo de su paraguas. Mis nervios ya alterados estallaron en llamas por la furia repentina.
Su mirada lasciva subió hasta mi rostro y, al ver mis ojos asesinos, sonrió con tranquilidad.
–Déjame comprarte una comida caliente, amor.
–No, gracias.
–Creo que ambos sabemos que la necesitas, amor.
Hizo un gesto hacia el estuche de la guitarra en mi mano.
–No tengo tanta necesidad. Vete al diablo.
–Eso no es amable. –Endureció la expresión y dio un paso hacia mí–. Estoy intentando ser agradable. Necesitas un amigo si quieres sobrevivir en las calles de Glasgow, amor.
–Cariño, incluso si no fueras un pequeño infeliz baboso con barriga por la cerveza, no dejaría que me tocaras. Así que, en tu lugar, haría lo que digo y me iría al diablo. Ah, y una advertencia –lo miré con desdén mientras mentía–, si vuelvo a verte merodeando o vuelves a molestarme a mí o a alguna de las chicas, conozco a algunos tipos que estarán felices de “ocuparse” de ti. ¿Me entiendes?
El enojo transformó su rostro e intentó dar otro paso en mi dirección, cuando una gran mano masculina envolvió su bíceps y lo empujó hacia atrás con poca gentileza.
Mis ojos salieron disparados hacia el hombre más alto. Ahora mi furia se entremezclaba con sospechas y confusión. Era el acosador que se marchaba después de oír canciones de mi autoría. Esta vez, estaba lo suficientemente cerca y pude ver el enojo genuino que brillaba en sus ojos oscuros mientras fulminaba con la mirada al hombre más viejo y de menor estatura.
–Creo que te dijo que te fueras al diablo.
El hombre, que no se mostró intimidado por mí en lo absoluto, parecía encogerse ante la presencia de mi salvador, lo que solo incrementó mi irritación.
–Me confundí –murmuró y se alejó deprisa blandiendo su maldito paraguas como si fuera un escudo.
Pequeña basura cobarde.
–¿Qué quieres? –le espeté a mi salvador indeseado.
Su vista seguía clavada en el depredador sexual. Giró con lentitud para observarme. Aunque su mandíbula todavía estaba tensa, sus ojos oscuros se suavizaron y, por un instante, me mantuvieron cautiva. Todo sobre él parecía estar grabado en piedra. Implacable. Frío. Pero sus ojos eran de color café cálido y estaban rodeados de largas y gruesas pestañas negras. Esa mirada seductora y ardiente no encajaba en absoluto con el resto de él.
Luego habló y rompió el hechizo que sus ojos habían conjurado sobre mí por unos instantes.
–Eres una tonta.
Las palabras estaban cargadas de irritación.
–Guau, gracias –dije y mi acento sonó sospechosamente estadounidense. Le di la espalda para tomar mi gran mochila.
–Si sigues haciendo esto, te lastimarán.
–¿Eso es una amenaza?
–No.
–Escucha, tengo que irme. –Me volteé e intenté pasar por al lado de él.
Esta vez, tomó mi brazo.
Me atravesó una nueva ráfaga de enojo y miedo, y lo fulminé con la mirada ignorando el calor de su cercanía y el aroma de su colonia y gel de ducha. Olía limpio, se sentía cálido. Todas las cosas que yo no era. Lo envidié y lo odié en partes iguales. Por un momento, olvidé que yo sola me había puesto en esta situación.
Sin que tuviera que decir una palabra, me soltó y alzó las manos.
–Ya te dije que no quiero sexo. Solo quiero hablar. Deja que te compre la cena.
Como si hubiera recibido una señal, mi estómago rugió y pude sentir cómo se desmoronaban mis defensas. Dormiría empapada y hambrienta o solo empapada hasta los huesos. Tentador…
–Tienen secadores para manos en los baños de los restaurantes. Podrías secar algunas de tus cosas. –Hizo un gesto hacia mi estado calamitoso.
Maldición.
Sabía que este tipo quería algo de mí, solo que no sabía qué.
Sin embargo, la prioridad en este momento era alimentarme y secarme.
Eran las cinco de la tarde del sábado y las calles concurridas del centro no solo estarían repletas de personas que salían a bailar, sino también de policías. Este tipo no podía hacerme nada aquí.
–Está bien. T.G.I. Friday’s.
Servían ensaladas y carne real, no la porquería procesada que había estado comiendo esos días. Por suerte, no sonrió de manera triunfante y engreída. Hizo un gesto hacia el restaurante como diciendo “después de ti”.
Caminé demasiado consciente de él mientras avanzaba a mi lado. Lo miré por el rabillo del ojo. La lluvia no debió alcanzarlo, porque sus prendas estaban secas. Entonces, ¿en dónde había estado? No lo había visto entre la gente esa tarde.
Era raro.
–¿Puedo cargar algo por ti? –ofreció.
–No, gracias. –Nadie tocaba mis cosas excepto yo.
No respondió, pero apresuró el paso para abrirme la puerta del restaurante. El gesto casi hace que me tropiece con los escalones. Hacía mucho tiempo que nadie tenía ese gesto.
Me rehusé a reconocer la pequeña punzada de calidez que me causó, al igual que me negaba a reconocer que extrañaba un poco mi vida en la que no era invisible.
La recepcionista alzó una ceja, pero se olvidó por completo de lo que iba a decir cuando el extraño se paró al lado mío.
Me di cuenta de que ni siquiera sabía su nombre.
–Mesa para dos –dijo.
–¿Tienen una reserva?
–No.
Resoplé por sus modales brucos. Qué encanto.
–Bueno, tienen suerte. –La sonrisa de la anfitriona se apagó un poquito–. Tenemos una mesa, por aquí.
Tomó un par de menús y nos guio a través del restaurante. Me estremecí y sentí una ligera claustrofobia cuando me atacaron los aromas –hamburguesas, salsa barbacoa, salsa de tomate, cerveza, todo estrujó mi estómago con necesidad– y los ruidos del lugar –conversaciones en voz alta, risas, el tintineo de cubiertos y vajilla–. Estaba acostumbrada a las multitudes, pero al aire libre. Sentía que hacía una eternidad que no estaba en un espacio cerrado con tanta gente.
Nos dirigimos hacia una pequeña mesa en donde no habría lugar para poner mis cosas. El extraño tocó el hombro de la recepcionista para que se detuviera.
–La de allí. –Gesticuló hacia una mesa estilo cabina detrás de nosotros en la que habría suficiente lugar para nosotros y todas mis cosas.
–Está reservada.
El desconocido extendió una mano y pude ver el destello de dinero mientras lo depositaba con discreción entre los dedos de la chica, sobre los menús que sostenía. Le echó un vistazo y luego sonrió.
–Por aquí.
Me deslicé primero en el banco, puse la guitarra en el suelo, sobre mis pies, y empujé la mochila. Por experiencia, debería haberla utilizado como una barrera entre el desconocido y yo, pero la idea se me ocurrió demasiado tarde, cuando él ya estaba acomodándose a mi lado.
Al igual que todas las veces que lo veía entre el pequeño público que me escuchaba cantar, su presencia pareció ocupar toda la mesa. Sentí más que una leve molestia cuando se sentó tan cerca que hasta podía sentir su calor corporal.
Intenté alejarme sin llamar la atención mientras él estudiaba el menú, pero me descubrió cuando lanzó una mirada interrogadora a su alrededor.
No quería que creyera que me ponía nerviosa, por lo que me concentré en mi propio menú y casi de inmediato me sentí débil por el hambre. Quería todo. TODO.
El silencio nos invadió y me perdí en el paraíso de las elecciones.
–No ordenes demasiado –dijo el extraño de repente–. Eres muy delgada e imagino que no estás acostumbrada a comer grandes porciones. Podría caerte mal la comida.
Sentí una ola de decepción porque, aunque me fastidiaba, tenía razón. Cuando la mesera vino a tomar nuestra orden, solo pedí el róbalo salteado y no las alitas, las patatas rellenas, los nachos y las costillas que también quería. Se me hacía agua la boca.
–¿Por qué no te secas mientras esperamos? –propuso el extraño una vez que la camarera se alejó. De inmediato, miré hacia mi costosa guitarra.
–No soy un ladrón –masculló.
–Entonces, ¿qué eres exactamente? ¿Qué quieres?
–Ve a secarte primero.
Asentí, pero cuando salí del asiento, tomé mi mochila y la guitarra. No confiaba en nadie. Entendió el punto y casi pareció causarle risa. Más hambrienta e irritada que nunca, casi le gruño mientras me alejaba de nuestra mesa hacia los baños.
Ahora que el pánico de tener hambre no estaba jugando con mi mente, recordé que por la mañana había ido al lavadero y tenía prendas secas en la mochila. Era increíble lo que el miedo podía hacerte, porque, hasta ese momento, me había olvidado por completo de ellas. Me recorrió una ola de alivio y tomé un montón de toallas de papel antes de encerrarme en uno de los cubículos. Una vez que me desvestí, me sequé con ellas. Me deleité con la sensación de tener prendas secas mientras me ponía la ropa interior, unos jeans, calcetines, una camiseta y una sudadera. Doblé mis prendas húmedas y mi chaqueta de lluvia. No quería ponerlas en la mochila porque empaparían los libros y el resto de mi ropa interior. Aunque me sentía desnuda sin el sombrero, decidí guardarlo.
Cuando regresé al salón, apoyé las prendas húmedas al lado mío en el asiento y escondí la ropa interior para que no estuviera a la vista.
No pude mirar a los ojos al desconocido cuando le di un sorbo a la Coca Cola Light que había pedido y me regocijé con su sabor. Hacía meses que no probaba una, y sabía genial. En las giras, necesitaba mucha energía, así que comía bien y bebía suficiente agua. Las gaseosas eran un gusto para ocasiones especiales.
–Disculpa –la voz de mi compañero me sobresaltó y lo vi hacerle gestos a una mesera que estaba pasando–, ¿tienes una bolsa?
–¿Una bolsa?
–Una bolsa de plástico o de papel. Una bolsa.
–Mmm… deja que revise.
Fue mi turno de examinarlo de manera inquisitiva, pero no le prestó atención a mi mirada. Bebió su agua y observó el restaurante como si esto no fuera extraño e incómodo. Tenía un leve bulto en la nariz, pómulos altos y una mandíbula bien definida. En general, su perfil era similar al de un halcón: robusto e intimidador. Y en ese momento me sentí como una presa que se dejó atrapar estúpidamente.
De todos modos, todavía no podía deshacerme de la sensación de que en verdad no quería nada sexual.
Lo miré fijamente sin disimulo. Quería respuestas.
Él permaneció inalterable. Me ignoró hasta que la camarera que había llamado regresó con una bolsa de plástico.
–¿Esto servirá?
–Sí, gracias.
La extendió hacia mí estudiándome con esos ojos que hubieran encajado mucho mejor en un Don Juan, en alguien que supiera cómo ser encantador.
–Para tu ropa.
Ah.
Era un gesto amable, que tampoco concordaba con su comportamiento, y mis sospechas aumentaron. Sin embargo, la tomé y guardé mis prendas húmedas en ella.
–¿Qué diablos quieres? –pregunté exasperada.
–Primero, la comida.
–¿Para que esté alimentada, satisfecha y más dispuesta a lo que sea que quieras de mí?
Esta vez me miró, me miró fijo, y la comisura de sus labios se alzó casi de manera imperceptible.
–Exacto.
–Un buen villano no admite sus planes, ¿sabes?
–No soy un villano.
–¿Qué eres?
–Com…
–Comida primero, sí, sí.
Entonces nos quedamos sentados en silencio hasta que llegó nuestra orden y el aroma del róbalo hizo que mi estómago rugiera con fuerza. Años atrás, me hubiera avergonzado, ahora no podía importarme menos. Solo me interesaba ese pescado.
Empecé a comer y cerré los ojos de la felicidad, saboreándolo.
Cuando los volví a abrir para probar el puré de patatas con mantequilla, sentí sus ojos sobre mí.
La ceja fruncida y el brillo de preocupación en su expresión hicieron que me quedara rígida. Pero, de repente, relajó el rostro y volvió a estar en blanco. Se concentró en comer su hamburguesa como si yo no existiera.
Disfruté cada bocado de esa comida, incluyendo el pastel de chocolate y dulce de azúcar que pedí de postre.
Mi estómago estaba lleno y satisfecho y el cansancio comenzó a hacer que se me cerraran los párpados.
Supe que era hora de pagar la cuenta.
–Entonces… –empujé el plato vació del postre y me desparramé sobre la cabina con expresión maligna–, ¿qué diablos quieres de mí?
Su respuesta fue tomar su cartera, sacar una tarjeta de negocios y entregármela.
La miré atónita y me invadió el desconcierto.
CUATRO
Killian O’Dea
Ejecutivo A&R
Skyscraper Records
Stobcross Street 100
Glasgow
07878568562
Mis dedos se clavaron en la elegante tarjeta de negocios con relieve y miré al señor Killian O’Dea frunciendo el ceño. Era un ejecutivo de artistas y repertorio, alguien que encontraba nuevos talentos para formar el grupo de artistas de un sello discográfico.
–¿Una discográfica?
–Si no me crees –me observó sin emoción–, puedo prestarte mi teléfono para que nos busques en internet. –Antes de que pudiera responder, nombró a varias personas que habían firmado con ellos y reconocí a algunos artistas británicos exitosos–. Somos el único sello en Escocia que vale la pena y estamos en camino a eclipsar a las discográficas con mayor prestigio de Inglaterra. Gracias a nuestro ojo para descubrir artistas relevantes y a nuestro equipo de marketing que sabe mejor que nadie cómo vender talento a la generación digital, hemos tenido una sucesión de álbumes número uno en los últimos cinco años. Algunos de nuestros músicos alcanzaron fama internacional.
Había una chispa en sus ojos al hablar que no había visto antes. Una luz de pasión o fría ambición; no estaba muy segura. Además, tampoco estaba cien por ciento segura de por qué estaba dándome ese discurso.
–¿Por qué me cuentas todo esto?
O’Dea giró levemente hacia mí. Su intensa concentración era inquietante.
–No nos dedicamos solo a cantantes comerciales y exitosos; nutrimos artistas reales. Tienes un don. ¿Crees que escucho a cada maldito artista callejero que canta Adele? No. Tú hiciste que me detuviera la primera vez que oí una de tus canciones originales. Estoy interesado en ti. Me gustaría tener una oportunidad para conocer más de tu música y, si es tan buena como creo, entonces quiero que compongas un álbum entero para mí.
–No tengo representante –mentí.
–Puedo ayudarte con eso.
Una pequeña parte de mí siempre estaba encantada de escuchar que alguien apreciaba lo que hacía, pero una parte todavía más grande estaba aterrorizada porque este tipo se me había acercado. Se me estremeció el corazón ante su propuesta. Volver a exponerme frente al mundo. Mis secretos se descubrirían en tan solo segundos. Me sudaron las palmas, se me heló la sangre y sentí escalofríos. Estiré una mano para tomar mis cosas.
–Gracias. Pero no, gracias.
–¿Eso es todo? –ladró.
Alcé la mirada y encontré chispas en sus ojos.
–No tengo nada más que las canciones que escuchaste.
–No te creo.
Mis mejillas se sonrojaron por el enojo entremezclado con miedo.
–No me importa lo que creas. –Me deslicé por el asiento, pero me sujetó el codo.
Mis ojos brillaron con una advertencia, pero O’Dea no me soltó.
–¿Por qué una persona elegiría quedarse atascada en las calles en vez de aceptar la oferta de su vida? No tiene sentido.
Me reí sin gracia por su inocencia.
–¿Piensas que la fama y la fortuna son todo lo que la gente cree que son? Es una existencia más vacía que la mía.
–¿Y tú como lo sabes?
–Suéltame el brazo.
–¿Cómo sabes?
–Solo tienes que mirar la vida de la gente famosa. ¿Cuántos te parecen felices?
–Conozco a algunos que son felices de verdad.
–Es probable que se estén automedicando.
–Eres increíblemente cínica para ser tan joven.
–¿Cuán joven crees que soy? –Alcé una ceja–. Si estás buscando a una quinceañera que salga al escenario con faldas cortas y coletas de caballo falsas, estás en el lugar equivocado.
–Si crees eso, entonces no escuchaste bien. ¿Cuántos años tienes?
–¿Por qué tantas preguntas?
–Esa fue solo una. Ni siquiera pregunté tu nombre. ¿Por qué la evasiva?
–Porque eres un desconocido que me está comprando la cena y quieres algo de mí. Tal vez no sea lo que quiere la mayoría de los hombres, pero sigue siendo algo que no estoy dispuesta a dar. Puedes disfrazarlo de la manera que te plazca, igual ambos sabemos que no te importo ni un poquito. Quieres ganar dinero y yo no quiero hacer ese dinero. ¿Pagarás la comida de todos modos?
–Sí. –Me soltó el brazo con reticencia.
Sentí una ola de alivio que no dejé que se notara. Fingí que no estaba temblando, salí de la mesa y me cargué la mochila sobre los hombros.
–Tienes razón –dijo.
Mientras me estiraba para tomar la guitarra, esperé a que siguiera.
–No me interesa cuántos años tienes ni tu nombre. Tampoco si eres indigente. Lo único que me importa es tu voz, las canciones que escribes y tu habilidad para vender discos. –Se puso de pie y sacó un fajo de billetes de su cartera y lo dejó sobre la mesa. Alcanzaba para mucho mucho más que la cena. Sus ojos oscuros seguían rígidos por la decepción y la molestia.
–Cuando estés lista para sacar tu sucia cabeza del pozo, llámame.
Me invadió mi orgullo encolerizado.
–Eres un maldito arrogante… me la lavé esta mañana.
Caminó alrededor de la mesa y se detuvo para mirarme el cabello e hizo que me retorciera.
La dureza en sus ojos no se suavizó al ver ferocidad en los míos.
–En la ducha pública de algún lugar. Déjame adivinar… ¿de un centro de natación?
La vergüenza cosquilleó mis mejillas y, en ese momento, lo odié por burlarse de mí.
–¿Qué tipo de ser humano humilla a una persona indigente?
–Estoy intentando hacer recapacitar a alguien que no tiene necesidad de ser indigente, a diferencia de miles de otras pobres almas en este país que no tienen otra elección más que dormir en la calle. Crees que yo estoy burlándome de ti. Tú te burlas de ellos todos los días.
–Eso es basura. –Retrocedí un paso.
–¿Sí? Ellos no tienen opción. Tú sí.
–No, no la tengo.
–Acabo de ofrecerte una. –Me tomó la mano y estampó su tarjeta de negocios–. Haz lo que quieras con ella.
Luego se marchó del restaurante y me dejó sola con un sudor frío y caliente. Sentía las piernas como gelatina y mi cabeza estaba ligera. Me rehusé a asimilar sus duras palabras y, en cambio, me tropecé con la cabina. Fue por la comida y la excitación del día; eso era todo.
Sin embargo, mis dedos temblaron cuando los estiré hacia el dinero que había lanzado sobre la mesa.
–¿Quieres la cuenta?
La voz me provocó un pánico que no esperaba e hizo que tomara los billetes rápidamente. Le asentí a la camarera y deslicé las manos debajo de la mesa para que el efectivo no estuviera a la vista. Cuando llegó la cuenta, separé lo que debíamos, junto con una buena propina, y sentí el ardor de las lágrimas cuando me percaté de cuánto dinero quedaba.
El bastardo me había dado doscientas libras. Cambio chico para algunos, pero significaba que no tendría que preocuparme por hacer dinero cantando en la calle por algunas semanas.
Lo odié todavía más por su caridad. ¿Por qué me dio el dinero si pensaba tan mal de mí?
Por mucho que intenté, no pude quitarme su voz de la cabeza durante el viaje en autobús para alejarme del centro de la ciudad. Esa noche, mientras me acomodaba en la tienda, guardé el dinero en un compartimiento secreto del estuche de la guitarra y luego saqué un anotador que no usaba desde que había llegado a Escocia.
Cuando todo se fue al diablo, me marché. Dejé todo atrás y viajé como mochilera por Europa durante más de un año. En ese tiempo, compuse canciones que no se parecían en nada a algo que nuestra banda hubiera producido. No estaba buscando un sonido o éxito nuevo. Ya no quería esa vida. Pero la música siempre fue mi manera de expresarme y esperaba que lo que escribiera me trajera, de alguna manera, un poco de paz.
No lo hizo.
Entonces supe que, si la música no podía ayudarme, nada serviría.
Así que me detuve cuando llegué a Escocia. Había gastado lo poco que me quedaba en un vuelo barato de Paris a Glasgow y por cinco meses seguí cantando, pero no escribí.
Mi visa de turista estaba a punto de expirar. Aunque tenía el dinero de O’Dea, pronto se acabaría y no podría regresar a casa. A decir verdad, tampoco quería volver.
Miré fijamente al anotador, a las palabras escritas, a la canción que era demasiado honesta para cantarla en público, y sentí un deseo que hacía meses que no experimentaba. Había pasado todo mi tiempo aquí intentando olvidar, eliminando los malos recuerdos para poder fingir que era otra persona. Sin embargo… quería terminar lo que había empezado.
Después de revolver mis cosas hasta encontrar un bolígrafo, comencé a hacerle cambios con frenesí a la letra. Me detuve cuando la canción estaba a medio terminar. Necesitaba escuchar cómo sonaba.
Abrí la funda de la guitarra, tomé mi Taylor y canté.
No, entonces no comprendía
que tu alma era parte de la mía
y que cuando la tuya se desvaneció
la mía se pulveri…
Se me quebró la voz antes de que pudiera entonar el final de la primera estrofa. Me recosté en la tienda, abrazada a mi guitarra. La canción yacía descartada a un lado y, por primera vez en meses, me quedé dormida mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas.
CINCO
Durante el verano, la ciudad tenía un aroma diferente, una fragancia homogeneizada cuyos componentes eran difíciles de identificar. Uno de ellos era asfalto caliente. Los veranos aquí no eran nada comparados con los de casa; pero en esos días cálidos ocasionales, los edificios, la gente y el tráfico concentraban el calor hasta que la acera levantaba demasiada temperatura como para tocarla, y emanaba aquel aroma característico.
Ahora que el invierno se aproximaba, me sorprendió el olor subyacente a concreto húmedo en todos lados, incluso cuando hacía mucho que no llovía. A decir verdad, toda Escocia era húmeda durante el otoño, sin importar si las nubes grises estaban cargadas de agua o no.
Era el tipo de frío húmedo que cala los huesos.
El sábado siguiente, Killian O’Dea no vino a escucharme cantar. Me gustaría decir que no me molestó, pero sabía que su ausencia tenía que estar relacionada con el dinero que me había dado. Lo acepté porque estaba desesperada, pero no por eso era ingenua. Estaba segura de que no lo había dejado por pura amabilidad. Entonces, estaba alterada. Esperando. Quería volver a ser invisible. Sin embargo, lo busqué con la mirada debajo del ala de mi sombrero de fieltro y sentí un cosquilleo irritante e incesante en los dedos de las manos y los pies mientras guardaba mis cosas.
Pero el propio Killian O’Dea no era la causa de esos sentimientos. Él solo ayudó a exponerlos. Hizo que estallaran como si fuera una de esas cajas sorpresas en las que de repente sale un muñeco. Mis emociones se liberaron en un caos enmarañado y ahora no podía descifrar cómo volver a guardarlas en orden. Entonces, las escondí debajo de una alfombra imaginaria. Una alfombra grumosa y descuidada que todos los días me recordaba lo que ocultaba. Además de un miedo naciente por la proximidad del invierno. Realmente sentí el frío la madrugada siguiente.
Después de una noche de sueño intermitente y de abrazarme en un intento fallido de evitar que mis dientes titiritaran, desperté la mañana del lunes sintiéndome horrible. Tenía hambre. A pesar del dinero que O’Dea me había dado, el objetivo era hacerlo durar el mayor tiempo posible, así que gastaba poco y, de vez en cuando, en comidas. Eso significaba que estaba acostumbrada a los calambres constantes por la mala alimentación y al dolor de estómago permanente cuando me despertaba. Sin embargo, esa mañana lo fulminante fue la combinación de las náuseas por falta de sueño con el frío húmedo en los huesos.
Pese a las bajas temperaturas durante la noche, el sol brillaba mientras guardaba la tienda con cansancio. Los pájaros gorgojaban en los árboles. En general amaba despertarme con ese sonido, pero hoy me causó irritación por la envidia que sentía. Esos malditos pájaros parecían tan felices, y yo no podría sentirme peor aunque lo intentara.
Sabía que necesitaba recuperar algo de calor, así que fui al centro de natación y me di una ducha caliente que me hizo sentir un poco mejor. Recién cuando me estaba vistiendo y vi la caja de tampones en mi mochila, se me aflojaron las rodillas.
Se me aceleró el pulso intentando recordar la fecha.
¿Qué demonios…?
Me apresuré para terminar de vestirme, recuperé la compostura y me detuve en la recepción para buscar mi guitarra.
–Gracias. ¿Me dirías qué día es hoy?
–Es veinticuatro.
Mierda.
Mi período estaba atrasado más de un mes. ¿Cómo no lo había notado?
Sentí que se me erizaba la piel de la preocupación, pero intenté ocultarlo.
–¿Hay alguna balanza que pueda utilizar?
–Si regresas al vestuario, la verás en la esquina derecha al fondo, en la última fila de casilleros.
Agradecí con la cabeza y me dirigí al vestidor deprisa, con el pulso acelerado. Feliz de que hubiera poca gente a esa hora de la mañana, apoyé todas mis cosas, me saqué los zapatos y subí a la báscula.
A pesar de medir un metro setenta, siempre lucí menuda porque tengo hombros muy pequeños, cintura delgada y senos promedio. Si no fuera por mis caderas y mi trasero más rellenos, me sentiría como una niña pequeña.
Pero los estaba perdiendo. Aunque no habían desaparecido por completo, comenzaban a hacerlo.
El número no era tan malo como pensaba. No era médica, pero no me pareció que estuviera peligrosamente por debajo de un peso saludable. Sin embargo, había dejado de tener mi período.
Si no era mi peso –y no estaba segura de que no lo fuera–, ¿entonces era malnutrición? ¿Anemia? ¿Todo lo que caminaba? Diablos, no lo sabía.
Lo único que entendía era que, si no menstruaba, algo estaba mal.
De repente, un llanto estalló desde mi pecho antes de que pudiera detenerlo. Tomé todas mis cosas y corrí a refugiarme en un cubículo. Me tapé la boca con la mano intentando amortiguar el sonido.
De pronto, pude ver a Mandy y a Ham; delgaduchos, descuidados, era claro que no se preocupaban por ellos mismos. Pensé que yo era superior, que dormir en la calle no afectaba mi habilidad para cuidar de mí misma.
Pero lo hizo, ¿no es así?
¿Qué diablos me estaba haciendo?
Tenía que detener esto. Pero ¿cómo?
No podía regresar. No podía, no podía, no podía…