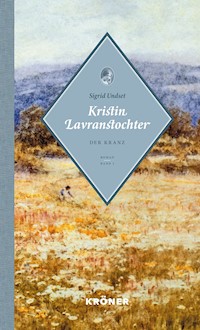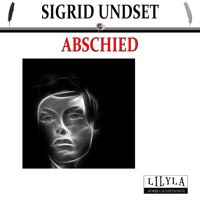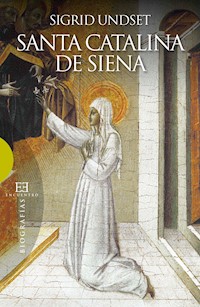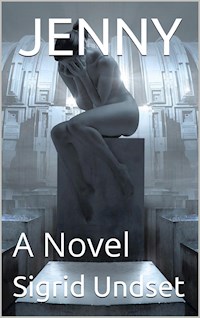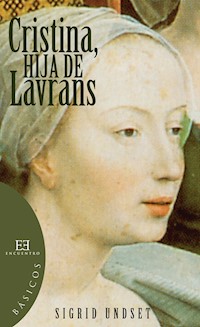
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Básicos
- Sprache: Spanisch
Obra cumbre de la escritora noruega Sigrid Undset (1882-1949), Cristina, hija de Lavrans está considerada la mejor novela histórica del siglo XX.Narra la vida de Cristina, una joven inmersa en un mundo de pasiones y desesperanzas. Ambientada en la Noruega del siglo XIV, la obra recoge a través de un variado elenco de personajes un paisaje donde la fe aún convive con los restos de las costumbres paganas. Sigrid Undset recibió el Premio Nobel de Literatura en 1928.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2059
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BÁSICOS 2
SIGRID UNDSET
Cristina, hija de Lavrans
ISBN DIGITAL: 978-84-9920-524-3
Título originalKristin Lavransdatter
© 1920 H. Aschehoug and Co. (W. Nygaard) A/S © 2007 Ediciones Encuentro, Madrid © 1996 para la introducción, RCS Editori
Traducción Rosa S. de Naveira
Revisión Catalina Roa
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos vela por el respeto de los citados derechos.
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a Redacción de Ediciones Encuentro Ramírez de Arellano, 17, 10.ª - 28043 Madrid Tel. 902 999 689www.ediciones-encuentro.es
ÍNDICE
Introducción: El gran río de Sigrid
LA CORONA
Capítulo I: Joerundgaard
Capítulo II: La corona
Capítulo III: Lavrans Bjoergulfsoen
LA MUJER
Capítulo I: El fruto del pecado
Capítulo II: Husaby
Capítulo III: Erlend Nikulaussoen
LA CRUZ
Capítulo I: Lazos de familia
Capítulo II: Los deudores
Capítulo III: La cruz
Introducción
El gran río de Sigrid
La verdadera fuerza reside en los ríos: ellos son los que, acumulando y volcando sobre sí la vida que encuentran a lo largo de su curso, al final llevan al mar. Al gran río le conviene la paciencia de un transcurrir tranquilo, y las inevitables crecidas no deben romper los diques y formar cenagales y charcas. Así es esta novela de Sigrid Undset, premio Nobel de Literatura en 1928: pide al lector que navegue por ella como por un gran río. Desvelará su fuerza poco a poco, su plácida potencia no desilusionará al viajero de corazón aventurero. La lectura, como toda gran obra maestra, reservará el gusto de saborear el mar abierto.
Sigrid Undset dio pruebas en Cristina, hija de Lavrans de dos grandes conquistas.
La primera conquista hace referencia a la madurez, bien constatable a lo largo de su historia, de una visión cristiana de la vida. Pocos años después de haber escrito, inmersa en la soledad de un caserón entre bosques, la historia de Cristina, Sigrid Undset, hija de un famoso y gran arqueólogo y ya conocida escritora después de una juventud difícil, abrazará definitivamente la fe católica, al final de un proceso de acercamiento alimentado por su amor a la historia humana y por una fina capacidad de introspección.
Toda su obra de ficción, en efecto, está dominada por la tensión por recrear una grandeza moral en las protagonistas, según la costumbre de la mejor narrativa nórdica. No es casual que su obra sea comparada a menudo, a este respecto, a la de los otros dos premios Nobel escandinavos: Par Lagerkvist y Selma Lagerlöf. Para representar a estas heroínas, desde la protagonista de La señora M.O. (1907) a la de Jenny (1912), Undset supo echar mano de tan profunda capacidad de análisis del universo femenino —que maduró también durante su experiencia como vendedora en una empresa de aparatos eléctricos en la que tuvo que emplearse cuando era joven— que se convirtió, de hecho, en los años en que las sufragistas inglesas enarbolaban la bandera del feminismo, en una temida, estimada y adversaria interlocutora. Por lo demás, ella misma no fue blanda con ese feminismo consagrado —son palabras suyas— «al martirio del ridículo». Junto a esa capacidad de análisis poseía el amor a la historia y a su documentación que le había transmitido su padre, tan amado por ella y al que perdió cuando era poco más que una chiquilla. De ese padre, hombre de miras tan laicas que quiso matricularla en el instituto de la izquierda radical de Oslo, Sigrid Undset recibió el amor por la reconstrucción histórica. Y si bien la primera novela que ofreció a un editor fue rechazada precisamente porque estaba ambientada en una época lejana, ella no se dio por vencida y volvió a la novela de ambiente medieval, hasta concebir su obra maestra y que la crítica la definiera, con una breve pero significativa expresión, como la «Zola de la literatura de argumento medieval», aunque tal vez sería mejor definir la fuerza de Undset como la de un Dostoievsky menos complacido.
Gabetti, en su introducción a la edición italiana de Cristina de 1931, puso justamente de manifiesto que el recorrido de conversión de Undset no fue de tipo romántico. Lo que quiere decir que ella, aun sin negar la importancia de la conmoción y del estupor sentidos ante las grandes catedrales medievales y la mágica fusión entre la Roma cristiana y la pagana, no buscó en el catolicismo, como hicieron muchos románticos, una fuerza ante todo estética. Y mucho menos, señala Gabetti, su descubrimiento del catolicismo fue, a la manera del de muchos artistas decadentes, una especie de sosiego exhausto en la fe, tras la extenuación de los sentimientos y de los nervios. Del mismo modo que no fue una cuestión filosófica o de satisfacción racionalista la que le hizo abandonar las iglesias protestantes, a las que tildó de «casas de chismorreo».
Lo que impresionó a Undset del catolicismo, como se ve de modo activo en Cristina, hija de Lavrans , es el tono general de humanidad. Ambientar su obra maestra en el siglo XIV noruego significó representar una época en la que el exceso, el pecado, el dolor, el amor y toda la gama de sentimientos y acciones humanas podían ser comprendidos, juzgados y corregidos desde cierto tipo de conciencia común, marcada por una estima grande y positiva hacia la humanidad real. El rico y variado fresco de personajes por el que se mueve la existencia de Kristin sería, sin la presencia del cristianismo, sólo un teatro de violencia y de superchería. La historia misma de la protagonista, su descubrimiento al pasar del amor instintivo al ofrecimiento de sí misma, es, de alguna manera, el símbolo de un descubrimiento de alcance histórico general: que el cristianismo católico constituye la única alternativa verdadera a la ley de la violencia. Alternativa que no se funda sobre el moralismo (es espléndido, a propósito de esto, el momento en el que al noble y sabio padre Lavrans se le hace ver el riesgo de que el odio al pecado coincida con una forma de orgullo), ni sobre un ritualismo institucional (aquí los curas y monjes son ante todo hombres como los demás), sino sobre la posibilidad de una mayor comprensión y de un destino positivo de lo humano, en todos sus factores.
El cristianismo descubierto por Undset se presenta como alternativa al dominio de la violencia y de la mentira sin tener que censurar por esto nada de la humanidad, de la cultura y de la situación social de la época, sino más bien mostrando la existencia de un destino bueno para todo eso. Así, la gran saga familiar de los descendientes de Lavrans, con todas sus mujeres embarazadas antes del matrimonio, sus cruces, las grandes heridas, los grandes arranques de generosidad, recibe claridad y una luz positiva a través de la vida de ella, ni mejor ni peor que la de las demás.
La elección que hizo Undset por la Iglesia católica, en la que fue oficialmente acogida en 1925, en Montecassino, tenía motivos históricos: había advertido que el riesgo en el que caían las iglesias protestantes era el de reducirse a meros instrumentos temporales del poder civil. Hay que destacar que Undset no se consideró nunca una conversa del protestantismo al catolicismo, sino del paganismo tout court a la fe de la Iglesia católica. De hecho, como advirtió Igino Giordani en un artículo que publicó en 1952 en «L’Osservatore Romano» sobre ella, Undset fue ante todo una amante de la libertad y, para «salvar al hombre de la sumisión gregaria del estatalismo y del materialismo», consideraba necesario algo distinto del «fatalismo recurrente en mayor o menor medida en todas las doctrinas no católicas». Lo que la movió hacia la profundización del catolicismo (que le habían presentado en familia y en sociedad como «una pintoresca ruina») fue el deseo de oponerse a toda desvalorización de la libertad, que producía un «cristianismo de sermón» y que aparecía como «uno de los motivos determinantes del conflicto entre lo espiritual y lo temporal característico de los países protestantes». En cambio, la Iglesia católica le pareció el lugar en que la fe entraba en la vida para lo que es la vida, para sostenerla, para llevar a cabo el mejor destino posible ya en el más acá, exaltando la libertad y la responsabilidad del hombre integral.
Así, en la historia de Cristina encontramos las pasiones y las desesperanzas de una mujer y de toda una época, afrontadas sin falsos pudores y sin dulcificaciones o filípicas moralizantes. La misma biografía de la escritora, marcada por una juventud difícil, por un matrimonio disuelto y por una conciencia vigilante sobre el oscuro desarrollo de la historia contemporánea (fue de las primeras en denunciar los peligros de la carrera armamentística de la Alemania de los años veinte y treinta), no le permitía, por lo demás, detenerse en obras de corte moralista. Mientras escribe la novela de Cristina, la autora de novelas ya muy famosas (es célebre el comienzo de La señora M.O.: «¡He traicionado a mi marido!») y destinadas a buscar la dramática relación entre el deseo de una vida auténtica y la frustración provocada por la realidad, madura la convicción que la hace distinta de todos los grandes autores nórdicos: el único camino que se puede recorrer para no llegar a la desesperación, presos en esa discordia, no es la exaltación del «deber» y del energumenismo moral (en el Brand de Ibsen, por señalar uno de los textos de esta colección), sino la transfiguración de ese deseo, y del amor a la vida que se expresa en él, en caridad. La vida de Cristina es el largo, jamás acabado, camino de esta transfiguración.
Si la primera conquista que Undset alcanza a través de la redacción de Cristina pertenece a la esfera de su maduración religiosa, la segunda se refiere al estilo o, mejor, a la coincidencia entre estilo y concepción.
A propósito de la prosa de Undset la crítica ha utilizado a menudo el término «realismo» para indicar el tema y el tono principales. Hay quien, como Wisnes, ha establecido paralelos con Dostoievsky, quien ha hablado de un fluir casi homérico de la narración, quien ha exaltado el mérito de ciertas características de primitivismo en su estilo y, en fin, quien ha resaltado que, aun tratándose de una novela de ficción, el marco histórico está tan bien delineado que no da lugar a anacronismos. Los personajes y su psicología, en definitiva, parecen felizmente ubicados en el lejano siglo al que los retrotrae Undset. Para subrayar el cuidado de los pormenores y el amor por el detalle, por último, no han faltado las comparaciones entre el gran fresco de la novela y ciertos cuadros de la escuela flamenca, como los de H. Bosch o P. Brueghel el Viejo.
Cierto, se trata de realismo. Por lo demás, ser hija de un famoso arqueólogo habrá tenido alguna incidencia en la formación del estilo personal de Undset. Pero sabiendo bien cuán vasta y controvertida en literatura es la categoría misma de «realismo», bajo la cual se vende un poco de todo, tal vez sea necesario precisar que nos encontramos ante un realismo de la profundidad. Es decir, la fuerte adhesión del estilo y de la trama de la novela al como se presenta la realidad en lugar de a sus modelos prefijados, no es tanto una «elección estilística» cuanto una necesidad. Undset, se ve bien en ciertos puntos de su obra maestra, podría perfectamente —y con resultados ciertamente no inadecuados— ceder al ímpetu lírico que alimenta ciertas descripciones suyas de paisajes, de rostros y de situaciones. Si no lo hace es porque tiene la mirada fija sobre el diseño que va aflorando desde la profundidad. Toda novela, si es grande, adquiere su valor respecto a los demás géneros literarios precisamente porque da lugar a este tipo de afloración: el lector, en efecto, se encuentra al final saboreando no la sucesión de los eventos narrativos o este carácter más que aquél, sino el diseño en conjunto de la obra, finalmente aflorado y rico por todos los detalles que, al salir a la luz, vienen a su vez re-iluminados.
En este sentido, el realismo de Undset coincide con la fuerza misma de la novela: tanto es así que aun el lector que no conoce nada del ambiente en el que se desarrolla la historia y que no tiene elementos para juzgar si la «historicidad» de dicha ambientación es válida, asiste a una historia que tiene la fuerza de la autenticidad. El realismo, por tanto, no es una cualidad ante todo estilística, sino un cierto modo de mirar la realidad y los hechos: como signos de un designio misterioso al que, provocando la sufrida capacidad interpretativa de los hombres, ellos remiten. Por eso se puede decir, sin temor a dar lugar a abstracciones e intelectualismos, que Cristina, como todo gran protagonista de novela, asume el valor de un símbolo universalmente interesante.
Todo esto, en la novela de Undset, sucede y se deja tomar con una gran amenidad en la lectura y cautivando incluso al lector más impresionable por el grosor del libro. Aquí está la segunda conquista de Sigrid Undset: la gran fuerza del río pasa bajo olas luminosas y ligeras.
Davide Rondoni
LA CORONA
Capítulo primero
JOERUNDGAARD*
1
Cuando en 1306 se procedió al reparto de los bienes de Ivar Gjesling, el Joven, de Sundbu, sus tierras de Sil correspondieron a su hija Ragnfrid y a su yerno Lavrans Bjoergulfsoen. Hasta entonces habían vivido en la granja de Skog, en Follo, cerca de Oslo, pero la abandonaron por la Joerund, situada en la parte alta de los prados de Sil.
Lavrans pertenecía a aquella familia que en mi tierra llamamos los «hijos de juez». Vino de Suecia con aquel Laurentius, juez de la provincia de Ostrogothia, que raptó del convento de Vreta a la joven Bengta, hermana del jarl del Bjelbo, y huyó con ella a Noruega. Micer Laurentius era pariente del rey Haakon, el Viejo, del que recibió grandes favores; el rey le regaló la granja del Skog. Pero después de haber pasado ocho años en nuestro país, murió a causa de una enfermedad y su viuda, la hija de los Folkung, que el pueblo de Noruega llamaba hija del rey, regresó a su país e hizo las paces con su familia. Posteriormente le hicieron contraer un rico matrimonio en otro país. Ella y Micer Laurentius no habían tenido hijos, por lo que fue Ketil, hermano de Laurentius, el que heredó Skog. Ketil fue el abuelo de Lavrans Bjoergulfsoen.
Habían casado a Lavrans muy joven. Cuando llegó a Sil sólo tenía veintiocho años, tres menos que su esposa. En su adolescencia había formado parte de la guardia del rey y recibido, por tanto, una buena educación; pero tras su matrimonio, vivió tranquilamente en su granja porque Ragnfrid era un poco rara y melancólica y no se encontraba a gusto entre la gente del sur del país. Después de pasar por el dolor de perder tres hijos de poca edad se volvió de una misantropía total. Así fue como, sobre todo por el deseo de que su esposa se encontrara cerca de sus parientes y conocidos, Lavrans vino a instalarse en el Gudbransdsdal. Por entonces sólo tenían a un hijo vivo, una niña llamada Cristina.
Mas una vez instalados en Joerundgaard, vivieron con la misma apacibilidad que antes y se mantuvieron encerrados en sí mismos. No parecía que Ragnfrid se preocupara mucho de su familia porque sólo la veía cuando era preciso por motivos de costura. Eso era en parte debido a que Lavrans y Ragnfrid eran extremadamente piadosos y temían a Dios, frecuentaban la iglesia con asiduidad, daban cobijo espontáneamente a los servidores de Dios y a las personas que se ocupaban de los asuntos de la iglesia o a los peregrinos que iban calle arriba hacia Nidaros; mostraban además un gran respeto hacia el capellán de su parroquia... que era su vecino más próximo y vivía en Romundgaard. Pero los demás habitantes del valle opinaban que el servicio de Dios les costaba demasiado caro en diezmos y en dinero y tampoco les gustaba imponerse la extrema dureza de los ayunos y oraciones, o traer a su casa sacerdotes o frailes sin necesidad.
Por lo demás, los habitantes de Joerundgaard eran respetados y amados, sobre todo Lavrans, porque se le tenía por un hombre fuerte y valeroso, pero dulce y pacífico, recto, equitativo, correcto por naturaleza, un granjero extremadamente hábil y un gran cazador que, en especial, cazaba lobos, osos y demás animales dañinos. En pocos años había logrado reunir muchas tierras, pero era un amo bueno y caritativo para con sus aparceros.
Ragnfrid frecuentaba tan poco la gente que pronto dejaron de hablar de ella. Muchos se habían sorprendido, en los primeros tiempos de su establecimiento en el valle, porque la recordaban de la época en que vivía en Sundbu. Nunca había sido bella, pero entonces tenía un aspecto alegre y amable; ahora había cambiado de tal modo que se le podían echar diez años más que a su marido, en lugar de tres. La gente pensaba que había manifestado un dolor exagerado por la pérdida de sus tres hijos porque en otros aspectos aventajaba en mucho a la mayoría de las mujeres: disfrutaba de bienestar y consideración, vivía en armonía con su marido, por lo menos aparentemente; Lavrans no tenía ningún otro afecto femenino; la consultaba mucho en todas las cosas y no le decía ninguna palabra desagradable, lo mismo si estaba borracho o sereno. Además, tampoco era tan vieja que no pudiera, con la gracia de Dios, tener aún muchos hijos.
Les costaba un poco encontrar sirvientas jóvenes en Joerundgaard a causa de la melancolía del ama de casa y de su severidad en la observancia de los ayunos. Por lo demás, la gente vivía bien en la granja, donde las palabras soeces y los castigos eran raros; Lavrans, lo mismo que Ragnfrid, ponían todo su corazón en las faenas. El marido, a su modo, tenía un carácter alegre y siempre se podía contar con él para un baile o una canción cuando los jóvenes se divertían, en las noches claras en que se trasnochaba en la explanada de la iglesia. Pero eran las personas de edad las que buscaban por todos los medios entrar a servir en Joerundgaard; allí eran felices y no se marchaban.
Cuando la pequeña Cristina cumplió siete años, acompañó un día a su padre a su cabaña en el monte. Era una hermosa mañana en pleno verano. Cristina estaba aún en la habitación de arriba donde dormían durante el buen tiempo. Veía brillar el sol y oía a su padre y a los hombres charlando en el patio. Tan grande era su alegría que no podía estarse quieta mientras su madre la vestía; saltaba y corría cada vez que le ponían una prenda. Nunca hasta entonces había subido allá arriba, a la montaña; sólo había atravesado la costa hasta Vaage cuando la habían llevado a Sundbu a visitar a sus abuelos maternos. Con su madre y los servidores de la casa había ido también a los bosques cercanos para recoger las bayas que Ragnfrid ponía en su canastita. Ragnfrid preparaba con ellos y con los restos de la destilación de la cebada, arándanos rojos y otras bayas una especie de pasta que comía sobre el pan, en lugar de mantequilla, durante la Cuaresma.
La madre trenzó la larga cabellera de Cristina y la cubrió con un viejo bonete azul. Luego besó a su hija en la mejilla y Cristina bajó corriendo a reunirse con su padre. Lavrans había montado ya; levantó a la niña y la sentó detrás de él sobre el lomo del caballo, donde había puesto su abrigo doblado para que le sirviera de almohada. Cristina debía sostenerse allí a horcajadas y agarrarse al cinturón de su padre. Luego gritaron «Adiós» a la madre, pero ésta bajó con la capa de Cristina y se la dio a Lavrans, rogándole que cuidara de la niña.
El sol resplandecía pero había llovido mucho por la noche, tanto que los arroyos bajaban veloces y cantarines por las vertientes, y los jirones de niebla se extendían aún al pie de las montañas. Pero en las cumbres, las nubes blancas que señalaban buen tiempo se deslizaban por el aire azul y Lavrans y sus hombres anunciaban un día caluroso, sin duda, al correr de las horas. Lavrans llevaba con él cuatro escuderos, y todos ellos iban bien armados, porque en aquellos tiempos había gente muy rara por las montañas; el grupo era, por tanto, numeroso, y la etapa tan corta que era improbable que les ocurriera algo. Cristina estaba de buen humor con todos sus compañeros; tres eran hombres ya entrados en años, pero el cuarto, Arne Gyrdsoen, de Finsbrekken, era un adolescente y el mejor amigo de Cristina. Cabalgaba detrás de ella y de Lavrans, porque tenía que dar a la pequeña toda clase de detalles sobre lo que irían encontrando por el camino.
Pasaron entre las casas de Romundgaard y cambiaron saludos con Erik, el sacerdote. Estaba riñendo a su hija, que era quien se ocupaba de la casa, por unas madejas de hilo recién teñido, que por descuido había dejado colgadas a la intemperie el día anterior; ahora, el hilo aparecía desteñido por la lluvia.
Sobre la colina, más arriba del presbiterio, se alzaba la iglesia. No era muy grande, pero sí esbelta, bonita, bien construida y recién alquitranada. Delante de la cruz que había ante la verja del cementerio, Lavrans y sus hombres se quitaron los sombreros y bajaron la cabeza. Luego el padre se volvió sobre su silla y él y Cristina agitaron la mano en dirección a la madre, que podían ver abajo, en el prado, delante de la granja familiar. Ragnfrid les contestó moviendo uno de los extremos de su cofia de lino.
Aquí, sobre la colina de la iglesia y en el cementerio, Cristina solía jugar todos los días; pero hoy se iba lejos; le parecía que la vista de su casa y de la aldea era algo nuevo y maravilloso. Los grupos de casas de Joerundgaard y sus alrededores parecían más pequeños y más grises vistos en el llano, de lejos, allí abajo. El río desplegaba su cinta deslumbrante y el valle se unía a las colinas grandes y verdes, a los marjales de las hondonadas, a las granjas rodeadas de campos y prados hacia lo alto de las laderas, bajo los lomos grises y abruptos de la montaña.
Abajo, muy lejos, allá donde las montañas se unían y formaban una barrera, se encontraba Lopstgaard, como sabía Cristina. Allí vivían Sigurd y Jon, dos viejos de barba blanca; cuando iban a Joerundgaard siempre jugaban y se entretenían con ella. Quería a Jon porque le tallaba en madera unos animales preciosos y porque un día le regaló un anillo de oro. Y la última vez que había ido a visitarles, en Pentecostés, le había traído un caballero tan maravillosamente tallado que le pareció que nunca había recibido mejor regalo que aquél. Todas las noches tenía que acostarse con el muñeco, pero por la mañana, al despertarse, encontraba a su caballero en la grada delante de la cama donde dormía con sus padres. El padre le decía que había saltado de la cama al oír el primer canto del gallo, pero Cristina suponía que su madre lo habría quitado mientras dormía, porque le había oído decir que era muy duro y muy desagradable encontrárselo debajo del cuerpo durante la noche. Sigurd de Lopstgaard daba miedo a Cristina. No le gustaba que la sentara sobre sus rodillas porque acostumbraba a decir que cuando estuviera en edad de casarse, él dormiría en sus brazos. Había sobrevivido a dos mujeres y aseguraba que sobreviviría a una tercera; Cristina, por tanto, podía muy bien ser la cuarta. Pero cuando esto la hacía llorar, Lavrans se reía y le aseguraba que no creía que Margit quisiera morirse tan pronto y que en el caso de que las cosas fueran tan mal y Sigurd la pidiera en matrimonio, le diría claramente que no; Cristina no tenía, pues, nada que temer.
A tiro de arco, al norte de la iglesia, había cerca del camino una gran roca rodeada por un bosquecillo de abedules y álamos blancos. En aquel lugar los niños iban a jugar a los curas y Tomás, el más joven de los nietos de Erik, el sacerdote, decía la misa imitando a su abuelo, rociaba con agua bendita y bautizaba cuando había agua de lluvia en las cavidades de la piedra. Pero un día del otoño anterior, la cosa había tenido malas consecuencias. Primero Tomás los había casado, a ella y a Arne... Arne no era tan mayor como para no ir a jugar con los niños cuando podía escaparse. Luego Arne cogió un cerdito que andaba por allá y lo trajo para que lo bautizaran. Tomás lo ungió con barro, lo metió en el hueco lleno de agua y repitió los gestos de su abuelo; dijo la misa en latín y riñó a sus feligreses porque no eran lo bastante generosos con sus donativos..., esto hizo reír a los niños, que habían oído comentar a los mayores las tacañerías de Erik. Y cuanto más se reían más se ponía Tomás a inventar, y así fue como dijo que el niño había sido concebido en Cuaresma y que por este pecado tendrían que pagar una multa al sacerdote y a la iglesia. Entonces los muchachos se echaron a reír, pero Cristina sintió tal vergüenza que estuvo a punto de echarse a llorar allí mismo, de pie, con el lechón en los brazos. En aquel momento quiso la mala fortuna que Erik en persona pasara a caballo de vuelta de visitar a un enfermo. Cuando se dio cuenta de lo que hacían los niños, saltó del caballo, alargó el copón a Bentein, el mayor de sus nietos que le acompañaba, con un gesto tan brusco que Bentein por poco deja caer la paloma de plata con el cuerpo del Señor; el sacerdote corrió hacia los niños y pegó a todos los que pudo atrapar. Cristina soltó el cerdito, que bajó por el camino chillando y arrastrando el traje de bautizar y asustó a los caballos del sacerdote, que se encabritaron. Éste sacudió entonces a Cristina con tanta fuerza que la hizo caer y le propinó además un puntapié, que le dolió durante varios días. Cuando Lavrans se enteró, opinó que Erik había sido demasiado severo con Cristina, que era tan pequeña. Quiso hablar de ello con el sacerdote, pero Ragnfrid le rogó que no lo hiciera porque la niña no había hecho sino recibir lo que merecía al tomar parte en un juego sacrílego. Lavrans no volvió a mencionar el asunto, pero propinó a Arne la mayor paliza que el chiquillo recibió en su vida. Por esto al pasar junto a la roca, Arne tiró de la manga a Cristina. No se atrevía a hablar por causa de Lavrans, pero hizo una mueca, sonrió y se dio unos golpes. Cristina, avergonzada, bajó la cabeza.
El camino se internaba por un espeso bosque. Pasaron por debajo de Hammeraas; el valle se estrechaba y ensombrecía y el ruido del río se hacía más fuerte y salvaje. Cuando veían el Laage era sólo un destello serpenteante, verde como el hielo y coronado de blanca espuma entre muros de rocas escarpadas. A cada lado del valle, negros bosques cubrían la montaña; todo era oscuro, espantoso, encajonado; el frío, cortante. Cruzaron la pasarela sobre el arroyo de Rosta y no tardaron en ver el puente tendido sobre el río, en la parte más baja del valle. En una gruta un poco más allá del puente vivía un genio de las aguas; Arne quiso contarle historias a Cristina sobre él, pero Lavrans ordenó severamente al joven que se abstuviera de hablar de estas cosas en el bosque. Y cuando llegaron al puente saltó del caballo y le llevó de la rienda para cruzarlo, mientras que con el otro brazo sostenía a la chiquilla apretada contra su pecho.
Al otro lado del río un camino de herradura llevaba a la cumbre casi verticalmente, así que los hombres descabalgaron y anduvieron a pie, pero el padre sentó a Cristina en la silla, de modo que pudiera sujetarse en el arzón y montar sola a Guldsvein.
Nuevas cimas grises y colinas azules cebradas de nieve se destacaban de la falda de las montañas a medida que iban subiendo y ahora Cristina distinguía ya entre los árboles las manchas luminosas de la aldea, al norte de la cresta de la montaña. Arne, con el dedo tendido, iba nombrando las granjas que podían entrever.
Ya arriba de la vertiente, llegaron a una pequeña cabaña. Se detuvieron ante una empalizada; Lavrans llamó; un eco y luego otro repitieron la llamada a través de las montañas. Dos hombres bajaron corriendo entre los terrones; eran los dos hijos de la casa, hábiles quemadores de brea, a los que Lavrans quería pedir que trabajaran para él. Su madre venía tras ellos con una gran escudilla de leche, conservada en la bodega, porque el día era caluroso, tal como habían previsto los hombres.
—He visto que traías contigo a tu hija —dijo después de darles los buenos días— y he pensado que debía verla. Deberías desatarle el bonete; dicen que tiene una cabellera preciosa...
Lavrans hizo lo que la mujer le pedía y los cabellos de Cristina cayeron hasta la silla. Eran abundantes y dorados como el trigo maduro. Isrid, la mujer, los cogió en su mano y dijo:
—Ahora veo que los rumores no han exagerado al hablar de tu hija. Es un lirio y parece hija de un caballero. Tiene los ojos dulces y... se parece a ti y no a los Gjesling. Que Dios derrame sus gracias en tu hija, Lavrans Bjoergulfsoen. Veo que montas Guldsvein tan erguida como un cortesano —añadió bromeando y sosteniendo la escudilla mientras Cristina bebía.
La niña se ruborizaba de contento porque sabía que se consideraba a su padre como el hombre más guapo en varias leguas a la redonda y verdaderamente parecía un caballero, de pie en medio de sus hombres, aunque vistiera como un aldeano, según la costumbre de diario en su casa. Vestía tabardo, bastante ancho y corto, de estameña verde, abierto en el cuello para dejar ver la camisa; además llevaba calzas, zapatos de cuero decolorado y un sombrero de fieltro anticuado y de alas anchas. Como adorno llevaba solamente una hebilla de plata en el cinturón y un pequeño broche de filigrana en el cierre de la camisa; en el cuello se distinguían los eslabones de una cadena de oro. Ésta la llevaba siempre y de ella colgaba una cruz de oro adornada de cristal de roca; la cruz se abría y dentro había un fragmento de la mortaja y cabellos de la santa Eline de Shoevde, porque los «hijos de juez» se decían descendientes de una de las hijas de aquella santa. Cuando Lavrans estaba en el bosque o se dedicaba a sus trabajos guardaba la cruz sobre su pecho desnudo, para no perderla.
Pero a despecho de sus toscas vestiduras de diario, parecía mucho más noble que muchos caballeros y cortesanos con sus trajes de ceremonia. Tenía un buen tipo, era alto, ancho de hombros, estrecho de caderas y tenía la cabeza pequeña y bien erguida sobre su cuello; sus rasgos eran elegantes, un poco alargados; las mejillas llenas, la barbilla redonda, la boca bien dibujada. Era rubio, con un rostro fresco, ojos grises y cabello espeso, brillante y sedoso.
Se quedó un rato de pie charlando con Isrid de sus cosas, le preguntó también por Tordis, pariente de Isrid, que aquel verano ocupaba la cabaña de Joerundgaard. Acababa de tener un niño. Isrid sólo esperaba una ocasión para atravesar el bosque en compañía y bajar a que bautizaran al pequeño. Lavrans dijo que podía subir con ellos: bajarían a la noche siguiente y sería mejor y más seguro que tantos hombres pudieran acompañarla a ella y al pequeño pagano.
Isrid le dio las gracias.
—En verdad, esto era lo que esperaba de ti. Ya lo sabemos nosotros, pobres habitantes de la baja montaña, que nos concedes favores, si puedes, siempre que vienes —y subió la cuesta corriendo en busca de una prenda de punto y un abrigo.
En realidad, Lavrans se encontraba a gusto entre estas personas humildes que vivían en terrenos por desbrozar, arrendados, arriba de todo, en los límites del distrito; en su compañía estaba siempre contento y bromista. Con ellos hablaba de la vida de los animales del bosque y de los renos de los lugares solitarios, de todo aquel mundo fantástico que vive en aquellos parajes. Y les ayudaba, además, con sus consejos, acciones, colaboración; cuidaba sus animales enfermos; les acompañaba al herrero y a sus emplazamientos de leñadores; a veces les ayudaba con su enorme fuerza cuando tenían que arrancar piedras o malas raíces. Así, esa gente acogía siempre con alegría la llegada de Lavrans Bjoergulfsoen y Guldsvein, el gran semental rojo que montaba. Era un animal magnífico, de crines y cola blancas, ojos claros, piel lustrosa... fuerte y vivo hasta el extremo de que se hablaba de él en las aldeas; pero, con Lavrans, el semental era cariñoso como un cordero y Lavrans disfrutaba diciendo que quería al animal como a un hermano pequeño.
Lo primero que Lavrans tenía que hacer era cuidar del buen estado del faro de Heimbaugen. En aquellas épocas turbulentas y difíciles, y desde hacía más de cien años, los campesinos de las montañas habían construido en ciertos puntos que dominaban los valles, señales o faros parecidos a los de los puertos para los navegantes que surcan nuestras costas, pero aquellas señales terrestres no dependían de la administración de la defensa nacional. Las cofradías de campesinos las mantenían en buen estado y sus miembros observaban un turno para inspeccionarlas.
Cuando llegaron a la primera cabaña, Lavrans dejó todos los caballos en el cercado, excepto el de carga, y subieron entonces por un sendero abrupto. Pronto los árboles fueron haciéndose más escasos. Sobre los pantanos se alzaban grandes pinos muertos y blancos como huesos, y Cristina vio entonces cumbres grises y desnudas que se elevaban por todas partes hacia el cielo. Anduvieron un largo trecho sobre la pendiente pedregosa; y como de vez en cuando un arroyo cruzaba el sendero, el padre tuvo que coger a su hija en brazos. Allá arriba soplaba un buen viento fresco y las matas aparecían cubiertas de bayas, pero Lavrans dijo que no podían entretenerse ahora en cogerlas. Arne corría tan pronto delante como detrás, arrancaba para Cristina ramas llenas de bayas y le explicaba de quién eran las cabañas que veían a sus pies, en el bosque... porque en aquella época un bosque cubría toda la altiplanicie de Hoevringen.
Y ahora se encontraban ya al pie de la última cresta, redonda y desnuda; veían la enorme construcción destacarse en el aire y la choza del guarda abrigada bajo una escarpadura de la montaña.
Cuando llegaron a la cumbre el viento se les echó encima y sacudió sus ropas de tal modo que le pareció a Cristina que algún ser viviente que moraba allá arriba les daba la bienvenida. Bajo las ráfagas y aullidos del viento, ella y Arne avanzaron a través del suelo pantanoso. Luego los dos niños se sentaron en la extremidad de un promontorio y Cristina abrió los ojos: jamás hubiera creído que el mundo fuera tan extenso y tan grande.
Por todas partes debajo de ella veía extensiones de montañas cubiertas de bosques; el valle estaba como encajonado entre las enormes montañas, y los valles laterales eran como hoyos aún más pequeños; había muchos iguales, pero en realidad había pocos valles y muchas montañas. Por todas partes sobresalían las cimas llameantes como el oro de los líquenes, sobre la alfombra de los bosques y, a lo lejos, hacia el horizonte, se elevaba la montaña azul con sus blancas vetas de nieve, que se confundían con las nubes de verano de un gris azulado y un blanco deslumbrante. Pero al noreste, muy cerca, un poco más allá del bosque contiguo a la cabaña, había un grupo de enormes colinas de un azul metálico, con las laderas cubiertas de nieve recién caída. Cristina comprendió que aquéllas eran las Raanekampe de que había oído hablar, porque parecían verdaderamente una camada de jabalíes que subieran dando la espalda a la aldea. Arne aseguraba que sólo distaban media jornada a caballo.
Cristina había creído que le bastaría escalar a las montañas de su tierra para ver, más abajo, otra aldea igual a la suya, con sus granjas y sus casas, y se quedó extraordinariamente turbada cuando vio que había tan grandes distancias entre los lugares donde vivía la gente. Veía las manchitas amarillas y verdes muy abajo, al fondo del valle, y más arriba, en el bosque, las luces minúsculas y los puntos grises de las casas.
Empezó a contarlas, pero cuando hubo llegado a dos docenas no tuvo valor para continuar. No obstante, las moradas de los hombres no eran casi nada en la inmensidad.
Sabía que en la selva merodeaban el lobo y el oso, y que bajo cada piedra se hallaba el mundo de los genios, los trasgos y los elfos y le daba miedo porque nadie sabía la cantidad que había, pero debía de haber muchos más que cristianos. Entonces llamó a su padre con fuerza, sin embargo él, allá arriba, con el viento no la oyó..., ni él ni sus compañeros, ocupados en empujar grandes piedras por las rampas para consolidar los troncos de los árboles de la construcción.
Pero Isrid se reunió con los niños y enseñó a Cristina la montaña de Vaage, al oeste. Y Arne indicó «la montaña gris», donde la gente de las aldeas caza los renos en zanjas y donde los cazadores de halcones del rey viven en chozas de piedra. A este oficio pensaba dedicarse Arne, aunque quería también aprender a adiestrar a los pájaros para cazar, y levantaba los brazos como si hubiera soltado un halcón.
Isrid movió la cabeza.
—Es una mala vida, Arne Gyrdsoen. Sería un gran dolor para tu madre que te hicieras cazador de halcones, hijo. Ningún hombre puede salir adelante entre esa gente sin doblegarse a la ley de hierro de la cofradía y, a la vez, estarías con los maleantes y con otros que son mucho peores.
Lavrans se había acercado, oyendo las últimas palabras.
—Sí —dijo—, hay más de un rincón en el interior de la montaña donde no se pagan ni deudas, ni diezmos...
—¡Oh!, tú, Lavrans —se atrevió a decir Isrid—, lo conoces todo. Tú que te has internado tanto por allí...
—Hum, hum —interrumpió Lavrans—. Tal vez; pero creo que no se debe hablar de esto. A los que han perdido la paz en la aldea no se les debe regatear la paz que puedan encontrar en la montaña. Además, he visto campos amarillos y un buen prado a punto de siega, allá donde poca gente sabe que existen valles... y he visto también rebaños de vacas y ovejas, aunque no sé si pertenecían a estos hombres o a otros...
—Sí, claro —dijo Isrid—. Siempre se echa la culpa al lobo y al oso cuando falta el ganado de la cabaña, pero en las montañas hay bandidos peores que ellos.
—¿Peores, dices? —preguntó Lavrans pensativo, apoyando la mano en el bonete de su hija—. En la montaña, al sur de las Raanekampe, vi una vez a tres chiquillos, el mayor era como mi Cristina; tenían pelo rubio y vestían tabardos de cuero. Me enseñaron los dientes como si fueran lobatos antes de correr a esconderse. No es de extrañar que el pobre hombre al que pertenezcan haya sentido necesidad de procurarse una vaca o dos...
—Pero —objetó Isrid, enfadada—, los lobos y los osos tienen pequeños. Y tú no los perdonas, Lavrans, ni a ellos ni a sus pequeños. Sin embargo, no se les ha enseñado la ley de Cristo como a esos malhechores a los que deseas tanta suerte.
—¿Te parece que les deseo mucho bien por desearles un poco más que lo peor? —Lavrans sonrió levemente—. Pero, ven ahora; vamos a ver qué provisiones nos ha dado hoy Ragnfrid —cogió de la mano a Cristina y la llevó con él. Inclinándose sobre ella murmuró:
—Estaba pensando en tus tres hermanitos, pequeña Cristina.
Echaron un vistazo a la cabaña del faro, pero la atmósfera era sofocante y olía a estiércol. Cristina miró a su alrededor, pero sólo había unos bancos de tierra a lo largo de las paredes, un hogar en el centro, barriles de brea, haces de madera resinosa y cortezas de abedul. Lavrans dijo que era mejor comer fuera y un poco más abajo, bajo los abedules, donde encontraron un sitio verde y llano.
Descargaron el caballo y se echaron en la hierba. Había muy buenas cosas en el saco de Ragnfrid, pan tierno y tortas exquisitas, queso y mantequilla, manteca de cerdo y reno secado al viento, pecho de vaca gordo, dos barrilitos de cerveza alemana y uno de hidromiel. Entonces empezaron a cortar la carne y a repartirla mientras que Halvdan, el más viejo de los hombres, encendía el fuego... En el bosque era más prudente tener calor que prescindir de él.
Isrid y Arne arrancaron matas de brezo y brotes de abedul y los echaron a la hoguera; se oía un chisporroteo cuando el fuego atacaba las ramas verdes, unos copos blancos, quemados, se elevaban muy altos sobre las crines rojas de las llamas y el humo giraba, lento y oscuro, en el cielo claro. Cristina, sentada, lo miraba todo; le parecía que el fuego estaba contento de arder fuera, de tener libertad para jugar. Era distinto al fuego del hogar, al fuego casero esclavizado para cocer comidas y dar luz.
Cristina estaba sentada apoyada en su padre, con un brazo sobre sus rodillas. Le daba todo cuanto deseaba de las cosas buenas que habían traído; le hacía beber cerveza a discreción y a gustar y repetir hidromiel.
—Estará tan borracha que no podrá bajar a la cabaña —dijo Halvdan riendo, mientras Lavrans acariciaba sus mejillas redondas.
—Pero somos bastantes para llevarla... y esto le sienta bien. Bebe tú también, Arne. Vosotros que estáis aún creciendo os beneficiáis con los bienes del Señor que no os pueden hacer daño... os dan una sangre roja y dulce y un buen sueño, pero no os provocan ni la locura ni el embrutecimiento...
Ahora también los hombres bebían seguido y copiosamente; Isrid no se quedaba a la zaga y pronto sus voces junto al crepitar y al rugir del fuego no fueron, al oído de Cristina, más que un rumor lejano. Empezó a sentirse la cabeza pesada. No obstante, se daba cuenta de que estaban interrogando a Lavrans y que querían hacerle hablar de las cosas maravillosas que había aprendido en sus partidas de caza. Pero no parecía que quisiera decir gran cosa y Cristina lo encontraba todo tan bueno, tan tranquilizador... además, había comido todo lo que había querido.
El padre, sentado, sostenía una rebanada de pan de centeno, tierno; modelaba con sus dedos unas bolitas de miga, dándoles forma de caballos; cortaba pequeños trozos de carne y los colocaba a horcajadas en los caballitos de miga; los hacía galopar sobre los muslos hasta que se los metía en la boca a Cristina. Pero pronto estuvo tan cansada que ya no tuvo fuerzas ni para abrir la boca ni para masticar... y entonces cayó de lado en el suelo y se quedó dormida.
Cuando volvió en sí, estaba acostada, abrigada y a oscuras, en brazos de su padre... los dos estaban envueltos en el abrigo de Lavrans. Cristina se incorporó, se limpió el sudor de su rostro y se desató el bonete para que el aire pudiera secar su cabellera húmeda.
El día debía de estar muy avanzado porque el sol ya era completamente amarillo y las sombras se habían alargado y miraban ahora hacia el sudeste. No había el menor soplo de viento; moscas y mosquitos zumbaban sobre el grupo de hombres dormidos. Cristina estaba absolutamente tranquila; se rascó las manos llenas de picaduras de mosquito y miró a su alrededor; la colina brillaba a sus pies, blanca de musgo y amarilla de liquen bajo el ardor del sol, y el faro de troncos de árboles levantados hacia el cielo y sacudidos por el viento hacía pensar en los huesos de algún animal monstruoso que chocaran entre sí.
Se le encogió el corazón... Era muy raro verlos dormir a todos en pleno día. Si en su casa se despertaba de noche alguna vez, se encontraba echada en tibias tinieblas entre su madre y el tapiz tendido sobre los troncos de árbol de la pared. Allí sabía que la casa estaba cerrada, gracias al ventanillo del humo y al cerrojo, contra la noche y el mal tiempo exterior, y la acompañaban el ruido de la respiración de la gente que dormía, feliz y tranquila, entre pieles y almohadones. Pero todos aquellos cuerpos extendidos, torcidos o enroscados en el suelo alrededor del pequeño montón de cenizas blancas y negras, podían muy bien estar muertos... Unos estaban boca abajo, otros boca arriba y con las rodillas levantadas, y los ruidos que emitían la asustaban. Su padre roncaba pesadamente, pero cuando Halvdan respiraba se oía como un piar o un silbido que escapara de su nariz. Arne estaba echado de lado, con el rostro escondido en el brazo y el cabello castaño y brillante extendido sobre los brezos. Estaba tan quieto que Cristina temió que estuviera muerto.
Se inclinó sobre él y le tocó; el muchacho se movió un poco en sueños.
A Cristina se le ocurrió de pronto que tal vez habían dormido toda la noche y que ya era el día siguiente... Esto le causó tal pánico que se agarró a su padre, pero éste sólo refunfuñó y volvió a dormirse. Aunque la chiquilla tenía la cabeza pesada, no se atrevía a echarse para volver a dormir. Se arrastró hasta el fuego, que revolvió con un palito, consiguiendo poner al descubierto unas ramitas aún rojas. Añadió a la hoguera brezos y ramillas, pero no se aventuró a salir del círculo de durmientes para ir en busca de leña gruesa.
Se oyó entonces un ruido sordo, un temblor del suelo, muy cerca... El corazón de Cristina se heló de pánico. Vio de pronto una forma roja entre los árboles y Guldsvein apareció en medio de los abedules jóvenes. Se detuvo y la miró con sus ojos claros, límpidos. Aquello proporcionó tanta alegría a Cristina, que se puso en pie y corrió hacia el caballo. También venían con Guldsvein el caballo negro de Arne y el de carga. Entonces se sintió completamente tranquila; se adelantó y los acarició a los tres, pero Guldsvein bajó tanto la cabeza que pudo acariciarle las mejillas, tirarle de sus crines claras y dejarle que olfateara sus manos con el hocico.
Los caballos bajaron, trotando y comiendo hierba, por el flanco de la montaña. Cristina iba con ellos, sin imaginar que pudiera correr peligro, puesto que caminaba al lado de Guldsvein que, ya antes, había hecho escarmentar a un oso. Los arándanos crecían en abundancia en aquel bosque y la niña tenía sed y mal sabor de boca; en ese momento la cerveza no le habría apetecido, pero las bayas sabrosas estaban tan buenas como el vino. A cierta distancia, en un declive pedregoso, vio también frambuesas... entonces agarró a Guldsvein por las crines y le rogó cariñosamente que la acompañara hasta allí. El caballo siguió dócilmente a la pequeña. Como cada vez se alejaba más, vertiente abajo, se reunía con ella todas las veces que le llamaba y los otros dos caballos seguían, a su vez, a Guldsvein.
No lejos de ella oyó el murmullo de un arroyo; anduvo guiada por el rumor hasta que lo encontró, se echó encima de una gran losa plana situada sobre las aguas y se lavó la cara sudorosa y picada de mosquitos, así como las manos. Bajo la losa, el agua llenaba una cavidad tranquila y negra, y enfrente, un camino pedregoso subía a plomo detrás de unos abedules tiernos y unos matorrales. Tenía allí un espejo maravilloso. Cristina se asomó y miró su imagen reflejada en el agua, porque quería saber si era verdad, como decía Isrid, que se parecía a su padre.
Sonrió, saludó y se abalanzó tanto hacia adelante que sus cabellos rozaron los cabellos rubios que enmarcaban la redonda carita infantil de ojos inmensos que veía en el arroyo.
A su alrededor, y en gran cantidad, crecían matas de flores de un color claro, llamadas valerianas. Aquí, en la vertiente de la montaña, eran más bonitas que las de su casa, creciendo a la orilla del río. Cristina cogió un puñado, que trenzó con hierbas hasta que hubo hecho una corona rojo claro, apretada y preciosa. La niña se la puso sobre el cabello y corrió al agua para ver qué aspecto tenía ahora que iba adornada como una joven que fuera al baile.
Se inclinó sobre el agua y vio su propia imagen, primero oscura, que iba haciéndose más clara a medida que subía a su encuentro. Luego advirtió, en el espejo del arroyo, que un ser humano se hallaba entre los abedules y se inclinaba hacia ella. Rápidamente se enderezó sobre las rodillas y miró. Primero le pareció que sólo veía las rocas y los árboles apretujados a sus pies, pero de pronto distinguió un rostro entre las hojas; en la otra orilla había una dama de rostro blanco y cabellos de lino que parecían musgo; sus grandes ojos de color gris claro y su nariz de aletas rosadas, le recordaban a Guldsvein. Llevaba un traje verde y brillante como el follaje; ramas y matas la cubrían hasta el pecho, opulento, recamado de broches y cadenas relucientes.
Cristina miraba fijamente la aparición, cuando la dama levantó una mano y le enseñó una corona de flores de oro, con la que le hizo un ademán de llamada.
Detrás de ella, oyó relinchar a Guldsvein con fuerza, aterrorizado. Volvió la cabeza; el semental se encabritó, relinchando y dando coces y salió por fin escapado, con un ruido que estremeció el suelo. Los demás caballos le siguieron; subieron a galope la pendiente, desprendiendo piedras con sus cascos y rompiendo y arrancando ramas y raíces.
Entonces Cristina lanzó un grito terrible:
—¡Padre! ¡Padre!
Se levantó y echó a correr hacia arriba, detrás de los caballos, sin atreverse a mirar hacia atrás por encima del hombro. Subió la empinada cuesta, se enganchó el pie en su falda y cayó al suelo, se levantó y echó a correr de nuevo con las manos ensangrentadas, se arrastró sobre las rodillas doloridas y lastimadas, llamando a Guldsvein y a su padre al mismo tiempo, mientras el sudor, que empapaba todo su cuerpo, caía sobre sus ojos como agua y su corazón latía como si fuera a rompérsele dentro del pecho. Lágrimas de angustia formaban un nudo en su garganta.
—¡Oh, padre! ¡Padre, padre!
Fue entonces cuando oyó su voz algo más arriba. Le vio llegar, bajando a grandes saltos la cuesta pedregosa, aquella cuesta clara llena de sol.
Desde arriba, los abedules jóvenes la miraban con todas las lágrimas plateadas de sus hojas; la vertiente estaba silenciosa y clara, pero su padre se le acercaba corriendo, sin dejar de llamarla, y Cristina se desplomó comprendiendo que ahora ya estaba a salvo.
—¡Santa María! —exclamó Lavrans arrodillándose junto a su hija y estrechándola contra sí. Estaba tan pálido y su boca tenía un rictus tan extraño que, a pesar de todo, el miedo de Cristina aumentó; fue como si al verlo se diera cuenta del peligro que la había amenazado.
—¡Hija mía, hija mía!
Levantó las manitas ensangrentadas de Cristina, las miró, vio la corona sobre su cabellera suelta y la acarició:
—¿Qué tienes...? ¿Cómo has llegado hasta aquí, Cristina, pequeña mía?
—Me he ido con Guldsvein —sollozó la niña, apretada contra él—. Tenía mucho miedo porque todos dormíais, pero ha llegado Guldsvein. Luego, allá abajo, junto al arroyo, alguien me ha llamado...
—¿Quién te ha llamado? ¿Era un hombre?
—No, una dama. Me llamó haciéndome una señal con una corona de oro. Creo que era la reina de los enanos, padre...
—¡Jesucristo! —dijo Lavrans, e hizo la señal de la cruz sobre la niña y sobre él.
La ayudó a subir hasta un lugar donde crecía la hierba. Allí la levantó y la cogió en brazos. La niña se le agarró al cuello y lloró amargamente sin poder contenerse por más que se esforzara en calmarla.
Poco después encontraron a los hombres y a Isrid. Ésta se retorció las manos cuando se enteró de lo ocurrido.
—¡Oh!, era, sin duda, la reina de los elfos. Ha querido atraer a esta hermosa criatura hacia la montaña, podéis creerme...
—Silencio —ordenó Lavrans bruscamente—. No deberíamos hablar de lo que hemos hecho aquí en el bosque; no sabemos lo que hay debajo de las piedras y si escucha todas nuestras palabras.
Del interior de su camisa sacó la cadena de oro con la cruz de la reliquia y la colocó sobre el pecho de Cristina, colgándosela del cuello.
—Ahora, todos vosotros, cuidad vuestras palabras, porque no quiero que Ragnfrid sepa jamás que la niña ha corrido semejante peligro.
Entonces recogieron sus caballos, que se habían dispersado por el bosque, y bajaron apresuradamente al cercado de la cabaña donde se habían quedado los demás. Todos montaron y partieron en dirección a la cabaña de Joerundgaard; el trayecto era corto.
El sol iba a ponerse cuando llegaron; los animales estaban en el jardín y Tordis y los pastores se ocupaban de ordeñarlos. En el interior de la cabaña las gachas aguardaban a los viajeros porque la gente de la cabaña los había visto durante el día, arriba, cerca del faro, y les esperaban.
Hasta entonces no se secaron las lágrimas de Cristina. Sentada sobre las rodillas de su padre comió las gachas y el requesón con la misma cuchara que él.
Lavrans tenía que ir al día siguiente a un lago lejano, internado en la montaña; estaba allí uno de sus pastores con los bueyes. Cristina quería acompañarle, pero el padre decidió que era preferible que se quedara en la cabaña.
—Y lo mismo Tordis que Isrid tendréis cuidado en tener la puerta y el ventanillo del humo cerrados hasta nuestro regreso, tanto por Cristina como por el pequeño que aún no está bautizado.
Tordis había pasado tanto miedo que no se atrevía a quedarse allí arriba con el pequeño; después de su alumbramiento aún no se había presentado a la iglesia. Prefería bajar cuanto antes y permanecer en la aldea. Lavrans dijo que le parecía natural; podría bajar con ellos a la noche siguiente; mandaría para reemplazarla a una viuda de más edad que servía en Joerundgaard.
Tordis había extendido bajo las pieles, en el fondo de los bancos, hierbas de la montaña blandas y frescas; tenían un perfume fuerte pero olían bien, y Cristina casi dormía cuando su padre recitó el Padrenuestro y el Avemaría inclinado sobre ella.
—Pasará mucho tiempo antes de que vuelva a llevarte conmigo a la montaña —dijo Lavrans acariciándole la mejilla.
Cristina despertó sobresaltada:
—Padre..., ¿tampoco me llevarás hacia el sur contigo, este otoño, como me prometiste?
—Veremos —dijo Lavrans, y al momento Cristina se quedó dormida entre las pieles de cordero.
2
Todos los veranos, Lavrans Bjoergulfsoen tenía costumbre de hacer un viaje a caballo hacia el sur, con el fin de visitar su granja de Follo. Estos viajes de su padre eran acontecimientos importantes del año para Cristina... las interminables semanas en que estaba ausente; una gran alegría cuando regresaba cargado de regalos, tejidos extranjeros para su arca de matrimonio, higos, pasas y pan de miel de Oslo e infinidad de cosas que contar.
Pero aquel año Cristina se daba cuenta de que en el viaje de su padre había algo fuera de lo corriente. Se discutió y se volvió a discutir. Por supuesto, los viejos de Loptsgaard llegaron a caballo y se sentaron alrededor de la mesa con el padre y la madre de Cristina. Hablaron de sucesión, de herencia, de derecho de reparto, de la dificultad de dirigir bien la granja desde tan lejos; y también del obispado y del castillo real de Oslo, que encontraban jornaleros abundantes entre los agricultores vecinos. No les quedaba, por decirlo así, ni un momento libre para jugar con Cristina y la mandaban a la panadería con las sirvientas. Su tío, Trond Ivarsoen, de Sundbu, fue a visitarlos con más frecuencia que de costumbre..., pero, en general, no jugaba con Cristina ni la acariciaba.
Poco a poco comprendió de qué se trataba. Desde el momento en que llegó a Sil, su padre luchó por aumentar y redondear sus tierras en la aldea y ahora el caballero André Gudmundsoen proponía a Lavrans cambiar Formo, herencia de la propia madre de Micer André, por Skog, mejor situada para él desde que formaba parte de la guardia del rey y venía raras veces al valle. Lavrans no parecía muy dispuesto a separarse de Skog, su herencia, perteneciente a la familia por donación real; sin embargo, el cambio hubiera sido ventajoso para él en muchos aspectos. Pero Lavrans tenía un hermano, Aasmund Bjoergulfsoen, que deseaba que se le cediera Skog... ; ahora vivía en Hadeland, donde había contraído matrimonio y regentaba una granja. Tampoco era seguro, pues, que Aasmund quisiera ceder sus derechos hereditarios.
Un día Lavrans dijo a Ragnfrid que aquel año quería llevarse a Cristina a Skog. Era preciso que conociera la granja donde había nacido y que era la casa de sus mayores, si tenía que dejar de pertenecerles.
Ragnfrid encontró natural aquel deseo, aunque le asustara un poco que una niña tan pequeña emprendiera un viaje tan largo en el que ella no tomaba parte.
Los primeros tiempos después de que Cristina hubiera visto a la reina de los elfos, se mostraba tan asustadiza que prefería quedarse en casa al lado de su madre; sentía miedo sólo con ver a cualquiera que la hubiera acompañado aquel día en la montaña y conociera lo ocurrido. Estaba contenta de que su padre hubiera prohibido que se aludiera a la aparición.
Pero, después de que hubo transcurrido cierto tiempo, le pareció que le gustaría hablar de ello. En su interior se lo contaba a alguien, no sabía a quién, y, cosa rara, cuanto más tiempo pasaba creía acordarse mejor, y el recuerdo de la bella dama se hacía más claro...
Pero lo más sorprendente era que, cada vez que pensaba en la reina de los elfos, suspiraba por hacer el viaje a Skog y temía que su padre no quisiera llevarla.
Por fin, una mañana despertó en el granero de provisiones y vio a la vieja Gunhild y a su madre sentadas en el suelo, examinando las pieles de ardilla de Lavrans. Gunhild era una viuda que iba por las granjas preparando las pieles para los abrigos y haciendo otros trabajos por el estilo. Al oírlas, Cristina adivinó que era ella quien necesitaba un abrigo nuevo forrado de ardilla y bordeado de martas. Entonces comprendió que acompañaría a su padre y saltó de la cama con gritos de alegría.
Su madre se le acercó y le acarició la mejilla:
—¿Tan contenta estás, hija mía, de separarte de mí?
Ragnfrid repitió las mismas palabras la mañana en que debían abandonar la granja. A las ocho de la mañana ya estaban levantados. Era aún de noche y cuando Cristina se asomó a la puerta para ver qué tiempo hacía, una niebla espesa envolvía las casas. Una especie de humo gris flotaba alrededor de las linternas y ante las puertas abiertas de las viviendas. La gente se afanaba entre establos y cabañas, y las mujeres salían de la panadería con humeantes marmitas de gachas, y grandes platos de carne y tocino cocidos. Necesitaban alimentos fuertes y abundantes antes de salir a caballo en pleno frío de la mañana.
En la casa, los sacos de cuero del equipaje se abrieron y cerraron y se guardaron en ellos los objetos olvidados. Ragnfrid recordó a su marido todo lo que quería que hiciera por ella, y habló de amigos y conocidos que verían en el trayecto. Había que saludar a éste y no olvidar preguntar por algo a aquel otro.
Cristina entraba y salía corriendo, decía varias veces adiós a la gente de la casa, y no paraba un minuto en ninguna parte.
—¿Tan contenta estás, Cristina, de marcharte lejos de mí y por tanto tiempo? —preguntó la madre. Cristina se quedó disgustada y triste; habría deseado que su madre no hubiera dicho aquello. Pero contestó lo mejor que supo:
—No, querida madre, estoy contenta porque acompañaré a mi padre...
—Sin duda es eso —suspiró Ragnfrid. Luego abrazó a la niña y arregló su vestido.
Por fin montaron todos a caballo, ellos y su séquito. Cristina montaba a Morvin, que antes había sido el caballo de su padre; era viejo, prudente y seguro. Ragnfrid alargó a su marido el vaso de plata para el trago de despedida, apoyó la mano en la rodilla de su hija y le rogó que recordara todo lo que su madre le había encargado.
Abandonaron la granja cuando empezaba a clarear. Una bruma blanca como la leche envolvía la aldea. Pero, poco después, empezó a hacerse más ligera hasta que el sol la atravesó. Y bajo las gotas de rocío se veía brillar, en medio de la blanca niebla, el verde de los prados, los pálidos rastrojos y los serbales de brillantes bayas rojas. Los flancos de las montañas parecían azules y se perdían a lo lejos en medio de la bruma y la calina. Luego, la niebla se desgarró y se repartió en jirones sobre las laderas y, con Cristina a la cabeza, al lado de su padre, la pequeña comitiva descendió hacia el valle bajo un sol magnífico.
Llegaron a Hamar una noche oscura y lluviosa; Cristina iba sentada delante, en la silla de su padre, porque estaba tan cansada que todo flotaba ante sus ojos: el lago que centelleaba débilmente a su derecha, los árboles oscuros que goteaban encima de ellos al cabalgar en el bosque y los grupos de casas pintadas de negro, en tierras húmedas y grises, a lo largo del camino.