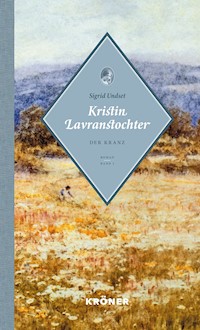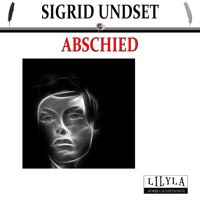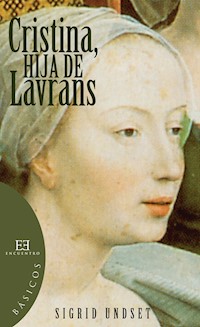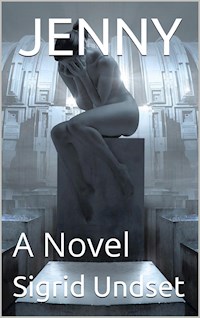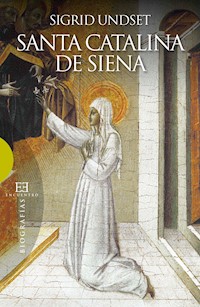
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
"De tiempo en tiempo se ha discutido (...) qué ha hecho el Cristianismo por la mujer. Qué sitio ha ocupado la mujer en el seno de la familia y en la sociedad dentro de los pueblos que profesaron la religión de Cristo. Cómo era considerada la mujer a la luz de la doctrina de la Iglesia. (...) Jesucristo ignoró el muro invisible cuando interpeló al alma humana, al hombre creado a su imagen, creado como hombre y mujer. Cada palabra que sale de su boca va dirigida a nuestra común naturaleza humana. (...) El santo más arraigado en la conciencia de los pueblos es María, la Madre de Cristo, la Reina de la misericordia (...). Pero también las mujeres que en su época confesaron a Cristo con su vida de santidad y de amor al prójimo, fueron consideradas como columnas de la sociedad y dirigentes y maestras de sus pueblos. (...) En una época llena de violencia y de sangre, una viuda nacida en un extremo de Europa, santa Brígida de Suecia, o una joven del pueblo, santa Catalina, hija de un tintorero de Siena, supieron dar buenos consejos a los poderosos de este mundo. Y el mundo las escuchaba con respeto aun cuando no seguía sus consejos. Llegaron a desempeñar un papel en la política mundial. Y reprendieron, aconsejaron y guiaron y, a veces, mandaron y dieron órdenes al vicario de Cristo en la tierra".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ensayos
SIGRID UNDSET
Santa Catalina de Siena
ISBN DIGITAL: 978-84-9920-682-0
Título originalCaterina of Siena
© 1951 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A/S © 2009 Ediciones Encuentro, Madrid
Traducción Manuel Bosch/Javier Armada
Nueva edición corregida
Diseño de la cubierta: o3, s.l. -www.o3com.com
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a: Redacción de Ediciones Encuentro Ramírez de Arellano, 17-10.ª - 28043 Madrid Tel. 902 999 689www.ediciones-encuentro.es
I
Cuenta Gregorio de Tours en su Crónica de los francos que en el sínodo de Macón, celebrado en el año 585, hubo un obispo que afirmó que la mujer ni siquiera podía llamarse «homo» —ser humano—. Los demás obispos inmediatamente se pusieron a sacarle de su error. Al principio del Antiguo Testamento está escrito cómo Dios creó al hombre: Et creavit Deus hominem ad imaginem suam; ad imaginem Dei creavit illum: masculum et feminam creavit eos. Y para mayor abundamiento: «Nuestro Señor Jesucristo es llamado el Hijo del Hombre porque es hijo de la Virgen, es decir, de una mujer».
Como Gregorio cuenta también otras historias sobre personajes curiosos que a veces llegaron a ser obispos durante la época merovingia, es posible que este obispo, que planteó el problema del homo, tuviese un conocimiento muy ligero del latín, por cuyo motivo tampoco estaría muy versado en Sagrada Escritura y en historia eclesiástica. Porque aunque el latín, al igual que muchas otras lenguas, emplea la misma palabra para significar «varón» y ser humano indistintamente, la Iglesia, desde un principio, ha tratado a la mujer como ser igual al hombre desde el punto de vista espiritual. Con lo cual siguió el ejemplo que Nuestro Señor había dado.
De tiempo en tiempo se ha discutido, y a veces con violencia apasionada, qué ha hecho el Cristianismo por la mujer. Qué sitio ha ocupado la mujer en el seno de la familia y en la sociedad dentro de los pueblos que profesaron la religión de Cristo. Cómo era considerada la mujer a la luz de la doctrina de la Iglesia, y a la luz de las doctrinas predicadas por todos los creadores de iglesias con sus distintos credos, y qué lugar le señalaron en la sociedad humana. Las opiniones han sido muy dispares: desde la de los apologistas, que con bastante ingenuidad afirmaron que sólo en el Cristianismo encontró la mujer el respeto, el amor y una consideración igual a la del hombre, aunque su misión y sus problemas legales eran distintos de los de los hombres, pasando por todos los grados de optimismo y pesimismo, hasta la de los detractores que acusaron al Cristianismo de haber esclavizado, rebajado y difamado a todo el sexo femenino, cargando sobre él no solamente la culpa del pecado original, sino todos los pecados y miserias que se han abatido sobre la Humanidad. Incluso los defensores de los diferentes credos no llegaron a ponerse de acuerdo: mientras una serie de teólogos protestantes afirmaban, con la Biblia en la mano, que la mujer había nacido para una vida de obediencia, humildad y recogimiento a la sombra del hombre, la Iglesia católica ha defendido siempre el derecho de aquélla a vivir su propia vida, sin impedimentos del padre, del marido o de los hijos, en las órdenes religiosas.
Ahora bien: es un hecho que en algunas partes las mujeres tuvieron derechos, en sentido moderno, en mayor extensión dentro de las culturas paganas que en la sociedad construida oficialmente sobre la doctrina del Cristianismo. En muchos pueblos primitivos podían influir muchísimo las mujeres cuando había que tomar decisiones que afectaban a la vida de todo el clan. La influencia de la mujer era tanto mayor cuanto más importante era su labor para el bienestar de toda aquella minúscula sociedad. (Entre los pueblos primitivos se observaba rigurosamente la división del trabajo entre los sexos). En los pueblos semíticos ni siquiera puede decirse que las mujeres sean seres rebajados, ya que incluso en el Islam se protegió siempre el derecho de la mujer a la propiedad, por lo menos mientras los árabes semitas fueron el pueblo musulmán dirigente. En la sociedad rural la importancia vital del trabajo de la mujer condujo a que en las familias acomodadas tuviese la esposa mucha libertad y autoridad; entre los pobres era tan dura la vida, que ni el hombre ni la mujer tenían tiempo para pensar en otra cosa que en el trabajo de cada día. Pero en las civilizaciones urbanas se manifestó frecuentemente la tendencia a la libertad de la mujer de las clases elevadas, al paso que la mujer del artesano, del comerciante y del trabajador llegó poco a poco a adquirir una libertad plena.
Tampoco fue exclusivo del Cristianismo el que la mujer, doncella o viuda, abandonase la vida familiar para buscar experiencias espirituales. Monjas budistas y santonas mahometanas dedicaron su vida a la contemplación mística de la divinidad; no eran empero tan numerosas como las santas mujeres de la Iglesia católica, y acerca de ellas, incluso dentro de sus propios pueblos, se sabe menos de lo que nosotros sabemos sobre nuestras religiosas. Una de las razones es que, por muchos y diversos motivos, que en parte tenían muy poco que ver con la religión, los conventos de monjas de las grandes Órdenes religiosas se convirtieron en lugares de refugio para la superabundancia de mujeres cuyas familias muy fácilmente podían darles estado metiéndolas en ellos. Una segunda razón es que, fuera del Cristianismo, existe muy poca tradición acerca de la vida religiosa de la mujer individualmente considerada. Aun cuando ellas adoraban a los mismos dioses que los hombres, a pesar de que incluso eran sacerdotisas de un dios o de una diosa, muy poco es lo que sabemos acerca de las formas exteriores del culto que rendían, y menos aún sobre la vida interior —la religión viva— de los creyentes. En las religiones paganas existe generalmente una inclinación a rodear la esencia de la religión con el velo de la mística y de los misterios, velo que solamente se descorría un poco para los que tenían una iniciación especial. Esta inclinación era muy acusada cuando se trataba del culto tributado solamente por las mujeres: el culto a las divinidades que presidían el ciclo vital de la mujer: pubertad, embarazo, parto y paso a la vejez.
En la saga de san Olav se habla del bardo Sigvat, quien una tarde, a última hora, atraviesa a caballo una comarca pagana sueca sin poder encontrar posada para la noche. En todas las casas las mujeres les niegan la entrada y el albergue a Sigvat y a sus compañeros: es que estas mujeres están celebrando el sacrificio. Sobre las disen(1) y la clase de sacrificio que hacían las mujeres sabemos, en realidad, muy poco. Pero lo que sí sabemos es que un bosque de creencias e ideas tabú, con raíces muy hondas en la lejanía de los tiempos, y el temor de los hombres primitivos a todo lo que no comprendían o les parecía raro, incluían también de una manera especial a las mujeres, físicamente tan distintas de los hombres y, sin embargo, tan imprescindibles para ellos. Probablemente, la mujer primitiva tenía del hombre, el extraño, un concepto común, y creó sus propios tabúes y ritos para ponerse a su altura. Pero ese conocimiento secreto de las mujeres se lo guardaron ellas para sí mismas. Solamente en nuestros días se ha dado el caso de que algún que otro misionero o investigador haya llegado a descubrir de cuando en cuando, y casi siempre por casualidad, que entre los actuales primitivos también las mujeres tienen sus tabúes y supersticiones, ayudando así a construir el muro invisible que a lo largo de las edades y en todos los pueblos se ha levantado para distinguir entre el alma del hombre y la de la mujer.
Y he aquí entonces lo que el Cristianismo hizo por las mujeres, y por los hombres también: Jesucristo ignoró el muro invisible cuando interpeló al alma humana, al hombre creado a su imagen, creado como hombre y mujer. Cada palabra que sale de su boca va dirigida a nuestra común naturaleza humana, aunque cada vida humana es una muestra de pecado, gracias a especiales y diferentes caminos de fe y salvación. Nuestra naturaleza es tal que jamás dos individuos son exactamente iguales, y, por otra parte, las distintas muestras de nuestra vida están condicionadas, entre otras cosas, por el sexo del individuo, aparte de los distintos fines, anhelos, deberes y exigencias impuestos por las formas sociales y por la posición del hombre y de la mujer en la sociedad, en todos los tiempos de la historia de la Iglesia.
Los apóstoles y discípulos de Cristo llevaron su Evangelio más allá del mundo mediterráneo, donde las mujeres se habían emancipado de muchos viejos convencionalismos y costumbres que habían mantenido a las mujeres griegas apartadas de la vida pública de los ciudadanos y convertido a las mujeres romanas en menores de edad bajo la tutela de sus familiares masculinos. San Pablo no tuvo intención de animar a las mujeres a salirse de las normas de una conducta conveniente que los hombres de su tiempo y con su medio ambiente consideraban como garantía necesaria, si la moral y las buenas costumbres habían de mantenerse en vigor; al contrario, parece haber seguido fiel a su tiempo. Y si el apóstol toma constantemente como colaboradoras a las mujeres, les encomienda tareas importantes en la vida interna de la Iglesia, le recuerda a Timoteo la fe de la madre y abuela de éste, y si de una manera delicada da a entender que las dos nobles mujeres Evodia y Sintica de Corinto (las primeras mujeres de la historia de la Iglesia) podían hacer mayor bien aún si pudiesen llegar a un entendimiento un poco mejor, podemos estar seguros de que en el medio ambiente en que trabajó el Apóstol de los Gentiles estaba la gente acostumbrada a ver a la mujer participando activamente en toda clase de asuntos que interesaban al bienestar de los que las rodeaban. Lidia, la comerciante de púrpura, de Tiatira, que fue la primera discípula de san Pablo en Tesalónica, era una de tantas mujeres trabajadoras que se ganaban su vida y la de sus familias en todas las ciudades del Imperio romano. Las mujeres que se labraron un nombre en la historia de Roma se lo ganaron casi siempre por otros conceptos que el de sus virtudes. En las cartas de san Pablo podemos ver destellos de las buenas mujeres que vivieron una vida activa y bella en el amplio mundo de las populosas ciudades del Mediterráneo.
No había pasado mucho tiempo cuando la acción misionera de la Iglesia llevó el Evangelio a las últimas avanzadas del Imperio romano; y al derrumbarse el poder de Roma y cruzar los pueblos bárbaros vecinos las viejas fronteras por diversos puntos, los enviados de la Iglesia penetraron profundamente en territorios jamás hollados por las legiones y entraron en contacto con pueblos y tribus que apenas tenían otra idea de la gran civilización del Mediterráneo que la de que producía enormes cantidades de mercancías que ellos apreciaban sinceramente y cuya posesión deseaban ardientemente, bien fuese por intercambio o como botín de guerra. Entre los pueblos cuyas ideas y formas de vida eran totalmente extrañas a los apóstoles del Cristianismo, predicaron éstos una fe cuyos dogmas eran algo hasta entonces no oído ni pensado: no había más que un Dios, y Él había creado el cielo y la tierra y a todos los hombres. Por su encarnación se había hecho Él hermano de los hombres; por su muerte había dado a conocer al hombre que el verdadero fin de nuestra vida aquí en la tierra era el mismo para todos los hombres: pedir perdón de los pecados y santificarse a fin de conseguir la vida eterna con la misericordia de Dios. Y este fin sería universal, el mismo para todos los pueblos, para hombres y mujeres, para libres y esclavos.
Nos es imposible imaginar cuán estremecedora e inaudita era esta doctrina. Nosotros vivimos en un mundo dominado por Jesucristo desde hace casi dos milenios. Incluso los que a través de los tiempos le rechazaron, consciente o inconscientemente, han quedado marcados con una imagen negativa de su persona, mientras que la mayoría de los que confesaron su fe en Él a medias, los cristianos tibios e irreflexivos, fueron tocados asimismo como por un ligero soplo de su espíritu. Hasta en nuestro mundo, que en gran parte está descristianizado, hay ideas que un día formaron parte de la revelación, aunque los hombres se crean que han salido de nuestra propia inteligencia; estas ideas son todavía las fuentes del calor y la esperanza de los hombres en un futuro menos amargo y sangriento. Fuera de ellas existen pocas razones para esperar nada del futuro, puesto que el repudio consciente de Cristo ha llevado a las naciones a andar incesantemente a la caza de espejismos que jamás alcanzarán, y a luchar por ideales que se derrumban bajo el peso de nuestra propia naturaleza humana.
Pero con toda naturalidad la entendieron la mayoría de los miles de paganos que por primera vez escuchaban el Evangelio del Dios hecho hombre y recibieron con él la nueva fe, que tampoco era más que una fracción de lo que su conversión comprendía propiamente y una parte de aquello a que tenía que conducir. El temor de algo que se consideraba santo —podían ser lugares, podían ser personas o costumbres— lo han conocido los hombres de todos los tiempos y de todos los rincones del mundo. Y también el temor de la impureza que podían contraer con ciertas acciones o contactos, que los inhabilitaban para acercarse a lo que era santo, o sólo aproximarse a los demás hombres hasta que los ritos purificadores hubiesen eliminado el contagio. Pero aunque pueblos muy primitivos tuvieron conciencia plena de que había algo místico sobre las ideas acerca de la pureza e impureza, con frecuencia ligaban ellos, sólo transitoriamente, estas ideas a sus conceptos morales. La impureza ritual podía contraerse con acciones que estaban libres de toda culpa moral, o que realmente eran un deber moral; por ejemplo, la cohabitación entre los esposos, el parto, o tocar un cadáver, aun cuando el muerto fuese un familiar muy allegado. La pureza ritual tenía que ser recobrada por medios externos: lustraciones, ayunos y a veces apartamiento de los demás hombres. La santidad en sentido cristiano era una idea nueva; la lucha por alcanzar la santificación era una aventura espiritual que los paganos no habían soñado. Porque los apóstoles cristianos aclararon que el hombre sólo puede ser santo de una manera: amando a Dios y anhelando la unión perfecta con Él en Jesucristo.
Mas la idea de que uno debía amar a Dios —o a los dioses— de esta manera estaba completamente fuera de la mentalidad pagana. Los paganos podían ensalzar la fuerza o la belleza de sus dioses, o su sabiduría; celebrarlos en sus himnos como protectores, conservadores y destructores de la vida en la tierra; amar los viejos mitos por todo lo que encierran de poesía o de pathos, o de terror o de humor. Ellos podían poner su confianza en los dioses de la tribu o de la ciudad, o que cada hombre, particularmente, tuviese confianza en un dios cuya amistad creía poseer; pero esta confianza jamás podía darse sin ciertas reservas. Los dioses de la tribu podían ser vencidos por dioses más fuertes de una tribu más poderosa; los dioses de la ciudad podían abandonar sus templos y entregar a su pueblo a un enemigo; un dios amigo de un hombre podía mostrarse caprichoso o irritarse contra el adorador por una culpa involuntaria o un pecado sin importancia. Los paganos casi nunca estaban de acuerdo en la idea que tenían acerca de un dios. Los dioses del cielo bendecían la tierra y la castigaban con sequías y temporales; las diosas de la tierra hacían vivir y morir. Los mismos poderes regían el nacimiento y la muerte; y para el pensamiento pagano la muerte no era más que un destierro a los reinos de las tinieblas y de la desolación, una expulsión de la bendita luz del sol y de las múltiples alegrías que un hombre puede gozar mientras tenga fuerzas en el cuerpo y salud en los sentidos. Y si a veces autores modernos afirman que la fe en un alma que sobrevive a la muerte del cuerpo nació de un deseo —de un ansia de vida y de vida más plena—, no presentan en apoyo de su tesis razones basadas en nuestro conocimiento de las ideas naturales del hombre acerca de la vida después de la muerte. Los pueblos primitivos casi siempre temieron a los muertos, a los espíritus que vigilaban en torno a la morada; seres peligrosos, crueles y envidiosos. El scheol de los antiguos hebreos era el lugar «donde ningún hombre ama a Dios» o goza de su bendición; el hades y el Helheim eran la morada de la impotencia y la desesperación. Y aunque los impíos podían ser castigados en el otro mundo —la rueda de Ixón y el suplicio de Tántalo—, ni los fuertes ni los valientes ni los justos esperaban recompensa alguna. Aquiles prefería ser un esclavo y dejarse su vida labrando los campos de su amo en la tierra que príncipe en el hades; Balder, el bueno, y Nanna, su fiel esposa, tienen que bajar al Helheim, donde la orgullosa Bryohild persigue a Sigurd Favnesbane en el poema de los Eddas. Sobrevivir a la muerte era el destino del hombre que no podía evitarla.
Ser llevado a la morada de los dioses era una meta que sólo algún héroe podía alcanzar, especialmente si era hijo de un dios y de madre mortal. Al resto de los hombres la muerte no les prometía nada mejor en el otro mundo por dura que hubiese sido su existencia y a pesar del valor y resignación con que llevasen la carga. Al principio de nuestra historia se vislumbra aquí y allá una visión menos tétrica de la muerte: los egipcios esperaban que, de todos modos, las personas que hubiesen llevado vida buena en la tierra podían asegurarse una existencia feliz en el reino de los muertos. Las religiones mistéricas consagraban a sus fieles a dioses menos caprichosos y crueles. En los pueblos nórdicos había la creencia de que, en todo caso, los mejores guerreros eran recibidos en el Valhalla de Odín; pero el mismo Odín aparece muy tarde en el panteón nórdico y es posible que la idea de un Valhalla tenga su origen en la impresión que los viajeros por tierras extranjeras habían recibido de las predicaciones de los misioneros cristianos. Lo que éstos predicaban acerca del temor de Dios y de las penas del infierno no era ninguna novedad. El Evangelio anunciando el amor de Dios a los hombres y hablando de su cielo, abierto a todo ser humano, hombres y mujeres, libres y esclavos, judíos y gentiles, eso sí constituía una novedad grande y maravillosa.
El Cristianismo no vino con ningún programa nuevo y específico —nada de esto está consignado en la Biblia—, por cuyo motivo desde hace casi dos mil años han creído los fieles poder encontrar en las palabras de Dios el fundamento de un número casi infinito de sistemas sociales. San Pablo no hizo nada por abolir la esclavitud: probablemente no podía concebir un mundo sin señores y esclavos; en su época nadie había conocido un mundo así. Desde que las tribus victoriosas vieron un día, en las épocas más remotas del género humano, que podía ser una buena idea no quitar la vida a los enemigos vencidos, sino llevarlos con ellos como prisioneros para hacerlos trabajar en su beneficio, la esclavitud ha constituido un eslabón de la estructura social de la mayoría de los pueblos, tanto primitivos como muy civilizados, tanto blancos como negros, morenos o rubios. Pero cuando san Pablo, en una carta a Filemón, no mayor que una tarjeta, le ruega que reciba a su liberto Onésimo como a un hermano en Cristo, porque se lo enviaba bautizado y cristiano, recordándole al mismo tiempo que él mismo, san Pablo, se hallaba a la sazón preso y encadenado, arroja el apóstol una luz nueva sobre la venerable institución. Cuando santa Perpetua, distinguida joven de Cartago, y santa Felicidad, esclava, entran juntas en la arena para morir por su fe, se ayudan la una a la otra a ponerse el vestido y peinarse el pelo, de tal modo que las dos puedan presentarse bien arregladas y elegantes ante la muerte, y cogidas de la mano como dos hermanas reciben la embestida de la fiera; entonces el sacrificio adquiere un significado simbólico especial. Nada tenía de particular que un señor diese libertad a sus esclavos al hacerse cristiano: era una acción que la Iglesia aprobaba diciendo que era una obra buena que alegraba a Cristo. Pero también los señores paganos solían otorgar la libertad a sus esclavos. El pensamiento que hizo que la esclavitud como institución desapareciese en los pueblos cristianos —y tan sólo en ellos— era que Dios podía amar a un esclavo más de lo que Él amaba al señor, si el esclavo amaba a Dios con un amor mejor. El esclavo podía llegar a ser un santo, cuya intercesión sería una buena ayuda cuando el señor padeciese las llamas del purgatorio. La situación económica desempeñó, evidentemente, su papel; a medida que los países del Mediterráneo y del resto de Europa entraron en un período de guerras y trastornos que duraron varios siglos, hubo menos demanda de trabajadores esclavos, y no creían los romanos que como soldados los esclavos fuesen nada especial. La misma situación reinaba también en gran parte dentro del mundo mahometano, donde la posición social de un hombre se medía todavía, en general, por el número de esclavos y esclavas que tenía. Los cuentos de Las mil y una noches, que expresan los sueños dorados de una cultura, están llenos de descripciones del botín de esclavos del héroe: esclavos negros, esclavos blancos; bellas y educadas esclavas que saben cantar y bailar y recitar el Corán, jóvenes prisioneras griegas que adornan el harén de un señor poderoso. Nada mejor podía distinguir al hombre para gozar de la estima general. Hasta que llegó un día en que los turcos otomanos descubrieron que los esclavos podían desempeñar un papel excelente como soldados escogidos —mamelucos, jenízaros—; bastaba para ello con robar, comprar o requisar jovencitos a fin de prepararlos con tiempo suficiente. Mientras tanto, todos los intentos para restablecer la esclavitud en los pueblos cristianos se hicieron presentando aceleradamente una serie de pretextos y presentando explicaciones cogidas por los pelos a fin de disfrazar el hecho de que las circunstancias habían vuelto a hacer lucrativo el trabajo en régimen de esclavitud.
Tampoco los misioneros fueron a tierras lejanas y extrañas con ideas preconcebidas sobre la emancipación de la mujer de los vínculos que les habían impuesto la estructura social, las leyes antiguas y los viejos usos y costumbres del pueblo que habían ido a cristianizar. Nada tenían ellos que oponer al hecho de que en la mayoría de los pueblos fuesen las mujeres menores de edad durante toda su vida, pasando de la tutela familiar a la del marido y de los hijos. Tenía que ser así, ya que una sociedad humana siempre está creando leyes y órganos para interpretar las leyes, para los juicios y sentencias, hasta que llega uno y ve que la sociedad tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y de la justicia, es decir, hasta que surgen los primeros, tiernos, brotecillos de la policía. Pero mientras cada hombre tuvo que mantener su derecho, en virtud de la ley y del juicio del tribunal, con el apoyo de su familia y en caso necesario con las armas en la mano, se vieron obligadas las mujeres a estar bajo la protección de alguien que pudiera garantizarles sus derechos. Sin embargo, la doctrina de la Iglesia sobre el sacramento del matrimonio necesariamente tenía que entrar en conflicto con el derecho de un hombre a casarse con la mujer tutelada porque el matrimonio le fuese ventajoso, sin tener en cuenta los deseos de ésta. Porque un dogma eclesiástico dice que lo que da validez a un matrimonio a los ojos de Dios es el consentimiento de las dos partes, otorgado libremente. Y hay también en la Iglesia otro dogma que declara que sólo la muerte puede disolver el sagrado vínculo matrimonial, y que ciertos impedimentos, como el parentesco próximo o el matrimonio contraído anteriormente, invalidan un nuevo matrimonio. Esto, naturalmente, tenía que disminuir la autoridad del tutor sobre su tutelada. No porque esta doctrina cambiase inmediatamente las costumbres y prácticas de los pueblos acabados de cristianizar. La Francia merovingia y la Italia medieval se saltaban constantemente las leyes de la Iglesia cuando eran un obstáculo a los designios de un señor o de una familia poderosa a pesar de la protesta de obispos valientes, teniendo que intervenir el Papa en algunos casos célebres. Sin embargo, el solo hecho de que la Iglesia defendiese el derecho de la mujer a disponer de su persona, cambió poco a poco el punto de vista sobre la posición de la mujer en la sociedad humana, aunque pocas jóvenes tuvieron valor suficiente para hacer valer este derecho contra la autoridad de la familia. Las mujeres de las clases populares, esposas trabajadoras de hombres dedicados a trabajos rudos, las activas mujeres burguesas, las ociosas damas cortesanas, las princesas y las reinas que se habían dedicado activamente a las intrigas políticas o a gobernar sus reinos, más grandes o más pequeños, a menudo con sabiduría y espíritu elevado, con amoroso desvelo por el bienestar de su pueblo; todas recibieron la nueva luz que veía en cada ser humano un alma que podía salvarse o condenarse. Para las mujeres en quienes había ahondado más profundamente el pensamiento del alma y de los designios de Dios con el hombre, estaban abiertas las puertas del convento, un puerto donde el alma, a cambio de abandonar las alegrías y penas de la familia y del mundo, podía, mediante autodisciplina y ejercicios espirituales, elevarse a alturas de clarividencia espiritual. Pasando por horas de oscuridad y momentos de desamparo espiritual, el camino conducía a alegrías sobrenaturales y aventuras inefables al que procuraba amar a Dios de verdad, hasta que el alma ama a Dios solo y a todas las criaturas en el Amado.
Cuando los apóstoles escribían sobre la virginidad y la ensalzaban, es imposible que pudiesen prever el monacato tal como llegó a desarrollarse en los pueblos de Occidente. Las lauras de Oriente, conjunto de ascetas contemplativos agrupados alrededor de una iglesia donde los sacerdotes administraban los sacramentos, fueron transformadas por el genio romano en organización y regla. La perennidad y el anhelo jamás extinguido de crear novedades, que es la maldición y bendición de los europeos, condujo a un florecimiento constante de nuevas Órdenes monásticas y reglas conventuales. Hombres y mujeres que tenían una meta común —consagrarse a Dios en su Cristo—, pero carácter y aptitudes muy distintas para los diversos quehaceres de la viña del Señor, podían como monjes y monjas trabajar en la santificación de sus almas y del mundo mediante la oración y la contemplación; al mismo tiempo que las distintas Órdenes religiosas recibían a niños y niñas para educarlos para la vida del claustro o para vivir en el mundo, cuidaban a los enfermos y velaban por los pobres o enviaban misioneros a su propio país o muy lejos, a tierras extrañas y peligrosas. Podía languidecer el espíritu dentro de una Orden; podía embotarse el celo por las cosas de Dios; podía decaer ese o aquel convento porque los monjes y las monjas se habían vuelto tibios; un convento de hombres convertirse en una taberna donde anduviesen sueltos el desenfreno y las luchas e intrigas entre los hermanos; un convento de monjas quedar reducido a una casa para mujeres cuyas familias se libraban de la abundancia de hijas metiéndolas en ella. Pero el espíritu conventual renacía constantemente en nuevos fundadores de Órdenes, hombres y mujeres; nuevos conventos se llenaban de almas ardientes. Se escribieron reglas nuevas en consonancia con las exigencias impuestas por circunstancias sociales nuevas, siendo acogidas con entusiasmo en medio de un mundo hirviente de pasiones violentas, de odio y de deseo de poder, placeres, oro y venganza. Porque incluso hombres y mujeres que lucharon ansiosamente por el poder y la riqueza, por calmar sus apetitos y gozar de las alegrías del amor, de la vanidad y de la venganza, podían creer aún en la santidad, aunque preferían seguir a los santos a la mayor distancia posible. A pesar de su clamoroso deseo de vivir y de sus negras desgracias, a pesar de todo lo que sufrían bajo los latigazos que el hombre da a su prójimo y a sí mismo, creían firmemente en lo sobrenatural por mezclada que estuviese su fe con supersticiones viejas y nuevas. Y cuando ya no podían aguantar las grandes catástrofes sociales y las catástrofes de su vida privada, esperaban que el santo parase con sus oraciones el castigo divino, que sabían que lo tenían muy merecido, y les alcanzase misericordia, y lograr así un plazo para dejar la vida de pecado y volver a la gracia de Dios.
El santo más arraigado en la conciencia de los pueblos es María, la Madre de Cristo, la Reina de la misericordia, el vaso escogido donde tuvo lugar la unión de la Divinidad con la Humanidad. Al aceptar ella voluntariamente la misión para la que Dios la había escogido y el ángel le anunciaba, puso fin a la desgracia que Eva había acarreado a sus descendientes, se convirtió en la puerta por donde el Rey de la Vida penetró en la casa del hombre. Por ella honraron los creyentes a las mujeres cristianas que habían confesado a Cristo en los tiempos en que esto costaba el martirio y la muerte. Pero también las mujeres que en su época confesaron a Cristo con su vida de santidad y de amor al prójimo, fueron consideradas como columnas de la sociedad y dirigentes y maestras de sus pueblos. Una santa Hilda de Whitby, una santa Hildegarda de Bingen, una santa Isabel de Hungría, podían ser miradas con odio y desconfianza en muchos aspectos; pero en otros se veían rodeadas de confianza y admiración. Eran las personalidades dirigentes de su tiempo. En una época llena de violencia y de sangre, de pestes horrorosas y guerras devastadoras y hambre, una viuda nacida en un extremo de Europa, santa Brígida de Suecia, o una joven del pueblo, santa Catalina, hija de un tintorero de Siena, supieron dar buenos consejos a los poderosos de este mundo. Y el mundo las escuchaba con respeto aun cuando no seguía sus consejos. Llegaron a desempeñar un papel en la política mundial. Y reprendieron, aconsejaron y guiaron y, a veces, mandaron y dieron órdenes al vicario de Cristo en la tierra.
NOTAS
(1) Deidades femeninas escandinavas (ndt).
II
En las ciudades-Estado de Toscana, los popolani —comerciantes, artesanos y las personas de profesión liberal—, ya en la Edad Media habían exigido y conquistado el derecho a participar junto con los nobles —gentiluomini— en el gobierno de la república. En el siglo XII, los de Siena habían conseguido la tercera parte de los escaños del Gran Consejo. A pesar de que los bandos y grupos rivales, dentro de los partidos, mantenían una lucha casi continua y con frecuencia sangrienta, y no obstante las frecuentes guerras con Florencia, el Estado vecino de Siena y su competidor más poderoso, reinaba el bienestar dentro de la ciudad. Los sieneses eran ricos y estaban orgullosos de su ciudad, que llenaron de bellas iglesias y edificios públicos. Albañiles, escultores y pintores, y los forjadores que hicieron los maravillosos enrejados y faroles, raras veces estaban sin trabajo. La vida era como un tejido de rico colorido donde la violencia y la vanidad, la avaricia y el ansia ardiente de placeres sensuales, de mando y de honores, presentaban una gran variedad de muestras. Pero a través del tejido pasaban como hilos de plata de amor cristiano, de piedad honda y sincera en los conventos, y en los sacerdotes buenos, y en las cofradías de hombres y de mujeres que habían consagrado su vida al bien del prójimo. Ricos y pobres, en la medida de sus fuerzas, miraban por los enfermos, los pobres y personas sin familia, atendiéndolos con generosidad. Y en todas las clases sociales gentes buenas vivían, en silencio y sin apenas llamar la atención, una hermosa vida de familia en pureza y piadosa fidelidad.
Así vivía la familia de Jacobo Benincasa. Jacobo era tintorero de lana y trabajaba con sus hijos mayores y los aprendices, mientras que su mujer, Lapa di Puccio di Piagente, llevaba con mano firme la dirección de la casa, aunque su vida era una serie no interrumpida de embarazos y partos, habiendo perdido casi la mitad de sus hijos cuando todavía eran muy pequeños. No se sabe cuántos le vivieron, pero en un viejo árbol genealógico de la familia Benincasa figuran los nombres de trece hijos vivos. A pesar de la enorme mortalidad infantil de la época parece que Jacobo y Lapa tuvieron suerte también en poder criar más de la mitad de los hijos que habían traído al mundo.
Jacobo Benincasa era un hombre de buena posición, ya que en 1346 alquiló una casa en la Via dei Tintori, junto a Fontebranda, una de las fuentes bellamente cubiertas que abastecían de abundante agua fresca a la ciudad. La vieja casa de la familia Benincasa, que más o menos es la misma de entonces, es, en nuestro concepto, pequeña para una familia tan grande. Pero la gente de la Edad Media no se regalaba con casas amplias, por lo menos los de clase popular de las ciudades fortificadas, en las cuales la gente se acomodaba como podía al amparo de sus muros. El terreno era caro; la ciudad tenía que tener sus mercados al aire libre, iglesias y edificios públicos, que, teóricamente, pertenecían a toda la población. Las casas en que vivían se estorbaban unas a otras a lo largo de las estrechas y tortuosas calles. Pero para el punto de vista de la época, la nueva morada de los Benincasa era una casa buena y suntuosa.
Ya había tenido Lapa veintidós hijos cuando dio a luz a dos mellizas, el 25 de marzo de 1347, día de la Anunciación. Las mellizas recibieron los nombres de Catalina y Juana. Madonna Lapa no podía dar el pecho más que a una de las dos, motivo por el cual Juana fue confiada a una nodriza, y Catalina tomó la leche de su propia madre. Nunca antes había podido Lapa darse la alegría de amamantar a sus propios hijos: un nuevo embarazo la había obligado siempre a confiar el lactante a otra mujer. Pero Catalina pudo tomar la leche de su madre hasta el momento del destete. Era muy natural que Lapa, ya bastante entrada en años, llegase a amar a esta hija con el amor maternal exigente y amigo de consejos que, más tarde, cuando la hija se iba haciendo mayorcita, convirtió las relaciones entra la buena y sencilla Lapa y su niña querida en una larga historia de errores dolorosos. Lapa la amaba con toda la fuerza de su alma y no la entendía en absoluto.
Catalina siguió siendo la niña mimada y la benjamima de toda la familia, pues Juana murió de corta edad, y una nueva Juana, que vino al mundo unos años más tarde, se fue de él enseguida. Los padres se consolaban creyendo firmemente que estas dos inocentes habían volado de la cuna al paraíso, mientras Catalina, como escribe Raimundo de Capua, haciendo un juego de palabras, un tanto forzado, con el nombre de la santa y la palabra latina catena (cadena), tuvo que trabajar duramente en la tierra hasta poder llevar consigo al cielo una cadena de almas salvadas.
Cuando el bienaventurado Raimundo de Capua recogía materiales para su biografía de Catalina, hizo que Madonna Lapa le contase la infancia, ya lejana, de la santa, pues por entonces era Lapa una anciana viuda de ochenta años. Del relato de Raimundo se saca la impresión de que a Lapa tuvo que haberle gustado contar a un oyente tan piadoso e inteligente todo lo que le venía al pensamiento. Le contó de los lejanos días en que ella era la madre infatigable y activa en medio del rebaño de hijos, hijos políticos y nietos, de amigos y vecinos, y Catalina era la hija mimada de un matrimonio en que todos eran personas mayores. De su marido dijo Lapa que era un hombre bueno a carta cabal, muy piadoso y recto. Raimundo escribe que la misma Lapa «no tuvo ni el más pequeño de los vicios que se encuentran en la gente de nuestro tiempo». Era un alma inocente y sencilla, completamente incapaz de inventar historias que no fuesen verdaderas. Pero como ella era la responsable del bienestar de tantas personas, no tuvo medios para ser tan exquisitamente buena y paciente como su marido, o quizás el hecho de que Jacobo fuese en realidad casi demasiado bueno para este mundo fue el que determinó que su mujer fuese todavía más práctica, y que a veces considerase deber suyo decir una palabra juiciosa para defender los intereses de la familia. Porque Jacobo jamás decía una palabra gruesa, aunque se viese molestado y maltratado; y si los demás familiares desahogaban su mal humor con las acostumbradas asperezas y palabrotas, procuraba él traerlos a razón: «Oye, tranquilízate por tu propio bien; no digas esas repugnantes palabras». En cierta ocasión un paisano suyo quiso obligarle a que le pagase una buena suma de dinero que Jacobo jamás le había debido, y con la difamación de que le hizo objeto y el apoyo que a esta mala persona le prestaron amigos poderosos, el honrado tintorero fue molestado y perseguido hasta llegar al borde de la ruina. Sin embargo, Jacobo no profirió una mala palabra contra aquel hombre. Y como Lapa lo hiciese, le dijo su marido: «Déjale en paz; ya verás cómo Dios le hace ver su falta y nos protege». «Y así ocurrió poco tiempo después», dijo Lapa.
En la casa del tintorero no se oían palabrotas ni conversaciones libertinas. Por eso, su hija Buenaventura, casada con un joven sienés llamado Nicolás, se afligía muchísimo cuando su marido y sus amigos hablaban deshonestamente y se contaban chistes inmorales, llegando a adelgazar y ponerse enferma. El marido, que en realidad tuvo que haber sido un hombre formal, se puso malo al ver lo delgada y pálida que estaba su mujer. Y al querer saber lo que le pasaba a su esposa, Buenaventura, muy seria, le contestó: «En la casa de mi padre yo no estaba acostumbrada a oír las palabras que tengo que oír aquí todos los días. Ten la seguridad de que si en nuestra casa no se pone fin a estas conversaciones deshonestas, me moriré». Nicolás procuró acabar inmediatamente con aquella mala costumbre que hería los sentimientos de su mujer, quedando altamente maravillado de su honestidad y de la piedad de su suegro.
Así era el hogar de la pequeña Catalina. Todos la mimaban y querían, y ella era todavía una pequeñuela cuando su familia estaba dispuesta a admirar su «sabiduría» escuchando su charla inocente. Y como también era muy bella, apenas podía Lapa disfrutar en paz de su tesoro, pues todos los vecinos la invitaban a sus casas para gozar de su presencia. Los autores medievales raras veces se ponen a describir a los niños o a intentar comprender el alma infantil; pero en algunas páginas del libro de Raimundo llega Lapa a darnos la imagen de una niña italiana seria y alegre al mismo tiempo, bonita y simpática, y a punto ya de desplegar la enorme vitalidad y fuerza espiritual que años más tarde hizo que Raimundo y demás «hijos» de ella se rindiesen a su influjo, convencidos de que sus palabras y su presencia quitaban la tristeza y la pusilanimidad, llenando sus almas de paz y alegría en Dios. Porque tan pronto salió del círculo familiar, se convirtió la pequeña Catalina en jefe de todos los demás niños de la calle. Les enseñaba juegos que ella misma había inventado, es decir, una serie de pequeños ejercicios piadosos. A los cinco años se había aprendido la salutación angélica, complaciéndose en decirla innumerables veces. Al subir o bajar las escaleras de casa, solía arrodillarse en cada escalón y rezar un Avemaría. Por eso, tan pronto oyó hablar de Dios, tuvo que haber sido una cosa natural para la piadosa hijita de una familia piadosa, en la que todos se hablaban suave y cortésmente, hablar de la misma manera con Dios y su cortejo de santos. Y esto era un juego para Catalina. Pero los niños ponen toda su alma en sus juegos y en sus fantasías.
Los vecinos la llamaban Eufrosine. Es el nombre de una de las tres Gracias. Parece como si Raimundo tuviese sus dudas de que aquellas buenas gentes del barrio de Fontebranda estuviesen tan versadas en mitología clásica que supiesen su significado. Él supone que Catalina, antes de saber hablar bien, quizás se hubiese llamado algo que los vecinos tomaron por Eufrosine, pues hay también Santa Eufrosine. Sin embargo, los sieneses estaban acostumbrados a ver cabalgatas y oír baladas y cantos, y muy bien pudieron haber tomado del acervo poético más de lo que Raimundo creía. Según Lapa, su padre, Puccio di Piagente, colchonero de oficio, escribía versos después del trabajo. Por otra parte, era un hombre muy piadoso, generoso con los conventos y asociaciones de caridad masculinas y femeninas. Y muy bien pudo haber tenido conocimiento de las dos Eufrosine, la pagana y la cristiana. Durante algún tiempo se apasionó Catalina por la leyenda de santa Eufrosine, que dice que ésta se vistió de hombre y se fue de su casa para ingresar en un convento de monjes. Y Catalina se divertía pensando que ella haría lo mismo.
Cuando Catalina tenía seis años, regresaba una tarde a casa después de haber ido a visitar a su hermana casada Buenaventura. Venía acompañada de dos jovencitos, uno de los cuales era su hermano Esteban, que le llevaba un par de años y probablemente había recibido de su madre el encargo de cuidar de la hermanita. Los niños habían llegado al lugar donde la calle baja en pendiente, entre muros de fincas y fachadas de casas, hacia el valle, con el bello baldaquino de piedra de Fontebranda sobre las tazas, donde las mujeres de la vecindad lavaban la ropa o cogían agua fría y cristalina en vasijas de cobre, que llevaban a casa sobre la cabeza. Al otro lado de la cañada levanta el convento de Santo Domingo sus muros fuertes y macizos, sin más adornos que un grupo de ventanales góticos en la fachada del bien terminado coro.
La niña contempló el valle, Valle Piatta. Y entonces vio en el aire, encima de la iglesia, ¡oh!, un espectáculo tan maravilloso, que jamás habría podido soñar nada semejante. Ella vio al Salvador del mundo sentado en un trono real, vestido con ornamentos de obispo y coronada su cabeza con la tiara pontificia. Con Él estaban los apóstoles san Pedro, san Pablo y san Juan Evangelista. Quedose la niña como clavada en el sitio, mirando fijamente, fascinada, la aparición, «con los ojos de su cuerpo y los ojos de su alma». Nuestro Señor le sonreía amorosamente y, levantando la mano, la bendijo con la señal de la cruz, como hace el obispo cuando da la bendición.
Mientras Catalina permanecía inmóvil, la corriente de amor divino invadió su alma, llenó todo su ser y la transformó para siempre. Por la estrecha calle subían y bajaban a aquella hora vespertina gente, carretas tiradas por bueyes y gente a caballo; y allá en lo más alto de ella, como una estatua de piedra, estaba la niña, que era una cosita bastante tímida, con la cara y los ojos vueltos hacia la aparición.
Ya estaban los jovencitos en la mitad de la pendiente, cuando Esteban, advirtiendo su falta, buscó con la mirada a su hermana. Ésta seguía allá arriba. La llamó una, dos veces. Catalina no se movió. Entonces él, sin más, echó a correr hacia ella, llamándola todo el tiempo con bastante impaciencia. Pero hasta que la cogió del brazo y le preguntó: «¿Qué haces aquí?», ella no se dio cuenta de la presencia de su hermano. Era como si Catalina se despertase de un sueño profundo. Bajó los ojos la niña y contestó: «Oh, si hubieses visto lo que yo estoy viendo, estoy segura de que no me molestarías ni me apartarías de tan dulce espectáculo». Y cuando de nuevo levantó la vista, ya no estaba la aparición. La niña rompió a llorar amargamente, pues no quería apartar jamás su mirada de la celestial aparición.
Cuando Raimundo de Capua pasó a ser su confesor, le contó Catalina que desde aquel día había comenzado ella a instruirse en los caminos que habían seguido los santos, especialmente en la vida de santo Domingo y de los anacoretas del desierto, sin que nadie de este mundo la enseñase. Su maestro fue el Espíritu Santo. Pero un niño de seis años puede adquirir una serie de conocimientos sin saber de dónde le han venido. El convento de los Dominicos, con su iglesia semejante a una fortaleza, estaba en la cima de la altura, arriba de su casa. Los hermanos predicadores, con sus hábitos blanquinegros, tuvieron que haber pasado por las calles donde los niños de Benincasa jugaban y por donde iban a visitar a sus vecinos y a las hermanas casadas. Y en su casa vivía un joven que años más tarde había de entrar en la Orden de Santo Domingo. Se llamaba Tomás della Fonte, y era hermano de Palmiero della Fonte, que estaba casado con Niccoluccia Benincasa; y cuando Tomás, a los veinte años, se quedó sin padres a causa de la peste de 1347, encontró hogar en casa del suegro de su hermano. El que ella tuviese en su casa un hermano adoptivo que deseaba ser dominico, pudo haber influido en Catalina más de lo que la niña pensaba entonces o más tarde pudo recordar.
Aquellos momentos en que Catalina, en una aparición, vio el cielo y recibió la bendición de la mano de su Redentor, habían modelado su ser. Era aún una niña, pero toda su familia veía que se había vuelto muy formal y extraordinariamente juiciosa; tenía más de persona mayor que de niña pequeña. Ya había recibido la consagración. La pequeña y alegre Eufrosine había visto una pizquita de la abrumadora realidad que había palpado en sus piadosos juegos; había subido a los mundos infinitos del amor divino y del amor a Dios. Quizás ella, oscuramente, pensaba que sus oraciones y meditaciones se habían convertido en los medios con que tenía que prepararse para la llamada —¿en qué consistiría?— que algún día había de recibir de Aquel a quien había visto ella en una aparición, de Aquel que la había bendecido con su mano extendida. Aprendiese de la manera que fuese la vida y los caminos de los santos de Dios, lo cierto es que Catalina trataba de imitar lo mejor posible sus vigilias y penitencias. Contra lo que suele ocurrir en los niños, según se van haciendo mayores, ella se volvió más callada y comía menos que antes. De día, su padre y los hombres de la casa trabajaban en el bajo, donde estaba la tintorería, mientras que la madre y las demás mujeres trabajaban arriba, en la amplia cocina, que también servía de cuarto de estar. Había también un medio piso, situado en la parte superior de la casa, con una terraza en la parte de delante, donde arbustos pequeños metidos en cubas y macetas con flores bordeaban la barandilla, y la ropa blanca, tendida en las cuerdas, se movía al compás del viento. Los dormitorios estaban en el piso del medio; solos la mayor parte del día. Catalina buscaba la soledad en uno de los dormitorios vacíos, y castigaba sus tiernas espaldas con un latiguito. Pero, claro está, las demás niñas de la vecindad lo descubrieron enseguida —los niños no respetan jamás la necesidad de soledad de los demás— y quisieron hacer lo mismo que hacía Catalina, porque estaban acostumbradas a ello. Y así se iban todas a un rincón de la casa y se azotaban mientras Catalina rezaba el Padrenuestro y el Avemaría tantas veces como creía conveniente. Era un secreto bello, y el rebañito de hermanitas penitentes se sentía edificado y feliz. Era también, como dice Raimundo, un preludio del futuro.
A veces, Catalina deseaba apartarse de sus compañeros, especialmente de los niños. Y entonces subía tan deprisa la escalera —contaba su madre a Raimundo—, que Lapa estaba segura de que no tocaba los peldaños con los pies; era como si subiese por el aire. Esto asustaba muchísimo a la madre, pues temía que la niña se cayese e hiciese daño. El anhelo de soledad y las leyendas de los padres del desierto, que le tenían absorbido el pensamiento, hacían soñar a Catalina con un agujero en el desierto donde poder ocultarse para hablar solamente con Dios.
Una bella mañana de verano tomó Catalina un pan y salió completamente sola en dirección a la casa de la hermana casada, cerca de la Porta di San Ansano. Pero esta vez no entró, sino que pasó de largo y cruzó la citada puerta. Por primera vez en su vida la pequeña sienesa contempló el silencioso Valle Piatta y la verde campiña. Estaba tan acostumbrada a su propio mundo, donde las casas se estorbaban unas a otras a lo largo de las empinadas y estrechas calles, y el ruido de gente que iba a pie o a caballo, o montada en asnos, y a los carros tirados por bueyes o por mulos, a los ladridos de los perros y al maullido de esos huéspedes inevitables de todas las familias italianas que son los gatos, que Catalina estaba convencida de que se encontraba en el desierto. Y entonces se puso a buscar un agujero. A lo largo de las laderas del valle había en muchos sitios grutas en la roca caliza; y tan pronto encontró uno que le pareció bueno, se metió en él y se arrodilló. Comenzó a rezar con la mayor devoción posible. Pero al poco tiempo fue acometida por una sensación extraña: le pareció que se levantaba del suelo y se mecía libremente bajo el techo. Temió que esto fuese tal vez una tentación del demonio; quizás quería apartarla de rezar. Ella procuraba entonces orar con más devoción y decisión. Al despertarse de su éxtasis, era el tiempo de mediodía, las tres de la tarde: precisamente la hora en que el Hijo de Dios murió en la cruz.
Le vino como una inspiración del cielo de que Dios no la quería para anacoreta. Él no quería que ella castigase su tierno cuerpo con privaciones mayores que las que convenían a su edad, ni quería que abandonase la casa de su padre de aquella manera. Era largo el camino de vuelta y ella estaba muy cansada y sentía mucho miedo de que hubiese llenado de preocupación a sus padres: tal vez pensaran que se les había escapado. Y de nuevo se puso a orar fervorosamente, pidiendo esta vez regresar sana y salva a su casa. Y volvió a sentir la sensación de que iba por el aire. Cuando cesó, se encontró a la puerta de la ciudad. Se fue a casa corriendo con toda la rapidez que le permitían sus piernas. En su casa nadie había dado importancia a que ella estuviese fuera: se habían limitado a pensar que estaba en casa de su hermana. Y nadie supo de su intento de ser anacoreta hasta que, muchos años después, la misma Catalina se lo dijo a su confesor.
La pequeña vidente observaba cómo a su alrededor las personas mayores y los niños también estaban absorbidos por una serie de asuntos y cosas por las que ella no sentía la menor atracción. Poco a poco fue comprendiendo que estas cosas eran lo que la Sagrada Escritura llama el Mundo. Su mundo —un mundo en el que incesantemente deseaba penetrar cada vez más profundamente— le parecía que se ensanchaba por detrás y por encima de todo lo que ella abarcaba con los sentidos corporales. Era el mundo celestial, que le habían permitido ver un momento, cuando vio a Nuestro Señor sentado como un rey en las nubes, sobre la iglesia de Santo Domingo. La oración era la llave de este mundo. Pero la niña ya tenía la experiencia de que no podía entrar en él de una manera espiritual también, sin ver u oír nada con sus sentidos exteriores.
Sus padres, hermanas y hermanos eran todos buenos cristianos, sólo que se contentaban con beber moderadamente de la fuente que le daba a Catalina tanta más sed cuanto más bebía. Ellos rezaban, asistían a misa, socorrían generosamente a los pobres y a los servidores de Dios; pero en medio de eso se volvían con toda su alma contra todo lo que ella consideraba, cada vez con más seguridad, como un obstáculo que cerraba el paso a los anhelos de su corazón. Y por defendidos que estuviesen los hijos de Benincasa contra las malas influencias, no podían por menos de saber algo acerca del orgullo de los ricos, sobre las disputas y luchas entre hombres brutales y pendencieros, sobre la vanidad de las mujeres mundanas. El corazón de Catalina ya ardía en deseos de ver salvadas a todas aquellas pobres almas que se habían apartado del amor divino, de aquel amor que ella había sentido y que le había hecho sentir un gusto anticipado de la bienaventuranza celestial. Ella deseaba ser una de las personas que trabajan por la salvación de las almas, como los Dominicos, acerca de los cuales sabía que su Orden había sido fundada precisamente para trabajar con este fin. Muchas veces, cuando veía a los hermanos predicadores pasar por delante de su casa, se fijaba dónde pisaban, y cuando habían desaparecido de su vista, iba corriendo a besar devotamente el sitio donde habían puesto los pies.
Pero si algún día había de poder participar en la labor de aquellos frailes y de todas las buenas gentes de los conventos y evitar ser apartada de su vida misteriosa por aquellos afanes y alegrías a los que su madre y hermanas casadas dedicaban tanto tiempo y tantos pensamientos como ella echaba de ver, entonces tenía que permanecer virgen para siempre. Cuando tenía siete años, pidió Catalina a la Virgen que fuese su intercesora: ella quería entregarse a su hijo Jesucristo y ser su esposa. «Yo le amo con toda mi alma; yo le prometo a Él y a ti que jamás aceptaré a ningún otro esposo». Y tanto fue lo que le rogó a su Esposo celestial y a su Madre pidiéndoles ayuda, que Catalina pudo mantenerse siempre pura y limpia de cuerpo y alma «como si tuviera fuerza para ello».
Una niña italiana de siete años también hoy está más desarrollada que una niña nórdica o anglosajona de la misma edad. Y en la Edad Media los niños de toda Europa se desarrollaban antes que ahora; incluso en Noruega, los jóvenes de ambos sexos ya eran casaderos a los quince años. Y en Romeo y Julieta, la señora Capuleto recuerda a su hija, que aún no ha cumplido los catorce años, que
... aquí en Verona las mujeres nobles son todas madres, aunque son más jóvenes que tú...
Sin embargo, cuando Catalina hizo su promesa de castidad no podía saber mucho de las inclinaciones del cuerpo ni del alma, que ella se había comprometido a no seguir jamás. La atracción de la carne no tenía entonces para ella más significado que el apetito primero: el fuerte deseo de comer de una niña sana en los años de desarrollo; porque, aunque ella había comenzado a practicar secretamente el ascetismo, Catalina era una jovencita sana y vigorosa, y por eso su naturaleza se asustaba de las penas corporales. Ella se propuso combatir esto último disciplinándose, castigándose con más frecuencia que antes. Para dominar su apetito no comería en adelante más que pan y verduras. Los ricos trozos de carne que le servían en las comidas de la familia se los pasaba disimuladamente a Esteban, que estaba sentado a su lado, o a los gatos, que maullaban debajo de la mesa pidiendo comida. El niño y los gatos recibían complacidos sus raciones extraordinarias. Y los mayores, sentados todos alrededor de Monna Lapa a la bien abastecida mesa, jamás se dieron cuenta de lo que pasaba en el extremo de ésta ocupado por los más jóvenes.
En su casa nadie pudo observar en Catalina otra cosa que su creciente tranquilidad y paciencia. Muchos años más tarde llegaría ella a llamar a la paciencia la marca de la piedad; y como la gracia no altera nuestra naturaleza, sino que la perfecciona, podemos creer que esta joven, que andando el tiempo haría todo lo que sus visiones le decían que era voluntad de Dios, con una energía y empeño tan tremendos, tuvo que haber nacido con una carga extraordinaria de terquedad. No obstante siempre se mostró obediente a sus padres, recibiendo con paciencia las represiones de su madre; porque Lapa tenía tanto con que luchar, con tantas personas que la rodeaban constantemente, que no encontraba momento para el afecto, y no estaba contenta de lo que decía cuando se incomodaba por alguna cosa. Además, en este tiempo su familia estaba todavía muy contenta de la conducta ejemplar de Catalina y la admiraban porque veían que ella era mucho más formal de lo que podía esperarse de sus años, que era piadosa y juiciosa.
Probablemente porque su madre sabía que daría una alegría a su hija mandándole hacer aquel recado, ordenó Lapa una mañana a Catalina que fuese a la iglesia de la parroquia a ofrendar tantas y tantas velas y tanto y cuanto dinero y que le dijese al sacerdote que celebrase una misa en honor de san Antonio, el generoso santo que ya en su vida mortal había mostrado tanta comprensión y simpatía para las penas y preocupaciones de sus contemporáneas, que las madres habían llegado a considerarle como su amigo especial en el cielo. Catalina fue e hizo lo que su madre le había mandado. Pero tan grande era su deseo de estar presente en aquella misa, que se quedó en la iglesia hasta que terminó, llegando a su casa más tarde de lo que esperaba su madre. (Lapa había creído que la niña regresaría a casa después de haber hablado con el sacerdote). Entonces la madre recibió a la hija con una exclamación que solían decir en Siena cuando alguien se había demorado sin permiso: «¡Malditas sean las malas lenguas que me dijeron que jamás volverías a casa!». Al principio, la niña no dijo nada; pero, llevando a su madre aparte, le suplicó seria y humildemente: «Querida madre, si yo he cometido alguna locura o hecho más de lo que me mandaste, castígame para que me acuerde de portarme mejor otra vez; es justo. Pero te pido que por mi culpa no dejes que tu lengua maldiga a nadie, sea mala o buena persona. Es indecoroso a tus años..., y me oprime dolorosamente el corazón». Estas palabras impresionaron profundamente a Lapa; vio que la hija tenía razón, y procurando fingir que no estaba afectada, preguntó a Catalina por qué había tardado tanto. La hija le contó entonces que había estado de nuevo en la iglesia con el fin de oír la misa que ella le había encargado. Cuando Jacobo regresó a casa, Lapa le contó lo que su hija había hecho y lo que le había dicho. Jacobo escuchaba, silencioso y meditabundo, pero en su interior dio gracias a Dios.
Así crecía Catalina, hasta llegar a la adolescencia y descubrir que se había vuelto otra. Y lo mismo el mundo que la rodeaba.