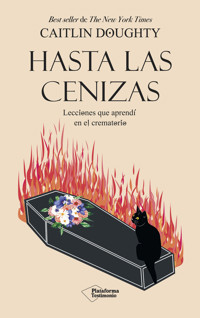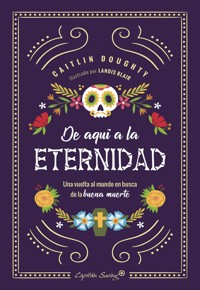
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Fascinada por nuestro miedo generalizado a los cadáveres, la tanatopractora Caitlin Doughty se propuso descubrir cómo se preocupan otras culturas por los muertos. De aquí a la eternidad es un viaje global y envolvente que introduce rituales convincentes y poderosos casi desconocidos. En una zona rural de Indonesia, ve a un hombre limpiar y vestir el cuerpo momificado de su abuelo, que permanece en la casa de la familia durante dos años. En La Paz, se encuentra con las "natitas bolivianas" (cráneos humanos para fumar cigarrillos que otorgan deseos), y en Tokio se encuentra con la ceremonia japonesa de kotsuage, en la que los familiares usan palillos para extraer los huesos de sus seres queridos de las cenizas de la cremación. Con curiosidad ilimitada y humor negro, Doughty investiga la historia funeraria del mundo y examina diversas tradiciones, desde el Día de Muertos de México hasta el entierro del cielo de Zoroastro, que nos ayudan a ver nuestras costumbres mortuorias bajo una nueva luz. Exquisitamente ilustrado por Landis Blair, es una aventura hacia lo mórbido y desconocido, una historia sobre las muchas formas fascinantes en que la gente en todas partes ha enfrentado el desafío humano de la mortalidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nota de la autora
De aquí a la eternidad no es una obra de ficción.
Se han cambiado algunos nombres, así como
detalles en las descripciones.
Introducción
Sonó el teléfono y el corazón se me desbocó.
Los primeros meses tras la apertura de mi funeraria, todas y cada una de las llamadas de teléfono eran un acontecimiento emocionante. No recibíamos muchas. «¿Se habrá muerto alguien?», me preguntaba yo titubeante, con voz entrecortada. (Pues sí, querida. Has abierto una funeraria: si alguien llama es precisamente por eso).
Al otro lado del teléfono saludó una enfermera de cuidados paliativos. Había declarado fallecida a una tal Josephine hacía diez minutos; el cuerpo seguía caliente. La enfermera se había sentado en la cama, junto al cadáver, y había estado discutiendo con la hija de la difunta. Esta había elegido llamar a mi funeraria porque no quería que a su madre se la llevaran en volandas al momento en que dejara escapar el último aliento. Quería tener el cuerpo de su madre en casa.
—¿Puede hacer eso? —preguntó la enfermera.
—Pues claro que puede —respondí yo—. De hecho, nosotros lo recomendamos.
—¿No es ilegal? —volvió a preguntar la enfermera, con tono escéptico.
—No es ilegal.
—Normalmente, llamamos a la funeraria y vienen a por el cuerpo en cuestión de una hora.
—El cadáver queda a cargo de la hija. No es responsabilidad de cuidados paliativos, del hospital ni de la residencia, y desde luego tampoco de la funeraria.
—Bueno, de acuerdo. Si está usted segura de ello…
—Estoy segura —respondí—. Por favor, ¿le importa decirle a la hija de Josephine que nos llame esta tarde o mañana por la mañana, si lo prefiere? Cuando ella lo considere oportuno.
Recogimos a Josephine a las ocho de esa tarde, seis horas después de su muerte. Al día siguiente, la hija nos envió un vídeo de treinta segundos grabado con el móvil. En él aparecía la mujer fallecida, tendida en la cama y ataviada con su suéter y su bufanda favoritos. Sobre la cómoda del dormitorio, titilaban varias velas. El cuerpo estaba enterrado en pétalos.
Incluso en la granulosa imagen de aquel vídeo grabado casero se apreciaba que Josephine lucía radiante en aquella última noche suya en la Tierra. Su hija se sentía verdaderamente orgullosa por aquel logro: su madre siempre había cuidado de ella y ahora era ella la que cuidaba de su madre.
No todos los profesionales de este sector aprueban el modo en que dirijo mi funeraria. Algunos creen que un cuerpo sin vida debe embalsamarse por razones de salubridad (falso) o que solo deben manipularlo personas preparadas para ello (también falso). Mis detractores creen que los directores y directoras de funerarias más jóvenes y progresistas «se toman la profesión a broma» y se preguntan «si los servicios funerarios no terminarán convirtiéndose en un espectáculo circense». Un compañero del gremio prometió que se retiraría del negocio el día que «las funerarias ofrezcan tres días de visitas al cadáver sin embalsamar en casa de la persona fallecida».
En los Estados Unidos, donde resido, la muerte se convirtió en un gran negocio durante el cambio del siglo XIX al XX. Ha bastado un siglo para que los estadounidenses olvidemos que, antaño, los funerales eran un asunto que gestionaban las familias y su entorno. En el siglo XIX nadie habría cuestionado a la hija de Josephine por querer preparar ella misma el cuerpo de su madre; de hecho, lo raro habría sido que se hubiese negado a hacerlo. Nadie habría cuestionado tampoco que una viuda lavase y amortajase el cuerpo de su marido muerto o que un padre construyese un ataúd artesanalmente para su hijo. En un periodo de tiempo sorprendentemente corto, el sector funerario estadounidense se ha encarecido, corporativizado y burocratizado más que el de cualquier otro país del mundo. Si destacamos en algo, es en mantener a los deudos bien lejos de sus muertos.
Hace cinco años, cuando mi funeraria (y este libro) eran todavía un castillo en el aire, alquilé un alojamiento rural a orillas de una laguna en Belice. En esa época, yo vivía la vida glamurosa de una empleada de crematorio y conductora de coche funerario, así que el alojamiento tenía que ser muy pero muy económico. No tenía cobertura telefónica ni internet. La laguna estaba a unos quince kilómetros del pueblo más cercano y solo se podía llegar a sus orillas en todoterreno. A mí me llevó el propietario de la cabaña, un beliceño de treinta años llamado Luciano.
Para que os hagáis una idea de Luciano, os diré que lo seguían como si fueran su sombra una manada de leales aunque algo desnutridos perros. Cuando la cabaña no estaba ocupada por turistas, Luciano se adentraba en la selva beliceña durante días, en chanclas, machete en mano, seguido de sus animales. Cazaba venados, tapires y armadillos, a los que despellejaba y cuyos corazones comía crudos.
Luciano me preguntó a qué me dedicaba. Cuando le conté que trabajaba con muertos en un crematorio, se incorporó en su hamaca:
—¿Los quemáis? —preguntó—. ¿Ponéis a la gente a la barbacoa?
Reflexioné un momento sobre su forma de expresarlo.
—Bueno, el horno del crematorio está más caliente que una barbacoa. Alcanza casi mil grados, así que compararlo con una barbacoa es quedarse corto. Pero sí, más o menos.
Luciano me contó que cuando alguien moría en su pueblo, la familia velaba el cadáver en casa durante toda una jornada. La población de Belice es muy diversa, con raíces tanto en el Caribe como en América Central, y la lengua oficial es el inglés. Luciano se identificaba como mestizo y descendía de indígenas mayas y de colonizadores españoles.
El abuelo de Luciano era, precisamente, la persona que se ocupaba de los muertos en el pueblo. A él acudían las familias para preparar los cadáveres. Cuando llegaba, el cuerpo a veces había adquirido ya el rigor mortis. Según Luciano, los músculos se ponían tan rígidos que lavar y vestir el cadáver era todo un desafío. Cuando eso ocurría, su abuelo le hablaba al cuerpo sin vida.
—«Escucha, ¿tú quieres lucir bien en el cielo? No te puedo vestir si te pones así de tieso».
—¿Tu abuelo conseguía que desapareciera el rigor mortis hablando?
Tras convencer al cuerpo de que aflojara, el padre lo ponía boca abajo para extraer los gases producidos durante la descomposición. Como hacer eructar a un bebé: ayudar a que expulse los gases, para que no te los expulse en la cara.
—¿En eso trabajas en los Estados Unidos? —se preguntó, lanzando una mirada al lago.
Desde luego, en las poblaciones más grandes de Belice pueden encontrarse funerarias que han adoptado el modelo de negocio estadounidense. También los hospitales beliceños se han subido al tren de la modernidad, y muchas veces, por ejemplo, imponen la autopsia, quiera la familia o no. La abuela de Luciano, antes de morir, se negó a que la abrieran.
—Por eso tuvimos que secuestrar su cadáver del hospital.
—¿Perdona? ¿Cómo has dicho?
Había oído bien: secuestraron el cuerpo de la abuela muerta del hospital. Lo envolvieron en una sábana y se lo llevaron.
—¿Qué podía hacer el hospital contra nosotros? —se preguntó.
Luciano tenía otra historia muy parecida acerca de un amigo que se había ahogado en esa misma laguna. Luciano ni se molestó en llamar a la policía para informar sobre su muerte.
—Se había muerto, ¿qué tenían ellos que ver?
Luciano dice que cuando se muera le gustaría que lo enterrasen en un agujero sencillo, cuyas paredes estuvieran revestidas de follaje, y él envuelto en una piel de animal. Tiene intención de diseñar su mortaja él mismo.
Me explicó que él habla sobre la muerte «todo el tiempo» con sus amigos y conocidos. Se preguntan unos a otros: «Oye, ¿qué querrás que hagan contigo cuando te mueras?».
—¿La gente no habla de esas cosas en tu tierra? —añadió.
Fue duro confesar que no, que no es muy habitual hablar de esas cosas.
Una de las preguntas que más suelo hacerme en el marco de mi trabajo es por qué mi cultura se muestra tan remilgada ante todo lo que tiene que ver con la muerte. ¿Por qué nos negamos a tener este tipo de conversaciones, a preguntar a amigos y familiares qué les gustaría que fuese de sus cuerpos cuando mueran? Esta manera de escurrir el bulto es una derrota autoinfligida. Esquivar cualquier conversación sobre nuestro fin inevitable solo sirve para poner en la picota tanto nuestros recursos económicos como nuestra capacidad para el duelo.
Desde siempre he pensado que si tenía la oportunidad de conocer y relatar de primera mano cómo otras culturas tratan todo lo que gira en torno a la muerte, podría demostrar que no existe una manera única de «entender» o de «vivir» el fallecimiento de los seres queridos. En los últimos años, he viajado por todo el mundo para estudiar los ritos funerarios en cada lugar: Australia, Inglaterra, Alemania, Italia, Indonesia, México, Bolivia, Japón y varios lugares de los Estados Unidos. Hay mucho que aprender de las piras indias y de los caprichosos ataúdes que se utilizan en Ghana, por ejemplo, pero los lugares que elegí visitar finalmente guardan historias igualmente espectaculares y mucho menos conocidas. Mi deseo es que mis descubrimientos contribuyan a recuperar el sentido y la tradición en nuestras propias sociedades. Para mí, es importante como directora de una empresa funeraria, pero sobre todo lo es como hija y como amiga.
* * *
El historiador griego Herodoto describió hace más de dos mil años uno de los primeros casos en que una cultura se indignase por los rituales mortuorios de otra. Según Herodoto, en cierta ocasión el emperador persa llamó a su presencia a un grupo de griegos. Como los griegos incineraban a sus muertos, el emperador se preguntó: «¿Qué habría que daros para que os comáis a vuestros padres muertos?». Los griegos, irritados ante la pregunta, explicaron que no habría oro en el mundo capaz de convertirlos en caníbales. A continuación, el emperador convocó a la tribu de los calatias, conocidos por comer el cuerpo de sus difuntos, y les preguntó: «¿Por qué precio arrojaríais al fuego el cuerpo de vuestros padres?». Los calatias le rogaron que no volviese a proponerles jamás «tal atrocidad».
Esta actitud, es decir, la repugnancia ante el modo en que otros grupos humanos lidian con el fenómeno de la muerte, es conocida, pues, desde hace milenios. Si alguno de ustedes ha estado a menos de cien metros de un velatorio o una funeraria estadounidenses modernos, sabrá sin duda que los profesionales del sector adoran la cita siguiente, atribuida a William Gladstone, primer ministro británico del siglo XIX:
Mostradme la manera en que una nación se ocupa de sus muertos y yo os diré, con precisión matemática, cuán delicadas y compasivas son sus gentes, cuán respetuosos con la ley vernácula y cuán leales al ideal más elevado.
Esta cita aparece grabada en innumerables placas y encabezados de sitios web de funerarias norteamericanas, a menudo junto a un GIF de la bandera estadounidense y, de fondo, el himno Amazing Grace en bucle. Por desgracia, Gladstone no dio a conocer nunca esa ecuación que nos permitiría determinar, con «precisión matemática», qué tratamiento de cadáveres es un 79,9 % bárbaro y cuál un 62,4 % solemne.
(En realidad, es probable que Gladstone jamás dijese estas palabras. Esta cita apareció por primera vez en el número de marzo de 1938 de la revista The American Cemetery, en un artículo titulado «Successful Cemetery Advertising» [Publicidad funeraria de éxito]. No he podido probar que Gladstone no fuese el autor de la cita, pero un prestigioso especialista y conocedor de la vida del mandatario británico me confesó que no le era absoluto familiar. Se limitó a admitir que era algo «que Gladstone podría haber dicho»).
Aunque reconozcamos las ventajas de los rituales funerarios de otras culturas, es imposible evitar que el sesgo socave esa aceptación. Valga la siguiente historia para ilustrar esta afirmación. En 1636, dos mil nativos wendats, naturales del actual Canadá, se reunieron en torno a una fosa comunitaria a las orillas del lago Hurón. La fosa tenía dos metros de profundidad y más de siete de ancho, y estaba pensada para alojar las osamentas de setecientas personas. Aquella fosa no era la primera escala en el viaje tras la muerte. Cuando los cadáveres estaban aún frescos, se envolvían en una mortaja hecha de piel de castor y colocaban en unas estructuras de madera de más de tres metros de altura. Una vez por década, las tribus wendats reunían los restos de sus muertos para enterrarlos en la fosa común, ceremonia que se conocía como Festín de los Muertos: se bajaban los cadáveres de las estructuras de madera y los familiares, fundamentalmente las mujeres, raían los huesos para desprender la carne que quedaba.
La dificultad de este trabajo dependía de cuánto tiempo llevase muerta la persona. Algunos cadáveres se descomponían y deshidrataban, y quedaban en poco más que piel, fina como papel de fumar, adherida al hueso. Otros cuerpos quedaban momificados, y había que arrancar la carne a tiras para luego quemarla. Los cadáveres más difíciles eran los de los recién muertos, infestados de gusanos.
Este ritual de limpieza fue testimoniado y relatado por Jean de Brébeuf, misionero católico francés. En lugar de horrorizarse, el sacerdote describió con gran admiración la intimidad con que las familias trataban los cuerpos de sus personas queridas.
En un caso, Brébeuf observó a una familia retirar la mortaja a un cuerpo que rebosaba de fluidos por la descomposición. La familia, lejos de arredrarse, se dispuso a limpiar los huesos para envolverlos en una nueva mortaja de piel de castor. Brébeuf se preguntaba si no era aquel «un noble e inspirador ejemplo para los cristianos». Expresó el francés una admiración similar al respecto de la ceremonia celebrada ante la fosa. «Es alentador contemplar estas obras de compasión», escribió mientras los cuerpos sin vida se cubrían de tierra y cortezas de árbol.
En ese momento, en pie ante la fosa, Brébeuf se sintió seguramente conmovido por los rituales mortuorios de los wendats. Sin embargo, eso no cambió la ferviente esperanza de que todos los usos y ceremonias de los indígenas fueran desterrados al olvido y sustituidos por los ritos cristianos. Lo «sagrado» frente a lo «insensato e inútil».
Cabe destacar que los pueblos indígenas de Canadá no recibieron de muy buen grado los rituales alternativos llevados por el misionero Brébeuf. El historiador Erik Seeman explica que las Primeras Naciones y los europeos describían a menudo las costumbres ajenas como «perversiones escalofriantes». ¿Cómo iban los wendats a creer que los católicos franceses tenían nobles intenciones, si estos reconocían alegremente ser caníbales y se jactaban de comer carne y beber sangre (las de su propio dios, nada menos) en una práctica llamada «comunión»?
Dado que muchos rituales mortuorios tienen su origen en la religión, es frecuente invocar las creencias religiosas para denigrar las prácticas de otros grupos. Aun en 1965, James W. Frasier escribía en Cremation: Is it Christian? (La cremación: ¿es cristiana?; spoiler: no, no lo es) que incinerar a una persona era «una barbarie» y un «acto criminal». En palabras de Frasier, para un cristiano decente, «resulta repulsivo imaginar el cuerpo de un amigo asándose en el horno, como un costillar de ternera, con los tendones chisporroteando y la grasa chorreándole por los costados».
Personalmente, he terminado por creer que los méritos de un uso funerario no se basan en las matemáticas (por ejemplo: un 36,7 % de barbarie), sino en las emociones y en el convencimiento de que la cultura que consideramos nuestra es noble y única. Es decir, consideramos salvajes los ritos funerarios de otros grupos solo cuando difieren de los que practicamos nosotros.
* * *
Durante mi último día en Belice, Luciano me llevó al cementerio que da cobijo a los restos de sus padres (incluida la abuela robada). El cementerio estaba plagado de sepulcros de hormigón que se levantaban del suelo, algunos bien conservados, otros no tanto. Había una cruz, caída entre los hierbajos y envuelta en ropa interior de mujer. Alguien había escrito burdamente en espray negro «Tierra de Gaza» y «Arrepentíos todos» sobre un par de ellas. En el rincón más alejado, bajo un árbol, descansaban los ataúdes de los padres de Luciano, uno sobre el otro, dentro de un sepulcro parecido a los citados. «Mi abuela no quería todo este cemento. Quería un agujero en la tierra. Polvo al polvo. Pero ya sabe…».
Luciano barrió con mimo las hojas muertas de la parte superior del sepulcro.
Me sorprendió que Luciano hubiera estado presente en todas las etapas posteriores a la muerte de su abuela: participó en la abducción del cuerpo sin vida; estuvo en el velatorio, donde la familia se dedicó a beber ron y a cantar rancheras (la música favorita de la abuela); y seguía cuidando la tumba años después.
Nada que ver con la industria funeraria occidental, en la que, tras cada pérdida, los dolientes deben bregar con diversas oscuridades y ofuscamientos trascendentes. La mayoría de la gente no sabría decir qué productos químicos inyectaron en el cuerpo de su madre durante el embalsamado (respuesta: un cóctel de formaldehído, metanol, etanol y fenol) ni por qué es obligatorio comprar una cámara subterránea de acero inoxidable de tres mil dólares (respuesta: para que los jardineros puedan cortar el césped de la superficie más fácilmente). En 2017, un estudio sobre las empresas funerarias realizado por la National Public Radio estadounidense arrojó luz sobre el asunto, señalando hacia un «sistema tan confuso como poco útil, que parece diseñado para desorientar al consumidor medio, el cual debe tomar decisiones que implican un importante desembolso de dinero en difíciles momentos de aprieto económico y duelo».
Es necesario reformar la industria funeraria. Para ello, deben introducirse nuevas prácticas, no tan orientadas al beneficio económico, que permitan integrar a las familias en el proceso. Sin embargo, no podemos empezar a reformar sin siquiera cuestionar nuestros «sistemas de gestión de la muerte humana» si actuamos como lo hizo Jean de Brébeuf, convenciéndonos falsamente de que llevamos la razón mientras que «el resto del mundo» está sumido en la irreverencia y la barbarie.
Esta actitud de desprecio puede encontrarse hasta en los lugares más inesperados. La editorial de guías de viaje más importante del mundo, Lonely Planet, incluye en su guía de la isla de Bali el idílico cementerio de la localidad de Trunyan, cuyos vecinos tejen jaulas de bambú en las que dejan que los cadáveres se descompongan para, a continuación, sembrar el lujuriante paisaje de los alrededores de pilas de huesos y calaveras. Lonely Planet, en lugar de explicar el sentido de esta antiquísima costumbre, recomienda al prudente viajero que «esquive ese dantesco espectáculo».
Quizá lo de comerte a tus recién muertos, como hacían los calatias, no vaya contigo. Tampoco conmigo: yo soy vegetariana (es broma, papá: no es esa la única razón). En cualquier caso, sigue siendo un error ostensible creer que los rituales funerarios occidentales son superiores a los del resto del mundo. Es más, debido a la corporativización y comercialización de la muerte y todo lo que la rodea, hemos quedado a la zaga del resto del mundo en lo que se refiere a cercanía, intimidad y ceremonia en los momentos posteriores al fallecimiento de un ser humano.
Lo bueno es que no nos hemos comprometido con nadie por escrito a mantener esas distancias con la muerte ni a avergonzarnos por todo lo que tenga que ver con ella. El primer paso hacia la resolución del problema es dar la cara, comprometernos y estar presentes. En general, en ciudades modernas como Tokio o Barcelona he visto familias presenciar la cremación del cadáver o velarlo durante días enteros. En México, visitan los cementerios y dejan ofrendas años después del fallecimiento, para asegurarse de que nadie es olvidado.
Muchos de los rituales incluidos en este libro son muy diferentes a los que conocemos como propios en Occidente y, especialmente, en los Estados Unidos. Espero que el lector sea capaz de encontrar belleza en esa diferencia. Quizá haya lectores que vivan la idea de la muerte con ansiedad o miedo muy tangibles, pero, si están leyendo estas líneas ahora mismo, por algo será. Quizá se hayan dado cuenta, como las personas a las que están a punto de conocer en las siguientes páginas, de que lo importante es estar presente.
Colorado
Crestone
Una tarde de agosto recibí un mensaje de correo electrónico que llevaba tiempo esperando.
Caitlin:
Esta mañana han encontrado muerta a Laura, una vecina muy querida. Tenía problemas cardiacos y acababa de cumplir setenta y cinco años. No sabemos dónde estás, pero nos encantaría que te unieras a nosotros.
Stephanie
La muerte de Laura había sido inesperada. El domingo por la noche, estuvo bailando despreocupadamente en un festival de música celebrado en su localidad. El lunes por la mañana apareció muerta en el suelo de la cocina de su casa. El jueves por la mañana, la familia se reunió para incinerarla, y yo los acompañé.
La cremación estaba programada muy temprano, a las siete de la mañana, con el romper del alba. Los invitados empezaron a llegar bajo la luz azulada del final de la noche, sobre las seis y media. Apareció entonces el hijo de Laura al volante de una camioneta en la que transportaba el cuerpo sin vida de su madre, envuelto en un sudario color coral. Había rumores de que su caballo, Bebe, haría acto de presencia, pero en el último momento la familia decidió que la muchedumbre y el fuego le impresionarían demasiado. Anunciaron que el cuadrúpedo «no podría asistir, con todo el dolor de su corazón».
Los familiares descargaron el cadáver de Laura de la parte de atrás de la camioneta y la trasladaron sobre unas andas de tela y madera, a través de un prado moteado de coloridas rudbeckias, hasta la leve pendiente en la parte superior de la cual se levantaba la pira. En el aire reverberaba el tañido de un gong. Mientras ascendía desde el aparcamiento por el arenoso sendero, un sonriente voluntario me entregó una ramita recién cortada de enebro.
Tendieron a Laura sobre una rejilla metálica que quedaba encajada entre dos muretes paralelos de hormigón blanco pulido. Por encima, solo la bóveda inmensa del cielo de Colorado. Yo había visitado el lugar en dos ocasiones para asistir a los preparativos de sendas piras. El lugar ganaba en sobriedad y su propósito se hacía más claro con la presencia del cuerpo. Uno a uno, los asistentes dieron un paso adelante para depositar la rama de enebro sobre el cuerpo de Laura. Yo era la única persona presente que no la había conocido personalmente, así que dudé sobre si dejar mi rama o no (llamadlo torpeza funeral). Tampoco podía quedarme con el enebro en la mano (demasiado evidente) ni tampoco guardarlo en la mochila que llevaba (bastante cutre), así que di un paso adelante y lo deposité sobre el sudario.
Los parientes de Laura, incluido un niño de ocho o nueve años, se dispusieron a caminar en torno a la pira, colocando piñas y troncos de pícea, madera especialmente seleccionada por la intensidad con que arde. El compañero de Laura y su hijo adulto esperaron a un lado, con antorchas encendidas en la mano. Cuando llegó el momento, se acercaron coordinadamente a la pira y prendieron fuego a Laura, justo en el instante en que los primeros rayos solares despuntaban en el horizonte.
El cuerpo se encendió y empezó a producir un humo blanco que se retorcía formando volutas y ascendía hasta disiparse en el cielo matutino.
El olor me hizo recordar las siguientes palabras del escritor y ambientalista Edward Abbey:
El fuego. En mi humilde opinión, el aroma del enebro ardiendo es la fragancia más dulce que existe; dudo que todos los humeantes incensarios del paraíso de Dante pudieran igualarlo. Aspirar el humo del enebro produce una mágica catálisis y evoca, como el perfume de la artemisa tras la lluvia o como algunas músicas, el espacio, la luz, la claridad y la extrañeza incisiva del Oeste americano. Que arda por muchos años.
Tras unos minutos, los remolinos desaparecieron, reemplazados por un baile de resplandecientes llamas rojizas. El fuego arreció y las llamas alcanzaron los tres metros de altura. Los dolientes, ciento treinta en total, caminaron en silencio en torno a la pira. Solo se oía el crepitar de la madera en llamas, como si los recuerdos de Laura estuvieran fundiéndose con el éter uno a uno.
La cremación o incineración, tal y como la practican en el pequeño pueblo de Crestone (Colorado), se practica desde hace decenas de miles de años. Los antiguos griegos, romanos e hindúes eran conocidos por servirse de la modesta alquimia del fuego para consumir el cuerpo y liberar el alma. Este ritual, sin embargo, se retrotrae mucho más en el tiempo.
A finales de la década de 1960, en el remoto interior del continente oceánico, el llamado Outback, un joven geólogo descubrió los huesos incinerados de una mujer adulta, cuya antigüedad estimó en unos 20.000 años. Estudios posteriores revelaron que en realidad tenían 42.000 años, lo que los hace anteriores en unos 22.000 años a la llegada de los pueblos aborígenes a Australia. Esa mujer habría conocido un paisaje verde y lujuriante poblado por criaturas gigantes (canguros, wombats y otros roedores de tamaño inusual). Se alimentaba de peces, de semillas y de huevos de los entonces enormes emús. Cuando murió, aquella mujer, a la que los científicos bautizaron como la «dama de Mungo», fue incinerada por los suyos. Tras la cremación, sus huesos fueron aplastados y vueltos a incinerar. Por fin, se los cubrió ritualmente con ocre rojo y se los enterró en el suelo, donde habían descansado durante cuarenta y dos milenios.
Hablando de Australia (el cambio de tema merece la pena, lo prometo), resulta que cuando Laura llevaba ardiendo diez minutos, una de las personas que atendió el fuego sacó un diyeridú e hizo indicaciones a otro de los presentes, que portaba una flauta de madera, para que se uniera a ella.
Crucé los brazos. El diyeridú es un instrumento que cualquiera juzgaría ridículamente fuera de lugar en un funeral estadounidense. Sin embargo, la combinación de su zumbido holístico y el lamento de la flauta resultó absolutamente mágica. La muchedumbre quedó en silencio, contemplando fijamente las llamas.
Así son las cosas: otro pequeño pueblo estadounidense, otra familia y grupo de amigos en duelo, reunidos en torno a una pira. No, no. Perdón. En realidad, las cosas no son así. De hecho, Crestone es el único lugar del país —y, de hecho, de todo Occidente— en el que los vecinos pueden incinerar a sus difuntos en una pira al aire libre.[1]
Las incineraciones en Crestone no siempre han venido envueltas en rituales de este tipo. Antes de los cortejos fúnebres al alba, los diyeridús y el muy bien organizado reparto de ramitas de enebro, estaban Stephanie, Paul y su portapiras.
«Éramos la gente de la pira portátil», explica vehementemente Stephanie Gaines. Stephanie se describe como budista hipercomprometida. «Soy una aries por partida triple: sol, luna y ascendente». Tiene setenta y dos años y una melena corta de la que se derraman algunos mechones blancos, y continúa gestionando las incineraciones al aire libre con buen gusto y sentido práctico.
Stephanie y Paul Kloppenberg, otro personaje igualmente encantador que habla con un cerrado acento neerlandés, gestionaron durante un tiempo un servicio móvil de incineraciones. Celebraban cremaciones en propiedades privadas, corriendo de un lado para otro para que las autoridades condales no les echasen el guante. Llegaron a celebrar siete incineraciones a domicilio.
«Montábamos piras en los porches de las casas de la gente», contaba Paul.
El llamado Porta-Pyre era un sistema rudimentario, consistente en unos cuantos bloques de hormigón gris y una rejilla apoyada sobre ellos. El intenso calor hacía que la rejilla terminase doblándose y reblandeciéndose tras cada cremación. «Teníamos que pasarle la camioneta por encima para enderezarla de nuevo», recuerda Stephanie. «Visto ahora, parece una locura», apostilla divertida, en absoluto dispuesta a excusarse por ello.
En 2006, la pareja comenzó a buscar una ubicación permanente para hacer piras. Crestone parecía el lugar perfecto: un rincón rural, a cuatro horas al sur de Denver, con 137 habitantes (1.400 habitantes en los alrededores). Esto le da a Crestone cierto aire libertario e independiente de los dictados de la autoridad gubernamental. Aquí es legal la marihuana y también los prostíbulos. (No es que haya muchos funcionando, pero podrían).
Este lugar atrae, es cierto, a una variada mezcolanza de personas embarcadas en diferentes búsquedas espirituales. A Crestone han venido personas de todo el mundo a meditar, incluido el dalái lama. En el tablón de anuncios de la tienda de productos ecológicos se anuncian profesores de qigong o de shadow wisdom, retiros infantiles para despertar el «genio nato» de los niños, escuelas de bailes norteafricanos y un sitio llamado «Espacio Sagrado Bosque del Encanto». En Crestone viven hippies y ricos fascinados por la espiritualidad oriental, pero también muchos creyentes «serios» que llevan toda la vida practicando: budistas, sufíes e incluso monjas carmelitas. La propia Laura fue durante décadas devota seguidora de las enseñanzas del filósofo indio Sri Aurobindo.
La primera propuesta que hicieron Paul y Stephanie se fue al garete cuando los propietarios de la finca vecina —«quienes, por cierto, son fumadores», puntualiza Paul— se negaron en redondo a que junto a su propiedad se levantara un centro para rituales funerarios. Eran unos «cascarrabias», en palabras de Stephanie, que no quisieron ni siquiera escuchar las medidas que se tomarían para eliminar el riesgo de incendio, los malos olores, la contaminación por mercurio o las partículas en suspensión. Los vecinos fumadores presentaron una queja a las autoridades del condado y otra a la Agencia de Protección Medioambiental.
Los chicos de Porta-Pyre decidieron contraatacar por lo legal. Crearon una ONG, Crestone End of Life Project. Presentaron una reclamación tras otra, reunieron cuatrocientas firmas (correspondientes a casi un tercio de la población de la zona) y recopilaron carpetas y carpetas de documentación legal y científica. Incluso visitaron a los vecinos del pueblo, casa por casa, para conocer sus inquietudes al respecto.
En un primer momento, encontraron una pertinaz oposición. Uno de sus detractores los apodaba «los vecinos que quieren quemar a otros vecinos». Cuando Paul y Stephanie propusieron (en broma) presentar una carroza en el desfile de las fiestas del pueblo, una familia afirmó escandalizada que era «horriblemente irreverente» presentar una carroza decorada con llamas de papel maché.
«A los vecinos les preocupaba incluso que el proyecto atrajese demasiado tráfico —dijo Stephanie—. Tengamos en cuenta que para los vecinos de Crestone, seis coches en fila son un atasco».
Paul explicó que hay mucho miedo en la población: «Dicen cosas como: “Seguro que el humo es perjudicial, y además contamina” o “Las cosas que tienen que ver con la muerte dan escalofríos”. Pero hay que ser paciente y escuchar».
Paul y Stephanie no cejaron en su empeño, pese a los desalentadores obstáculos legales, porque la idea de crear un crematorio al aire libre había resultado inspiradora para muchos vecinos. (Recordemos que a varios les había gustado tanto contar con la posibilidad de ser incinerados en una pira que habían pedido a Paul y Stephanie que montasen una barbacoa con bloques de hormigón en el jardín de sus casas). «¿Cuánta gente ofrece un servicio que de verdad deje huella en otras personas? —preguntaba Stephanie—. Si no deja huella, mejor olvidarse. Fue esa huella lo que me empujó a seguir adelante».
En última instancia, dieron con un lugar desde el que ofrecer sus servicios: a las afueras del pueblo, a unos cientos de metros de la carretera principal. El terreno fue donado por el Templo de la Montaña del Dragón, un grupo budista zen. La pira no está escondida, precisamente: al entrar en el pueblo hay un gran cartel indicador que dice: «Pira». Lo creó un agricultor del pueblo que cultiva patatas (y que también es el forense) y es todo un hito. La pira se levanta en un lecho arenoso, rodeado por una empalizada de bambú que se contorsiona y cimbrea como la letra manuscrita. Aquí se han incinerado más de cincuenta personas, entre ellas (giro dramático) el tipo que los apodó los «vecinos que queman a otros vecinos», quien cambió su opinión al respecto de ellos antes de morir.
Tres días antes de la cremación de Laura, los voluntarios de Crestone End of Life Project acudieron a su casa. Prepararon su cuerpo, ayudaron a sus amigos a lavarla y la colocaron sobre una manta refrigerante especial para ralentizar la descomposición. La vistieron con tejidos naturales, pues el poliéster no quema demasiado bien en la pira.
La organización asiste a la familia con la logística post mortem, independientemente de la situación económica de esta. La familia no tiene por qué incinerar a su difunto al aire libre. Los voluntarios de Crestone End of Life colaboran con la familia, ya elija esta un enterramiento convencional (con embalsamamiento), natural (sin embalsamamiento y sin cámaras subterráneas) o una cremación en la funeraria más cercana (a varios pueblos de distancia). Paul se refiere a esta última opción como «cremación comercial».
Stephanie lo interrumpió:
—Paul, la deberíamos llamar «cremación convencional».
—A mí me parece que «cremación comercial» suena bien —opiné yo.