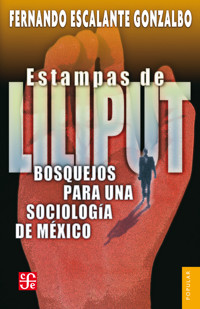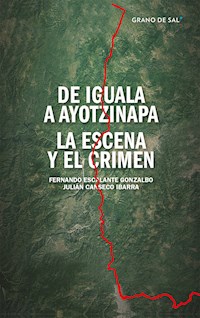
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Grano de Sal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 ocurrieron hechos de extrema violencia en la población de Iguala, en Guerrero. Ahí desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, asentada donde estuvo la hacienda de Ayotzinapa, y varias personas más perdieron la vida o sufrieron daños severos. Ésa es la escena, ése fue el crimen. A los confusos sucesos de esa larguísima noche, en los que participaron policías municipales y miembros de un grupo criminal, siguió una investigación sin precedentes a cargo de las autoridades federales y, sin embargo, pronto fraguó en la opinión pública la certeza de que algo unía esa tragedia con la del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. En este breve volumen, Fernando Escalante Gonzalbo y Julián Canseco Ibarra se interesan no en los sucesos mismos, sino en la construcción simbólica que se desarrolló en la prensa, los informes de expertos, las expresiones callejeras, así como en los efectos que la "cultura antagónica" —un marco de referencia basado en la sospecha ante cualquier acción del Estado— tiene en la comprensión de la realidad social e histórica de nuestro país. Apoyados en un modelo propuesto por Marshall Sahlins, los autores encuentran los mecanismos de interpretación que permitieron colocar ambos acontecimientos, toscamente distorsionados, en una misma cadena de ultrajes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
De Iguala a Ayotzinapa
De Iguala a Ayotzinapa
La escena y el crimen
FERNANDO ESCALANTE GONZALBO Y JULIÁN CANSECO IBARRA
Primera edición, 2019
D. R. © Fernando Escalante Gonzalbo
y Julián Canseco Ibarra
© El Colegio de México
Diseño de portada: León Muñoz Santini
y Andrea García Flores
D. R. © 2019, Libros Grano de Sal, SA de CV
Av. Casa de Moneda, edif. 12-B, int. 4, Lomas de Sotelo, 11200, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
www.granodesal.com GranodeSal LibrosGranodeSal
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, sin la autorización por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-607-98705-6-0
Índice
Palabras preliminares
1. El acontecimiento
2. El transcurso del tiempo
3. La cultura antagónica
4. Tlatelolco como modelo
5. Avatares de la cultura antagónica
6. Las otras versiones
7. La descontextualización
8. Nocturno en que nada se oye | En lugar de una conclusión
Bibliografía
Notas
Palabras preliminares
En el momento en que firmamos estas líneas, en octubre de 2019, se discute todavía muy ásperamente sobre lo que sucedió en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. En la prensa se dice de muchas maneras que lo que indican los informes publicados hasta ahora es mentira, y el gobierno ha ofrecido una nueva investigación, que debe comenzar “desde cero”. Eso quiere decir que es probable que en el futuro haya información nueva, acaso distinta, y a partir de ella una explicación diferente de los hechos.
Desde luego, es posible que esa nueva información sea bien recibida. Pero parece poco probable que el episodio se llegue a aclarar de modo definitivo, con una explicación que deje conformes a todos. En cualquier caso, la masacre de Iguala es ya un hito en la vida pública mexicana del nuevo siglo, un término de referencia con una enorme carga moral. Mejor dicho, no la masacre de Iguala, sino el acontecimiento que llamamos “Ayotzinapa”. La diferencia no es insignificante: de eso se tratan las páginas que siguen.
Éste no es un libro sobre los sucesos de Iguala. No podemos decir nada nuevo sobre lo que ocurrió esa noche, no sabemos nada más que lo que se ha publicado. Y nos ocupamos sólo de eso, de lo que se ha publicado. Es decir, que no nos referimos a los hechos, sino a la información disponible sobre los hechos, no a lo que sucedió, sino a las interpretaciones acerca de lo que sucedió. No a Iguala, sino a “Ayotzinapa”.
Los hechos de Iguala fueron elaborados en los medios de comunicación, en el espacio público. Y allí adquirieron sentido. Queremos entender cómo sucedió eso. Toda interpretación remite a los hechos, pero siempre va más allá de los hechos, los pone en un contexto particular, que les confiere un significado. No es lo mismo que un episodio se sitúe en el contexto del crimen organizado o que se sitúe en el contexto de la represión política. Y no hay nada automático en esa alternativa.
Más que cualquier otro, este libro es producto de una conversación. Mejor dicho, es una conversación. En primer lugar, por supuesto, una larga, sostenida, apasionante conversación entre quienes firmamos. Pero también la conversación más larga, más amplia de nuestro círculo de Chimalistac; por eso, gracias a María, Esteban, Iván, Rodrigo, Frida, Claudio, Celia, Miguel, Gibrán, Natalia, Héctor, Rainer, Verónica, Rogelio, Estela, Franco, Alejandra, Juan Pedro, Mauricio, Antonio, Julio, María Fernanda, Fiacro, Jorge, Gauri, Marco, y desde luego gracias a Javier.
FERNANDO ESCALANTE GONZALBO
y JULIÁN CANSECO IBARRA
Ciudad de México,
9 de octubre de 2019
El 15 de julio de 1943, en el Parque José Santos Chocano de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, fue asesinado de 19 puñaladas el boxeador retirado Francisco A. Pérez, conocido como Mamatoco. Pérez había sido entrenador deportivo de la Policía Nacional, y era una figura menor de la segunda fila de la política colombiana, editaba el semanario La Voz del Pueblo, que sobre todo se ocupaba de asuntos de la policía, y había pasado una temporada en la cárcel por su participación en el proyecto de golpe de Estado del general Eduardo Bonitto, en 1941.
En las semanas siguientes la prensa se hizo eco de numerosos rumores y especulaciones acerca del asesinato de Mamatoco. La prensa conservadora, en particular el diario El Siglo, de Laureano Gómez, habló de una conspiración y apuntó directamente al presidente de la república, Alfonso López Pumarejo. Se dijo que el presidente había ordenado el asesinato de Pérez para evitar que publicase noticias escandalosas de la familia presidencial; se habló de la relación de uno de los hijos del presidente con la esposa de un diplomático; se dijo también que Mamatoco investigaba la muerte de un carabinero que había sido asesinado cuando descubrió a un hijo del presidente en un automóvil, con una mujer de la alta sociedad bogotana. A partir de eso, Laureano Gómez denunció el asesinato como un “crimen de Estado” y decidió que en la primera plana de El Siglo apareciese todos los días la misma frase: “¿Quién mató a Mamatoco?”
Los rumores no tenían ningún fundamento. No había ninguna relación sentimental que ocultar. El carabinero del que se hablaba había sido baleado por un grupo de asaltantes cuando acudió a prestar ayuda al ciudadano José María Castro Montejo. Pero no hacía falta ninguna prueba para hacer creíble la idea de la conspiración; su verosimilitud dependía de otras cosas. En parte estaba la habilidad retórica de Laureano Gómez, su capacidad para imaginar conspiraciones convincentes,1 pero eso era sólo una parte.
La investigación judicial descubrió algo mucho más prosaico, menos atractivo, mucho menos escandaloso: el mayor Luis Carlos Soler Hernández, de la Policía Nacional, había ordenado el asesinato para evitar que se hicieran públicos los malos manejos administrativos de los que era responsable. Y se encargaron del asesinato materialmente el subteniente Santiago Silva y los agentes de policía Rubén Bohórquez y Oliverio Ayala. El Siglo no se movió un milímetro, siguió preguntando lo mismo, todos los días: “¿Quién mató a Mamatoco?”
Obviamente, la pregunta era una acusación. Los lectores tenían que suponer que ya se sabía quién lo había matado, pero que se ocultaba. Sólo hacía falta eso, repetir la pregunta, para desacreditar la investigación, las pruebas, el juicio, y multiplicar las sospechas con cada día que pasaba: que se diese por resuelto el caso era una prueba más de la conspiración, el hecho de que se señalase tan sólo a unos cuantos policías era una prueba adicional en contra del presidente. Y así, la neutralidad del lenguaje periodístico, el distanciamiento escéptico, se convierte en recurso de denuncia.
En los meses que siguieron, la acusación se mezcló con varias otras, sobre los negocios de otro de los hijos del presidente, Alfonso López Michelsen, sobre los arreglos de la casa de descanso del presidente, llamada Las Monjas, y con cada nueva imputación pesaba más la sospecha.2 El asesinato de Mamatoco se convirtió en un símbolo de la corrupción y el abuso de poder. Finalmente, López Pumarejo se vio obligado a presentar su dimisión el 25 de junio de 1945.
En sí mismo, el asesinato de Mamatoco no tenía mayor importancia, porque Francisco Pérez no era un personaje notable. Se volvió importante por la serie de hechos a que dio lugar el asesinato.3 Se volvió importante porque sirvió para condensar en una imagen una miríada de acusaciones. Y eso es lo que nos interesa subrayar, porque el caso puede servir como modelo.
Laureano Gómez tenía una especial capacidad retórica para dar resonancias terribles a sus acusaciones e imaginación para fabular elaboradas tramas de corrupción:
La mayoría de los ataques de Gómez eran personales, como su acusación de que López, en la construcción del nuevo conjunto de la Universidad Nacional […] había especulado con los terrenos. Su especialidad era montar escándalos laberínticos, muchos de ellos, mirados desde ahora, triviales y aun incomprensibles, pero pocas de sus víctimas osaron enfrentarlo en el congreso. Para sus seguidores era un ídolo incorruptible.4
Pero la verosimilitud de sus acusaciones no era sólo producto de su imaginación: estaba construida culturalmente. La suspicacia respecto a la versión oficial del homicidio de Mamatoco, por ejemplo, y la importancia que adquirió un caso como ése, muy menor, fueron producto de una serie de mediaciones que permitían interpolar lo nacional en lo personal y que convirtieron el hecho en un acontecimiento. Siendo relativamente insignificante, Mamatoco como víctima podía ser todas las víctimas. Inscrito en la lógica de la corrupción, del abuso de poder, su asesinato adquirió un valor simbólico como prueba material, concreta, de la maldad del presidente.
La eficacia de la acusación consistió en remitir el hecho a un espacio oculto, secreto, donde se mueven los poderosos. En los años treinta, dice Herbert Braun, el auge económico, la nueva riqueza, comenzaron a hacer sospechosos los negocios de los políticos: “Lenta pero claramente, los convivialistas [liberales y conservadores] comenzaron a retirarse de las plazas públicas. La política se hacía en círculos cerrados, en el Jockey Club o el Club de Tiro, donde podían comentar abierta y francamente sus animosidades públicas.”5 En ese ambiente, las tramas ocultas eran más verosímiles que las explicaciones abiertas, documentadas. La culpa del presidente resultaba creíble precisamente porque no había pruebas. Por eso la luz que podían arrojar la investigación y el procedimiento judicial era inútil, incluso contraproducente, porque aparecía como una nueva pantalla para mantener oculta la verdad.
La historia de Mamatoco era una nueva escenificación de una historia muy simple, muy antigua: los poderosos conspiran en secreto para mantener su poder.
1. El acontecimiento
En las páginas que siguen nos interesa decir algo no demasiado trivial acerca de la construcción de la masacre de Iguala, del 26 de septiembre de 2014, como acontecimiento, es decir, sobre su incorporación al orden cultural. No nos ocupamos de los sucesos de aquella noche, sino de su elaboración en los medios, en la opinión pública. Lo que nos interesa son las condiciones estructurales mediante las que un episodio concreto adquiere valor simbólico y se convierte en un acontecimiento, cuya sola mención inspira asociaciones y evoca argumentos relativamente complejos —y sobre todo emociones relativamente elaboradas, prefiguradas.
La desaparición de los 43 estudiantes normalistas se convirtió en un símbolo, adquirió un peso y un sentido que no había tenido ninguna de las masacres de la década anterior. Damos por entendido que esa elaboración en los medios es producto de un trabajo intelectual, no una floración espontánea, automática: alguien la piensa, alguien la verbaliza, alguien la repite, pero la elaboración depende de una estructura de sentido que existía antes y que resulta significativa sin necesidad de explicaciones. Su carga simbólica es tal que cuatro años después, entre los gestos con que el nuevo gobierno quiere significar un nuevo comienzo, anunció la formación de una “Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa”.1 Es elocuente que fuese ese caso en particular, entre los muchos trágicos, dudosos, inexplicados de la década anterior —precisamente el caso sobre el que había más información, una investigación más exhaustiva, más detenidos, incluidos policías, funcionarios, el presidente municipal.2
No hace falta decirlo porque se sabe que no fue ésa ni la única masacre de esos años, ni la mayor tampoco. No obstante, en la representación colectiva ha opacado a todas las otras y ha adquirido un significado muy distinto: nadie recuerda de modo parecido, nadie ha asignado un sentido político identificable a ningún otro hecho similar de los últimos años. Nos interesa preguntar por qué, y sobre todo preguntar cómo: cómo ese episodio en particular se convirtió en un acontecimiento, cómo se produjo la transformación de los hechos concretos en un icono de la violencia estatal.
Más allá de sus profundas reverberaciones en la opinión pública, el acontecimiento es en muchos sentidos inusual. Adelantemos un ejemplo, para darnos a entender. En uno de los primeros libros en que se menciona el caso, Sergio Aguayo destaca la importancia de que vinieran a México expertos independientes a “elaborar un informe sobre lo que había sucedido en Ayotzinapa”.3 Leída sin mayor detenimiento, la frase no tiene ningún interés, no dice nada de particular, pero si se piensa un poco hay en ella algo enormemente llamativo: que en Ayotzinapa no sucedió nada.4
El hecho de que sea Ayotzinapa —y no Iguala— el nombre con que se ha bautizado el acontecimiento no es un asunto trivial, y volveremos a él. Pero por ahora, nos interesa señalar justamente eso: el hecho de que pueda escribirse, publicarse y leerse un enunciado así sin que llame la atención, sin que resulte problemático. Todos sabemos a qué se refiere. En otras palabras, lo que nos interesa es el proceso de elaboración cultural mediante el cual los sucesos de Iguala del 26 de septiembre de 2014 se convirtieron en el acontecimiento “Ayotzinapa”.
Resumido en una frase, nuestro argumento es que la construcción del acontecimiento consistió en hacer de los hechos de Iguala una nueva escenificación de la masacre de Tlatelolco, del 2 de octubre de 1968. Éste es el origen del enorme peso simbólico que tuvo el caso en la opinión pública y también la razón por la cual el acontecimiento adoptó los rasgos concretos que tiene hoy. Nos apresuramos a matizar la afirmación: existen otros intentos de definir el episodio, para empezar el intento de situar la masacre como acontecimiento en la guerra contra el crimen organizado —hablaremos de ello. Pero lo que nos interesa es explorar el orden cultural que hizo posible (y al final, casi obvio) que se viese en el suceso de Iguala una reiteración de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas.5
Basta ver algunas de las fotografías de la manifestación para conmemorar los 50 años de Tlatelolco, en la Ciudad de México —el 2 de octubre de 2018. En algunos de los carteles de los manifestantes hay referencias a una serie más o menos larga de hechos de violencia, en la mayoría hay la identificación explícita de Tlatelolco con Ayotzinapa.6 En una imagen, un hombre muestra lo que parece ser un volante impreso en que se lee: “1968, Acteal, 49 niños, CNTE, 43, Ni una más.” En otra, un grupo de jóvenes lleva una manta en que se ven el emblema de la Olimpiada de 1968, el de la ENAH y el de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. En otra más, una manta con las siglas UACM tiene el rostro de Gustavo Díaz Ordaz y el perfil de un soldado sobre el que aparecen los números 68 y 43. Otra imagen: la base del asta bandera del Zócalo, con un grafiti apresurado, dos números: 68 y 43.
Ese mismo día, el 2 de octubre de 2018, una de las caricaturas de La Jornada, firmada por Rocha, era un rostro compuesto, la mitad la imagen de Díaz Ordaz, la otra mitad la de Enrique Peña Nieto, el monstruo llevaba en las solapas del traje dos palabras: Tlatelolco, Ayotzinapa. Y el comentario editorial de la última página del periódico era como sigue: “Del 2 de octubre a los 43 de Ayotzinapa, este país es otro. Pero la exigencia es la misma: luz, transparencia, justicia.” Ese mismo día, el portal Aristegui Noticias publicó un texto de Laura Castellanos titulado “El camino del 68 a Ayotzinapa”, un recuento de movimientos de protesta sobre todo de Guerrero, de los años sesenta en adelante; en sus últimos párrafos se lee:
El caso Ayotzinapa tampoco debe verse como un hecho policiaco entre un alcalde, policías y criminales contra un grupo de normalistas. El caso Ayotzinapa es la acumulación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Guerrero y en el resto del país en los últimos 50 años [...] En el siglo XX la masacre del 68 significó el punto de inflexión de las luchas sociales del México moderno. El caso Ayotzinapa es ya el punto de inflexión del joven siglo XXI.7
En los días previos se habían publicado numerosos textos con los mismos motivos. La Crónica dio noticia de una conferencia de Juan Villoro: “Ayotzinapa y Tlatelolco, casos emblemáticos por saldar: Juan Villoro”; según el texto, en su conferencia (“1968: el pasado de una ilusión”) Villoro “resaltó la importancia de relacionar las deudas pendientes del pasado con las más recientes, como la de Ayotzinapa, porque se trata ‘y hay que recordarlo siempre, de casos emblemáticos’”.8 En una entrevista para la Agencia EFE, Elena Poniatowska puso la masacre de Iguala en el mismo contexto: “Es muchísimo peor que el 68 porque fueron 43 jóvenes normalistas que desaparecieron en una noche y no hubo después ninguna respuesta del gobierno.”9 La asociación de los dos episodios es un lugar común, que no necesita ninguna explicación: nos interesa entender cómo sucede eso.10