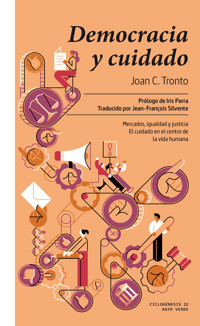
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rayo Verde Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ciclogénesis
- Sprache: Spanisch
Las personas se enfrentan a un déficit del cuidado: tenemos demasiado trabajo, hay demasiadas exigencias, no tenemos tiempo suficiente para poder cuidar adecuadamente a los niños, la gente mayor, y a nosotros mismos. Al mismo tiempo, la implicación en la política en muchos países del mundo llega a bajos históricos, aunque debería ayudarnos a cuidar mejor, la vemos como algo lejano. Democracia y cuidado argumenta que necesitamos repensar la democracia, así como nuestros valores y compromisos fundamentales, desde una perspectiva cuidadora. Joan Tronto argumenta que debemos revisar cómo el género, la raza, la clase y el mercado desvían el trabajo de cuidados, y pensar la libertad y la igualdad desde la perspectiva de hacer los cuidados más justos. La idea de que la producción y la economía son la principal preocupación humana y política ignora la realidad: el cuidado está en el centro de la vida humana, pero actualmente está fuera de la política. Democracia y cuidado busca las razones de esta desconexión y argumenta a favor de hacer del cuidado el punto central de la política democrática.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Democracia y cuidado
CICLOGÉNESIS 22 | RAYO VERDE
Democracia y cuidado
Joan C. Tronto
Prólogo de Iris Parra Jounou Traducido por Jean-François Silvente
Mercados, igualdad y justicia
Título original: Caring Democracy: Markets, Equality and Justice
© 2013 by New York University
Todos los derechos reservados. Traducción autorizada de la edición en inglés publicada por New York University Press
© de la traducción del inglés, Jean-François Silvente
© de esta edición, Rayo Verde Editorial, 2024
Diseño de la cubierta: Tono Cristòfol
Maquetación de la edición en papel: Octavi Gil Pujol
Ilustración de la cubierta: Carlos Arrojo
Producción editorial: Sandra Balagué
Corrección: Gisela Baños y Antonio Gil
Conversión a epub: Iglú ebooks
Publicado por Rayo Verde Editorial
Gran Via de les Corts Catalanes 514, 1r 7a, Barcelona 08015
Clica sobre los iconos para encontrarnos en las redes sociales
http://www.rayoverde.es
ISBN: 978-84-10487-92-5
THEMA: JBF, JKS
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
La editorial expresa el derecho del lector a la reproducción total o parcial de esta obra para su uso personal.
Índice
A la memoria de mis padres
Prólogo Quizás aún no sea demasiado tarde
«Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo». Así empezaba a mediados del siglo XIX la conocida novela de Charles Dickens Historia de dos ciudades. Hoy día podríamos subscribir la cita casi palabra por palabra, aunque el contexto dista bastante del de entonces. Se sabe que llevamos años arrastrando una dinámica que combina crisis económicas cíclicas, preocupación por el caos climático, conflictos políticos —armados o no—, el empuje de los movimientos sociales —feministas, ecologistas, antirracistas, de liberación y demás— y la desafección política de la mayoría de la población, junto con una respuesta de repliegue conservador y un más que aparente crecimiento de la extrema derecha y del autoritarismo por todo el globo. Convivimos a la vez con relatos que nos brindan una percepción distópica del mundo y con relatos que enaltecen el optimismo consumidor del capitalismo. Podemos decir, pues, que es el mejor de los tiempos, y también es el peor.
Ante este conjunto de interpretaciones de la realidad en tensión —que en última instancia es una de las batallas discursivas y políticas de nuestra década—, ahora que se nos insinúa de nuevo que la justicia social es un invento de la izquierda, es el momento perfecto para redefinir conceptos como justicia, libertad e igualdad bajo las premisas contemporáneas, recordar de dónde surgen y qué papel tienen en nuestras comunidades. Marge Piercy, teórica y escritora de ficción especulativa feminista y anarquista, dijo: «Las utopías vinieron del deseo de imaginar una Sociedad mejor, cuando nos atrevimos a soñarlo. Cuando consumimos nuestra energía política defendiendo derechos y proyectos ya conquistados que hoy están bajo amenaza, queda mucha menos energía para imaginar sociedades futuras plenamente detalladas en las que nos gustaría vivir». De la mejor manera posible, añadiría. ¿No es justamente ese el punto en el que estamos? Hay que seguir insistiendo en que la justicia social es una utopía irrenunciable.
Joan C. Tronto, teórica política estadounidense, es una de las voces más consolidadas de la ética del cuidado, y se toma como fundamento teórico de muchas investigaciones en temas tan variados como la mejora de la atención sanitaria, el diseño de políticas públicas, la creación de instituciones más democráticas, las bases de las economías feministas, la adaptación del urbanismo, la arquitectura y las artes hacia un mayor bienestar de las poblaciones, por citar solo algunas. Hace muy poco ha sido galardonada con el Premio Benjamin E. Lippincott que otorga la Asociación Americana de Ciencias Políticas en reconocimiento al trabajo de calidad excepcional y de influencia duradera de un teórico político vivo. Es, en definitiva, uno de los pilares para pensar las relaciones entre la ética y la teoría política contemporáneas.
¿Por qué considero que la traducción de este libro es un hito importante? En primer lugar, porque se salda una deuda con el público iberoamericano, y se rompe una cuasimaldición que flotaba sobre los intentos fallidos previos de publicarla en español. En segundo lugar, porque, aunque el cuidado ha sido puesto en el centro de mira de las políticas poscovid y ha pasado a ser un elemento que cotiza al alza —con el consiguiente abuso por parte de las estrategias de márquetin de las grandes corporaciones—, la realidad es que sigue siendo un discurso y un conjunto de teorías minoritarios en las distintas disciplinas que lo abordan. Por ello, cada nuevo libro que se traduce y que agranda el corpus disponible es motivo de celebración, y más cuando se trata de uno imprescindible. Qué bien que por fin hayamos puesto sobre la mesa temas tan relevantes como la desigualdad, la interseccionalidad entre los distintos ejes de opresión, el grito a favor de una sociedad atenta y solícita; que metamos el dedo en la llaga y confrontemos las estructuras de privilegio. Y, sobre todo, que pensemos colectivamente en nuevas formas de organizarnos que nos permitan una vida buena. Que recordemos que «ser ciudadano en una democracia implica preocuparse por los ciudadanos y por la democracia misma».
Tronto nos habla en este libro de una «historia de dos déficits» de forma clara y amena: el déficit de cuidados y el déficit democrático. Para ella, no pueden comprenderse el uno sin el otro: son dos caras de una misma moneda. Pero, lejos de quedarse en esta lúcida lectura, también nos ofrece un conjunto de claves para repensar las relaciones entre cuidado y democracia, así como nuestros modelos de vida; e invita a todo el mundo a sentarse y decidir conjuntamente hacia qué futuro vamos a dirigirnos. Nos anima a actuar políticamente; ahora que flaquean las fuerzas, nos vuelve a insuflar esperanza. «Conservo la esperanza en las posibilidades políticas que nacen de las visiones de unas sociedades más cuidadoras y más justas». Y la esperanza nunca sobra.
Hace ya años que reivindicamos que existe un déficit de cuidados, aunque no siempre lo hayamos nombrado así. Se ha hablado durante décadas de una Europa que envejece a marchas forzadas, de las manifestaciones por la sanidad pública y la marea blanca, de las huelgas de profesionales de la educación, de la fuga de cerebros, de las condiciones de los trabajadores de cuidados informales, de los patrones migratorios y jerárquicos que subyacen en estos empleos, de la explotación de ciertos colectivos, de la infravaloración de las mujeres, entre otros. Ya iba siendo hora de que el cuidado formara parte del discurso público; de que abandonáramos el mito del hogar. Por otro lado, el déficit democrático es uno de los jinetes del Apocalipsis que cabalga como amenaza de boca en boca, como una sombra, y que podemos definir como la incapacidad de los gobiernos de manifestar los valores reales, las ideas y las necesidades de los ciudadanos. Las sociedades liberales han acabado por confundir la política con una dimensión de la economía, pero no todo en la vida se reduce a la producción económica.
Si el cuidado ya no pertenece a lo privado, si damos por hecho que no es natural ni puede convertirse en una simple mercancía más, sino que hay que responsabilizarse de él colectivamente, entonces cualquier revolución en las instituciones y las prácticas encargadas del cuidado precisará de una revolución paralela en las instituciones y las prácticas políticas y sociales. Y ello implica desembarazarse de los privilegios adquiridos por motivos de género, etnia, religión y clase social. Dicho de otro modo: hay que repensar el papel de la política democrática. El cuidado supone un reto para la democracia por su naturaleza desigual, particularista y plural. Si las responsabilidades de cuidado deben estar en el centro de las agendas políticas democráticas, es decir, si entendemos que la función de la democracia no es solo la de sostener la economía, sino también la de asignar responsabilidades de cuidado equitativamente, tenemos que adentrarnos en una nueva comprensión tanto del cuidado como de la democracia. No podemos mantener una sociedad democrática sin una concepción pública del cuidado.
A estas alturas, ya debe de haber quedado claro que este libro toma una posición claramente feminista, antirracista y con conciencia de clase. Los ejemplos que plantea son en gran medida deudores del contexto estadounidense, porque es el entorno inmediato de la autora. Sin embargo, la fuerza de su análisis es igualmente válida en otros contextos particulares como los nuestros. Por todo ello, aposté fuerte por su traducción y estoy muy agradecida a Rayo Verde por hacerlo posible. Siempre he considerado que crear discurso en nuestro idioma amplía los límites de lo decible. Cierro con unas palabras dirigidas a la autora de parte de una lectora atenta: Joan, lo hicimos, por fin han surgido movimientos de masas para mejorar el cuidado.
Iris Parra Jounou
Otawa, septiembre de 2023
Prefacio
En mi libro anterior, Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care, declaré que el mundo sería muy diferente si pusiéramos el cuidado en el centro de nuestras vidas políticas. Desde entonces, no ha surgido ningún movimiento de masas para mejorar el cuidado, a pesar de los sucesivos intentos en este sentido por parte de académicos y activistas (Engster 2010; Stone 2000). Aun así, a pesar de los cambios en el marco feminista dentro del cual se formuló el debate original, a pesar de la profunda inseguridad que causaron los ataques terroristas y la continua globalización impuesta por el neoliberalismo, sigo siendo optimista respecto de las posibilidades políticas que emergen de la concepción de unas sociedades más cuidadoras y más justas. En este libro planteo diferentes maneras de interpretar las nociones de «democracia» y de «cuidado» para crear tales sociedades. Sostengo que, a pesar de la gran cantidad de debates sobre la naturaleza de la teoría, la política y la vida democráticas, nada mejorará hasta que las sociedades resuelvan cómo colocar las responsabilidades del cuidado en el centro de sus agendas políticas.
Este argumento no parecerá ajustarse al contexto de la teoría política democrática más reciente. Muchos teóricos políticos han dedicado sus últimos trabajos a demostrar hasta qué punto las democracias liberales modernas se han vuelto antidemocráticas y brutales, y con qué frecuencia los regímenes democráticos liberales acaban reduciendo a algunas personas a una «mera vida». Otros se han preocupado más por formas de describir el conflicto en la vida política: ¿es la democracia agonal? ¿Es la discrepancia deliberativa un modo más prometedor de reflexionar sobre política? Y hay aún otros que buscan una forma de juicio democrático que reubique nuestras reflexiones políticas en la dirección correcta. Aunque estas cuestiones son importantes y merecen atención, pasan por alto que la vida política democrática tiene que ser sobre algo. En este libro propongo que pensar en el cuidado en su forma más amplia y pública, como un modo de asignar responsabilidades por parte de una sociedad, ofrece una oportunidad sustancial para reabrir el cerrado sistema político, que se presenta, sobre todo, como un juego al sincero interés de la ciudadanía.
Este libro gira en torno de una idea. La idea surge a partir de una palabra que tiene un gran peso: «cuidado». «Cuidado» tiene muchos significados, puede denotar tanto amor como recelo. Aun así, siempre indica una acción o una disposición, un tender la mano. Cuando la utilizamos en sentido reflexivo, como en «me cuido», significa que nos concebimos como agente y sujeto pasivo de la acción. «Cuidado» expresa relación. La empleamos para manifestar nuestras convicciones más profundas, como cuando decimos «yo cuido de los delfines». Los publicistas la utilizan de un modo banal para conseguir que nos guste una empresa determinada y sigamos comprando sus productos, como en «McDonald’s te cuida».
Intentaré exponer la idea de este libro de la manera más sencilla posible: formar parte de la ciudadanía en una democracia significa cuidar de otras personas tanto como de la propia democracia. Denomino a esta práctica «concuidar». La ciudadanía, igual que el cuidado, es tanto una expresión de respaldo —por ejemplo, cuando el Gobierno ofrece su apoyo a quienes necesitan cuidados— como de carga —la carga de colaborar en mantener y preservar las instituciones políticas y la comunidad—. De hecho, el compromiso con este tipo de cuidados democráticos requiere de una ciudadanía que piense detenidamente sobre sus responsabilidades para con ella misma y para con otras personas. Y requiere que conciba la política no solo como una contienda electoral, sino como una actividad colectiva que guíe a la nación hacia el progreso. Si bien John Maynard Keynes tenía razón cuando decía que «en el largo plazo, estamos todos muertos» (Keynes 1992: 97) también es cierto que la gente siempre está moldeando el futuro con sus actos. Cuidar el futuro de la democracia no es una tarea sencilla. Además, ya es obvio que el concepto de «democracia» que utilizo no solo la concibe como un sistema de intereses colectivos y de elección de líderes políticos. Aun así, y por motivos que detallaré más adelante, no voy a centrarme en presentar un informe alternativo completo sobre la vida y la práctica democráticas. Creo que ello compete a la ciudadanía.
Durante unos treinta años ejercí la docencia en el Hunter College, cuyo lema es Mihi cura futuri. En Hunter lo traducíamos libremente por «El futuro está en mis manos» o, de forma aún menos literal, «Cuidar el futuro». Hasta 2003, la mayoría pensábamos que esta frase era un ejemplo del tipo de latín inventado que se hizo popular en el siglo XIX, «una ocurrencia de algún pedante del siglo XIX», como decíamos en la universidad. Una estudiante de clásicas, Jillian Murray, descubrió que la frase era de un latín genuino: aparece en el libro XIII de las Metamorfosis de Ovidio. Cuando Ulises y Áyax discuten sobre quién debería quedarse con la armadura de Aquiles, Ulises establece esta antipática comparación con su oponente: «Tú tienes una diestra eficaz en la batalla, pero una inteligencia que necesita ser guiada por mí; tú ejercitas la diestra sin pensar, yo me preocupo por el futuro [mihi cura futuri]». Ejercitar «la diestra sin pensar» puede conducir al éxito a corto plazo, pero si se trata de velar por el futuro, entonces conviene actuar de un modo diferente. Así lo declara Ulises cuando afirma que él es el auténtico sucesor de Aquiles.
Vivimos unos tiempos en los que demasiados líderes ejercitan «la diestra sin pensar». No obstante, quiero centrarme en un aspecto crucial de esta actitud irreflexiva que se suele pasar por alto: ¿qué ha sucedido con nuestro interés por el cuidado? ¿A qué se debe que muchos aspectos de la vida en general y de la política en particular se hayan convertido en discusiones sobre el egoísmo, la codicia y el beneficio? ¿Cuál es la razón de que el lenguaje de la economía haya reemplazado todas las otras formas de lenguaje político?
Aquí es donde la palabra «cuidado» aumenta su carga. Como argumentaré en lo sucesivo, el fallo está tanto en que hemos perdido de vista la otra cara de la existencia humana como en el mundo de la «economía». Aparte de nuestros roles económicos como trabajadores y consumidores, las ciudadanas y los ciudadanos vivimos en otros dos ámbitos: en el mundo del cuidado íntimo de nuestro hogar, nuestras familias y nuestros círculos de amistades, y también en el de la política. En este libro afirmo que hemos malinterpretado esta última como si fuera parte del mundo de la economía. En cambio, la política ha estado históricamente, y debería estar de forma legítima, más cerca de algo que concebimos como parte de nuestra vida doméstica: el ámbito del cuidado. A pesar de las críticas feministas sobre el «pensamiento maternal» (por ejemplo, Dietz 1985) —y que conste que ni yo ni quienes abogan por el «pensamiento maternal» defendemos que el interés político y el doméstico sean lo mismo—, existe una buena razón por la que los intelectuales políticos suelen comparar a las familias con las formas de gobierno. Ambas representan unas instituciones basadas en unos vínculos diferentes a los que surgen cuando la gente persigue su propio interés. En una democracia, la política necesita de nuestros cuidados, y nosotros deberíamos esperar del Estado alguna clase de respaldo en todas nuestras actividades cuidadoras. Nosotros nos preocupamos por el Gobierno y él se preocupa por nosotros.
El gran reto de la vida democrática consiste en mantener la producción económica —la cual produce desigualdad— y al mismo tiempo reconocer a todo el mundo como participante de la sociedad en igualdad de condiciones. Desde que los debates democráticos comenzaron a resurgir a finales del siglo XVIII, este peligro —el de que la ciudadanía demócrata no quiera trabajar tanto como para producir lo necesario para que todo el mundo pueda vivir bien— no ha dejado de condicionar nuestro subconsciente político. La coacción a los trabajadores y las trabajadoras, la «esclavitud del salario» de los primeros anticapitalistas, produjo el notable crecimiento del capitalismo. El capitalismo es un sistema orientado a producir una riqueza extraordinaria y, como dijo Karl Marx, uno de los cometidos más importantes del Estado ha sido el de apoyar el crecimiento y la expansión del capital. Sin embargo, así como gran parte de la vida pública se ha centrado en la producción y el crecimiento económicos, otros intereses igualmente importantes han quedado relegados a un segundo plano; esto es, que los seres humanos no solo necesitan producir, sino también vivir unas vidas llenas de sentido. Lo intrigante de este desarrollo es que, cuando la vida económica dejó atrás la vida familiar y la subsistencia, las tareas del cuidado y de producir sentido también fueron relegadas en el ámbito familiar. A mediados del siglo XVIII proliferaron los debates en torno al papel de los hombres como ciudadanos productivos. Intelectuales como Adam Ferguson (2010 [1767]) se manifestaron en contra de que el nuevo centro de atención fuera el bienestar económico. Dijo que interesarse tan solo por el propio bienestar económico «afemina». Cuando la producción económica se distanció de lo doméstico, a estas «esferas separadas», la del cuidado familiar y la del puesto de trabajo lejos de casa, también se les aplicó un género. Y el resultado final es que el «cuidado» pasó a ser una tarea secundaria para un Estado centrado en la economía.
En este libro no presentaré una historia sobre cómo se desarrolló este desequilibrio, sino que describiré cómo compensarlo en un país democrático. Para ser concisos, diré que es necesario que la ciudadanía se tome en serio la responsabilidad de «concuidar». «Concuidar» no es lo mismo que centrarse solo en el interés propio, sino que tiene que ver con el interés propio, pero también con el colectivo a largo plazo. Para llevarlo a cabo es necesario un cambio en los valores de la ciudadanía. Requiere que esta se preocupe lo suficiente por el cuidado —tanto en el aspecto personal como en el de sus conciudadanos—, para poder aceptar que lleva la carga política de preocuparse por el futuro. Ese futuro no se centra solo en la producción económica, sino también en el interés por los valores de libertad, igualdad y justicia. Ese futuro no se centra solo en uno mismo, su familia y sus amistades, sino también en aquellos con quienes discrepamos, así como en el mundo natural y nuestro lugar en él. Ese futuro precisa que reflexionemos honestamente sobre el pasado y aceptemos algunas cargas y responsabilidades que han sido apartadas o ignoradas, y que nos percatemos de que, si reconsideramos estas responsabilidades, la democracia funcionará de un modo más justo.
Preocuparse por la democracia y cuidar de ella es una tarea que atañe a toda la ciudadanía, y no es fácil. Sin embargo, cuando esta se involucra en «concuidar», aunque muestre discrepancias sobre ello y debata sobre el mejor modo de proceder, un solo resultado de su compromiso supondrá una mayor confianza mutua y, por lo tanto, una mayor capacidad de preocuparse por este propósito colectivo, esta res publica, esta cosa pública. Este libro establece los motivos por los que tenemos que cambiar nuestros valores en tal sentido. Nuestro éxito o nuestro fracaso dependerá del pensamiento y la acción que se desprendan de esos motivos.
Cuando Bill Clinton aspiraba a ser presidente, colgó una famosa frase en la sede de su campaña que rezaba: «Es la economía, estúpido». Pero más allá de la excesivamente simplista definición de la democracia como unas elecciones periódicas en las que los partidos compiten, sobre todo, para atraer la atención del electorado potencial, la vida diaria de la gente no se compone de problemas como «la economía», sino, más bien, de la ausencia de empleo, de una asistencia sanitaria inadecuada, del tiempo privado dedicado al trabajo, de cómo poder cuidar a los familiares mientras intentan equilibrar el cuidado con las obligaciones laborales, etc. A medida que los representantes políticos presionan para cumplir sus agendas con las que la población votante no se siente implicada, esta se desinteresa cada vez más por sus jueguecitos. Esos juegos cínicos se transforman en un círculo vicioso que conduce a una obscena serie de malas artes como sustituto de la política genuina. Los votantes dejan de creer en el sistema, pero, como su papel no deja de ser marginal, jugar con su ausencia en el ámbito político se convierte en una forma de conseguir la victoria. Cuantos más votantes se mantengan fuera del sistema, más fácil será regularlo y controlarlo por medio de las técnicas de las campañas electorales que sirven a los intereses de quienes han sido elegidos, quienes, a su vez, sirven a aquellos que forman parte del costoso sistema de campaña.
Al escribir este libro me propongo derivar la cuestión de la vida política desde unas consideraciones abstractas sobre «la economía» hasta un modo de enfrentarse de verdad con las auténticas vidas de las personas, lo cual siempre estará más cerca del estilo de vida real de estas. Lo que no hago es pormenorizar una serie de prescripciones sobre cómo se deberían asignar las responsabilidades. La teoría democrática ha señalado a menudo la ironía de los teóricos que intentan prescribir conclusiones para el demos, el pueblo, al mismo tiempo que discuten sobre cómo dar el poder a la gente. Más adelante quedará claro cuáles son las políticas que considero convenientes. No es indispensable aceptar los detalles de mis descripciones y mis prescripciones para congeniar con el planteamiento general que propongo: que la vida política consiste, en última instancia, en asignar responsabilidades relativas al cuidado, y que todas las relaciones y las personas comprometidas con ello deben ser parte del discurso político. Ser demócrata requiere confiar plenamente en las personas, quienes, estando bien informadas y comprometidas con los valores democráticos, tomarán decisiones coherentes con esos valores.
Es todo un reto. Los datos de los que dispone la ciencia sugieren que la ciudadanía se interesa muy poco por la política y la desconoce en gran medida. Hoy en día, muchos teóricos democráticos reconocen que existe una gran confusión sobre los valores democráticos, que son reducidos demasiado a menudo a unas simples citas o palabras, como «elegir», «derechos» o «libertad». Ahora mismo, sería difícil confiar a las mayorías democráticas la tarea de emitir juicios sensatos sobre los valores democráticos. No obstante, si, como teóricos democráticos, somos capaces de describir y analizar la política a un nivel que resulte significativo para la vida diaria de las personas, y si conseguimos eliminar parte de las influencias corruptas que afligen a la «política», entonces sería posible desarrollar una cierta confianza destinada al criterio colectivo ciudadano. El cuidado facilita llevar estas discusiones hasta un punto de compenetración con las auténticas experiencias y diferencias que componen la vida de la gente.
Al manifestar que la propia política democrática se interesa cada vez más por las instituciones y las prácticas del cuidado, intento vincular este con la democracia. Pero hay otra parte igual de importante: la propia democracia, como forma de gobierno basada en la participación de la ciudadanía, requiere cuidado. Un Estado democrático en el que la ciudadanía no se interese por la justicia, por su papel en el control de los gobernantes y por la propia normativa legal, dejará de ser una democracia en poco tiempo.
Espero que no se me malinterprete. Vivimos una época en que «política» tiene un significado tan distorsionado y vacío que tal vez parezca que estoy sugiriendo que debería ser algo así como el cuidado familiar, que una nación debería parecerse a una gran familia feliz, que reflexionar sobre el cuidado elimina o mitiga el conflicto. En absoluto. Reflexionar de verdad sobre la naturaleza del cuidado, aunque sea unos minutos, revela su complejidad. Las relaciones de cuidado suelen ser relaciones de desigualdad y representan un desafío inmediato a cualquier compromiso con la igualdad democrática. La gente tiene ideas diferentes sobre lo que es un buen cuidado; cualquier concepción que no sea plural acabará imponiendo un mal cuidado a según qué personas, vulnerando así su libertad. Aunque hay quien ha querido llamar la atención sobre ciertos intentos de formar un interés colectivo por el cuidado a modo de un insidioso «Estado niñera», más allá de esta etiqueta despectiva parece claro que, dadas las complejidades de la sociedad moderna, muchos de los requerimientos para un buen cuidado exceden la capacidad de las personas y sus familias para satisfacerlos. La cuestión no es si las responsabilidades del cuidado se asignarán de un modo más amplio, sino cómo. La cuestión no es si las sociedades democráticas tienen que pensar en atender sus responsabilidades de cuidado sin apoyarse solo en la familia, sino cómo lo hacen en la actualidad y si estas son las mejores formas de alentar a la ciudadanía democrática. Replantear el cuidado a una escala tan enorme requiere no solo que reevaluemos las interacciones humanas, sino también que la ciudadanía reflexione, como demócrata, sobre su lugar en una sociedad global y en un planeta cada vez más frágil.
Así pues, este libro describe un modo de reformular lo que entendemos por «política democrática». Dado que soy estadounidense y estoy familiarizada con los dilemas relacionados con el cuidado tal y como se manifiestan en mi sociedad, la mayoría de mis ejemplos proceden de esta realidad. No obstante, mi intención es que el planteamiento general se pueda extrapolar a muchos contextos dispares. En efecto, si estoy en lo cierto sobre la intensidad de los problemas relacionados con el cuidado que la economía contemporánea ha creado, en última instancia solo tendrán éxito aquellas soluciones que transciendan las naciones consideradas a título individual.
Espero que este libro resulte interesante a los y las especialistas de la política democrática, a quienes se preocupan por el cuidado, así como a la ciudadanía corriente que se siente desconcertada por lo erróneas que demuestran ser nuestras formas de considerar lo que es importante para nosotros. Los seres humanos comienzan y terminan sus vidas dependiendo del cuidado de otros; entretanto, nunca dejamos de estar comprometidos en relaciones de cuidado con otros, y nunca dejamos de necesitar y proporcionarnos cuidados a nosotros mismos. Dado que nuestra interdependencia del cuidado crece cada día más, tenemos que replantearnos qué tipo de sentido le damos a nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro trabajo y nuestros recursos para asegurarnos de que, así como quienes nos rodean, estamos bien cuidados. No nos podemos replantear estas cuestiones en soledad, solo podemos hacerlo de forma colectiva. Y, al hacerlo, cambiaremos nuestra manera de vernos en el mundo y de concebir qué debería guiar nuestras elecciones políticas más fundamentales.
Quizá no sea demasiado tarde.
Agradecimientos
Es un honor poder agradecer la ayuda que he recibido durante la redacción de este libro. Las cuestiones que abordo me han preocupado tanto que apenas si he mantenido una charla o una conversación en los últimos veinte años en las que no haya aprendido algo de mis interlocutores. Quiero expresar mi gratitud tanto a aquellas personas que han compartido mis opiniones como a las que no, por sus preguntas y argumentos, sus expresiones de apoyo y de indignación. He aprendido de todas ellas.
Varias son las instituciones que me han facilitado soporte material. He tenido la oportunidad de compartir aprendizaje e investigación con las siguientes: Universidad de Estudios Humanistas de los Países Bajos; Centro Universitario de Valores Humanos, de la Universidad de Princeton; City University, de Nueva York (CUNY); Universidad de Yale; Universidad Goethe, de Frankfurt am Main; Fundación Fulbright; Universidad de Göttingen; CIRSFID, de la Universidad de Bolonia, y la Universidad de Minnesota.
Muchos colegas han aceptado ser mis interlocutores durante este proyecto. Ninguno de mis trabajos sobre el cuidado habría sido posible sin la obra conjunta que elaboré con Berenice Fisher, con quien siempre estaré en deuda por nuestras largas y productivas conversaciones. Incluso cuando discrepo de las opiniones de Berenice, las tengo en cuenta. Selma Sevenhuijsen no solo es una colega inspiradora, sino que también me ha enseñado a crear una comunidad intelectual a distancia y aun así cohesionada. Con el paso de los años ha ido surgiendo un variado grupo de academicistas sobre el cuidado, de quienes no dejo de aprender incluso cuando disentimos. Me refiero a Virginia Held, Nel Noddings, Fiona Williams, Julie White, Nancy Folbre, Kari Waerness, Olena Hankivsky, Paul Kershaw, Daniel Engster, Guy Widdershoven, Marian Verkerk, Hank Maschot, Deborah Stone, Raffaella Sarti y Jennifer Nedelsky. Además de estudiosos y estudiantes como Margaret Urban Walker, Martha Ackelsburg, Molly Shanley, Nancy Hirschmann, Jane Bayes, Joan Callahan, Lorraine Code, Alison Jaggar, Liane Mozere, Vivienne Bozalek, Sonia Michels, Wendy Sarvasy, Carol Nackenoff y Fiona Robinson, quienes me han planteado preguntas y han discutido conmigo cuestiones sobre teoría feminista y cuidado en varios continentes. Mi colega italiano Gianfrancesco Zanetti me provocaba, con buen humor e inteligencia, para replantear mi trabajo como un desafío a las jerarquías establecidas. Thomas Casadei también fue un gran respaldo en Italia, y estoy igualmente en deuda con mi anfitriona del Instituto CIRSFID, de Bolonia, Carla Faralli. Raffaella Lamberti, Georgio Bongiovanni, Enrica Morlicchio, Eugenio Lecaldano, Roberto Brigati, Isabel Trujillo, Manuela Nardini y Raffaele Rauti me brindaron la oportunidad de impartir clases y conferencias por toda Italia, por lo cual les estoy muy agradecida. Sandra Laugier y Patricia Paperman también me ayudaron en Francia. Tove Pettersen y Per Nordtvedt me llevaron a Noruega varias veces, y les estoy agradecida por permitirme trabajar con ellos. Elisabeth Conradi organizó un semestre de clases de verano para mí en Göttingen y sigue siendo una gran colega. Graciela Di Marco me brindó la oportunidad de aportar estas ideas a un público de Buenos Aires, en un país que en el momento de escribir estas líneas tiene mucho que enseñar al mundo sobre democracia. La invitación de Shahra Razavi para participar en un taller organizado por el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social me permitió madurar algunas de las ideas aquí expresadas. En un taller sobre teoría política feminista organizado por la Western Political Science Association, Sarah Pemberton me sugirió que empleara la noción «concuidar» para definir la idea principal, así que le estoy agradecida, a ella y al resto de participantes del taller, por sus sabios consejos. Siento no poder expresar mi agradecimiento a mis colegas ya fallecidos: Susan Moller Okin, Iris Marion Young y Sara Ruddick me alentaron y me plantearon preguntas profundas que no he olvidado. Mis excolegas del Hunter College, de la City University de Nueva York, Rosalind Petchesky, John Wallach, Ruth O’Brien, Joe Rollins, Ken Sherrill, Ann Cohen, Pamela Mills, Corey Robin, Young-Sun Kim y Dorothy Helly debatieron las ideas aquí expuestas en un sinfín de ocasiones. Mark Larrimore, Callie Kramer y Herlinde Pauer-Studer son amigos queridos con quienes hemos discutido estas y otras ideas durante muchos almuerzos en nuestra cocina de Nueva York, aunque también en otros lugares. Estudiantes de posgrado de CUNY, Minnesota, y de otras partes del mundo me hicieron observaciones muy útiles. Mis colegas de Ciencias Políticas de la Universidad de Minnesota han aportado sus comentarios sobre varios de estos capítulos, me han acogido en una vibrante comunidad intelectual y me han animado a proseguir mi labor académica. Cuento con el apoyo de Mary Dietz y doy gracias por tenerla por amiga, su erudición y actitud vital son una inspiración.
Mis editores de NYU Press han sido más pacientes de lo que puedo contar. Ilene Kalish ha sido muy atenta y servicial, y no ha dejado de serlo incluso después, en la distancia. Aiden Amos también ha sido de mucha ayuda para terminar el manuscrito. Los revisores anónimos con los que he contado y Jorma Heier me aportaron unos comentarios muy útiles casi al final del borrador, por lo que les estoy muy agradecida.
El capítulo 4 nació en forma del ensayo «Vicious and Virtuous Circles of Care: When Decent Caring Privileges Social Irresponsibility», publicado en 2006 en Socializing Care: Feminist Ethics and Public Issues, editado por Maurice Hamington y Dorothy C. Miller. Agradezco a Rowman & Littlefield que me permitieran reimprimirlo actualizado en este libro.
Mi agradecimiento final es prospectivo: doy gracias de antemano a las lectoras y los lectores que se interesen por los argumentos que aquí se exponen. Ofrezco el libro tanto a los y las especialistas de la teoría y la vida democráticas como a la gente corriente que busca alguna manera de dar sentido a nuestras posibilidades políticas en la actualidad. Estos son unos tiempos duros para quienes creemos en la democracia. Mantengo mi esperanza de que podemos redirigir la cuestión de la vida política hacia lo que realmente importa; es decir, a lo que nos importa y debería importarnos de verdad.
Introducción Cuando el cuidado ya no se practica «en casa»
Afrontémoslo: el cuidado ya no parece practicarse «en casa», ni literal ni figuradamente. En otro tiempo era muy sencillo. La política era algo que sucedía en público y el cuidado era algo que sucedía en privado. Muchas sociedades adoptaron una u otra forma de esta división entre público y privado. Es célebre la distinción de Aristóteles entre polis y oikos (‘casa’) al principio de su Política. La ideología estadounidense de las esferas separadas que data del siglo XIX aplicó el género masculino a lo público y el femenino a lo privado. En esta separación, las preocupaciones no políticas, incluido el sentimiento del amor, se vieron vinculadas a lo privado. Uno de los bordados decorativos más comunes en Estados Unidos reza «Donde esté nuestro corazón, estará nuestra casa». El psicólogo Christopher Lasch (1996) sentenció que la casa es un «refugio en un mundo despiadado».
Sin embargo, esta interpretación de la casa como lugar de confort y de cuidado, desmarcado de la política, es un mito. Si bien algunas casas (¿la mayoría?) ofrecen a sus residentes un cuidado adecuado, bueno o incluso excelente, no todas son confortables ni ofrecen tales cuidados. Cuando el poeta Robert Frost (1996) definió la casa como «aquel sitio donde si tienes que acudir han de darte acogida», no hablaba de un modo sentimental ni presumía de que una casa así tuviera que ser acogedora. Además, «casa» ha resultado tener unos significados en los últimos años que no están relacionados con satisfacer las necesidades del cuidado.
Los últimos cien años han sido testigos de una revolución del cuidado. Este no solo necesita cultivar las relaciones, sino también el trabajo físico y mental de atender, limpiar y mantener el cuerpo. Durante el siglo XX, con el auge de formas más profesionales de comprender el desarrollo humano, el cuidado se ha profesionalizado y ha dejado a la familia atrás. Esta profesionalización del cuidado cariñoso (Duffy 2011) ha propiciado la creación de muchos tipos de instituciones fuera de la casa para practicar actividades de cuidado que se ejercían en ella: escuelas, hospitales, hospicios, residencias de ancianos, centros para personas discapacitadas, funerarias, etc. Al mismo tiempo, el cuidado comprende una cierta cantidad de «trabajo sucio» —limpiar, preparar la comida, el cuidado corporal, tirar los residuos— que, al desplazarse del hogar, crea un nuevo tipo de personas, sobre todo mujeres y, en algunos países, especialmente negras, que se ven cada vez más apartadas del crecimiento económico y relegadas a los últimos peldaños de la sociedad (véase también Glenn 2010). Los padres afirman que hoy en día están más tiempo con sus hijos que en el pasado, pero no haciendo las tareas diarias consistentes en el mantenimiento del cuerpo y de las cosas. El trabajo sucio lo hacen otros. El «cuidado» ya no es el trabajo del ámbito doméstico.
Al hilo de estos significados cambiantes del cuidado, ha resultado muy nocivo dejar de concebir la «casa» como un modo fundamental y concreto de comenzar a reflexionar sobre la vida humana. No hay más que pensar en cómo la propia palabra ha cambiado su significado en dos de los mayores cambios políticos habidos en Estados Unidos en los últimos años.
Si dejamos de lado la codicia, que fue el epicentro de la crisis económica mundial que el colapso de 2008 precipitó, podremos observar un dato interesante. Los derivados financieros que se ofertaron y se vendieron por todo el mundo, que resultaron no tener ningún valor, se respaldaban en una clásica «burbuja» económica en la que los precios —en este caso, los precios de las viviendas— habían subido por encima de su posible valor real. En el mercado global, lo que se estaba vendiendo era una deuda. A nivel local, lo que se estaba vendiendo a la gente era la promesa de que convertir sus casas en una deuda mayor era una buena inversión. Estos negocios «de alto riesgo» se basaban en la presunción de que las casas que la gente estaba comprando (a menudo sin comprobar los ingresos ni contar con ninguna posibilidad real de poder hacer frente a la hipoteca tras unos años de reducción de gastos) seguirían subiendo de valor a un ritmo tan asombroso que nunca se tendrían que enfrentar al hecho de que se estaban hipotecando mucho más allá de sus posibilidades. Sus agentes les habían dicho que, para cuando las hipotecas estuvieran liquidadas, habrían vendido su casa por todavía más dinero y habrían amortizado el préstamo con las ganancias, y todavía les sobraría para otro anticipo. Instigados por la promesa del dinero fácil, animados por los turbios agentes hipotecarios y los temerarios bancos, y viendo programas televisivos sobre compra y venta de casas, millones de personas se vieron atrapadas en la esperanza de que las suyas se convirtieran en un medio de mejorar su estatus. La gente comenzó a pensar en sus casas no como en su hogar, sino como en su inversión más inteligente. Parecía que todo el mundo había comprendido que nunca se harían ricos trabajando para ganarse la vida. Pero entonces, para los afortunados que podían comenzar a incrementar sus activos dentro de la burbuja, el tejado que les cubría se convirtió en un recurso de explotación. Hasta que, evidentemente, todos los tejados se derrumbaron.
Los seres humanos tienen un vínculo nostálgico con sus casas, «donde», como dice Frost, «si tienes que acudir han de darte acogida». ¿Qué significa que la gente dejara de pensar en sus casas de este modo y comenzara a verlas como una inversión? ¿Qué fue lo que los convenció de dejar de concebirlas como un lugar seguro y confortable, y verlas con un ojo puesto en los beneficios? Los científicos sociales han establecido que, de forma tradicional, la casa se ha asociado con la calidez, una sensación de confort, un sentido de estar en el lugar donde se puede ser uno mismo y donde se pueden regenerar las energías (Windsong 2010). Últimamente, la casa dejó de ser un hogar para convertirse en una inversión. Para llegar hasta este cambio, las personas tuvieron que comenzar por pensar de forma diferente acerca de ellas mismas. Existe un estudio sobre la ciudadanía británica que ha explorado este punto: al verse marginada de la bonanza económica, la gente comenzó a percatarse de que no alcanzaría una buena vida si se limitaba a trabajar para vivir o a comprometerse con un puesto de trabajo desarrollando sus capacidades (Bone y O’Reilly 2010). Ahora también había que ser un inversor espabilado, saber moverse en el mercado y esperar a que apareciera alguien con las mismas ideas que tú, pero con menos dinero y con ganas de invertir. Cuando el lema «cada hombre es su propio inversor» llegó a dominar el panorama económico, los vínculos nostálgicos se disiparon a medida que la gente comenzó a concebir sus casas como lugares de especulación. Para quienes quedaron excluidos o no se atrevieron a probar suerte en el mercado libre y cambiar sus casas, estas se convirtieron en una fuente diferente de flujo de caja a través de los préstamos a bajo interés para mejorarlas que los bancos ofrecían libremente y los particulares cogieron y usaron para pagarlo todo, desde inversiones de capital hasta comestibles. La deuda privada superó al ahorro privado. De un modo u otro, los consumidores sucumbieron al hechizo de ver sus casas como fuentes de ingresos, diciéndose a sí mismos que era una actitud razonable, dado que, después de todo, se estaban revalorizando. A estas ilusiones hay que añadir las realidades de que los salarios y las pensiones estaban congelados, y que encontrar un trabajo de larga duración se había convertido en una propuesta más bien dudosa. La casa, entendida como fuente de ingresos, se convirtió en una atractiva esperanza de cierta seguridad económica. La gente quería disponer de dinero para gastar, y frente a la disrupción causada por las incertidumbres económicas y políticas, esperaban llegar a apaciguar su ansiedad con esa cosa nueva, esa nueva experiencia, ese nuevo conjunto de «recuerdos» que el dinero prestado parecía prometer. Ese intenso deseo de adquirir cambió la manera de pensar de las personas. Podemos imaginar cómo, al estilo de los dibujos animados Looney Tunes, de los años cuarenta, cuando la gente puso la vista en sus casas, la casa se convirtió en un gigantesco banco codicioso, y las falsas hipotecas y los documentos de los préstamos tomaron la forma de un enorme martillo que rompía el banco y se hacía con el dinero. Sin embargo, como solía ocurrir casi siempre en aquellos dibujos, una vez desvanecido el espejismo, los pedazos esparcidos por el suelo no se habían limitado a destrozar una ilusión, sino algo muy real: el valor histórico y tradicional de poseer tu propia casa, en lo que el presidente George W. Bush denominó «una sociedad de propiedades».1
La crisis económica que comenzó en 2008 acabó abruptamente con esta actividad frenética. Se rescató a los bancos, pero no a los particulares que perdieron sus casas o que tenían que acarrear una hipoteca o una segunda hipoteca mayor que el valor real de aquellas. Mientras algunos bancos eran «demasiado grandes para caer», los particulares que se habían excedido con respecto a sus ingresos familiares tenían que asumir la responsabilidad de sus actos. Entonces, cuando estos últimos comenzaron a abandonar las casas hipotecadas, cuando los Estados y los Gobiernos locales experimentaron una escasez de ingresos y tuvieron que recortar los servicios para equilibrar sus presupuestos, las consecuencias de aquel comportamiento irresponsable afectaron a todo el mundo. El chivo expiatorio más evidente, como ha venido ocurriendo en Estados Unidos desde 1980, es el «gran Gobierno», y la rabia desatada por esta cadena de acontecimientos encontró su expresión en el movimiento antigubernamental del Tea Party. No obstante, la realidad desviaría la culpa, no la dirigiría contra el Gobierno, sino contra millones de personas que esperaban poder salir adelante y contra una amplia red de bancos, agentes hipotecarios, fondos de inversión y otros negocios que operaban a escala global para sacar provecho de la preocupación de los particulares por sus perspectivas de mejora económica.
¿Qué es lo que impulsa ese clamor de «para siempre»? Juliet Schor (1998, 2000) ha sugerido que los estadounidenses trabajan demasiado y gastan demasiado para poder aportar «más» a sus hijos. En los últimos cincuenta años, las estructuras y los patrones laborales de las familias estadounidenses han cambiado de forma radical. Padres ansiosos por educar a sus hijos con las mayores garantías se encuentran atrapados en un «embrollo del tiempo» (Hochschild 1997, 2021), y utilizan el dinero y otras cosas para intentar recuperar el que han perdido. Hoy en día las familias dicen pasar más tiempo juntas, pero lo hacen, literalmente, metidas en actividades organizadas en torno a lo que a los menores les gusta o no les gusta. No es lo mismo que hacerlos participar en actividades adultas como limpiar o cocinar. El resultado es que esos menores, excepto cuando comparten actividades con sus padres, pasan mucho tiempo en compañía de otros; la mayoría de adolescentes están casi todo el día conectados por medio de dispositivos electrónicos con otros adolescentes. Pero tanto a ellos como a sus padres les cuesta creer que vivirán mejor que las generaciones anteriores. Por primera vez, es muy probable que la próxima generación de estadounidenses reciba menos educación que la anterior y tenga más difícil triunfar en la vida. Acaban viéndose inmersos en un círculo vicioso de trabajar más, lo cual les roba más tiempo y energías, y de pasar menos tiempo cuidando de sus familias. Entonces, para aliviar su sentimiento de culpabilidad, trabajan más para poder ganar y gastar más «creando recuerdos». No es de extrañar que la promesa de «hazte rico rápidamente», vendiendo la propia casa, pareciera tan atractiva. Sin embargo, no existe ninguna solución a este círculo vicioso desde dentro. El único modo de terminar con la necesidad de más dinero y más cosas que sustituyan la falta de tiempo y de cuidado es comenzar a remodelar los valores ilusorios de que una casa propia es una inversión y de que esforzarse en pro de la economía y del éxito son los únicos valores importantes.
Los atentados a Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 también alteraron de un modo profundo el sentido de «casa». Aunque los atentados desde fuera de las fronteras no son nuevos en la historia del país, ni tampoco desde dentro, la magnitud de los atentados del 11 de septiembre y el hecho de que ocurrieran en un momento en que los estadounidenses creían ser la única superpotencia mundial hegemónica fue muy traumático. Cuando el presidente Bush reorganizó el Gobierno federal para crear el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), que ahora es la tercera organización más grande en términos de fuerza laboral (Oficina del Presupuesto del Congreso 2012), pocos tuvieron algo que objetar por el uso del término homeland (‘patria’), que en su uso habitual más reciente designaba las regiones de Sudáfrica que el sistema del apartheid había asignado a los pueblos indígenas. El término en sí mismo parecía capturar la angustia de que lo que se había perturbado no había sido la frontera soberana ni el «orden» ni la «paz», sino la mismísima «casa».
Hay algo mucho más parcial en el hecho de defender una «casa» que en defender una concepción de soberanía o de «paz». Defender la «casa», «aquel sitio donde si tienes que acudir han de darte acogida», no admite ninguna objeción basada sobre criterios del bien y del mal. Es, simplemente, casa. La afirmación de que nuestra casa (y de nadie más) tiene que liberarse de la violencia y del miedo caló hondo en la vida de los estadounidenses. Como sea que la guerra continúa en Irak y en Afganistán, que los estadounidenses se enfrentan a la realidad de que su Gobierno ha empleado y justificado la tortura, que se han gastado billones de dólares, «casa» parece más un lugar en el que existen inquietantes amenazas desconocidas que no un lugar seguro. Los estadounidenses consideran que su seguridad es un tanto precaria. En una encuesta que el Pew Center publicó en octubre de 2010, el 30 % de la ciudadanía de Estados Unidos consideraba que la amenaza de un atentado terrorista era mayor que en 2001, el 41 % consideraba que el nivel de amenaza era idéntico, solo el 25 % consideraba que la amenaza era menor. Inseguros a nivel económico y vagamente amenazados por el terrorismo, los estadounidenses parecían haberse distanciado de la vida pública. Así pues, la ciudadanía no participó en las elecciones de 2010; solo alrededor del 40 % del electorado potencial se molestó en acercarse a los colegios electorales en las elecciones legislativas de mitad de período (Roberts 2010).
Esa sensación de ya no sentirse en casa desconcierta a la población, pero esta se enfrenta a un problema aún mayor: ¿cómo puede afirmar estar viviendo en una democracia si sus temores e inseguridades comienzan a superar su capacidad de actuar para el bien común? Vivimos unos tiempos en los que lo irreal resulta tremendamente atractivo. Desde imaginar a unos vaqueros luchando contra extraterrestres hasta a Abraham Lincoln combatiendo los vampiros, gran parte de nuestra cultura comercial contemporánea parece carecer de fundamento. No es tan sorprendente. A medida que el cuidado se distancia de la vida familiar, «casa» pierde su esencia, queda desconectada de las realidades de vivir nuestras vidas. Cuando el cuidado se vuelve invisible —enredado en un mundo material caótico bajo el «significativo» mundo de las redes sociales (donde los y las adolescentes pasan la mayor parte de sus vidas)—, la gente pierde de vista lo que ocurre de verdad en una casa. Esta se convierte en una forma de tocar la fibra sensible, de hacer que la población subestime los riesgos económicos y se imbuya de placebo político. También invita a recluirse en la propia familia y, de forma implícita, sugiere que no queda nadie a quien cuidar, que hay poco «concuidar» pendiente. Para comprender lo que está sucediendo y cómo seguir adelante, parece que la idea «comenzar en casa», por citar el título de un importante libro de Nel Noddings (2002b) sobre cuidado y política social, ya ha dejado de ser el enfoque correcto.
La necesidad de una revolución democrática del cuidado
¿Qué ocurre cuando el cuidado ya no se practica en casa? La revolución en las instituciones y las prácticas del cuidado que ya está en progreso requiere al menos una revolución paralela en las instituciones y prácticas políticas y sociales. En su mayor parte, la academia ha estudiado esta cuestión desde la sociología, la economía y el análisis de las políticas públicas. Ha intentado responder a ella explorando el modo en que el cuidado se transforma cuando comienza a ocupar puestos en el mercado, en el nuevo tipo de familia y otras disposiciones sociales, así como en el Estado. Por valioso que haya sido este trabajo, no ha profundizado lo suficiente. Emplear las metáforas y el lenguaje del mercado presenta un balance del cuidado incompleto. Solo un replanteamiento holístico y políticamente fundamentado puede abordar de forma adecuada la presente situación.
Por consiguiente, uno de los argumentos clave de este libro es la llamada a una reconsideración del significado de «política democrática». La política democrática debería centrarse en asignar las responsabilidades del cuidado y asegurarse de que la ciudadanía es tan capaz como sea posible de participar en esta asignación. Si en el pasado la asignación de responsabilidades podía parecer estar fuera del alcance y del ámbito de la política, yo afirmo que, dada la naturaleza cambiante del cuidado, nada excepto esta reconceptualización de la política puede abordar los problemas políticos de la vida democrática que surge de nuestra concepción actual del cuidado.





























