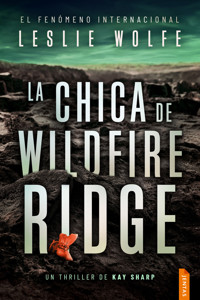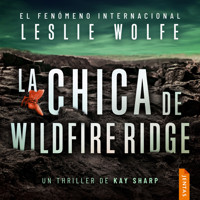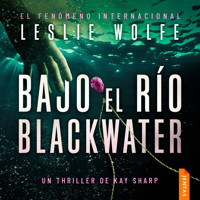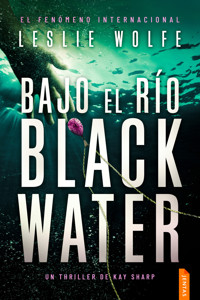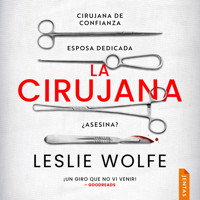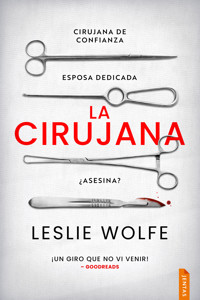Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kay Sharp
- Sprache: Spanisch
En un fresco día de otoño en la pequeña ciudad de Mount Chester, la detective Kay Sharp se encuentra cara a cara con el pasado del que lleva huyendo la última década. Su exmarido, Brian, ha sido acusado de matar a Rachel, la ex mejor amiga de Kay, la mujer con la que Brian le fue infiel y a quien dejó embarazada. Dos días antes, Kay recibió un mensaje suplicante de Rachel diciendo: « Espero que me perdones. Sé que no tengo derecho, pero te necesito » . En el momento en que Kay le devolvió la llamada, ya era tarde: Rachel ya estaba muerta. ¿Podría Brian ser el asesino? Verlo despierta en Kay un torrente de recuerdos dolorosos, pero, a pesar de su angustia, está dispuesta a arriesgar su carrera para demostrar su inocencia, enfrentándose a la presión de su equipo, que no quiere que trabaje en una investigación que le es tan cercana. Cuando Kay visita a la madre de Rachel, descubre algo desgarrador que hace que el caso sea aún más crítico: la hija de ocho años de Rachel, Holly, ha desaparecido. Kay se enfrenta al caso más complejo y más personal de su carrera. ¿Podrá salvar a la pequeña Holly antes de que sea demasiado tarde? Y su determinación por descubrir la verdad, ¿la llevará a hacer justicia o será su perdición? --- « Es un thriller tan intrigante que me mantuvo despierta toda la noche ¡intentando terminar el libro! Es una historia alucinante y me enganchó literalmente desde el primer capítulo hasta el final. ¡Estoy deseando saber qué va a pasar a continuación! De toda la serie de Kay Sharp, tengo que decir que este libro es uno de los mejores, no lo podía soltar » . Tropical Girl Reads « Leslie realmente me enganchó y me sorprendió con esta historia. El libro está lleno de acción y tensión de principio a fin. Se trata de una excelente novela policíaca que te atrapará al completo. Gracias, Leslie, por esta historia. No puedo esperar a la próxima entrega de esta serie » . Star Crossed Reviews « Disfruto mucho con esta serie… Historias excelentes de una escritora excepcional. Le doy cinco estrellas » . B de Bookreview
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Desaparecida en Frozen Falls
Leslie Wolfe
Desaparecida en Frozen Falls
Título original: Missing Girl at Frozen Falls
© Leslie Wolfe, 2022. Reservados todos los derechos.
© 2024 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
Traducción: Ana Castillo © Jentas A/S
ISBN: 978-87-428-1324-9
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.
First published in Great Britain in 2022 by Storyfire Ltd. trading as Bookouture.
Doy especialmente las gracias a mi amigo, un lince de las leyes de Nueva York, Mark Freyberg, quien me guio con pericia por los entresijos del sistema judicial.
CAPÍTULO UNO
SILENCIO
No había ni un ápice de deferencia en los ojos azules de su hija.
Encendida del desafío alimentado por el fuego que ardía vivamente en el interior de su corazón y daba color a su larga y despeinada cabellera, los ojos de Holly se desviaron del rostro de su madre hacia la ventana de la cocina. Fuera, los tonos del crepúsculo se desvanecían en la oscuridad, invitando a pesadas sombras a ocupar los rincones del patio y sembrando la preocupación en el corazón de Rachel.
—Diez minutos más, mamá, por favor —insistió, removiéndose en la silla que había cogido con visible desgana—. Aún no es de noche. —Sus dedos encontraron el borde del mantel y empezaron a tirar de un hilo suelto que salía de la costura. Pronto se rompería por completo, como todo lo que se interponía en su camino—. Por favor...
Rachel se mordió el labio para contener una sonrisa tensa.
—La cena está lista, cariño. —Después de colocar los platos blancos y cuadrados sobre la mesa con gestos rápidos y expertos, Rachel le dio la espalda un momento, lo suficiente para recuperar la cazuela del fogón y ponerla sobre la rejilla que protegía el mantel. Cuando levantó la vista, contenta de ver que el asado había llegado a la mesa sin derrames ni manchas, la silla de Holly estaba vacía.
Poniendo a prueba los límites de su paciencia, su hija se colgaba del pomo de la puerta trasera. Sus manos apretaban el pomo mientras lo giraba despacio, su espalda casi tocaba el suelo y sus rizos castaños barrían las baldosas. Se quedó mirando a su madre con una amplia y audaz sonrisa en su pecosa cara, como si quisiera ver si podía salirse con la suya girando el pomo un poco más hasta que cediera a la presión, permitiendo que la puerta se abriera.
A Rachel le dio un vuelco el corazón. Ese pomo estaba suelto, apenas se sostenía incluso sin una niña de ocho años colgando de él con ganas. En la mente de Holly, aquella pieza suelta de la puerta debía ser el símbolo de lo que la mantenía cautiva en la cocina de su madre y tenía que destrozarla. Incluso si eso significaba que, como un monito, pudiera aterrizar con fuerza en el suelo mientras lo hacía, golpeándose la cabeza contra el lateral del armario. O lo más probable es que no estuviera pensando en nada de eso, al típico estilo de una niña de ocho años.
Rachel dejó caer el guante de cocina sobre la mesa, corrió hacia la puerta y cogió a Holly en brazos, aprovechando para abrazarla con fuerza durante un breve instante antes de que la niña empezara a retorcerse para soltarse.
Agachándose, Rachel la dejó aterrizar con seguridad en el suelo mientras sus ojos se desviaban por un momento hacia el reloj de la cocina. Se hacía tarde.
A cada minuto que pasaba, el miedo se deslizaba en su interior como la niebla que llega del mar y se lo traga todo a su paso. No debería haber dicho ni una palabra. Debería haber huido, fingir que nunca estuvo allí, y tal vez habrían estado a salvo. Holly estaría a salvo ahora.
De mala gana, abrió los brazos, ahuyentando la amenaza de las lágrimas. Sin dudarlo, Holly se alejó corriendo de ella, rodeando la mesa y llenando el silencio de risas.
—Lávate las manos antes de sentarte, jovencita. —La niña hizo un mohín, pero Rachel no se movió, señalando con el dedo el lavabo—. Ahora. —Entonces Rachel tomó asiento en la mesa con un largo suspiro, cuchillo y tenedor en mano, dispuesta a trinchar un par de rebanadas del apetitoso asado. El olor a puré de patatas con mantequilla y a ternera guisada con tomillo le llenó las fosas nasales, recordándole que no había comido nada desde la mañana.
Sin apartar los ojos del esfuerzo poco entusiasta de Holly por lavarse las manos mientras escribía un mensaje de texto en su teléfono, Rachel casi no se percató del sonido de un coche entrando por el camino hacia la casa. Sin embargo, el ruido familiar le heló la sangre. De puntillas, se dirigió al salón y miró hacia el exterior a través de los visillos sin encender las luces.
—Oh, no —susurró para sí misma—. Oh, por favor, no.
Volvió corriendo a la cocina, cogió la chaqueta de Holly del perchero que había junto a la puerta y se detuvo junto a ella.
—¿Recuerdas lo que hablamos? —le preguntó a su hija en un susurro bajo e intenso. Ella asintió, con los ojos muy abiertos y el rostro serio—. Ya es la hora. Toma, ponte esto y sal fuera. Escóndete en el cobertizo, detrás del tractor, como hablamos.
Holly volvió a asentir moviendo la cabeza. Se puso en pie, vacilante; su anterior ansia por salir al exterior se había desvanecido.
—Vete. —Rachel abrió rápidamente la puerta trasera y Holly se deslizó por ella. Una ráfaga de viento invernal sopló en el interior con el aroma de las hojas caídas y la amenaza de lluvia de noviembre—. Quédate ahí hasta que vaya a buscarte, ¿vale? —Luego se puso el dedo en los labios, rogándole a su hija que guardara silencio—. Respira como te he enseñado, despacio, ¿de acuerdo? No tengas miedo —murmuró, secando una lágrima del ojo de la niña—. Mi pequeña valiente.
Holly gimoteó y dio un paso atrás, haciendo que sus rizos se arremolinaran mientras se giraba para correr descalza por el suelo helado. Sin tiempo para mejores opciones, Rachel se quitó los zapatos y se los tiró a Holly, luego la vio detenerse el tiempo suficiente para recogerlos y ponérselos antes de continuar hacia el cobertizo. Las zapatillas le quedaban grandes, pero con valentía arrastró los pies hasta el cobertizo, cerrando la puerta tras de sí con un chirrido oxidado.
A Rachel se le escapó un sollozo, pero lo contuvo mientras cerraba la puerta y se deshacía del plato, los cubiertos y el mantel individual de Holly, metiéndolos con rapidez en el lavavajillas.
¿Qué hacía todavía allí? No tenía sentido, pero no sabía a dónde ir. Quería una cena más para Holly y para ella, un día más de normalidad antes de que toda su vida se fuera al traste, quizá para siempre. Pero ahora se arrepentía amargamente, era solo la última de una serie de malas decisiones que había tomado.
Pensó que aún estaba a tiempo.
Se había equivocado.
El timbre de la puerta sonó dos veces, mucho más fuerte de lo habitual, y el miedo corrió por sus venas. Cerró de golpe el lavavajillas y gritó: «¡Un momento!». Echó un último vistazo a la cocina, se preparó y se dirigió a la puerta principal.
Por un instante se planteó no abrir y bloquear la puerta con el respaldo de una silla metido bajo el picaporte, como había visto en las películas. Pero sabía que eso no cambiaría nada. Era mejor intentar convencerlo de que no lo hiciera. Era su única oportunidad.
Abrió la puerta y se quedó paralizada, de repente, sin palabras, con la garganta entrecortada y seca.
El hombre miró fijamente a Rachel antes de entrar, como si quisiera calibrar sus intenciones, como si esperara algo más que la torpe sonrisa que ella había dibujado en sus temblorosos labios. Guardaba las manos en los profundos bolsillos de su gabardina; tenía los hombros anchos, la expresión severa, decidida. Las largas solapas de su abrigo ondeaban al viento enérgico como un pájaro cautivo que intentara huir desesperadamente.
—S... sé por qué estás aquí... —dijo débilmente—. Pero no es necesario. —El hombre continuó mirándola de manera fría, inflexible—. He decidido que es mejor dejarlo todo y desaparecer. Me llevaré a Holly y nos iremos.
Lo miró un instante y luego se apartó. Tenía la cabeza gacha y los ojos protegidos por ondulantes mechones de su sedoso pelo rojo. El rostro del hombre parecía tallado en piedra, inmóvil, indiferente. Era la indiferencia lo que más la asustaba.
—Ah, ¿sí? —preguntó. Su voz resonó extrañamente en la habitación—. ¿Has decidido dejarlo todo y huir? ¿Y se supone que me lo tengo que creer? —Su risa reverberó en el silencio como fragmentos de cristal.
Ella asintió frenéticamente, sintiendo que el corazón le latía con prisa en el pecho.
—No recuerdo mucho, de todos modos. Me equivoqué. Pensé que recordaría algo, pero... —Los ojos se le llenaron de lágrimas. Con suavidad, él alargó la mano y le tocó la cara. Rachel se estremeció bajo sus caricias y prefirió quedarse quieta—. Te prometo que no diré una palabra.
Una sonrisa torcida se dibujó en los labios del tipo.
—¿Una promesa de corazón, de esas que morirás si no cumples? —preguntó, aplastando una lágrima bajo el pulgar.
Su pregunta le trajo imágenes vívidas a la mente. Un todoterreno negro pasando por la calle donde ella se encontraba aparcada con su coche. Ese vehículo frenando cuando casi llegaba a la esquina. La ventanilla deslizándose bajo la ligera lluvia. Un destello de luz y el sonido de un arma disparándose. Dos veces. La mano sujetando el arma y la forma en que se sacudió hacia arriba por el retroceso. El golpe de un cuerpo cayendo sobre la acera empapada por la lluvia, un hombre joven, quizá de veinte años, incluso más joven. La sangre mezclándose con la lluvia y fluyendo poco a poco hasta la cuneta. El todoterreno negro acelerando, doblando la esquina, desapareciendo. Su aliento, atrapado en su pecho, abrasador y agonizante.
Rachel sacudió la cabeza.
—Ni una palabra, lo juro. Estoy conmocionada, eso es todo. —Se apartó despacio, sabiendo que estaba mintiendo tan mal que su hija de ocho años lo habría hecho mucho mejor—. Me he avergonzado con esa gente... en el calor del momento, supongo. Nunca había presenciado un asesinato. —Se atragantó con la palabra y se le quebró la voz—. Pensé que podría recordar la matrícula, pero todo lo que recuerdo es un coche negro. O tal vez azul. Hay millones de ellos ahí fuera. No vi nada, de verdad. Juro que no lo hice. Por favor, déjame ir.
—No me lo creo. —Su voz era llana, seria.
Ella se encogió de hombros y volvió a sacudir la cabeza, bajando la mirada al suelo.
—Ya les he llamado; les he dicho que no recuerdo nada. —Levantando los ojos y mirándolo por un breve instante, añadió en un susurro bajo y estrangulado—: Pero ellos podrían pensar de otro modo. Yo... nosotras... estamos en peligro si creen que he visto algo. Ya sabes, el... asesino. Ojalá pudiera convencerlos de que no vi nada. No soy un peligro para nadie. —Juntando las manos, dio otro pequeño paso hacia atrás—. Estaba demasiado lejos. Estaba oscuro, lloviendo. No podría haber visto prácticamente nada, ¿verdad? —Intentó fingir una risita, pero le salió gutural, ahogada, grotesca.
Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Sus rodillas se sentían débiles y temblorosas, se dejó caer en una silla cerca de la puerta y enterró la cara entre las manos. Sus hombros pesaban mientras sollozaba, el miedo y la desesperación se extendían implacables por todo su cuerpo.
El hombre se acercó y tocó el hombro de Rachel en un gesto que la hizo sobresaltarse. Jadeando, lo miró a través de un torrente de lágrimas. Cuando sus miradas se cruzaron, ella se estremeció. Su decisión estaba tomada, y nada de lo que ella pudiera decir o hacer cambiaría lo que estaba a punto de suceder.
Aun así, se levantó de la silla y huyó a la cocina, gesticulando desesperadamente, tanteando la superficie de la mesa en busca del largo cuchillo de trinchar que recordaba haber dejado antes.
El hombre caminó despacio hacia la mesa de la cocina, imperturbable, decidido.
—¿Dónde está la niña?
—No está aquí —tartamudeó—. La dejé con mi madre.
—Ajá —respondió él fríamente mientras sacaba una pistola provista de un pequeño silenciador, y le apuntó al pecho.
Tras agarrar un cuchillo con dedos temblorosos, ella se abalanzó, levantando la mano en el aire y saltando por el suelo para alcanzarle.
La pistola se disparó dos veces, en rápida secuencia silenciada, desgarrando la carne de Rachel y desencadenando relámpagos dentro de su cerebro. Su cuerpo cayó al suelo mientras el mundo a su alrededor se volvía oscuro. El cuchillo repiqueteó contra las baldosas y se deslizó bajo la estufa.
El hombre se quedó mirando el cuerpo de Rachel unos instantes, luego rodeó la mesa y le disparó otro tiro a la cabeza. El tiro sacudió la parte superior de su cuerpo durante una fracción de segundo, y luego nada.
Solo silencio.
El hombre se metió la pistola en el bolsillo y cogió un paño de cocina del tirador de la puerta del horno. Silbando una melodía conocida, limpió cualquier superficie que hubiera tocado desde su llegada. El respaldo de la silla de la cocina frente a donde había caído la mujer. Los tiradores de la puerta principal. El marco de la puerta de la cocina. Y, solo por precaución, algunas secciones de la encimera y la mesa.
Antes de marcharse, contempló el bello rostro de la mujer, serena en la muerte, en paz.
—Qué desperdicio —murmuró. Se volvió hacia la mesa y cogió un poco de corteza de la carne del asado; entonces se lo comió con avidez, chupándose los dedos—. Y también sabía cocinar.
Estaba casi en la puerta cuando oyó ruidos fuera, en el patio de atrás. Un crujido, un golpe, un gemido ahogado.
—Maldita sea —murmuró, y salió furioso por la puerta trasera, sin preocuparse por las huellas que había dejado en el pomo.
Ya habría tiempo de limpiarlas más tarde.
CAPÍTULO DOS
LLAMADA PERDIDA
Kay miró al sospechoso a través del cristal, preparándose para cuando tuviera que entrar. Con los dedos apretados alrededor de un vaso alto de papel con café para calentarse con su contenido, arrugó la nariz y rio entre dientes mirando a Elliot.
—Esto es muy inusual —dijo—. Y no te imaginas lo que apesta.
Su compañero sonrió y asintió una vez, con un movimiento apenas perceptible del ala de su sombrero vaquero.
—¿Quieres que lo lleve a procesar?
Kay volvió a mirar al sospechoso. Ahora parecía despierto, no como ese mismo día un poco más temprano, cuando dos agentes del sheriff tuvieron que sacarlo del coche, profundamente dormido. La mayor parte del rostro del sospechoso estaba cubierta por un cabello castaño despeinado que no se había peinado en meses y una barba igualmente desaliñada. Vestía una sucia camiseta gris llena de manchas de una sustancia pardusca sobre la que Kay no se atrevía a aventurar una conjetura. Sus pantalones estaban gastados, dados de sí y viscosos; el hombre debía llevar tiempo sin hogar.
El olor a humo de puro añejo precedió en apenas una fracción de segundo a la entrada del sheriff Logan en la pequeña sala de observación. Kay se dio cuenta de que había aumentado de peso y de que su abdomen empujaba el tenso tejido de la camisa, amenazando la integridad de varios botones. Las ojeras se le habían acentuado; probablemente estaba acumulando un gran déficit de sueño, y la estación invernal acababa de empezar. Como siempre, el invierno había traído la nieve, y con ella hordas de turistas, ya fueran esquiadores o personas que tan solo adoraban estar en las laderas y cumbres del monte de Mount Chester una vez que la primera capa de blanco caía del cielo.
Y con ellos llegó una carga de horas extras interminables para la oficina del sheriff. Pequeños robos, peleas en bares, borracheras y altercados, allanamientos, multas por conducir bajo los efectos del alcohol, violaciones ocasionales y, a veces, asesinatos. Decenas de accidentes de tráfico, desde pequeños golpes con los guardabarros hasta choques múltiples y homicidios, todo porque los californianos no sabían conducir sobre hielo, y eso era un hecho probado.
—Creía que ya estaría encerrado —dijo el sheriff Logan, deteniéndose en el marco de la puerta y dirigiendo al perpetrador una rápida mirada llena de desprecio sin filtro.
—Lo quería totalmente despierto para interrogarlo —respondió Kay—. No quiero que un abogado listillo haga retirar los cargos porque estaba impedido en el momento del interrogatorio.
—¿Qué hay que preguntarle? —Logan sonrió y se rascó la sien canosa—. Para mí es una situación sin precedentes —añadió con una sonrisa que dejaba ver sus dientes manchados de tabaco—. Quedarse dormido en la escena del crimen.
Kay ladeó un poco la cabeza.
—También me encaja por los robos de los Gravatt y los Langton. Hay puntos en común con esos casos. A la misma hora del día. Mismo punto de entrada. Mismo modus operandi.
—¿Huellas dactilares? —La sonrisa del sheriff disminuyó.
—Aún estoy esperando eso, pero había pensado preguntarle.
Una risita silenciosa salió de los labios de Elliot. Se mantuvo callado, como siempre, pero Kay pudo ver que sus la maquinaria de su cerebro ya estaba girando.
—No se durmió del todo —dijo Elliot—. Fue drogado. Por la señora Donaghy. Consiguió que tomara café con ella y le echó sus somníferos. Esa mujer se podría cargar el infierno con un cubo de agua helada.
—Sí... Le dio como tres veces la dosis que ella toma —rio Logan—. Me enteré. Bien por ella. ¿Cómo llegó aquí?
—Los Donaghy lo ataron con los cables de unos alargadores y nos llamaron —añadió Elliot—. ¿Se imagina al señor Donaghy, a sus setenta y tres años, con su barriga y su artritis, arrastrando a este pedazo de escoria atado como un jamón ahumado hasta el porche delantero, porque «no podía soportar su mirada ni su hedor»? Son sus palabras, no las mías —añadió, con las manos metidas en los bolsillos de los vaqueros en lugar de hacer las habituales comillas en el aire.
Logan intentó esconder su abdomen, probablemente sintiéndose un poco cohibido al oír la descripción que Elliot hacía de la complexión del señor Donaghy. Kay se dio la vuelta para ocultar una pequeña sonrisa.
—Muy bien, voy a entrar —anunció, dejando el vaso de café sobre una mesita auxiliar y alisándose el cuello alto negro de su jersey. Se subió las mangas hasta los codos, sacó una goma del bolsillo y se recogió el pelo rubio en una coleta. Cogió una carpeta con unas cuantas hojas en blanco dentro, un accesorio que utilizaba a veces, y se detuvo frente a la puerta—. Diría que me llevará unos diez o quince minutos —añadió, mirando a Elliot. El ala del sombrero de su compañero se movió ligeramente. No quería que Logan supiera que ella y Elliot saldrían a cenar más tarde.
Aunque todo el pueblo de Mount Chester lo sabía. Sobre todo los otros policías.
El sospechoso apenas se inmutó cuando ella entró. A Kay se le cortó la respiración; el olor era desagradable allí dentro. Se dirigió al termostato, lo bajó diez grados y puso el aire acondicionado. Luego volvió y se sentó frente al sospechoso.
—Señor John Homer Boydston. —Hizo una pausa—. ¿Cómo le va el día? —preguntó, abriendo la carpeta y pasando las hojas.
—¿Eh? —respondió el hombre, mirándola fijamente con los ojos entrecerrados e inyectados en sangre—. ¿Cómo cree que va? Me han pillado.
—Sí, lo he oído. —Cerró la carpeta y la colocó frente a ella, luego puso las manos sobre la misma—. ¿Por qué irrumpió en la residencia de los Donaghy?
El sospechoso apartó la mirada de ella hacia la ventana, que ahora era un cuadrado negro de cristal con barrotes de acero entrecruzados delante. Fuera estaba oscuro, los días eran más cortos y fríos, con la amenaza de más nieve en el aire vespertino.
—Supongo que no tiene sentido decir que no fui yo, ¿verdad?
Ella fingió aflicción.
—No, me temo que sería inútil. Déjeme recordarle lo que ha ocurrido. —Kay esperó hasta que él hizo contacto visual—. Esta mañana, sobre las diez, entró en una casa y empezó a maltratar a los dos ancianos que viven allí, exigiéndoles que le dieran dinero. Registró sus cajones, el bolso de la señora Donaghy, y se llevó todo lo que encontró. Dinero en efectivo, joyas, sus llaves del coche. En ese momento, la señora Donaghy le ofreció una taza de café, y se la bebió. Luego se quedó dormido en su sofá.
Un destello de comprensión iluminó por un momento los ojos apagados del hombre.
—¡Me drogó! —gritó, intentando ponerse en pie. La cadena que unía sus esposas y se sujetaba a la mesa de acero inoxidable traqueteó, sujetándolo. Derrotado, se dejó caer sobre su silla, cuyas patas chirriaron al arrastrarlas contra el suelo de cemento manchado—. Me drogó. Juro que lo hizo. Quiero presentar cargos.
—Señor Boydston, usted irrumpió en su residencia. Tenían el derecho legal de matarle en defensa propia. No lo hicieron. En todo caso, debería estar agradecido.
La boca del sospechoso se redondeó en una O silenciosa.
—¿Le han leído sus derechos?
—S-sí, conozco mis derechos. He cumplido condena antes.
—¿Por qué?
Él se burló como si dudara de su ignorancia.
—Allanamiento de morada.
—Muy bien, así que ya ha hecho esto antes. —Ella sonrió cortés, como si quisiera dar a entender que lo entendía—. Voy a suponer que irrumpió en la residencia Donaghy porque necesitaba dinero desesperadamente. Porque se moría de hambre.
Él asintió con entusiasmo, enviándole nuevas oleadas de olor corporal.
—Justo por eso. Ahí lo tiene.
—He leído en su expediente que le despidieron de su último trabajo, ¿por qué fue?, ¿por robar?
El hombre frunció ligeramente el ceño, como si sus espesas cejas fueran demasiado débiles para fruncirlas con fuerza.
—Muy bien, antes de ficharle formalmente, déjeme decirle dónde estamos. Tenemos otros dos casos en los que estamos trabajando, el de los Gravatt y el de los Langton.
—¿Quiénes?
Probablemente ni siquiera sabía sus nombres. ¿Por qué iba a molestarse? Por lo que ella sabía, su modus operandi consistía en beber hasta perder el conocimiento o drogarse, o ambas cosas, y luego acechar a una pareja de ancianos y entrar en su casa. Los tribunales habían sido indulgentes con él en dos ocasiones, pero lo había pagado llevando a más gente al hospital.
—Hay un problema aquí, señor Boydston. —Kay se inclinó un poco hacia delante para dar más peso a sus palabras. Su gesto despertó la curiosidad del interrogado—. En ambos robos, las parejas de ancianos resultaron gravemente heridas, por lo que los cargos serían mucho más elevados. Verá, mi compañero es de Texas. Es un duro agente de la ley al que nada le gustaría más que colgar al hombre que hirió a esas personas, ¿comprende?
El rostro del hombre se volvió ceniciento y sus labios temblaron.
—¿Colgar? —Se aclaró la garganta—. ¿Qué quiere decir?
—Oh, es una forma de hablar. No colgamos a criminales en California. Los ejecutamos. Rápido y limpio, no como en la vieja Texas.
Él se lamió los labios, nervioso.
—Yo no he matado a nadie.
—Bueno, ese es el problema, señor Boydston. Mi compañero cree que el autor que irrumpió en la casa de los Gravatt pretendía matar a las dos personas que viven allí y cometió un error. Les aplastó la cabeza contra la pared, pero no usó la fuerza suficiente para matarlos.
La palidez se acentuó en el rostro de Boydston. Tragó saliva.
—¿A los dos?
Ella ignoró su pregunta.
—Aunque creo que fue un accidente, cuando entras en casa de la gente, estos se asustan. Corren como locos, tropiezan con las cosas. Creo que se cayeron y se golpearon la cabeza. —Hizo una pausa, mirando directamente las pupilas dilatadas del hombre—. Solo alguien tonto como una piedra mataría a alguien por cien pavos, ¿verdad? Porque eso es todo lo que se llevaron de los Gravatt, ya ve.
Hizo otra pausa y se reclinó en la silla.
—Ese es el problema que tengo. ¿Fue un asesinato premeditado, mal ejecutado por alguien estúpido? ¿O solo un accidente durante la perpetración de un delito menor?
—Fue un accidente —soltó—, le juro que lo fue. Solo quería retener al tipo para poder abrir los cajones, pero no paraba de atacarme con el bate. Solo lo empujé, no con fuerza —tartamudeó. La cadena volvió a sonar cuando juntó las manos en un gesto implorante—. Se suponía que no debían salir heridos. No soy estúpido, ¿sabe?
—De acuerdo —dijo Kay, poniéndose en pie, y cogió la carpeta de la arañada mesa—. Se lo haré saber a mi compañero.
El interrogado bajó la cara hacia la mesa hasta que sus manos encadenadas pudieron pasar por su pelo desordenado.
—Gr-gracias, detective.
Kay cerró la puerta tras de sí, respiró hondo y entró en la sala de observación, justo a tiempo para ver cómo un dinero cambiaba de manos.
—¿Una apuesta? —desafió a los dos policías, que parecían tímidamente culpables de los cargos—. ¿De qué? Esta confesión ha sido demasiado fácil.
Elliot cambió el peso de un pie a otro, bajándose el ala del sombrero lo suficiente para ocultar sus iris azules.
—De tiempo. Sobre cuánto rato te llevaría...
—Sí, lo pillo. —Ella apretó los labios para ocultar una sonrisa. Esa era su familia, claramente. Elliot, el Sheriff Logan, los agentes. Su hermano Jacob—. ¿Qué apostasteis?
Un momento de silencio y luego Logan dijo:
—He perdido un billete de diez. Dije que lo tendrías en veinte minutos. Elliot dijo cinco. Ha estado más cerca. Le has hecho confesar en seis minutos.
—Vaya —dijo Kay en voz baja, halagada en secreto.
—Ya puede pagar la cena —dijo Logan, saliendo de la habitación con paso ligero, respondiendo a una seña de otro agente.
—Yo lo encerraré —ofreció el detective.
Kay se quedó atrás, cogió el vaso de café y bebió un sorbo. Vio cómo Elliot se llevaba al sospechoso de la sala de interrogatorios a la parte de atrás para procesarlo. Boydston se retorció durante un rato, luego miró fijamente el sombrero de Elliot, la hebilla de su cinturón del tamaño de un platillo de café con la estrella solitaria, y se quedó en silencio, con la mirada aterrorizada. Debió darse cuenta de que Elliot era el gran y malvado agente de la ley de Texas con ganas de ahorcar.
Mientras esperaba, Kay comprobó sus mensajes y arrugó el gesto cuando descubrió una llamada perdida de un número que no reconoció inmediatamente. La llamada se había realizado un par de horas antes, pero ella no la había oído. Comprobó el teléfono y descubrió que el botón lateral de respuesta se había deslizado, probablemente por accidente.
Tocó el buzón de voz y reprodujo el mensaje.
—Hola, soy Rachel —dijo una voz de mujer vacilante. Sonaba cargada de lágrimas—. He querido llamarte... durante años. Pero necesito hablar contigo ahora. Yo... espero que me perdones por lo que hice. Por todo. Sé que no tengo derecho, pero te necesito. Por favor, llámame.
Kay se quedó mirando el número que aparecía en la pantalla, con el dedo índice flotando sobre esta mientras intentaba decidir qué hacer.
—¿Quién era? —preguntó Elliot—. Pareces disgustada.
Kay respiró hondo, dándose cuenta de que había estado reteniendo el aire en el pecho mientras escuchaba el mensaje. La sensación de pesadumbre que la había invadido se disipó al oír la voz de Elliot.
—Ah, solo un fantasma del pasado. Fuimos juntas a la universidad. Solía ser mi mejor amiga.
—¿Quieres llamarla? Puedo esperar —dijo Elliot, dando un paso atrás como para ofrecer algo de privacidad.
Kay volvió a pensarlo, pero se dio cuenta de que aún no estaba preparada para esa conversación.
—No... vamos a cenar. La llamaré más tarde.
CAPÍTULO TRES
LA CAÍDA
Holly corrió hacia el cobertizo, con los pies lastimados por las piedras que cubrían la superficie del camino de cemento. Entonces los zapatos de su madre aterrizaron en la hierba a su lado con dos golpes. Se detuvo y los recogió, y sintió la hierba húmeda y fría bajo sus pies. Se puso los zapatos. Todavía estaban calientes de los pies de su madre. Cuando regresase, mamá le gritaría por no llevar los calcetines puestos.
Odiaba los calcetines.
Los calcetines eran feos, malolientes e incómodos.
Se le resbalaban todo el tiempo y había que tirar de ellos. Se escondían en los rincones más alejados de los cajones, lo que le dificultaba emparejar dos del mismo tipo. La hacían tropezar y caer. Y, a veces, le calentaban demasiado los pies.
Pero ahora los echaba de menos, deseaba tenerlos consigo, los dos más feos, tejidos por la abuela con lana gruesa, áspera y gris.
Con los dientes rechinando, se escondió en el interior del frío y húmedo cobertizo de herramientas, agarrándose a la parte trasera del tractor cortacésped con las manos heladas. El interior estaba completamente oscuro. Las ráfagas de viento agitaban las paredes de vinilo ondulado, aullando y silbando contra el follaje del cedro rojo. A veces caían bayas y pequeñas ramas que rebotaban estrepitosamente contra el techo del cobertizo.
Entonces algo se movió contra su pierna, y ella chilló. Un gritito que terminó rápidamente con su propia mano tapándole la boca.
Había algo allí, con ella. Podría haber sido una araña. Una grande. Con el corazón golpeándole el pecho, empezó a sentirse un poco mareada, viendo cosas que no existían en la oscuridad absoluta del cobertizo.
Entonces recordó lo que mamá le había enseñado.
Colocándose la mano en el pecho, donde estaba la cicatriz, inhaló profundamente, contando los segundos con cada respiración. Sentía el marcapasos como un bulto bajo la piel, un ganchito familiar que le permitía llevar una vida normal. Eso fue lo que dijo mamá.
Y eso significaba que podía trepar al cedro rojo del fondo del patio. Estaría mejor allí arriba. Nadie vivía en aquel árbol, salvo algunas ardillas y un viejo búho, y a ella no le importaban. Las arañas vivían en el cobertizo. Las grandes. Arañas lobo, viudas negras también.
Despacio, conteniendo la respiración, empujó la puerta del cobertizo y salió a hurtadillas. Arrastrando los pies, corrió hacia el viejo árbol y trepó, primero por una roca, luego por las vigas de la valla, hasta llegar a la bifurcación del tronco, a unos dos metros del suelo. Otro par de ramas más arriba, y estaba completamente envuelta en un denso y crujiente follaje, donde nadie podía verla. El viento soplaba con furia, pero ella se mantenía firme, con ambos brazos rodeando una gruesa rama.
Entonces miró hacia la casa.
La luz de la cocina estaba encendida y podía ver el interior con claridad: la mesa, la cazuela y el cuenco rojo con el puré de patatas.
Con el corazón acelerado en el pecho, vio que mamá se precipitaba, vacilante, cogiendo el cuchillo de carne de la mesa. Apareció un hombre. Su madre se abalanzó sobre él, pero él fue más rápido.
Luego, dos disparos, que apenas oyó.
Holly jadeó, sin darse cuenta de las lágrimas que caían por sus mejillas.
El cuerpo de su madre cayendo al suelo, fuera de la vista.
Otro disparo.
Su pie se salió de la Converse y perdió el agarre. La rama a la que se sujetaba cedió y ella cayó, haciendo crujir el follaje. Lloró cuando cayó al suelo; la gruesa rama le protegió la cabeza del impacto contra la roca, pero se clavó profundamente en su costado, rasgando el abrigo de plumón y esparciendo pequeñas plumas al viento.
Luego apretó los labios con fuerza, con cuidado de no hacer ruido, sollozando en voz baja. Mamá se enfadaría. Se suponía que debía esperar en el cobertizo de las herramientas.
Al cabo de un rato, cuando el frío ya empezaba a calarle los pies descalzos, oyó abrirse la puerta. Unas fuertes pisadas se acercaban, pero no se atrevió a mirar. Contuvo la respiración, esperando oír la voz de mamá llamándola por su nombre.
Cuando el hombre la levantó, dejó de sollozar, muerta de miedo. Mientras se la llevaba más allá de la casa, preguntó:
—¿Dónde está mamá?
Solo respondió el aullido del viento.
CAPÍTULO CUATRO
RENDICIÓN
El campo de tiro situado detrás de la oficina del sheriff del condado de Franklin estaba desierto a esa hora temprana. El instructor del campo solía estar por allí después de las siete y media, pero Kay no lo encontró en su despacho ni en el recinto. Tal vez se estaba calentando en alguna parte.
La mañana era fría y ventosa; el vaho se desplegaba con cada respiración. Un rastro de escarcha revestía de plata la hierba recortada; pronto habría nieve cubriendo el verde marchito de las gruesas briznas, igual que ya lo había conseguido en las elevaciones más altas del monte de Mount Chester. El cielo seguía siendo azul, el tono perfectamente nítido despejado del cielo de California, lo que hacía que la nieve que se avecinaba fuera un problema de otro día.
—Uf, este frío corta como un cuchillo. —Elliot pisó fuerte unas cuantas veces para entrar en calor—. Todavía no es época de que cale hasta los huesos, pero tampoco está muy lejos. —Sacó las manos de los bolsillos de su chaqueta vaquera, sopló aire en ellas y luego se las frotó enérgicamente.
—Esto no es nada —dijo Kay con calma, dejando su café en un banco de madera—. A estas alturas ya deberías saber que aquí la temperatura puede bajar hasta veinte grados. A veces incluso por debajo.
—¿Allí arriba? —Señaló los picos del monte, casi totalmente cubiertos de nieve.
—No, aquí abajo —dijo sonriendo ella—. Creía que llevabas viviendo aquí los últimos... ¿cuántos años?
—Alrededor de nueve —murmuró él, luego sopló más aire en sus manos, manteniéndolas ahuecadas en su boca—. Pero reprimimos los recuerdos traumáticos, ¿verdad?
Kay se rio.
—Exacto. —Estaba impresionada—. Y solo hace dos años que tienes a una psiquiatra de compañera.
—Dos años, once meses y siete días —dijo él, sorprendiéndola de nuevo—. Y yo pensaba que eras analista del comportamiento, no una psiquiatra cualquiera.
Sin saber qué decir, Kay se bajó la cremallera de la chaqueta de cuero el tiempo suficiente para sacar el arma de la funda y la volvió a subir con rapidez hasta la barbilla. Comprobó el cargador, cargó el arma y apuntó a una diana de papel que colgaba de un soporte, a veinte metros de distancia.
Metódicamente, disparó todas las rondas en cadencia lenta, haciendo que cada disparo contara, como solía decir el instructor del campo durante su clase de certificación inicial. Sorprendentemente, su certificado de armas del FBI solo tenía un peso limitado en el condado de Franklin. Tuvo que volver a obtenerlo cuando regresó de San Francisco y se incorporó a la oficina del sheriff, hacía casi tres años. Mantener esa certificación requería prácticas regulares, firmadas por el instructor.
Tras efectuar el último disparo, dejó el arma en el banco y trotó hacia el blanco de papel. Estaba arrugado y manchado por la humedad, pero aún mostraba los agujeros que había hecho en el centro de la diana. Varios estaban un poco desviados, arriba y ligeramente a la derecha, pero todos sus tiros habían conseguido buenos puntos. Radiante de satisfacción, arrancó la diana de papel del soporte y empezó a doblarla.
—Espero que el jefe firme esto. —Dobló el papel hasta que cupiera en el bolsillo del pecho de la chaqueta.
Elliot dio unos pasos hacia la izquierda, donde una serie de pequeñas dianas de chapa de acero colgaban de unos soportes. Le dedicó una sonrisa pícara, estiró el cuello a derecha e izquierda y apuntó. Silbando una melodía alegre que Kay no reconocía, la interrumpía con rápidos disparos a las dianas de acero. Las balas que impactaban en ellas repiqueteaban ruidosamente con diversas tonalidades, en cierto modo a juego con la melodía que silbaba. Sin perder un instante, cuando vació un cargador, lo dejó caer y volvió a cargar otro. En menos de un minuto, había terminado de disparar veinticuatro balas.
—¡Tenía que ser un tirador de Texas! —exclamó el instructor del campo, apareciendo de la nada. Era un agente del sheriff jubilado, de unos setenta años, que caminaba con la espalda permanentemente doblada por una persecución automovilística que salió mal. Había acabado en un barranco después de que su vehículo diera al menos dos vueltas de campana y, para colmo, el delincuente había conseguido escapar—. Perfecta puntería, detective.
Kay le lanzó una mirada inquisitiva.
—¿Cómo lo sabes?
—Por los sonidos que hacía. Ha tocado los primeros compases de La rosa amarilla de Texas. ¿No la has reconocido?
Ella sacudió la cabeza.
—¿Las placas tienen diferentes tonos?
Elliot sonrió y bajó la cabeza, ocultando los ojos bajo el ala de su sombrero justo cuando sus mejillas se sonrojaron un poco.
—Es el lugar donde la bala golpea la placa lo que da el tono al sonido —explicó el instructor, tirando de un gorro de punto azul oscuro para bajárselo por encima de las orejas—. Cuanto más cerca del borde, más alto es el tono. Las placas en sí son todas iguales.
—Oh, vaya —susurró Kay—. Supongo que eso supera con creces mi actuación —añadió, entregándole al instructor la diana de papel a la que había hecho agujeros antes.
—Esto está bien. Cumple los requisitos de aptitud —dijo el instructor, examinando su trabajo—. Has disparado demasiado alto. Estoy dispuesto a apostar a que has hecho estos últimos cuando el retroceso estaba sacando lo mejor de ti. Quitas el dedo del gatillo demasiado rápido. Eso te hace sacudir el arma. —Luego la miró alentadoramente—. Todos tenemos nuestros puntos fuertes y talentos naturales.
—Oh, bueno, entonces, si estamos en una situación de peligro, supongo que dejaré que Elliot dispare mientras yo hablo con los delincuentes hasta matarlos.
Todos estallaron en carcajadas. El instructor le dio una palmada en el hombro.
—No está nada mal, detective. Has aprobado con nota. En realidad —le echó otro vistazo a la diana de papel, contando puntos en su mente mientras sus labios se movían sin sonido—, has obtenido ciento ocho puntos de ciento veinte posibles. Eso es un noventa por ciento de dominio. Eres genial.
—Sí, pero no soy la gran «rosa amarilla de Texas», ¿verdad? —dijo riendo entre dientes.
Elliot la miró durante una fracción de segundo, con un brillo en los ojos mientras sonreía.
Entonces el teléfono de Kay sonó con fuerza. Lo sacó del bolsillo y reconoció el tono de llamada de la oficina.
—Buenos días, detective —dijo Lizzie, la agente encargada de las comunicaciones. Tenía veintitrés años o así, era muy lista y se rumoreaba que era la sobrina del sheriff—. El sheriff Logan os quiere en la oficina, de inmediato.
—Entendido —respondió Kay—. Llegamos en cinco minutos. —Terminó la llamada y se volvió hacia Elliot—. Vamos, compañero, tenemos un caso. —Frunció el ceño un momento, dándose cuenta de que la agente no había dicho nada de eso.
Encontraron al sheriff en la sala de observación, mirando por el espejo unidireccional la espalda de un hombre de hombros anchos sentado en la silla del entrevistador. No estaba esposado. Llevaba un traje de color oscuro de buena calidad, más bien caro, con el cuello de una camisa blanca a la vista, y zapatos negros brillantes que parecían nuevos.
El sheriff tenía los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión de desconcierto.
—Se rinde —dijo, sin más presentación, en cuanto Kay y Elliot entraron—. Hay una orden de arresto contra él, emitida en el condado de San Francisco.
—¿A qué se debe? —Kay bajó la cremallera de su chaqueta, se la quitó y la abandonó en una silla vacía cercana. Se acercó al cristal y miró al hombre por detrás. Algo en su comportamiento, en la forma de su corte de pelo, le resultaba extrañamente familiar.
—Asesinato.
La palabra dejó un breve rastro de silencio a su paso.
—Entonces, ¿qué hace aquí? —preguntó Kay, con un sentimiento de fatalidad descendiendo a su corazón. Por un momento, pensó en la llamada perdida de Rachel del viernes anterior. Después de cenar, Kay había intentado llamarla, pero le saltó el buzón de voz.
El sheriff miró a Kay con una ceja levantada y dos profundas líneas de tensión flanqueándole la boca.
—Quiere entregarse a ti. Dice que es tu marido.
CAPÍTULO CINCO
REENCUENTRO
—Brian.
El apagado susurro salió de los pálidos labios de Kay sin que ella se diera cuenta.
Como si la hubiera oído, el hombre se dio la vuelta y la miró directamente a través del espejo. Luego se levantó y se acercó al cristal, deteniéndose a unos centímetros de él. Kay retrocedió por instinto, aunque sabía que él no podía verla.
Al ver su hermoso rostro, los recuerdos se agolparon.
No había cambiado mucho en los nueve años que habían pasado desde que lo conoció. Un toque de plata en las sienes, pero el resto de su cabello seguía siendo negro como la noche, sin ceder un ápice a la línea de nacimiento del cabello, que retrocedía. Un atisbo de sonrisa aleteó en sus labios, como si de algún modo supiera que ella estaba allí, observándolo.
Se había enamorado de Brian Thomas Hanlin hacía nueve años y casi al instante se arrepintió. No eran una buena pareja. A Kay le encantaba su agudo intelecto, su curiosidad innata, su sentido de la aventura y la forma en que todo su ser parecía vibrar en su presencia, deseándola, amándola apasionadamente, arrasándola con el más mínimo beso.
Había creído que era para ella. Y, por poco tiempo, había sido locamente feliz.
Lo que más le había gustado de él resultó ser su mayor defecto. Su curiosidad innata lo llevó a explorar a otras mujeres cuando ella no miraba. Su sentido de la aventura lo llevó a probar relaciones ocasionales sin fin. La ardiente pasión que disfrutaba no era más que una libido insaciable.
Y, mientras pudo mentirse a sí misma, no quiso verlo.
Tras un romance relámpago y solo unos meses de noviazgo, le había dicho que sí en su último año de carrera, solo unas semanas antes de terminar su máster en Psicología. Tras graduarse, se incorporó al FBI e inició un camino acelerado para obtener su doctorado con el apoyo de la oficina federal. Pero, antes de que pudiera empezar a trabajar en sus estudios, solo un mes después de casarse, se fue a Quantico para veinte semanas de entrenamiento en la Academia del FBI.
Mientras ella estaba en la Costa Este, él la llamaba todos los días y la visitaba cada dos fines de semana. Pensó que la echaba de menos.
Nunca se había equivocado tanto en algo en toda su vida.
Y con esa constatación llegó el dolor. Un dolor sofocante, que adormece la mente y aplasta el alma.
Un mes después de su regreso de Quantico, se divorciaron.
No lo había visto desde entonces.
Pero incluso ahora, cuando cerraba los ojos, recordaba la imagen de él tocando el codo de otra mujer en la fiesta de Acción de Gracias, la forma en que esta se inclinaba hacia él, el modo en que él acercaba los labios a su oído y le susurraba algo que la hacía desmayarse. Todo volvió, un recuerdo tan agudamente doloroso que la hizo jadear.
Y tenía el descaro de aparecer así en su territorio.
Dejando escapar una larga y tensa bocanada de aire, se quitó la funda del arma y la puso en manos de Elliot.
—Guárdame esto, por favor.
—Kay... —empezó él, pero ella no le dejó terminar.
—Deja que yo me ocupe de esto —dijo ella, incapaz de levantar los ojos para encontrarse con los suyos.
La ira temblaba en cada fibra de su ser cuando abrió la puerta y entró en la sala de interrogatorios. Hacía años que no pensaba en él, pero todo volvió: el dolor, la vergüenza, el insoportable sentimiento de rechazo que conlleva implícitamente el ser engañado. Lo había superado; creía que se había curado. Ella y Elliot estaban...
Joder.
—Brian —dijo en cuanto entró en la habitación—. Diría que vaya sorpresa, y no agradable.
El aire olía a su aftershave favorito, un aroma elegante y almizclado. Reconocer el perfume que una vez le encantó solo avivó su ira. Sus sábanas solían oler a eso. Y las de él.
Se volvió hacia ella y sonrió, mostrando dos filas de dientes perfectamente blancos. Se había hecho algún retoque. Se dirigió hacia ella con los brazos abiertos, pero ella levantó la mano con firmeza y él se detuvo en seco.
—Alto ahí. —Señaló la silla abollada reservada a los sospechosos—. Esto no es una especie de reencuentro.
Él se sentó sin objetar nada, aunque dirigió a la silla una mirada de disgusto. Estaba mugrienta. Quizá el conserje debería haberla limpiado más a menudo. Pero a Kay no le importaba; no lo había invitado exactamente.
Ella no se atrevía a sentarse todavía. Inquieta, se paseaba por la habitación como una leona enjaulada, con el rostro contraído por la ira y la vergüenza reavivadas.
—Te ves bien, Kay —dijo él—. El aire fresco de la montaña te sienta bien. No has envejecido ni un día. —Su encanto era tan efectivo como ella lo recordaba, tal vez incluso un poco más pulido. Pero lo desperdiciaba con ella.
Rechazó sus cumplidos con un gesto de la mano.
—Ah, ahórratelo. ¿Qué quieres, Brian?
Su sonrisa deslumbrante desapareció.
—Oh, ¿así que tienes que ser así?
—¿Qué quieres? —Kay repitió la pregunta despacio, pero su voz era amenazadora.
—¿Cómo está Jacob? —preguntó él en lugar de hacer lo que ella le había pedido por una maldita vez.
Ella apoyó las manos en las caderas.
—¿Qué demonios te importa? Nunca te gustó mi hermano.
—Eso no es verdad. ¿Por qué lo dices?
—¿Me tomas el pelo? Solías llamarle el oso paleto. ¿Te acuerdas?
Brian sonrió con una pizca de vergüenza, bajando la mirada un momento.
—Sí, pero con mucho cariño, Kay. Nunca me oíste decir nada malo de él. Jamás.
Se cruzó de brazos, no muy convencida.
—Está de vacaciones en Florida con su... familia. —No había razón para hablarle de la novia de Jacob y sus hijas adoptivas. Apretó los dientes, dándose cuenta de que la había manipulado para que respondiera a sus preguntas, para que hiciera lo que él quería. Otra vez—. ¿Qué quieres, Brian? Es la última vez que te pregunto. Tienes cinco segundos, luego me voy.
Él bajó la mirada un momento mientras la tensión se acumulaba en su mandíbula.
—Hay una orden de arresto contra mí.
Kay finalmente se sentó frente a él, poniendo fin a su inquieto paseo.
—Eso he oído.
Un silencio tenso.
—Necesito tu ayuda —soltó, con la voz teñida de miedo—. Yo no lo hice. Y tú eres la única persona en quien puedo confiar.
—¿Hablas en serio? —espetó Kay, dolorosamente consciente de que tal vez Elliot y su jefe la observaban desde la sala contigua—. ¿Qué hay de mí? ¿Alguna vez pude confiar en ti?
Él no se inmutó. Como siempre, era como si sus comentarios no pudieran tocarle, resbalándole como gotas de lluvia en una ventana.
—Mira, sé que te hice daño, y lo siento...
—Oh, ahora que me necesitas, ¿lo sientes? ¿Cómo te atreves? —Su voz se elevó, su tono chirriante, irritante para sus propios oídos.
—Esperaba esto... tu enfado. —La sonrisa de encantador volvió por una fracción de segundo—. Y me sentaré aquí y lo aguantaré todo el tiempo que quieras porque sé que me lo merezco, e incluso más.
Ella lo miró incrédula. El Brian que ella conocía nunca habría dejado de defenderse, nunca habría dejado de contraatacar, haciéndola sentir insegura y poco menos que una zorra. ¿Era él de verdad?
—Eres mi única esperanza para evitar la cadena perpetua, Kay. Están decididos a encerrarme y tirar la llave. Por algo que no hice.
Ella se concentró en su respiración durante medio minuto para calmar sus nervios crispados.
—No soy abogada, Brian. Quizá puedas recordar a qué me dedico. —Miró los ojos marrones que le sostenían la mirada con calma. Parecían honestos, inocentes—. Necesitas un buen abogado. Debes seguir el proceso una vez que se haya emitido la orden. Lo sabes tan bien como yo.
Él sacudió violentamente la cabeza.
—No. Me matarán ahí dentro. —Se acercó por la mesa y le agarró las manos. Kay se apartó como si su piel la quemara, lanzándole una mirada de advertencia. Él se echó hacia atrás—. Eres policía, y muy buena. Te he visto trabajar. Tienes un gran sentido del bien y del mal, de la justicia y la equidad. No conozco a nadie tan honesto y tan brillante como tú.
Se detuvo un momento mientras los pensamientos de Kay iban del pasado al presente, intentando decidir qué podía creer.
—Ayúdame a encontrar al asesino, Kay —susurró. De repente, parecía cansado, derrotado—. Es la única defensa que necesito. —Juntó las manos con fuerza hasta que los nudillos se le pusieron blancos—. Mira, cuando vine aquí y me rendí, puse mi vida en tus manos.
En silencio, Kay lo miró durante un rato, sopesando sus opciones. Podría marcharse sin más. Había una orden de detención activa contra él, y eso significaba que no iba a salir; sería entregado al Departamento de Policía de San Francisco para su procesamiento, y eso sería todo. Estaría en su derecho de hacerlo; no le debía nada.
Pero ¿y si decía la verdad? Debía saber lo resentida que estaba por lo que había hecho, y aun así había acudido a ella en busca de ayuda.
—Si me mientes, Brian, te juro...
—No lo haré —dijo, mirándola directamente a los ojos con franqueza—. Esto es diferente. Sé que te mentí en el pasado, y tienes razones para no confiar en mí, pero te prometo que no tienes nada de qué preocuparte.
No se podía creer lo que estaba haciendo. Como si viera un choque de trenes a cámara lenta sin poder ponerse a salvo, se oyó a sí misma decir:
—Háblame de ese asesinato del que te acusan.
CAPÍTULO SEIS
UN POLICÍA
Desde la sala de observación, Elliot asistía a la tensa conversación, sin darse cuenta de que había apretado los puños. En minutos, Kay se había transformado en alguien a quien no reconocía. Por el tono de su voz, por la rabia que brillaba en sus ojos, pudo ver que aquel hombre la había herido profundamente. Con gusto habría entrado allí y le habría dado un puñetazo a ese pedazo de escoria viscosa.
Sin embargo, lo estudió con curiosidad. Era alguien a quien Kay Sharp había dicho que sí. ¿A dónde lo llevaba todo eso? Dos giros a la izquierda más allá, lo más probable. Nunca había mencionado a un marido, y obviamente aún tenía fuertes sentimientos hacia el hombre, aunque no del tipo que él desearía para sí mismo.
¿Y cómo de estúpido podía ser ese tipo? ¿Tener a alguien increíble como Kay por mujer y arruinarlo tanto que ella se fue y nunca miró atrás? No lo había mencionado ni una sola vez, ni siquiera por accidente. Ni siquiera después de un par de cervezas.
El hombre era irritantemente guapo, bien vestido de una manera elegante y acomodada por lo que parecía. A Kay no parecían importarle esas cosas; eso sí lo sabía. Apreciaba la honradez y la amabilidad en las personas. Quizá por eso el señor Slimeball estaba en su pasado y Elliot en su presente. Y futuro. Tal vez.
Porque ella había cedido a las peticiones de ese tipo con bastante facilidad. Le había echado más cumplidos a Kay que mermelada de fresa a un sándwich una mañana de domingo, y la había ablandado lo suficiente como para que estuviera dispuesta a considerar la posibilidad de ayudarlo. Elliot observó la escena, impotente, sabiendo que no podía, bajo ninguna circunstancia, intervenir.
Lobo con piel de cordero.
—¿Sabías que Kay estaba casada? —preguntó el sheriff Logan. Al igual que Elliot, había estado allí de pie, observando, con la expresión de incredulidad aún grabada en sus facciones.
—No tenía ni idea —respondió Elliot.
Logan sacudió la cabeza y suspiró, con el olor a cigarro rancio aún fuerte en el aliento.
—No quisiera perderla por esto —dijo señalando a Kay a través del espejo con frustración.
La frente de Elliot se arrugó bajo el ala de su sombrero.
—¿Qué quiere decir?
—Las cosas podrían desarrollarse de muchas maneras, y no todas buenas. Podría decidir volver a San Francisco con él. —Logan lanzó una rápida mirada a Elliot—. Y no regresar.
Parecía que Logan no tenía ni idea de cuál era el vínculo personal entre Elliot y Kay.
Era difícil mantener una relación en secreto en un lugar pequeño como Mount Chester. Aunque esa relación fuera poco más que una amistad de trabajo, la gente seguía hablando de ellos dos. Si se les veía cenando en uno de los tres restaurantes de la ciudad, haciendo senderismo por la cumbre de Wildfire Ridge o merendando junto a las cataratas del río Blackwater, enseguida estaban en boca de todos. Las fábricas de rumores funcionaban muy bien en las ciudades pequeñas.
Todo el mundo se conocía y todo el mundo hablaba.