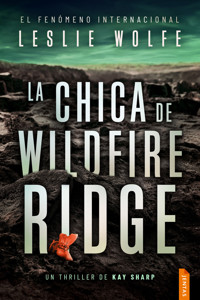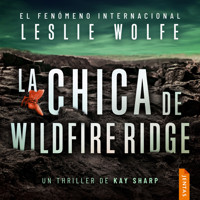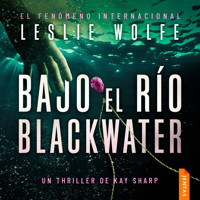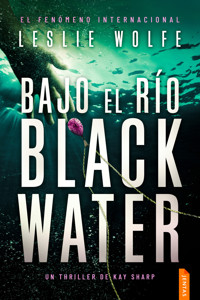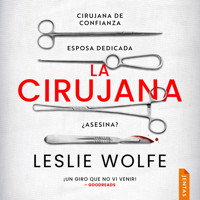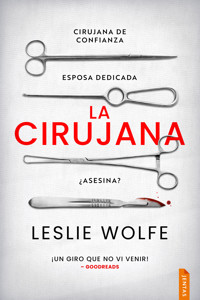
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Cirujana de confianza. Esposa dedicada. ¿Asesina? Antes de que mi mundo se derrumbara, lo tenía todo. Una exitosa carrera. Una casa de ladrillo rojo preciosa, donde podía relajarme frente a la chimenea. Un apuesto y devoto marido cuyos ojos azules y sonrisa encantadora siempre me hicieron sentir segura. Cuando digo la hora de la muerte, mi voz es firme. Mis compañeros permanecen en silencio a mi alrededor con los ojos fijos en mí, confundidos, preocupados. Nunca he perdido a un paciente hasta hoy. Mis manos tiemblan dentro de los guantes de látex. Me deslizo por las frías paredes de azulejos. Mi corazón se acelera en mi pecho. Nunca he odiado a un paciente hasta hoy. Pero ¿qué opción tenía después de haberlo reconocido? ¿Y qué haré para protegerme si alguien se entera de la verdad? Un apasionante thriller psicológico que te pondrá el pelo de punta y te hará contener la respiración hasta el sorprendente giro final. --- Opiniones sobre "La cirujana": «¡¡¡Guau!!!… ¡¡¡Un thriller psicológico que no podrás dejar!!!… ¡¡Te sorprenderá una y otra vez!!… Absolutamente adictivo». – Ratón de biblioteca86 ⭐⭐⭐⭐⭐ «Me estaba aferrando a cada palabra… Suspense, intriga, acción, asesinato, misterio, traición y algunos giros inesperados… ¡Definitivamente no te pierdas este libro!». – Reseña en NetGalley ⭐⭐⭐⭐⭐ «¡¡¡Nunca he leído un thriller tan fantástico en mi vida!!! Estaba constantemente en suspenso, conteniendo la respiración y vigilando mi recuento de páginas porque no podía esperar a ver cómo terminaba el libro… ¡Si pudiera, este libro tendría 10 estrellas!». – Reseña en Goodreads ⭐⭐⭐⭐⭐ «Un thriller fascinante y de ritmo rápido… Te engancha desde el principio, llevándote en un viaje salvaje y retorcido… Pude leer este en unas 9 horas porque me negué a hacer nada más… ¡Suspense increíble, absolutamente adictivo!». – @rubie_reads ⭐⭐⭐⭐⭐ «¡Qué lectura más emocionante! Mi corazón está acelerado… Me enganchó de principio a fin. Devoré "La cirujana" en menos de 2 días… ¡Absolutamente perfecto!». – Reseña en NetGalley «No podía dejar de leer… ¡Alucinante!». – Reseña en Goodreads ⭐⭐⭐⭐⭐
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La cirujana
La cirujana
Título original: The Surgeon
© Leslie Wolfe, 2023. Reservados todos los derechos.
© 2023 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
Traducción: Jorge de Buen Unna
ISBN: 9788742812631
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.
La cirujana
Leslie Wolfe
Estoy muy agradecida con mi amigo Mark Freyberg, gran jurista de Nueva York, quien me ha guiado con pericia por los entresijos del sistema judicial.
Quiero expresar, también, un agradecimiento entusiasta a la doctora Deborah (Debbi) Joule por su amistad y sus atentos consejos. Ella ha conseguido que mi investigación sobre las complejidades de la cirugía cardiovascular fuera una tarea mucho menos desalentadora. Su experiencia y su ardor por la precisión y el detalle han hecho que escribir esta novela fuera una experiencia fantástica.
Uno
El paciente
«¿Qué he hecho?»
El pensamiento recorre mi mente, abrasa y debilita mi cuerpo. El subidón de adrenalina llena mis músculos de ganas de correr, de escapar, pero no hay adónde ir. Temblorosa y débil, me dejo caer al suelo; la fría pared de azulejos contra la espalda es el único apoyo que tengo. Por un momento, me miro las manos. Apenas las reconozco, como si nunca las hubiera visto enfundadas en guantes quirúrgicos ensangrentados. Me parecen extrañas; son las manos de una desconocida. Alguien las ha unido a mi cuerpo por algún error inexplicable.
Un pitido débil y constante se sobrepone al silbido pertinaz del aire acondicionado. Ojalá tuviera fuerzas para pedirles que lo apagaran. Nadie se mueve en la sala de operaciones. Todos los ojos están clavados en mí, ensanchados y tensos por encima de las mascarillas.
Solo un par de ojos me miran fijamente. Se clavan en los míos cada vez que pueden, con sus iris azul acero, mortalmente fríos, tras las gruesas lentes y la máscara protectora. Sin moverse de su asiento, junto a la máquina de anestesia, el doctor Robert Bolger no necesita decir nada. Ya nos hemos dicho todo lo que teníamos que decirnos. Demasiado, incluso.
—Apaga esa cosa —susurra Madison.
Lee Chen pulsa un botón y el atroz sonido se silencia. Luego se me acerca y se agacha a mi lado. Me pone la mano en el hombro, aunque no llega a tocarme.
—¿Doctora Wiley? —susurra, con la mano aún en el aire—. ¿Anne? Venga, vámonos.
Sacudo la cabeza lentamente, sin dejar de mirar el suelo. Recuerdo con perfecta exactitud las propiedades del revestimiento de polímero que se aplica a todos los suelos de quirófano. Información inútil que, sin ningún motivo, ocupa espacio en mi cerebro, ya que yo soy la cirujana, la usuaria final de estos suelos de mosaico azul. Yo no decido qué revestimiento debe utilizarse.
—¿Anne?
Con voz tranquilizadora y llena de calidez, Madison vuelve a decir mi nombre.
—No —le susurro—, no puedo.
Una esponja ensangrentada ha caído de la mesa, a escasos centímetros de la punta de mi pie derecho, y ha dejado una mancha en el suelo antes impoluto. Meto una pierna debajo de la otra, sin apartar la mirada de la esponja, como si la sangre impregnada pudiera echárseme encima.
Madison se retira bajo la mirada furiosa del doctor Bolger. Suspira y apaga su equipo. En la tensa habitación, el silencio se hace más profundo.
—Bueno, supongo que hemos terminado aquí. —Se levanta con un gemido frustrado y lanza al doctor Dean, el ecocardiólogo, una mirada como un fardo.— Venga, vamos al café a enjuagar el recuerdo de este desastre.
El doctor Dean se vuelve a mí, como en busca de aprobación. Quizá se siente culpable. El doctor Bolger lo ha señalado. Yo apenas me he dado cuenta.
No reacciono. No puedo.
Mi mente ya está en otra parte. Revive momento a momento lo que ha sucedido desde esta mañana.
El día empezó bien para mí, sin ninguna señal de lo que estaba por venir. Ha sido una caprichosa y ventosa mañana de primavera. Mi trote diario se convirtió en un ejercicio de fuerza de voluntad, no tanto de resistencia física. El amor de Chicago por sus residentes es un amor duro, con ráfagas de viento frío que te cortan hasta los huesos, por decirlo de algún modo. No es un corte quirúrgico; aquí solo se trata del clima y la percepción que la gente tiene de él.
Como en las dos semanas anteriores, he recorrido los cinco kilómetros habituales por Lincoln Park, contemplando olmos y espinos, con la esperanza renovada de encontrar una hoja en ciernes, por pequeña que fuera. Estaba preparada para la primavera, para unos jardines en flor y un sol más cálido. No me esperaba otra cosa. A las seis y media de la mañana, parecía un jueves cualquiera. Una desilusión.
A eso de las siete y media, entré al hospital por el aparcamiento para empleados y dejé el coche en mi plaza reservada. La noche anterior, en la comodidad de mi despacho, había dado un último repaso a los detalles de la operación. Es otra de mis rutinas.
Teníamos en la agenda a Caleb Donaghy, un paciente de cincuenta y nueve años con aneurisma de aorta ascendente. Empezaríamos a las diez en punto.
Ya había visto dos veces a Caleb Donaghy; la primera, durante una consulta. Su cardiólogo, quien había detectado el gran aneurisma, nos lo había remitido para una reparación quirúrgica. Yo recordaba con claridad aquella consulta. Los hallazgos tenían al paciente asustado, como era de esperar, y el pobre lo pasaba peor con cada cosa que yo le decía. Mantenía los brazos cruzados firmemente delante del pecho, como poniendo el corazón a resguardo de mi bisturí. En su barba desaliñada había vetas de color gris amarillento, y, por lo que alcancé a distinguir bajo una gorra de béisbol que se negó a quitarse, ese mismo gris iluminaba sus sienes. Dejé que se quedara con la gorra puesta.
Durante un rato, estuvo malhumorado, debatiendo todo lo que yo decía. ¿Qué había hecho para merecer ese aneurisma? Sus padres acababan de morir, y no por problemas cardíacos. Me llevó quince largos minutos controlar su ansiedad para poder evaluarlo.
Esa fue la primera vez que nos vimos.
Anoche, después de la sesión de planificación quirúrgica con mi equipo, volví a verlo. Caleb Donaghy llevaba dos días ingresado y le habían vuelto a hacer todos los análisis de sangre. Cuando entré, lo encontré sentado en la cama, erguido, con los brazos cruzados, apoyado en las almohadas, sin hacer absolutamente nada. Llevaba en la cabeza una manchada gorra de béisbol de los Cubs. La televisión estaba apagada. No había revistas en su cama y su teléfono estaba boca abajo en su mesilla de noche. La habitación olía ligeramente a tabaco rancio y sudor de borracho. Caleb lucía pensativo, triste y solo. Y cabreado. Acababa de enterarse de que le afeitarían la barba y el pecho en el preoperatorio. Para colmo de males, un empleado de la administración del hospital se había pasado por allí para preguntarle si estaba registrado como donante de órganos. Durante siete largos minutos me explicó, de muchas maneras, que no iba a permitir que lo vendieran por partes. Dijo que sabía lo que nosotros, los médicos, hacemos a gente como él, a personas que carecen de dinero, a quienes no tienen una familia que nos lleve a juicio. Dijo que tomábamos sus órganos para trasplantarlos al mejor postor. ¿Por qué, si no, cada uno de los edificios de nuestro hospital llevaba el nombre de un tío rico de Chicago?
Le prometí que no sería así. No me hizo caso. Le dije, entonces, que lo único que tenía que hacer era decir que no. Si la cirugía salía mal, lo que en la jerga de los cirujanos significa que el paciente ha muerto en el quirófano, el trasplante de órganos dejaría de ser una posibilidad. Eso lo silenció en un instante.
Pero eso fue ayer.
Esta mañana, cuando llegué a la oficina, Madison me tenía preparado el café. Es la mejor enfermera quirúrgica con la que he trabajado, así como mi ayudante personal, cuando no está de guardia.
Madison forma parte de mi equipo quirúrgico permanente. Y junto con ella están Lee Chen, mi talentoso segundo enfermero quirúrgico; Tim Crosley, el perfusionista cardiovascular, o sea, el que maneja esa máquina para corazones y pulmones que llamamos «bomba», y el doctor Francis Dean, el ecocardiólogo. Luego está lo de los anestesistas, que es de suerte, y, para mi fastidio, he sacado la pajita corta con el doctor Bolger. Tiene algo muy desagradable. Podría ser su indisimulada misoginia. Se rumorea que la administración del hospital lo ha expedientado dos veces por sus diatribas sexistas, pues el tío insiste en que el entorno clínico de las mujeres no debería estar por encima de la enfermería. Exuda desprecio por las mujeres, aunque últimamente ha sido más cuidadoso a la hora de mostrarlo. También es un hijo de puta arrogante, aunque, como anestesista, es excelente. Y son sus logros profesionales los que, por un lado, alimentan tanta arrogancia y, por el otro, diluyen la determinación del hospital a la hora de encarar sus problemas de conducta. Así es el doctor Bolger.
Cuando estamos juntos en el quirófano, siempre intento que las cosas funcionen lo mejor posible, por el bien del paciente y el equipo quirúrgico.
Pero nunca funcionan. Hacen falta dos para bailar un tango.
Recuerdo haber maldecido en voz baja cuando vi su nombre en la agenda. Después me desentendí del asunto.
El doctor Bolger ya estaba en el quirófano cuando entré. «Buenos días», le dije, sin esperar respuesta. Y no la hubo. Solo un rápido movimiento de cabeza y una mirada de reojo detrás del paño quirúrgico que separa su mundo del mío. Enseguida, él volvió a centrar su atención en el carro del equipo, a su derecha. La máquina de anestesia le ayuda a administrar las dosis precisas. Detrás de ese paño protector, el anestesista controla las vías respiratorias del enfermo. Casi nunca veo la cara de mi paciente durante una intervención quirúrgica.
Me centro en su corazón.
Tengo cuarenta y un años y llevo doce dedicándome a esto, desde que terminé la residencia en cirugía general. Me pasé a cardiotorácica justo después, y ya nunca miré atrás. Esto es lo que siempre he querido hacer. Y nunca había perdido un paciente en el quirófano.
Hasta hoy.
El solo pensarlo es un puñetazo en el vientre.
Por un instante, de nuevo arrastrada a este presente sombrío, miro a mi alrededor e intento registrarlo todo. Las luces de cirugía están apagadas. Madison sigue allí, mirándome con preocupación. Lee Chen está sentado en su taburete, listo para ponerse en pie cuando sea necesario. Tim Crosley está sentado junto a la bomba, con la espalda encorvada y la cabeza gacha. Si pudiera, quizá tendría la frente apoyada en las manos, pero sigue trabajando, sigue manteniendo estéril este lugar. Mientras la bomba esté en marcha, él estará de servicio.
Vuelvo a pensar en la operación. El quirófano era todo charlas encendidas, como de costumbre. Virginia Gonzales, la enfermera en uniforme quirúrgico que va de aquí para allá y nos mantiene a todos organizados, trayéndonos lo que necesitamos, nos estaba compartiendo su experiencia con las citas por internet. Acaba de pasar por un terrible divorcio. Ha decidido, hace poco, que aún puede salir y conocer gente. Admiro su resistencia. Secretamente, espero que no sea pura desesperación ante la idea de vivir una vida en completa soledad. Su primera cita de Tinder ha resultado ser un hombre que había adulterado radicalmente su propia identidad. Nos reíamos mientras contaba los detalles. El tipo le había dicho que era un ejecutivo de transportes, cuando, en realidad, era camionero. «No hay de nada malo en ello», se apresuró a decir Ginny, pero este tío nunca había oído hablar del hilo dental. Además, durante el encuentro de veinticinco minutos, se le había escapado que recurría a prostitutas cuando estaba de viaje. «Baratas», tranquilizó de inmediato a una atónita Ginny.
Mientras la oía hablar, no dejaba de pensar en lo agradecida que estoy con mi marido y mi matrimonio. Preferiría morir hecha una ermitaña que tener que volver a salir con alguien.
En el quirófano estalló una súbita carcajada cuando Ginny añadió:
—No hice otra cosa que echar a correr.
El doctor Bolger la fulminó con la mirada.
—Vamos a ser un poco más profesionales aquí, si se puede —dijo despacio, marcando el ritmo de sus palabras para causar el mayor impacto—, si no es mucho pedir.
No quise discutir con él. Todos estaban trabajando, haciendo lo suyo. Los equipos quirúrgicos funcionan mejor cuando tienen cómo desahogarse. Si el quirófano está en silencio, si nadie cuenta nada, si no hay música, algo va muy mal.
Prefiero que rían todo el tiempo. Así es como mantenemos la muerte a raya. A mí me había funcionado. Hasta ahora.
—¿Qué quieres escuchar? —me preguntó Madison, de pie junto al equipo de música.
—Mmm, déjame pensar. —El footing mañanero me había recordado a los Beatles.—¿Tienes Here Comes the Sun?
Madison sonrió detrás de la mascarilla. Lo noté en sus ojos. Le encantan los Beatles.
—Tengo aquí mismo todos sus grandes éxitos.
—Dale —dije mientras me movía hacia mi puesto, entre el equipo y la mesa de operaciones, hasta situarme a un lado del pecho del paciente. La música llenó la habitación.
Me puse a tararear. Extendí la mano y un bisturí se posó firmemente en ella. No tengo que pedir nada, Madison sabe cómo trabajo. Estoy segura de que puede leer mis pensamientos, y no importa que eso no pueda demostrarse científicamente.
Desde la primera incisión, la línea vertical en medio del esternón, todos los pasos de la cirugía fueron rutinarios.
Esternotomía para exponer el corazón.
Apertura del pericardio, esa fina envoltura que envuelve el corazón, y exposición del aneurisma.
Era grande, uno de los más grandes que había visto. Pero eso ya lo sabía, gracias a los estudios de imagen. Estábamos preparados.
—Echa a andar la bomba —le dije a Tim para que empezara a hacer circular la sangre del paciente por el baipás cardiopulmonar.
—Pinza cruzada en posición —anuncié—. Cold flush.
La solución fría de potasio entró en las cavidades del corazón. Con el mismo líquido, enjuagué profusamente el exterior del órgano, a sabiendas de que la solución fría preservaría el tejido cardíaco mientras estuviéramos trabajando. En cuestión de segundos, el corazón se detuvo. Esa quietud, tan parecida a la muerte, nos la anunció un zumbido que ya esperábamos: el sonido de la señal nula, la ausencia de latidos.
Ya con el corazón perfectamente inmóvil, empecé a sustituir el aneurisma aórtico por un injerto. Tardé casi un disco entero de los Beatles en terminar de coser.
Es extraño que, por encima de todo, me acuerde del frío. Siempre hace frío en el quirófano. El sistema de aire acondicionado expulsa aire a diecisiete grados. El chorro frío con que bajamos la temperatura del corazón para inmovilizarlo se suministra a cuatro grados, apenas por encima del punto de congelación. Los dedos se me entumecen al cabo de un rato, pero me muevo lo más rápido que puedo. Sin embargo, hoy parecía hacer más frío de lo habitual. Si puedo decir que he tenido una premonición, ha sido esa.
No creo en premoniciones. Tengo mis motivos.
Al terminar de coser el injerto, examiné el trabajo minuciosamente para comprobar que las puntadas estuvieran lo bastante apretadas. La prueba final vendría enseguida, cuando la sangre empezara a correr por el injerto. Veríamos, entonces, si había alguna fuga, y la arreglaríamos. Por lo general, no las había. De momento, estaba satisfecha.
—Suero salino caliente —pedí.
Esas tres palabras suelen marcar el final de la fase de cardioplejía, el tiempo en que el corazón está perfectamente inmóvil. Mientras enjuagaba copiosamente el órgano con la solución caliente, saboreaba la sensación de calor en mis dedos helados. Luego, con el aspirador, me deshice del exceso de líquido.
—Estoy soltando la pinza.
El instrumento repiqueteó al caer sobre la pila de utensilios usados. Contuve la respiración. Era el momento decisivo.
El corazón permaneció totalmente inmóvil.
No fibrilaba, no latía ni un poquito. Nada. Estaba completamente quieto.
Y eso casi nunca ocurre.
—Empiezo la reanimación —anuncié.
Madison hizo un gesto hacia el equipo de música y Ginny fue a apagarlo. Entonces, Madison puso en marcha un segundo temporizador de grandes números digitales rojos. El quirófano cayó en silencio, en un mutismo ominoso e ingrato, acentuado por el zumbido plano del monitor cardíaco.
—Epinefrina, de inmediato.
—Epinefrina dentro —confirmó el doctor Bolger.
Esa inyección de epinefrina tenía que haber provocado algo. No lo hizo. Masajeé el corazón con rapidez, pero lo sentía completamente incapaz de responder a la presión.
—Palas —pedí con la voz tensa e impaciente.
Madison me las puso en las manos. Las coloqué con cuidado a uno y otro lado del corazón, dije «despejado» y pulsé el botón. El zumbido persistente se interrumpió por un momento, pero volvió con sus malas noticias.
Lo intenté unas cuantas veces más y luego volví a masajear el corazón con las manos.
—Necesito otra inyección de epinefrina. ¿Tiempo?
—Diecisiete minutos —anunció Madison, sombría.
—Maldita sea —murmuré en voz baja—.Vamos, Caleb, no te vayas.
Seguí dándole masaje durante un par de minutos, pero no pasó nada. La bomba oxigenaba la sangre y la hacía llegar a los órganos, pero el corazón era otro problema. La solución fría de potasio ya no preservaba sus tejidos. Se deterioraba minuto a minuto y sus posibilidades de volver a latir disminuían rápidamente.
—¡Venga, ya! ¡Vive! —solté—. Vamos.
Sentí el impulso de mirar al paciente a la cara, como si allí pudiera encontrar alguna respuesta. Di un pequeño paso más allá del paño quirúrgico y me quedé paralizada, con la mano en el aire y la boca abierta bajo la mascarilla. Creo que jadeé. Bajo los zumbidos del aire acondicionado y la bomba, entre el estruendo del monitor, nadie se dio cuenta.
Reconocí a este hombre.
Mi sangre se congeló.
La cara que había visto ayer, la que no había reconocido, ahora estaba bien afeitada. No había gorra de béisbol. Caleb tenía una marca del color del oporto en el lado derecho de la cabeza. Era una mancha de nacimiento roja e irregular que, como vino derramado, le salpicaba la frente calva.
Tuve que echar mano de toda mi fuerza de voluntad para volver de detrás de la cortina. Respiré hondo. Agradecida de que el aire fresco liberara mi mente de caer en la locura, dejé las palas sobre la mesa y me quedé mirando el corazón que se negaba a latir.
—¿Tiempo? —volví a preguntar, esta vez con la voz entrecortada.
—Veintiún minutos —respondió Madison.
Metí las manos en el pecho del hombre y masajeé el corazón, aunque sabía muy bien que esas compresiones cardíacas no funcionarían.
A fuerzas, metí otra bocanada de aire en mi pecho. Entonces dije:
—Me estoy rindiendo.
—¿Qué? —El doctor Bolger se levantó de un salto—. ¿Estás loca? Sigue.
Ya me lo esperaba.
—Podría continuar, pero no va a revivir, Robert. Lo hemos intentado todo. El corazón no me da ni el más mínimo aleteo.
Los ojos acerados del anestesiólogo me lanzaron dardos llenos de veneno.
—¿Te rindes? ¿Por qué? ¿Se cansaron tus bonitas manos, cariño?
No le hice caso. A nadie ayudaría que nos pusiéramos a discutir por encima del pecho abierto de Caleb Donaghy.
—Es mi caso y yo decido. —Durante un momento, resistí con firmeza su mirada humeante.— Hora de la muerte: una cuarenta y siete de la tarde.
Un gran silencio se apoderó de la sala. Después, todos empezaron a moverse, a recoger el instrumental, a quitarse los guantes, a apagar los equipos. Solo Tim permaneció en su sitio, con la bomba aún en marcha, resguardando los órganos y tejidos de Caleb.
—Es asombroso esto que ha pasado aquí —dijo el doctor Bolger—. Eres increíble. Lamentable, incluso. No solo has perdido la virginidad…, la has arrojado por la borda.
Vaya referencia sexualizada al hecho de que yo nunca había perdido un paciente. Me hizo preguntarme cuánto de ese desdén era, en realidad, envidia. Pero el pensamiento se fue de prisa.
Entonces, la realidad me golpeó como un tren de carga.
«¿Qué he hecho? ¿Acabo de matar a un hombre?»
Dos
Cena
Paula Fuselier prácticamente corrió desde la puerta del taxi hasta la entrada del hotel Langham, con los tacones golpeando fuerte la acera tersa y resbaladiza. Al entrar en el vestíbulo, aminoró un poco la marcha por no atropellar a una anciana que llevaba un Louis Vuitton con ruedas. Preocupada, consultó la hora en su teléfono y reanudó la carrera.
Ya llevaba dos minutos de retraso. El jefe había dicho «cuatro en punto». De hecho, había usado dos veces la locución en punto. Así de importante era para ella llegar a tiempo.
El taconeo llamó la atención del recepcionista cuando Paula aún estaba a unos metros de la recepción. Este sonrió pacientemente, como diciendo que no había necesidad de apresurarse. Ella hizo un alto, lista para echar a correr.
—¿Travelle? —Gritó el nombre del restaurante por encima del ajetreado vestíbulo.
—Segunda planta —contestó el recepcionista con una sonrisa aún más abierta. Le señaló el banco de ascensores.
Volvió a oírse el repiqueteo de los apresurados tacones contra el brillante suelo de mármol, resonando indecentes en el vasto vestíbulo. Al llegar a los ascensores, Paula, impaciente, pulsó el botón de llamada varias veces. El tacón de su zapato derecho pisaba fuerte, al ritmo de los latidos de su corazón, acelerado y ansioso.
Oyó una voz de hombre, una voz ya conocida.
—Siento llegar tarde. —Justo al abrirse las puertas del ascensor, había girado y visto a su jefe, Mitch Hobbs, que sonreía a su lado gravemente. No era una sonrisa que llegara hasta los ojos.— Por suerte, casi nunca me pasa cuando tengo que ir al juzgado.
Las mejillas de Paula ardieron bajo el maquillaje. La insinuación era inequívoca. Su jefe siempre se fijaba en los retrasos, aunque fueran de unos cuantos minutos; o en cualquier otra forma de mala conducta, por intrascendente que fuera. El fiscal del condado de Cook no toleraba las fallas.
Sin embargo, respiró aliviada. Esto era mejor que la alternativa de pesadilla: su jefe sentado en el comedor más exquisito de un hotel de cinco estrellas, tamborileando el mantel almidonado con los dedos, a la espera de que su subordinada le mostrara un poco de respeto, maldita sea, y llegara a tiempo.
Logró esbozar una sonrisa incómoda y susurrar una disculpa al entrar en el ascensor. Luego dudó un momento antes de pulsar el botón. Le costaba mantener la mano firme.
Mientras el ascensor se ponía en marcha, echó un rápido vistazo a su reflejo. A pesar de la invitación inesperada y la poca antelación, el largo cabello castaño de Paula estaba perfecto, como si acabara de salir de la peluquería. Iba recogido por detrás con una pinza de perlas doradas y dejaba algunos mechones libres para enmarcar la cara. El maquillaje, después de retocado en el taxi durante el trayecto, le había quedado impecable. Con la blusa de satén, combinaba pulcramente un preciso traje de negocios de tono marino. El cuello de la blusa, hábilmente diseñado en forma de lazo con largas puntas, estaba un poco deformado y colgaba torcido hacia un lado. Nerviosa, lo reacomodó rápidamente, con movimientos furtivos, a espaldas de su jefe. Esperaba que los cabos rebeldes y resbaladizos del moño no se cruzaran en el camino de un plato de sopa.
No tenía ni idea de a qué se debía la sorpresiva invitación.
Su jefe era todo negocios, y lo era con total intensidad. Paula llevaba ocho años trabajando para él. Y, antes de que Mitchell Dwight Hobbs fuera elegido para dirigir la fiscalía del segundo condado más poblado de los Estados Unidos, había trabajado para su predecesor. De cabo a cabo, la carrera de la mujer había consistido en llevar la justicia a las calles de Chicago. Desde el día en que aprobó el examen de abogacía y se puso a rechazar, en favor de la Fiscalía del Estado, ofertas de bufetes privados, había dedicado su vida a eso, a algo que verdaderamente importaba: la justicia para todos, para los desfavorecidos, para las personas que rara vez encontraban una voz fuerte que hablara en su nombre.
Quería ser esa voz, más que ninguna otra cosa. Esa pasión alimentaba su historial de condenas, solo superado por el del fiscal. En el mundo criminal de Chicago, se había ganado un apodo: la llamaban Crotalina. Si alguien se cruzaba en su camino, era mortal. Y a ella, en lo más íntimo, le encantaba ese apodo. Le decía cuán exitosa era.
El elegante restaurante tenía una reserva permanente a nombre de su jefe, un hombre muy conocido en el lugar. Hobbs, que en ese gran comedor parecía sentirse como en casa, la condujo a una mesa junto a la ventana, hizo un ademán para invitarla a sentarse y se situó frente a ella. No había un mantel blanco almidonado como el que Paula había tenido en su imaginación. El lacado de la mesa, impecable, dejaba ver las vetas de la madera y armonizaba a la perfección con el resto del decorado.
Al instante apareció un camarero. En una bandeja traía agua Pellegrino fría y dos vasos altos. Otro trajo los largos menús y los depositó sobre los platos con un manso gesto.
Por un momento, Paula agradeció ser capaz de ocultar la mirada inquisitiva ante el escrutinio de su jefe. Todas las opciones le hacían la boca agua, pero no se sentía capaz de comer nada. Su estómago era un nudo tenso y doloroso, como si se hubiera tragado una piedra.
A Hobbs le bastaron unos cuantos segundos para decidirse. En cuanto volvió a poner el menú sobre la mesa, el camarero apareció con un bloc de notas en la mano.
—Para mí, el filete, Willie —dijo Hobbs, y luego se volvió hacia ella—. ¿Y tú?
Paula tragó con dificultad.
—Me bastará con una ensalada. No tengo tanta hambre.
Con un golpe sordo, Hobbs puso la mano sobre la brillante superficie de la mesa. Gracias a las reuniones de estrategia de la fiscalía y a las interminables revisiones de casos, ella conocía bien ese gesto.
—No, qué chorrada. —Rápidamente levantó la mirada hacia el camarero—. Arrachera también para ella. Es lo que comen los cazadores.
—Sí, señor —respondió el camarero—. ¿El término?
—Al punto, con un toque de sangre —dijo él, y una sonrisa ensanchó sus labios. Esa sonrisa y el brillo de los ojos, cuando hablaba de cazadores, carne y sangre, borraron la banalidad de su aspecto, la sensación de benevolencia que inducían las gafas metálicas plateadas y la sonrisa casi permanente. Durante un segundo, apenas, el hombre dejó ver sus verdaderos colores. Sus ojos, cuando los clavó en los de ella, aún brillaban—. Porque los cazadores son así: sacan sangre.
Paula sintió un escalofrío. Las inquietudes se le agolparon en las entrañas. Puso las manos sobre el regazo, bien cruzadas, y contestó sin pestañear:
—Muy cierto.
Willie desapareció tan silenciosamente como había venido y los dejó en medio de un incómodo silencio. Sabedora de que Hobbs observaba todos sus movimientos, Paula se abstuvo de beber un sorbo de agua. Se quedó esperando, aparentemente relajada y despreocupada, como si no le importara nada.
—Bueno, vayamos al grano —dijo finalmente Hobbs, con un suspiro—, ya que hemos empezado tarde.
Paula logró esbozar una tímida sonrisa en lugar de soltar un gemido y mirarlo de soslayo. Cuatro minutos. Nada más. A pesar de todo, el hombre tenía razón.
—La he estado observando, señorita Fuselier —dijo Hobbs. Cogió el vaso de agua y lo hizo girar con movimientos cuidadosos, como tratando de disolver las burbujas—. Usted no sabe perder. —Le sonrió durante un breve instante, y luego se puso serio.— Esas cosas me encantan en los ayudantes de fiscal. Es lo que necesito de todos mis asistentes, pero solo lo consigo en algunos.
Paula se permitió respirar. Lentamente, echó fuera el aire atrapado en los pulmones, para volver a llenarlos.
—Pero hay algo en usted que no entiendo.
Las cejas de la mujer se enarcaron:
—Tal vez pueda explicarlo.
Él hizo un gesto con la mano, una petición tácita de paciencia.
—En algunos casos, lleva al tío a juicio y gana, dicta las condenas con elegancia y sin esfuerzo. Pero en otros casos, como el robo de Kestner, el mes pasado, va a por ellos con venganza, con apetito de sangre.
Paula tragó saliva y fijó los ojos en el rostro de su jefe. ¿De qué se trataba esto? Podía haberla cuestionado en la oficina. Se contuvo. Lo dejó formular su pregunta.
—¿Cuál era la diferencia en el caso Kestner? —Mitch Hobbs la observó atento, como un depredador listo para abalanzarse.— ¿Es personal?
Un tenso silencio.
—Todo depende de la víctima, señor —respondió ella con indiferencia—. Si la víctima es una persona desfavorecida, como en este caso, en que tratábamos con un niño huérfano que acababa de salir del sistema de acogida y sin un céntimo, me echo encima del delincuente. —Se inclinó hacia el fiscal y apoyó las manos en el borde de la mesa.— ¿Se imagina lo que le ha costado a ese chaval reunir el dinero para un Honda destartalado?, ¿lo que ese cacharro habría significado para él?: un trabajo un poco mejor; incluso un lugar donde dormir, si de alguna manera acababa en la calle. Son tiempos inciertos para todos. —Los dedos finos y bien cuidados encontraron la costura de la servilleta y juguetearon con ella distraídamente.— Para él, ese Honda significaba mucho más que el medio millón que le han sacado de la cuenta de criptodivisas al magnate corporativo en el caso estrella del mes pasado.
—Ah, ya veo —dijo Hobbs—. ¿Sabe qué pasa?
Un poco sorprendida, Paula negó con la cabeza.
—Que se le da natural. Usted es capital político en bruto. Es como el oro tosco: hermoso, sin procesar. Es genuina, diametralmente opuesta a lo espurio; algo muy difícil de encontrar. —Ella se quedó observándolo, insegura de hacia dónde iba la conversación. A él, sin embargo, no pareció molestarle el silencio.— Creo que usted es el futuro de esta oficina, Paula. A partir de hoy, con su ascenso a jefa de la Fiscalía Penal, la entrenaré para que algún día ocupe mi lugar.
Boquiabierta, Paula lo miró durante un breve instante. Esto no parecía verdad, pero Mitchell Hobbs no era un hombre que anduviera por ahí haciendo bromas sobre el cargo que con tanto orgullo ostentaba.
—No sé qué decir —consiguió hablar, dolorosamente consciente de que estaba frunciendo el ceño. Esa era, difícilmente, una respuesta apropiada ante la noticia de un ascenso.
—Un «gracias» estaría bien.
Ella sonrió, nerviosa.
—Gracias, señor. Le agradezco este voto de confianza. No me lo esperaba. Soy la…
—¿La jefa de procesos penales más joven de la historia?
Ella asintió con la cabeza y se quedó mirando al camarero, que se acercaba haciendo equilibrio con dos grandes platos en el brazo. No era un buen momento para interrumpir la conversación.
—Solo por un par de años, Paula. Lo he investigado. —Se echó hacia atrás, para dejar que Willie colocara el filete. Luego desplegó la servilleta y se la puso sobre las rodillas.— Confío en que lo hará bien. Sí, habrá a quien se le paren las plumas, y, probablemente, Parsons se irá resoplando al sector privado, a cobrar un sueldo de siete cifras. Pero usted se sentará con el abogado contrario y lo hará comerse sus propios cojones cada vez que se crucen en el juzgado. —Pinchó el filete con el tenedor y cortó un trozo grande. Corrieron por el plato jugos del color de la sangre.— ¿Verdad?
Ella probó un bocado de puré de patatas. Delicioso, con sabor a mantequilla, cremoso. Tan suave como si lo hubieran revuelto con aire.
—Absolutamente. —La idea de enfrentarse en los tribunales a un Parsons frustrado, motivado y económicamente incentivado la asustó durante una fracción de segundo; luego, una sonrisa floreció en sus labios. El tío no era más que un gilipollas con derechos, un abogado de tercera generación, con estudios en Harvard, cada vez más infatuado con la edad; no tenía las agallas de Paula. —Póngamelo delante—. Cualquier cosa que se ganara ese engreído hijo de puta se la tenía bien merecida. Paula tenía ganas de saltar de la silla y bailar alrededor de la mesa.
Hobbs miró la hora, frunció un poco el ceño y señaló el filete de Paula.
—A comer, ¿eh?, venga. Tiene exactamente ocho minutos para terminarse la comida.
Ella volvió a fruncir el ceño.
—¿Qué hay en ocho minutos?
Hobbs le dedicó una sonrisa torcida.
—Su fiesta.
Hizo una seña al camarero.
—Que nos traigan una botella de champán a las cuatro y media en punto. Cuatro copas. Si nuestros invitados llegaran antes, siéntalos en el salón hasta que terminemos, por favor.
Willie inclinó la cabeza y desapareció. El restaurante empezaba a llenarse, pero el camarero parecía asignado a la mesa. Rara vez se apartaba a más de unos metros de distancia.
Paula cortó un trozo de filete y lo masticó lentamente, paladeando su exquisito sabor. «¿Ocho minutos? ¿Y quién vendrá?» Por un momento, se sintió tentada a preguntarle a su jefe, pero prefirió ser paciente y esperar. Con Hobbs, las reuniones de trabajo nunca terminaban. Ella aún tenía tiempo de meter la pata.
—Empezará en mayo. Tannehill se jubila el mes que viene. —Hobbs se terminó el filete hasta el último bocado, masticándolo con entusiasmo.
—No lo sabía —respondió Paula irreflexivamente. Pero se arrepintió al instante; no podía darse el lujo de parecer despistada.
Hobbs apartó el plato y Willie apareció para llevárselo.
—Ahora hablemos del largo plazo.
Paula detuvo la mano en el aire, con el tenedor a escasos centímetros de sus labios. Bajó este lentamente, a la escucha.
—Tendrá tres meses para cogerle el truco; tres meses de formación en el puesto de trabajo, si quiere, seguidos de un año de prueba. Le exigiré más que a sus compañeros. Espero que cumpla mejor, más rápido y por encima de cualquiera que haya llevado un caso criminal en este condado.
Ella bebió un sorbo de agua.
—Entendido.
—Si tiene dificultades, no se las guarde. Pida ayuda. Así empecé yo. El trabajo no es fácil.
Ella asintió.
—Gracias, eso haré. —Hizo una pausa. Dudaba si debía preguntar.—¿Y mi equipo, señor?
Él asintió con la cabeza en lugar de responder.
—Podrás llamarme Mitch. —Los ojos del fiscal brillaron de nuevo, como relámpagos, antes de que su mirada volviera al frío haz habitual.— Ahora no. A partir de mayo.
Paula rio entre dientes, cogió el último trozo de filete y se lo llevó a la boca.
—Gracias —dijo cuando hubo terminado—. Por todo. Especialmente, por creer en mí.
—Haz que me sienta orgulloso, Paula. —Él consultó la hora e hizo una seña a Willie. Eran las cuatro y media.
Willie desapareció y regresó con una cubitera de champán llena de hielo y envuelta en una servilleta blanca. Del interior asomaba un cuello de botella dorado. Por encima del borde de la servilleta, en el lateral de la cubitera, estaba grabado el nombre del hotel en letras finas, apenas perceptibles.
Momentos después, un hombre y una mujer se acercaron a la mesa con sonrisas vacilantes.
Paula se levantó para darles la bienvenida. La mujer, Marie Eckley, había sido su asistente durante siete años. Era una abogada brillante y hábil, y ocupaba ahora una casa vacía tras haber criado sola a sus dos hijos. El hombre, Adam Costilla, era un antiguo detective de la policía de Chicago y se había incorporado a la Fiscalía del Estado como investigador principal. Hacía unos cinco años, cuando se incorporó a su equipo este hombre voluminoso y cínico, que hablaba en una versión personal de la jerga taquigráfica con acento italiano que nadie puede entender, Paula había reconocido el valor de tener a su lado a un policía inteligente. Le reservaba los casos más difíciles, los que acaparaban titulares, así como las investigaciones más complejas. Él la quería por eso, por haberlo salvado de la «lenta y dolorosa muerte por aburrimiento», como él la llamaba.
—Gracias por venir —dijo Paula, respondiendo al entusiasta abrazo de Marie—. Espera a oír la noticia, te va a encantar.
Hobbs los observaba con mucha atención, sin levantarse de su asiento. Entre sus gestos exudaba cierta impaciencia.
—Señor Hobbs —dijo Adam Costilla, y estrechó la mano del fiscal del Estado—, gracias por recibirnos. ¿Por qué brindamos?
—Es un quién, no un qué —respondió Hobbs, y asintió en dirección a Paula. La estaba invitando a hacer el anuncio.
—A partir de mayo, seré la nueva jefa de procesos penales —anunció Paula con la voz un poco temblorosa por la emoción. Las palabras seguían sin sonar ciertas; de algún modo, parecía imposible—. Y vosotros me habéis ayudado a llegar hasta aquí. —Tuvo que subir un poco la voz por encima de las felicitaciones de Marie y las risas e interjecciones entusiastas de un Adam boquiabierto.— Así que vendréis conmigo a la quinta planta.
—Cogeremos ese ascensor, nena —la animó Adam, y golpeó el aire con el puño—. ¡Sí!
El detective cerró la boca cuando Marie le puso la mano en el brazo. Dedicó a Hobbs una mirada tímida, pero no paraba de sonreír mientras acercaba una silla y se sentaba.
Willie se acercó y descorchó el champán. El fuerte estallido levantó otra ronda de vítores. Esta vez, Paula se sumó, bajo la mirada comedida del fiscal. Las copas se llenaron hasta tres cuartos y tintinearon en el aire.
—Enhorabuena —dijo Hobbs. Se llevó el vaso a los labios, aunque apenas tocó el líquido—. Y no creáis que os voy a dar esquinazo, a ninguno de vosotros.
Sonó el móvil de Paula. Sin saber quién la llamaba, la abogada suprimió la sonrisa por un momento. Luego, al leer el mensaje, recuperó el gesto, ahora ladeado y lleno de intenciones. El mensaje decía:
Estás cenando con otro hombre y estoy locamente celoso. ¿Puedo acompañarte?
Leyó el nombre del remitente: «Sr. Alcalde», tal y como ella lo había almacenado en la memoria de su teléfono. Sabía quién era… Nadie más tenía por qué saberlo. Aunque aún no fuera alcalde.
Con el ceño inadvertidamente fruncido, tecleó de inmediato su respuesta.
No quieres estar aquí, y lo sabes. ¿Por qué preguntas?
Adam le dio una fuerte palmada en el hombro. Sobresaltada, Paula estuvo a punto de que se le cayera el teléfono.
—Te lo has ganado por todas esas largas noches y por el trabajo duro. Pero solo alguien especial se acuerda de su equipo cuando asciende.
Ella guardó el teléfono en el bolsillo. Cuando levantó los ojos, se encontró con la mirada acerada e ilegible de Hobbs.
El jefe se levantó de la mesa y alzó la mano para impedir que Adam hiciera lo mismo. Se pasó rápidamente los dedos por la corbata Armani, como para comprobar que seguía en su sitio, y se abrochó la chaqueta.
—Tengo que marcharme, pero, por favor, continúa. Seguro que tenéis mucho de qué hablar.
Paula se levantó y le estrechó la mano por encima de la mesa.
—Gracias, señor. Por todo. Le prometo que no se arrepentirá.
Él no abrió la boca, solo la miró como para asegurarse de que ella había querido decir lo que había dicho. Se dio la vuelta y salió del restaurante a paso ligero.
—Uf, qué intenso es —dijo Adam. Levantó la copa e invitó a sus compañeras a unirse al brindis. Las copas tintinearon alegremente por segunda vez—. Por la mujer, por la leyenda, por nuestra única Crotalina.
Marie jadeó y se tapó la boca con la mano.
—¡Adam!
Paula sonrió.
—No pasa nada. Entre todos hemos hecho realidad ese apodo.
—Todavía lo detesto —respondió Marie—. Es terrible llamar así a alguien.
El teléfono de Paula volvió a sonar. Otro mensaje corto, críptico y lleno de promesas del Sr. Alcalde:
HL #1098
Sus ojos se desviaron hacia la cubitera, donde las letras HOTEL LANGHAM estaban finamente grabadas bajo pequeñas gotas de agua. Sonrió. Fue una sonrisa de satisfacción que le hinchó el pecho de emocionantes expectativas. En algún lugar de aquel hotel, en la décima planta, el futuro alcalde de Chicago estaba a punto de desnudarse y esperarla en la cama, duro como una roca, y contando cada minuto hasta su llegada. El final perfecto para un día perfecto.
Cogió el vaso y se lo tendió a Adam para que lo llenara.
Este, mirándola con ojos inteligentes y llenos de curiosidad, no tardó en bromear:
—¿Acaso no eres el gato que se comió al canario?
Paula no se inmutó.
—¿De verdad? —Dejó la copa sobre la mesa. Una gota de Krug Grande Cuvée salpicó el reluciente acabado de madera. Resistió el impulso de secarla—. No tengo prisa, chicos. Vamos a pedir algo de comer.
Sonrió para sus adentros. Una pequeña sonrisa dedicada al amante que la esperaba, deseándola más a cada minuto.
Tres
Introspección
El quirófano parece aún más frío que antes, ahora que se ha ido la mayoría de quienes lo animan cada día. Solo quedan Madison, agachada a mi lado, y Tim Crosley, que sigue sentado junto a la bomba, mirándose los pies.
Me castañetean los dientes. Intento levantarme, pero no lo consigo. La debilidad se ha extendido por mi cuerpo como pegamento; me mantiene inmóvil, me paraliza. Sin embargo, no puedo apartar los ojos de la cabeza del paciente, una forma apenas visible tras el paño. Me siento atraída hacia él. La necesidad de volver a ver su rostro me domina y vence el impulso de tumbarme en el suelo azul y helado.
El quirófano, con las luces quirúrgicas apagadas, parece diferente. Iluminado como cualquier otro espacio, con bombillas cenitales que a todo dan un matiz azulado, parece no tener vida. Es la inevitable consumación del fracaso y la derrota.
Igual que Caleb Donaghy.
Yo nunca había perdido un paciente.
El vacío que siento es desgarrador. Mis pensamientos se agitan erráticamente, tratando de dar sentido a lo que acaba de ocurrir. Extiendo el brazo para agarrarme del borde de un carro, en busca de apoyo, mientras hago un esfuerzo por levantarme. En lugar del carro, me encuentro el brazo de Madison. Me aferro a él con una mano temblorosa, aún enfundada en un guante manchado de sangre, y agradezco su presencia; pero no puedo mirarla a los ojos.
Tim deja su puesto junto a la bomba y se apresura a ayudarme a ponerme en pie. Cuando lo consigo, ninguno de los dos me suelta hasta que susurro:
—Estoy bien. De verdad.
Pero no lo estoy. Apenas puedo sostener mi peso, inestable y desequilibrada, como un náufrago arrastrado por el viento.
El esfuerzo de estar en pie exige a mi mente volver a concentrarse. Recuerdo cosas que tengo que hacer, pacientes que tengo que ver.
—¿El baipás de Williamson? —pregunto con voz ronca. Mi garganta es un pergamino seco y constreñido.
—Lo han reprogramado —susurra Madison—. El doctor Seldon se ha hecho cargo. No hay nada de qué preocuparse, cariño.
Asiento con la cabeza. El doctor Seldon no me juzgará. Fue mi mentor en la beca. De él he aprendido la mayor parte de lo que sé. Mi paciente está en buenas manos. «Mi otro paciente… el que aún está vivo.»
Miro fijamente el cuerpo de Caleb Donaghy. Me da miedo fijar los ojos en él, pero más miedo me da mirar dentro de mí.
Madison me toca suavemente el brazo.
—Venga, te llevo a casa.
Sacudo la cabeza sin dejar de mirar el cuerpo de mi paciente. Me atrae con una fuerza invisible que no puedo vencer.
Me acerco paso a paso, con la respiración entrecortada, incapaz de escapar. Contra toda lógica, supongo que despertará y me señalará con un dedo manchado de tabaco, acusador, amenazador.
Pero está quieto, bajo montones de paños quirúrgicos esterilizados y esponjas ensangrentadas, con el corazón inmóvil en el pecho abierto. Allí estaban mis manos hace unos minutos, trabajando duro para devolverle vida, haciendo que recuperara el ritmo sinusal normal, dándole lo mejor de mí.
Hasta que vi su cara.
Vuelvo sobre mis pasos, aturdida, y paso junto al paño quirúrgico que separa la cabeza del resto del cuerpo.
La mancha roja en su pálida frente atrae mis ojos como un imán. Una marca de nacimiento única que reconocí en cuanto la vi por primera vez, cuando aún tenía esperanzas de resucitar a Caleb Donaghy. La mancha de oporto que atormentó mis pesadillas durante años.
¿Cómo he podido ver a este paciente dos veces antes de hoy y no saber quién era?
Aprieto los ojos y me agarro con ambas manos al borde de la mesa de operaciones. La habitación da vueltas a mi alrededor, cada vez más deprisa, mientras hago intentos desesperados por estabilizarme. Me doy cuenta, entonces, de que he estado aguantando la respiración, conteniendo el aire en los pulmones, negándome a soltarlo, en un jadeo congelado que no termina.
Pongo toda mi fuerza de voluntad para inhalar y exhalar unas cuantas veces, hasta que la habitación se estabiliza y mis debilitados miembros recuperan algo de fuerza. Abro los ojos y lo primero que veo es la mancha de oporto en la frente. Vuelve a producirme el mismo efecto.
Paralizante. Siembra en mi pecho un pavor indescriptible. Llena mi sangre de hielo. Aunque no es clínicamente posible, siento como si esos cristales de hielo fueran de acero afilado, como si me cortaran por dentro.
¿Cómo pude no reconocerlo?
Llevaba esa maldita gorra de béisbol cada vez que nos veíamos. No le pedí que se la quitara; no tenía motivos para hacerlo. Y esa barba, que ocultaba los rasgos del hombre a quien había visto una vez y a quien esperaba volver a ver, al menos, una vez más.
Muchos pacientes llevan barba. No tiene nada malo.
Hasta que lo tiene.
Me acerco más y estudio minuciosamente su mancha de nacimiento. «¿Me estaré equivocando sobre quién es Caleb Donaghy?»
Sin advertirlo, sacudo la cabeza lentamente, con los ojos aún clavados en la piel manchada de rojo.
—Tengo que sacarte de aquí —susurra Madison.
Levanto la mano. En silencio, le suplico que me dé un poco más de tiempo. Al otro lado de la mesa de operaciones, Tim está apagando su equipo. El zumbido de la bomba es el último sonido que oigo, sin contar el latido de mi propio corazón. No habrá extracción de órganos. Mi paciente no había dado su consentimiento.
Pero eso parece haber sido hace años.
No me equivoco. Dentro de cien años, seguiría reconociendo esa mancha de oporto. La he visto en mi mente tantas veces, siempre con tanta precisión; esa cosa imperecedera en mi memoria: una forma grande e irregular, algo parecida a una R manuscrita y adornada, y otras tres manchas más pequeñas, como gotas de vino que cayeran desde el borde izquierdo de la letra, casi rozando la ceja.
Cierro otra vez los ojos y me lo imagino claramente. Ayer llevaba la gorra de béisbol baja, con la visera protegiéndole los ojos, como si estuviera bajo un penetrante sol primaveral, y no en una habitación de hospital en penumbra.
Tengo que preguntarme, mientras tomo otra bocanada de aire frío, «¿saber quién es significa alguna diferencia en el quirófano?».
La respuesta, brutalmente sincera, resuena con fuerza en mi mente. Por un momento, lanzo a Madison una mirada preocupada, como si ella pudiera escuchar mis pensamientos y juzgarme. Horrorizarse por ellos. Pero Madison me mira con pura amabilidad, con los ojos llenos de comprensión.
De haber sabido, antes de la operación, quién era Caleb Donaghy, habría pedido a un colega que me sustituyera. Nadie hace gestos por una petición así; es un procedimiento estándar. No operamos a amigos, familiares ni a nadie que pueda comprometer la capacidad del cirujano para actuar en el quirófano. Habría sido fácil. Y, si Caleb hubiera sobrevivido, yo…
No sé qué habría hecho yo.
Pero, antes de abrir su pecho y de tener su corazón en mi mano, no sabía quién era.
¿Habré dudado? ¿Me habré equivocado?
Con el ceño fruncido, me quito los guantes y los tiro al contenedor de residuos biológicos.
—Guantes nuevos, por favor.
Madison no se mueve.
—Anne, vamos a…
—Por favor —repito, ahora con más determinación en la voz.
Ella me trae un par de guantes nuevos después de haber sustituido los suyos, siguiendo el procedimiento al pie de la letra, como si el paciente estuviera vivo. Luego me ayuda a ponerme los guantes mientras miro fijamente el pecho de Caleb.
Rápidamente, inspecciono lo que he hecho. Busco muescas, tejido dañado, cualquier cosa que pueda explicar por qué el corazón se ha negado a funcionar. No encuentro nada. Permanezco inmóvil, con las manos en el aire, sobre el pecho abierto, incapaz de responder a una pregunta crucial: ¿El corazón era viable después de la operación y le di el golpe final cuando supe quién era mi paciente?
Agacho la cabeza bajo el peso de las implicaciones.
Antes de mirarlo a la cara, después de haber cosido todo y de haberle enjuagado el corazón con suero salino caliente, estuve intentando reanimarlo durante más de quince minutos.
Y eso es un hecho documentado.
Lanzo una intensa mirada a las cámaras situadas sobre mi cabeza. Todos los procedimientos se graban hoy en día, desde múltiples ángulos, y las imágenes quedan sincronizadas con cifras críticas, tales como la hora exacta y las constantes vitales del paciente. Si me queda alguna duda, siempre puedo ver la grabación.
Pero eso no cambia el hecho de que, una vez que supe quién era mi paciente, lo quería muerto.
Cuatro
En el coche
Observo impotente cómo dos camilleros retiran el cuerpo de Caleb Donaghy oculto bajo una sábana azul que Madison acababa de desplegar. Carontes jóvenes y despreocupados, que, vestidos con batas de color azul oscuro, hacen un trabajo rápido. No me dicen nada, solo me lanzan una mirada lastimera y apartan la vista rápidamente. Uno de ellos lleva auriculares; tal vez escucha música, tal vez, un juego. Para él, es un día normal de labores.