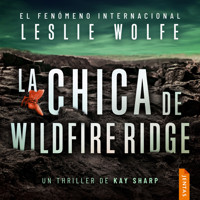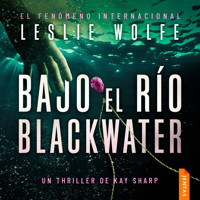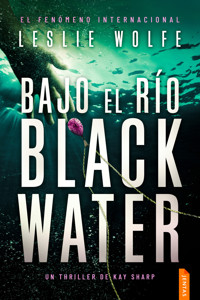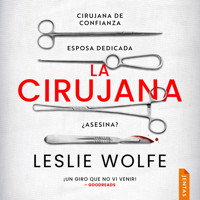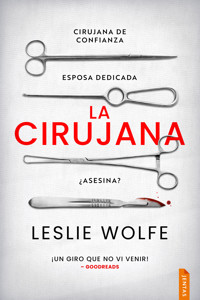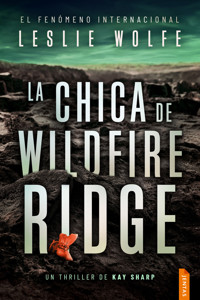
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kay Sharp
- Sprache: Spanisch
Su rostro, hermoso incluso muerto, miraba con los ojos abiertos al cielo azul. Su cabello, castaño y sedoso, se agitaba alrededor de su cabeza, resaltando la palidez de su piel. Sus labios ligeramente entreabiertos, como si aún respirara, como si susurrara su despedida. En un caluroso día de verano, el tranquilo pueblo de Mount Chester se ve sumido en la confusión cuando Jenna, una joven de diecisiete años, desaparece. En cuestión de horas, el caso da un giro angustioso cuando se descubre su cadáver en las remotas montañas. La detective Kay Sharp se apresura a llegar al lugar, recorriendo kilómetros hasta la base de la cumbre Wildfire Ridge. Por las marcas en el cuerpo de Jenna, está claro que fue brutalmente asesinada. Cerca de la víctima, Kay encuentra una pinza para el pelo en forma de mariposa con un conjunto de huellas dactilares que podría ser una pista vital. En la búsqueda de la verdad, Kay pone patas arriba la pequeña ciudad. Se entera de que Jenna había cambiado radicalmente en los últimos meses, ya no era la chica popular que siempre llevaba una sonrisa en la cara. Kay está segura de que lo que le ocurrió a Jenna recientemente debe ser la clave de su muerte. Cuando llegan los resultados forenses de la pinza de pelo de mariposa, las huellas no coinciden con las de Jenna. Entonces Kay hace un descubrimiento que hiela su sangre. Jenna estaba en contacto con alguien relacionado con el pasado de Kay y con el secreto que lleva enterrado los últimos dieciséis años. Si la verdad sale a la luz, podría destruirla. Con el tiempo corriendo y cada minuto crítico, Kay se enfrenta al caso más difícil de su carrera. ¿Podrá arriesgarlo todo para enfrentarse al pasado del que ha estado huyendo y salvar a otra chica inocente antes de que sea demasiado tarde? *** "¡Guau! Otra notable novela de Kay Sharp... Como de costumbre, el ritmo es implacable... Y la historia, bastante sorprendente. Otra lectura brillante de la serie... Fantástica... Con un montón de giros tan apasionantes que estaba pegado a mi Kindle. Comienza con una explosión y me mantuvo enganchado hasta el final ... Me puso la piel de gallina. Realmente es una novela para morderse las uñas. Es una historia excepcional que me ha puesto el corazón en la boca." - @rubie_reads "Me quedé literalmente toda la noche leyendo esto, ¡súper enganchada!" - Tropicalgirlreadsbooks "Te mantendrá en vilo y leyendo durante toda la noche". - @shortbookthyme "Fantástico... Imposible parar la lectura". - Rosemarys Romance Books "¡Te olvidarás de dormir una vez que empieces, porque no querrás dejar de leer! La autora es una maestra a la hora de introducirte en sus historias hasta el punto de que realmente vives en el libro con los personajes. Los giros no dejan de sucederse". - Reseña de Goodreads "Lo devoré en un día". - Reseña de NetGalley "Me encanta esta serie y estos personajes". - Reseña de Goodreads
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La chica de Wildfire Ridge
La chica de Wildfire Ridge
Título original: The Girl on Wildfire Ridge
© Leslie Wolfe, 2022. Reservados todos los derechos.
© 2024 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
Traducción: Ana Castillo
ISBN: 978-87-428-1309-6
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.
First published in Great Britain in 2022 by Storyfire Ltd. trading as Bookouture.
CAPÍTULO UNO
La caída
Por fin se había acabado.
Temblando y gimoteando, pudo oír sus voces, despiadadas y viscerales en su indiferencia, salpicadas de carcajadas mientras se alejaban de la cresta de la montaña. Bajaban con prisa, probablemente para aprovechar los escasos restos de luz del día antes de adentrarse en el bosque.
El frío del aire vespertino sacudió su dolorido cuerpo. Incluso las noches de verano eran frías en la cumbre Wildfire Ridge, aunque la nieve se derretía cada primavera y no caía hasta finales de septiembre. Rodando despacio sobre un costado, se abrazó las rodillas mientras las lágrimas empezaban a caer de nuevo. Lágrimas silenciosas, de humillación y derrota, de vergüenza indecible. A lo lejos, las carcajadas menguantes parecían bofetadas en su cara cubierta de lágrimas.
Estaba sola.
Nadie había oído sus gritos. Nadie podía ayudarla.
Las palabras que habían dicho aún resonaban en su mente. Los nombres que le pusieron. Las cosas indescriptibles que le hicieron. Lo único en lo que quería pensar era en su casa, en los brazos amorosos y el tacto curativo de su madre. Volviendo a sentirse segura. Le ocultaría a su padre lo que le había ocurrido, porque no podía imaginarse mirándolo a los ojos si alguna vez se enteraba. Solo su madre lo entendería. Mantendría su secreto a salvo.
Pero su hogar estaba lejos, a tres horas de caminata por la montaña en la oscuridad, ella sola, bajando de la cima por un terreno rocoso y a través de espesos bosques, para después caminar otros veinticinco kilómetros más o menos por carretera desde la ladera suroeste del monte de Mount Chester hasta el pequeño pueblo californiano que llevaba su nombre. Bien podrían ser ciento cincuenta kilómetros en total. La idea de cruzar el bosque en la oscuridad atenazó su corazón como con unos dedos despiadados y helados. Cada sonido del bosque, que solía encontrar relajante cuando el sol brillaba, ahora hablaba susurros amenazadores a través de las hojas de los pinos.
La noche caía con fuerza sobre Wildfire Ridge, los últimos matices de naranja, carmesí y rojo que daban nombre a la cumbre de la montaña se desvanecían rápidamente con la puesta de sol. El rojo profundo y amenazador fue el último en desaparecer, un recordatorio manchado de sangre del día que había terminado, una amenaza tácita del día que estaba por llegar.
Todavía mareada y más débil a cada minuto que pasaba, intentó incorporarse. Su cuerpo, dolorido y ensangrentado, opuso resistencia, y su fuerza de voluntad enseguida fue derrotada. Apoyando la cabeza palpitante en la tosca roca cubierta de musgo, se resignó a enfrentarse sola a la fría oscuridad de la montaña.
El sonido de una rama quebrada hizo que su corazón se acelerara, golpeando contra su pecho. ¿Era un oso?
—¿Hola?
La voz, un susurro bajo y gutural, la devolvió a un estado de alerta desorientada. El frío de la noche había sembrado carámbanos en su sangre. Entumecida, temblorosa y congelada, encontró fuerzas para incorporarse.
Quizá había esperanza. Pronto estaría de nuevo en casa, abrigada y a salvo. La confusión envolvió su cerebro como una niebla persistente, aferrándose a cada rincón de su mente, alimentando sus temores. Con un pensamiento fugaz, se dio cuenta de que la habían drogado. Tenía que haber sucedido, pues si no, ya estaría de camino a casa. Al ver la silueta oscura contra la luz de la luna, quiso correr desesperadamente, pero sabía que no podía.
¿Qué hacía allí aquel desconocido? Era demasiado tarde para que alguien paseara por Wildfire Ridge por casualidad.
Se le cortó la respiración y cogió la mano que este le ofrecía, notando de pasada el calor de la piel que tocaba la suya. Se puso de pie y luchó un poco por encontrar el equilibrio, luego soltó la mano del desconocido. El mareo hizo que la cresta de la montaña girara y bailara contra el cielo estrellado de agosto. Al perder el equilibrio, se agarró a una gruesa rama de cicuta y se estabilizó.
Sus ojos siguieron la mirada fría y analítica del desconocido, sin entender por qué veía odio en ella, esperando estar leyéndolo mal. Su ropa estaba hecha un desastre, rota y llena de sangre. Con dedos temblorosos, trató de cubrirse lo mejor que pudo; lágrimas de vergüenza le quemaban los ojos y empañaban todo a su alrededor.
—¿Me vas a ayudar? —gimoteó.
Una breve carcajada rasgó el silencio de la noche montañosa.
—¿Ayudarte? Querida niña, lo que te ha pasado hoy ha sido por tu culpa, y nada menos que lo que te mereces. No eres más que una calientapollas.
Las palabras cayeron sobre ella como lápidas, pesadas, amenazadoras, mortales.
El miedo se apoderó de su pecho, paralizándola. Le temblaba la barbilla, amenazando con sollozos que ella no deseaba.
—¡Por favor! Yo no... No he hecho nada...
El golpe llegó inesperadamente, cortando de golpe su respiración. Jenna oyó cómo el desconocido partía el aire antes de sentir cómo le quemaba la cara, le reventaba el labio y le hacía ver las estrellas en un torbellino dentro del cerebro.
Esto no estaba pasando. Tenía que ser una pesadilla. Algo que no podía existir a la luz del día, solo en las profundas y turbulentas sombras de Wildfire Ridge. Sin embargo, el sabor metálico de la sangre en sus labios demostraba lo contrario.
Temerosa de recibir otro golpe, Jenna dio un paso atrás, y luego otro. Intentaba poner más distancia entre ella y el asaltante a cada paso que daba, pero, en cambio, se reducía. Al resbalar con una piedra, perdió el equilibrio por un instante. Gritó y siguió tanteando el terreno, retrocediendo sin mirar, incapaz de apartar los ojos de la mirada amenazadora y vengativa que se acercaba a ella.
Sus pasos vacilantes soltaron algunos guijarros y los lanzaron por el límite del acantilado, repiqueteando y rebotando contra los afilados bordes de la roca hasta que ya no pudo oírlos. Estaba más cerca del abismo de lo que se había dado cuenta. Temerosa de caerse, se detuvo, dispuesta a alejarse del borde del precipicio y a luchar hasta ponerse a salvo si era necesario.
El desconocido sonrió y dio un paso más, con los ojos brillando como el frío hielo contra los débiles rayos de la luna creciente.
Gritó al caer, agarrándose con desesperación mientras la mano despiadada la empujaba con firmeza por el borde de la cresta. Entonces el grito se detuvo bruscamente, invitando al silencio de la noche a tomar el relevo una vez que los ecos se extinguieron.
CAPÍTULO DOS
Renovación
Un día más, quizá tres, y la cocina estaría terminada.
La detective Kay Sharp se lo había estado diciendo a sí misma durante los últimos días, cuando se obligaba a abandonar el calor de su cama antes de que amaneciera, para dedicarse a enmasillar las paredes de la cocina antes de empezar el día.
Frotándose los ojos y luchando inútilmente contra un bostezo, se estiró y entró en el pequeño cuarto de baño. El agua fría disolvió los restos de sueño que aún le quedaban en los párpados. Cuando se miró en el espejo, sonrió con timidez, como si fuera a flirtear con un galán en un baile elegante y no a pasar una lija sobre un enlucido seco para alisarlo.
Era una época de renovación, de curación.
Ya era hora.
Kay volvió a su dormitorio, se puso unos pantalones cortos vaqueros manchados de pintura y una vieja camiseta de Metallica. Hacía un par de años que había condenado a regañadientes a llevar esa camiseta para las tareas domésticas tras un incidente con una copa de vino tinto derramado. Varias tenues manchas moradas seguían esparcidas por la tela, subrayando el nombre de su grupo de rock favorito de antaño.
Al igual que la camiseta, las paredes de la cocina tenían historias que contar, una por cada rozadura, arañazo, abolladura o agujero. A diferencia de la mancha de vino que se desvanecía, aquellas historias eran en su mayoría dolorosas, grabadas para siempre en su memoria con el sonido de los llantos y los sollozos de su madre. Con el olor a sudor de borracho de su padre. Con el sabor de las lágrimas en sus labios. Y con el miedo en los ojos muy abiertos de su hermano mientras se agachaba detrás del sofá.
Cicatrices conmemoradas en paneles de yeso desgastados; un testimonio de los años que Kay quería olvidar desesperadamente.
Tal vez una capa de pintura amarillo claro en la pared bien pulida que haría que un contratista profesional se ahogara de envidia podría borrar algunos de esos destellos de pesadilla aún incrustados en su memoria.
Tras caminar de puntillas hacia la cocina, llenó la cafetera en silencio, con cuidado de no despertar a Jacob. Instantes después de pulsar el botón, el aroma a vainilla francesa llenó la cocina con la promesa de un día excelente. Esas dos horas que se tomaba por las mañanas para arreglar las paredes eran suyas. Ella sola. Seguía buscando la cura, procesando su trauma, reviviendo cada momento, con suerte, por última vez. No había razón para meter a su hermano en eso; él parecía haber dejado atrás el pasado con el típico estilo masculino sin complicaciones. Su papel se había limitado a dar el visto bueno al color de la pintura, pues sus protestas fueron ahogadas por la voz de su hermana, secundada por la de su novia, en una alianza instantánea de dominio femenino en todo lo relativo al aspecto que debía tener una casa.
Kay quitó la tapa del bote de masilla y empezó a tapar algunos agujeros con la pasta rosa que se volvía blanca al secarse. Olía a fresco, a paredes nuevas y a limpieza. Lijar lo enmasillado el día anterior era lo segundo en la agenda para cuando Jacob se despertara. Lijar paredes, incluso a mano, era ruidoso.
Había recorrido la cocina en el sentido contrario a las agujas del reloj, empezando por la ventana que había sobre el fregadero. El día previo se había dado cuenta de que la estructura de la puerta trasera necesitaba una reforma, ya que su marco se había aflojado tras años de ser golpeado con furia por la mano de su padre. Pero Jacob le había reservado una agradable sorpresa. El armazón estaba estabilizado, y las paredes que lo sostenían estaban listas para ser trabajadas.
Kay se dio cuenta de que había estado aguantando la respiración durante un rato mientras terminaba de arreglar un profundo rasguño de la pata de una silla que había sido arrojada al otro lado de la habitación durante uno de los arrebatos de borrachera de su padre. Introdujo aire en sus pulmones poco a poco y lo retuvo un par de segundos antes de soltarlo. Si cerraba los ojos un instante, podía oír los gritos y ver la silla volando por encima de la mesa y golpear contra la pared con un ruido sordo antes de caer al suelo.
Su mano se congeló en el aire después de cargar la espátula con más pasta rosa. Entonces empezó a temblarle y se volvió pesada. Kay dejó caer la espátula en la lata, con los ojos ardiendo en lágrimas mientras miraba un pequeño agujero en la pared. Desde que empezó el proyecto de renovación unos días antes, había estado evitando ese lugar. Llevaba dieciséis años desviando la mirada.
Su tembloroso dedo índice tocó los bordes del pequeño agujero, donde la pared de yeso se había agrietado y desmoronado cuando había extraído la bala con la punta de un cuchillo para carne. La bala que casi mata a su hermano. La bala que ella había disparado con la pistola de su padre.
Un sollozo rompió su aliento y se detuvo en sus labios mientras se tapaba la boca con la mano.
—Oh, Dios —susurró mientras las lágrimas inundaban sus ojos.
—Tranquila, hermanita —susurró Jacob, rodeándola con sus fuertes brazos. Perdida en su pasado, no lo había oído entrar en la cocina—. Pronto ni siquiera sabrás dónde estaba este agujero —añadió con un toque de humor en la voz. La meció ligeramente hacia delante y hacia atrás mientras ella sollozaba, con la cara hundida en su pecho—. Todo será de un uniforme, um, amarillo merengue de limón. ¿Ese es el color con el que vamos a pintar estas paredes?
—Ajá —murmuró, secándose los ojos con el dorso de la mano. Se apartó un poco, pero no pudo mirar a su hermano a los ojos. No todavía.
—¿Quién pone esos estúpidos nombres a los tonos de pintura? ¿Te imaginas tener ese trabajo? ¿Inventando estupideces y locuras todo el día y llamándolo trabajo?
Kay miró un instante a Jacob y luego apartó la vista. Sus ojos encontraron la ventana, donde el sol naciente ahuyentaba la persistente penumbra de la noche. A pocos metros, dos enormes sauces proyectaban largas sombras teñidas de los tonos anaranjados y dorados del amanecer.
Jacob le apartó la mirada de los sauces con dos dedos que le empujaban suavemente la barbilla.
—No te hagas esto, hermanita.
—Podría haberte matado ese día. Es un milagro que no lo hiciera. —Kay alzó por fin la vista hacia él y le sostuvo la mirada durante un breve y cargado instante, luego miró el suelo manchado.
—No lo hiciste, y se acabó. Hace años que se acabó. —Jacob le levantó la barbilla hasta que los ojos de Kay se encontraron con los suyos—. Espero que te hayan enseñado a disparar en Quantico.
No pudo evitar la sonrisa que ahuyentó sus últimas lágrimas.
—Se podría decir que sí.
—¿O fue tu pésima puntería la razón por la que dejaste el FBI y te resignaste a ser policía de pueblo? Los perfiladores son más bien burócratas, ¿no?
Ella se sobresaltó. ¿Hablaba en serio? Estaba a punto de recordarle por qué había vuelto a su ciudad natal, pero el secreto bien guardado se veía escrito en sus ojos. Entre ellos pesaban verdades no dichas, algunas insoportables. La culpa de Kay había sido una carga dolorosa todos esos años, pero Jacob siempre había estado ahí para ayudarla a llevarla. Esa culpa aún persistía, aunque sabía que lo que había hecho dieciséis años atrás era lo correcto. Justificado. Necesario. Y, aun así, nunca había conseguido librarse de esa culpa, de las pesadillas que la acompañaban, alimentadas por la implacable angustia de su mente. Por el secreto que ambos protegían.
Una oleada de indecible tristeza la inundó. No importaba cuántas capas de amarillo merengue de limón aplicara a esas paredes, no cambiaría lo que había hecho. Nunca nada lo haría. Y, si la verdad salía a la luz, su vida estaría acabada. La de Jacob también.
Un escalofrío recorrió su cuerpo. Jacob la miró atento, con el ceño fruncido.
Sin mediar palabra, se arremangó el pijama de rayas azules, cogió el bote de pasta de masilla de la encimera y cargó la espátula con una nueva porción de color rosa. Luego lo aplicó a la pared, cubriendo el agujero de bala con un movimiento rápido y expertamente coreografiado. Una vez hecho esto, la miró con una pregunta silenciosa en los ojos.
Kay asintió y sonrió débilmente, admirando su trabajo, y luego levantó la mirada para encontrarse con la suya. Había fuerza en esos ojos, vulnerabilidad también y amor. Una a una, las cicatrices del pasado se iban desvaneciendo, aunque algunas seguían siendo agonizantes.
—¿Por qué parar ahora? —preguntó ella, señalando un profundo rasguño en la pared que había que nivelar.
Jacob sacudió la cabeza con incredulidad.
—Nunca quise volver a pintar la casa, ¿sabes? —respondió, cargando más pasta en la espátula, y terminó el trabajo con rapidez.
—¿Has dicho «casa»? —Kay sonrió. Su hermano se estaba dando cuenta.
Suspiró.
—No soy idiota, hermanita. Sé que no solo vas a arreglar la cocina.
—Eres muy listo, hermanito —bromeó, pero la falsa alegría no tocó sus ojos ni coloreó su voz. «Finge hasta que lo consigas», pensó, queriendo sonreír por el bien de su hermano.
—El dormitorio principal será probablemente el siguiente —dijo Jacob, parcheando los agujeros con rapidez—. Luego los baños y después el resto de la casa porque sí.
—Sí —admitió ella, sirviendo café en la taza de Jacob antes de ponerla en la encimera cerca de él.
Él hizo una pausa en su enérgico ritmo de trabajo y bebió un sorbo, luego dejó la taza sobre la encimera.
—Ugh, está ardiendo. —Estudió un gran agujero junto a la nevera, la cual había movido hasta el centro de la cocina, y refunfuñó una palabrota—. Esto necesitará algún material específico de relleno.
El puño de su padre había atravesado los paneles de yeso y se había detenido contra la viga de dos por cuatro del otro lado. Kay aún recordaba aquel día, aquella pelea, el sonido del contundente puñetazo resquebrajando la pared. Apuntaba a la cabeza de su madre, demasiado borracho para asestar el golpe que habría sido mortal. Se estremeció al hacer desaparecer aquella visión de pesadilla.
—También podríamos mudarnos —dijo Jacob, mirándola fijamente—. Vender esta casa, arriesgarnos e irnos. Desaparecer. —Se quedó mirando el suelo un momento y luego señaló las paredes—. Dejar toda esta mierda atrás. Todos los malos recuerdos.
Se miraron sin decir palabra y Kay desvió los ojos hacia la ventana, donde se alzaban los sauces y los rayos del sol atravesaban su follaje.
Nunca podrían moverse.
Jacob se encogió de hombros y reanudó su trabajo.
—Bueno, al menos esto está pagado. Te ayudaré a ponerlo bonito.
Kay le apretó la mano con suavidad.
—Pongamos azulejos en la cocina y cambiemos los armarios.
—Guau, espera un minuto.
Pero Kay estaba frente a él con las manos apoyadas en las caderas, la mandíbula adelantada y una expresión en el rostro que solía reservar para los interrogatorios de sospechosos.
Los brazos de Jacob cayeron en un gesto de derrota. Kay sonrió. Una victoria fácil.
—Es lo menos que puedo hacer, ya que no pago alquiler.
—¿Alquiler? También es tu casa.
Ella asintió.
—Vale, pero te quedarás con el dormitorio principal en cuanto esté listo. Será lo siguiente que arreglemos. A Lynn le encantará.
De repente, se creó un momento de silencio, pesado, no deseado, como una nube oscura de tormenta que ahuyenta la luz del sol.
—Era su habitación —susurró Jacob—. No dormiré allí. Quédatela tú si quieres.
Había una severa finalidad en su declaración.
Ella tampoco se veía durmiendo en la habitación de sus padres. Demasiados recuerdos sembrando pesadillas sin fin.
Logró esbozar una débil sonrisa.
—¿Por qué no volvemos a discutirlo después de que esté reformada e irreconocible? Tu novia podría tener la última palabra en esto, ya sabes. —Le guiñó un ojo. No sonrió, no levantó la vista del linóleo desgastado—. Las paredes no tienen la culpa, Jacob —susurró ella, apretándole el brazo—. Ahora es nuestra casa. Nuestro futuro depende solo de nosotros.
El fuerte timbre del teléfono los sobresaltó a ambos. Kay tenía un nuevo mensaje.
Lo leyó después de que un rápido vistazo a la pantalla le dijera que eran casi las siete.
Una tal señora Jerrell la esperaba en comisaría para denunciar una desaparición.
Su hija adolescente se había esfumado.
CAPÍTULO TRES
Rutina
Se había traído algunas cosas del Estado de la Estrella Solitaria. Algunos sombreros de vaquero de ala ancha. Una pequeña colección de hebillas de cinturón, lo bastante grandes como para freír en ellas los huevos del desayuno sin ensuciar la cocina. Y un caballo cuarto de milla marrón de seis años con una mancha blanca que le recorría desde la frente hasta la sensible nariz.
Las mañanas de Elliot empezaban siempre igual. Heno fresco en el cubo para su caballo, recibido por el animal con un resoplido entusiasta. A continuación, un paseo juntos hacia el pie de la montaña, a través de campos y por el bosque, reservando uno o dos kilómetros para un galope a gran velocidad. Y un paseo enérgico de vuelta a casa, interrumpido por alegres resoplidos y vaho de niebla a través de las fosas nasales en el frío de la madrugada.
Siempre dejaba las puertas del establo abiertas después de meter al caballo en el prado vallado para que pastara a sus anchas. Casi todas las mañanas recompensaba al animal con una o dos manzanas crujientes. Sus frentes se tocaron durante una breve despedida mientras él acariciaba con suavidad el cuello del caballo y luego lo rascaba con movimientos largos, arriba y abajo, antes de meterse en la ducha.
Esa era su rutina.
La mañana del miércoles no era diferente, al menos en apariencia. Su mente estaba preocupada, escapando al pasado cada vez que intentaba pensar en el futuro. En el centro de sus pensamientos estaba su compañera, Kay Sharp.
La doctora Kay Sharp, nada menos, como si sus mundos no estuvieran ya muy separados.
Era psiquiatra y muy buena. Podía leerle la mente con solo mirarlo medio segundo. La había visto con sospechosos y testigos. La había visto charlar con despreocupación con asesinos, violadores y criminales empedernidos, retorciendo sus mentes sin sudar.
La mujer podría cargarse el infierno con un cubo de agua y apagarlo para siempre.
Y, sin embargo, había algo que le impulsaba a querer protegerla de todo lo oscuro del mundo como si fuera una niña frágil, temerosa y perdida. No tenía ningún sentido, pero su mente podía discutir contra la pared sobre la cuestión de Kay Sharp, la detective, la psiquiatra, la hermosa rubia de ojos avellana que le había robado el corazón sin que ella siquiera fuera consciente.
Fue en ese momento del galope de sus pensamientos cuando el pasado se le vino encima. Hacía nueve años era un policía de Austin, Texas, con la cabeza llena de ambiciones y sueños. Casi dos años después, justo cuando acababa de construir un establo para su nuevo caballo —un potro de un año con mucha actitud y buen corazón—, conoció a su nueva compañera. Charlene Sealy era una novata morena y fogosa, recién salida de la universidad. Cometió el error de enamorarse de ella, de involucrarse sentimentalmente con una colega, con otra policía. Su compañera.
Su imprudencia había traído consecuencias.
Seis meses después, abandonaba el estado de Texas con toda su vida empaquetada en la parte trasera de su camioneta y un caballo joven e impaciente en un remolque enganchado detrás del Chevrolet azul y oxidado.
Fuera lo que fuera lo que Kay Sharp conseguía hacerle sentir cada vez que lo miraba, no iba a repetir la historia. Había aprendido la lección.
¿O no? Tenía sus dudas, dado que todas las mañanas, en torno a la curva del río, necesitaba recitarse a sí mismo ese mantra solo para fortalecer su fuerza de voluntad.
Cuando cruzó el río a través del agua fría salpicada por los cascos al galope, se permitió pensar, por última vez, ¿y si...? ¿Qué pasaría si dejara que sucediera, si le dijera a Kay lo que sentía? Entonces recordaría una vez más la terrible idea que podría ser.
Inmerso aún en sus pensamientos, se afanó en la rutina matutina. Se duchó. Se afeitó. Se vistió con unos vaqueros ajustados encalados y una camiseta azul marino. Y se lo pensó un momento, pero eligió el sombrero negro, como el día anterior y el anterior a ese. Luego cerró la puerta y se puso al volante de su Ford Interceptor negro sin matrícula, con una sonrisa ladeada en la cara.
Le encantaba su trabajo. Era bueno en lo que hacía y no se veía trabajando en otra cosa.
Y parte de eso era Kay.
La primera parada de su viaje fue la cafetería Katse, en lo alto de la colina. Dos dedos tocando el ala de su sombrero fue todo lo que necesitó para poner en marcha la orden permanente. Charló con la ruborizada camarera durante un par de minutos, saboreando el embriagador olor a café recién tostado y esperando a que los dos cafés grandes estuvieran preparados y el cruasán de mantequilla de Kay se calentara hasta alcanzar la crujiente perfección. Pagó todo y dejó el cambio en el bote de las propinas antes de marcharse.
Cuando llegó a la comisaría, aún no eran ni las siete y media, pero el todoterreno de Kay ya estaba aparcado delante del edificio blanco de una sola planta. Frunció el ceño mientras cogía los vasos de café y la pequeña bolsa marrón que exhalaba el apetitoso aroma de la bollería caliente, y luego cerró la puerta de su todoterreno con un rápido empujón del codo.
Algo estaba pasando.
En cuanto atravesó la puerta de cristal, vio a Kay corriendo hacia la sala de interrogatorios. Parecía tensa, con un bloc de notas y un bolígrafo pegados al pecho.
—Eh —dijo, levantando la bolsa con el cruasán en el aire para llamar su atención.
Ella se volvió y sonrió un momento al verlo, luego se apresuró hacia él.
—Caso de persona desaparecida, una adolescente. ¿Quieres sentarte? —Cogió la bolsa y expuso con pericia el cruasán sin tocarlo con los dedos desnudos, lo suficiente para darle un mordisco.
—Por supuesto. No he recibido ningún mensaje al respecto—respondió. Una mota de algo blanco en la comisura de los labios de Kay llamó su atención. Alargó la mano para limpiársela, pero sus dedos se congelaron en el aire antes de tocar su piel.
Los ojos inquisitivos de ella siguieron su movimiento.
—¿Qué pasa? —preguntó ella, masticando con rapidez. La tensión que había notado antes arrugaba su ceño y hacía que su voz sonara fría, distante.
—Tienes algo... ahí. —Su dedo se acercó, señalando, pero aún flotaba a unos centímetros, como si temiera tocar su piel. Tragándose un juramento, forzó una sonrisa inocente. Se comportaba como un idiota.
Kay soltó una leve risita mientras daba otro bocado, y luego hizo un gesto con ambas manos. Una sostenía el cruasán; la otra, el bolígrafo y el bloc.
—No muerdo —dijo ella en cuanto tragó saliva, y se acercó a él en una invitación tácita—. ¿Quieres un poco? —le ofreció—. Démonos prisa. La mujer está esperando.
Él mordió lo que quedaba de cruasán, dejando un buen trozo para ella. Luego, conteniendo la respiración, le frotó la sustancia blanca de la cara con la punta del dedo. Sus miradas se cruzaron durante un instante antes de que Kay apartara la vista y diera un paso atrás. La chispa que creyó ver en sus ojos al tocar su piel debía ser fruto de su imaginación.
La mota blanca era sólida, pero se deshizo fácilmente entre sus dedos, convirtiéndose en un polvo fino. Lo estudió con curiosidad.
—Es masilla —dijo Kay, haciendo una bola con la bolsa del cruasán vacía, y la tiró a la papelera de la cocina de la comisaría—. Es una larga historia. Vamos.
Se dirigió a la sala de interrogatorios con paso ligero y la espalda recta. Corriendo por el pasillo que conducía a la sala, miró por encima del hombro como para ver si él seguía detrás de ella.
¿Dónde iba a estar si no?
CAPÍTULO CUATRO
Viaje
—En serio, tío, estás empezando a cabrearme. —Pete se secó la frente sudorosa con la manga—. ¿Quién diría que podrías ser tan remolón? —Se adelantó trotando, con la guitarra aún en equilibrio sobre el hombro derecho, como para demostrar lo fácil que era la caminata, y luego se dio la vuelta y retrocedió, solo para enseñarle el dedo corazón a Bryan.
Los tres jóvenes podrían pasar por hermanos. Vestidos con lo que habían acordado como atuendo apropiado para la excursión, habían planeado ir de compras al Metreon, como si necesitaran más vaqueros rotos y camisas de cuadros en rojo y negro, con algo de gris mezclado en el caso de Bryan. Todo el viaje era el resultado de una apuesta deportiva que Pete había ganado contra sus dos mejores amigos.
Pete había nacido con el gen de la hiperactividad, según palabras de su propia madre. En opinión de Zack, el chico tenía TDAH, con un foco que brillaba con intensidad en la H. A los veintiún años, tenía una resistencia increíble y el impulso de moverse constantemente, de superar sus propios límites. Por desgracia para los más comunes Zack y Bryan, Pete también tenía mucha suerte y rara vez hacía una apuesta a menos que estuviera seguro de que iba a ganarla. Sus dos compañeros de universidad aún no se habían dado cuenta de esa parte, y él les hacía participar habitualmente en apuestas que luego perdían. Le era tan fácil que debería ser ilegal.
Pete nunca apostaba dinero, porque no lo necesitaba. Varias décadas antes, en un momento de pura inspiración, su abuelo había vendido todo lo que tenía y había comprado acciones de Apple. Una acción simple pero legendaria tuvo consecuencias que se extendieron a lo largo de generaciones, siendo la más notable la riqueza familiar que se creó a partir de esa única decisión. Contada en las reuniones familiares una y otra vez, la audacia del abuelo de Pete se refería a menudo como un acto de locura inspirada.
Así que, cada vez que Pete hacía una apuesta, lo que quería era compañía en alguna actividad al aire libre que había planeado, y necesitaba influencia para atraer a Zack y Bryan. Le gustaba pasar tiempo con ellos, pero los dos debían ser los adictos a la pantalla más vagos y apagados que había conocido.
Zack estaba bien formado; sus hombros eran más anchos que los de Pete debido a las incontables horas que pasaba en el gimnasio del Embarcadero Center levantando pesas. Pete creía que en secreto quería convertirse en estrella de cine, pero Zack nunca admitió tener tal sueño. Pero estaba bien cachas. Sus abdominales desnudos se mostraban orgullosos porque Zack rara vez se abotonaba la camisa, aunque la mañana de montaña fuera fresca. Puede que levantara pesas como un profesional, pero no sabía hacer senderismo ni de coña. Le faltaba convicción.
Al menos no se quejaba como Bryan, que iba todo el rato con el móvil, quedándose atrás y sin aliento cuando intentaba alcanzar a sus amigos. Llevaban unas dos horas subiendo y Bryan ya se había detenido dos veces para descansar. La última vez que pararon, lio un porro con una destreza inesperada y se lo fumaron como si fuera un ritual secreto con largas caladas, reteniendo el humo en los pulmones durante uno o dos segundos para adormecer el dolor, en palabras del propio Bryan.
La excursión de tres días que Pete había planeado no era nada que una anciana no pudiera soportar si se lo proponía. Habían llegado en coche la noche anterior desde San Francisco, donde los tres cursaban su segundo año en la Universidad Estatal. Habían disfrutado de una buena cena en el hotel, seguida de cervezas en la terraza, mientras Pete rasgaba su guitarra y cantaba, ajeno a los turistas que se congregaban lenta y silenciosamente para oírlo tocar.
Se acostaron lo bastante tarde como para que a Pete le costara sacarlos de la cama por la mañana, pero al final consiguió ponerlos en marcha. Se suponía que debían subir la montaña por la ladera bajo el telesilla y luego, por la cresta rocosa que, según habían leído, se llamaba Wildfire Ridge. Al parecer, las vistas desde allí arriba eran espectaculares. Después bajarían y pasarían la noche en el mismo hotel, cogerían un barco en el Lago Silencioso y pescarían al día siguiente, para volver a casa por la noche.
De repente, se oyó un fuerte aullido y Bryan cayó de culo, golpeándose en la pierna.
—Ah, mierda —gimió, frotándose la rodilla con ambas manos justo donde se había rasgado la tela del vaquero y aparecía un fino reguero de sangre.
—¿Estás bien? —preguntó Pete, deteniéndose y tragándose una maldición. Habría sido más fácil ir de excursión con un niño pequeño.
—Sí —respondió Bryan, mirando a su alrededor como si hubiera perdido algo. Metió la mano entre las rocas cubiertas de hierba que había a un lado del sendero, sacó su teléfono móvil y comprobó la pantalla—. Uf, no está roto.
Pete puso los ojos en blanco.
—Madre mía, ya te vale.
Zack se rio entre dientes.
—Que os jodan —dijo Bryan—. A los dos. —Se levantó y se pasó las manos por la ropa, quitándose algunas briznas de hierba—. Esto no es lo mío, ¿de acuerdo? —Se desabrochó otro botón de la camisa—. En serio, ¿qué demonios tiene de malo el aire acondicionado y un poco de Call of Duty, eh?
Pete ya no le prestaba atención. Había empezado a escalar, ansioso por adentrarse en el bosque y empezar a trepar por la pared vertical de la cresta de la montaña, una de las pocas rutas de nivel tres que tenían a poca distancia en coche. Se encogió al imaginar lo que diría Bryan cuando viera esa sección. Por supuesto, también podrían subir todo el camino por la suave pendiente de hierba que se extendía bajo el telesilla, pero ¿dónde estaba la gracia en eso?
Cuando llegó a la linde del bosque, Pete se detuvo, apoyó las manos en las caderas y respiró hondo y pausado. El aire era fresco, el sol de la mañana quemaba la niebla que aún quedaba y le marcaba líneas de bronceado en el borde de las mangas. El cielo azul de California era estupendo, ni una nube a la vista.
Al ver lo rezagados que se habían quedado Zack y Bryan, buscó a su alrededor algo en lo que sentarse y encontró una roca cubierta de musgo. Marcando el ritmo con el pie contra un tronco, empezó a cantar On the Road Again, de Willie Nelson. Su voz se propagó por el valle, con una alegre melodía que animaba a sus amigos a moverse más deprisa.
Los dos le increparon con gestos amplios y gritos desafinados.
Sin cesar, él siguió cantando. Cuando lo alcanzaron, ambos cantaban con él, animándolo y gritando.
Ansioso por seguir adelante, se puso en pie, pero Bryan le colocó una pesada mano en el hombro.
—Canta otra, hermano. Necesito un minuto para recuperar el aliento.
Pete, resignado, pensó en otra canción. Entonces vocalizó las primeras notas de otro clásico que todos adoraban, (I’ve Had) The Time of My Life. Se sentaron y escucharon callados, como siempre hacían cuando cantaba esa melodía y algunas otras.
Siguieron unos instantes de silencio después de que terminara el himno de Dirty Dancing. Después, Pete se levantó y dio un par de pisotones, listo para partir. Zack y Bryan siguieron su ejemplo con gemidos; el de Bryan, bastante fuerte y salpicado de improperios.
La parte boscosa del sendero era oscura y ominosa, la gruesa capa de hojas en forma de aguja de los abetos absorbía cada sonido que los chicos hacían. A su izquierda, una sima se abría poco a poco, la pared de granito azul casi vertical, de varios cientos de metros de altura.
Encabezando la marcha, Pete miró por encima de su hombro en busca de Zack y Bryan. Necesitaban estar más juntos en ese tramo. Zack estaba solo unos metros por detrás, pero Bryan se encontraba casi en el punto de partida, caminando despacio mientras miraba su teléfono. Por los rápidos movimientos que hacía con los dedos sobre la pantalla, estaba jugando a algún estúpido juego.
Pete corrió hacia él y le tendió la mano.
—Dámelo —exigió—. Tienes que prestar atención, o podrías romperte el cuello aquí.
Bryan se rio desdeñosamente.
—Bah, estaré bien.
Zack se acercó.
—No, tiene razón. Deja ya el estúpido móvil, tío. Subamos y volvamos, ¿de acuerdo?
Bryan no iba a ceder. Escondió el teléfono tras de sí e intentó pasar corriendo junto a Pete, pero su pie resbaló en las hojas. Cayó de costado con un gemido y un fuerte golpe. El móvil resbaló de su mano y rodó por el barranco, rebotando y traqueteando, y enseguida desapareció de su vista.
—¡Oh, mierda! —gritó, cogiendo la mano de Zack para levantarse—. ¿Y ahora qué?
—Ahora bajas y lo recoge —dijo Pete, sonriendo con malicia. El barranco era profundo, la ladera tenía una pendiente pronunciada y el terreno era traicionero, con rocas y peñascos sueltos cubiertos de musgo y hojas secas—. O puedes dejarlo ahí; cualquier cosa me parece bien.
Bryan lo miró con frustración. La hora de las risitas había acabado. Pete esperaba que Bryan le pidiera que fuera él a por el teléfono en su lugar, y lo habría hecho de buena gana, solo que Bryan se había vuelto de repente tan testarudo y orgulloso como ofendido. Como si fuera Pete quien hubiera tirado su teléfono al barranco.
Bryan inició el descenso, ignorando a propósito todos los consejos que Pete intentaba darle. Principiante en todo lo relacionado con el senderismo, lo hizo todo mal; bajó demasiado deprisa, agarrándose a ramas delgadas para mantener el equilibrio, demasiado endebles para aguantar su peso. Al final, una de esas ramas cedió y Bryan cayó. Se deslizó hacia delante sobre su propio trasero durante un rato, rebotando como un muñeco de trapo, aullando y gimiendo cada vez que chocaba con algo. Al cabo de unos diez metros, se detuvo en el fondo del barranco y gritó, retorciéndose desesperadamente para alejarse de ahí, y su voz envió ecos que rebotaban contra la pared rocosa.
Entonces volvió a gritar, pero esa vez con un alarido espeluznante de puro terror.
CAPÍTULO CINCO
Desaparecida
Antes de entrar en la sala de interrogatorios, Kay se detuvo un momento junto a la ventana de observación y miró dentro.
La mujer sentada ante la mesa metálica abollada y arañada vestía un atuendo hospitalario azul claro y parecía cansada. Las ojeras le brillaban por las lágrimas. Inquieta, se retorcía las manos sin parar, mirando preocupada hacia la pared por encima del espejo de doble dirección, donde un reloj mostraba la hora.
Kay abrió la puerta y entró. Elliot la siguió.
El aire de la estrecha habitación estaba viciado y olía mal, a sudor y miedo, a miseria humana. La luz fluorescente del techo parpadeaba, uno de los tubos amarilleaba y estaba a punto de morir, dando a las paredes el aspecto de un sótano decrépito.
—¿Señora Jerrell?
La mujer se levantó de un salto y las patas de su silla metálica chirriaron en protesta contra el suelo manchado.
—S-sí —asintió. Tenía los ojos rojos e hinchados—. Soy Brenda Jerrell.
Kay señaló la silla.
—Por favor, siéntese. ¿Necesita denunciar la desaparición de una persona?
La mujer tragó con fuerza y se lamió los labios resecos.
—Mi hija, Jenna. Anoche no vino a casa. Se llama Jenna —repitió. Se le quebraba la voz a pesar de sus visibles esfuerzos por contener las lágrimas. Sus manos se agarraron al borde de la mesa, con los nudillos blancos como si estuviera a punto de caer en un abismo y esa mesa fuera lo único que la mantenía con vida.
—¿Cuándo vio a Jenna por última vez?
—Ayer por la mañana, pero eso no viene al caso —tartamudeó—. Hago turnos dobles estos días y nunca estoy en casa. Mi marido la vio por última vez ayer por la tarde, sobre las cuatro. Volvió del instituto, se cambió y se marchó enseguida diciendo que había quedado con unos amigos.
—¿Sabe con quiénes? —preguntó Elliot. Seguía de pie, apoyado en la pared arañada.
La señora Jerrell se limpió el rabillo del ojo con los dedos.
—No le preguntó. —Bajó la mirada al suelo—. Verá, era una de las primeras veces que salía desde abril. Nos alegramos por ella.
Kay frunció un instante el ceño. ¿Una adolescente que no sale?
—¿Qué edad tiene?
—Ha cumplido diecisiete este verano. —Se soltó del borde de la mesa y juntó las manos con fuerza, como si rezara en silencio—. En junio.
—A los diecisiete años, ¿no sale con amigos? Eso no es habitual —comentó Kay, con cuidado de no infundir más ansiedad en el corazón de la mujer.
La señora Jerrell asintió un par de veces, luego levantó la mirada del suelo y miró a Kay con una súplica silenciosa.
—Solía hacerlo antes de que... —Su voz se desvaneció en una respiración entrecortada—. Creemos que algo le pasó a Jenna la primavera pasada. —Sus manos volvieron a agarrarse al borde de la mesa y se inclinó hacia delante, más cerca de Kay—. Creemos que la acosaron, o algo peor.
—Dígame qué ocurrió —pidió Kay, empujando una caja de pañuelos por la mesa—. ¿Qué les contó Jenna?
La señora Jerrell negó con la cabeza.
—No lo hizo; ese es el problema. Nuestra hija no confió en nosotros para contarnos lo que sucedía. Ella tan solo... dejó de vivir. Ya no salía. Se pasaba todas las tardes en su dormitorio con la puerta cerrada. A veces, cuando yo trabajaba de día, la oía llorar hasta dormirse.
—¿Le preguntaron qué estaba pasando?
La mujer apretó los labios y miró a Kay con gesto adusto.
—Ella no iba a decir nada, por mucho que la presionáramos su padre y yo. Pero deje que le enseñe algo. —Cogió su bolso del respaldo de la silla y extrajo una cartera con cremallera. La abrió y la dejó plana sobre la mesa, dándole la vuelta para que Kay pudiera ver las dos fotos que había bajo el bolsillo de plástico transparente.
Una mostraba a una hermosa y sonriente muchacha de largo cabello castaño y seguros ojos marrones, vestida con una camisa azul abotonada y con un fino collar dorado. Rebosaba felicidad y elegancia, el tipo de persona que presagia que su futuro está a punto de florecer.
La segunda imagen contaba una historia diferente. Los ojos de la chica estaban embrujados, la expresión era de intensa desesperación, de abatimiento. Su rostro estaba demacrado y pálido. Toda la confianza anterior en sí misma había desaparecido sin dejar rastro. En esa foto llevaba el pelo más corto y despeinado, y una blusa negra y arrugada.
Kay miró inquisitivamente a la señora Jerrell.
—Esta foto fue tomada el pasado mes de marzo para su solicitud de ingreso en la universidad. Va a ir a Cal State, ¿sabe? —añadió, con un tinte de orgullo maternal en la voz—. Esta otra es de junio, del día de su cumpleaños, hace solo tres meses. Tuvimos que sacarla a rastras de su habitación para que comiera tarta.
Kay estudió las dos fotos en silencio durante un momento. El cambio concordaba con alguien que estaba atravesando una situación grave. Y, aun así, no había dicho ni una palabra a sus padres. No podía ser un problema médico; su madre era enfermera. Habría visto síntomas, habría reconocido una enfermedad. No podía haber sido un embarazo; se habría empezado a notar. O tal vez había abortado sin que su madre se enterara.
Elliot acercó la mano a la cartera.
—¿Puedo? —La señora Jerrell asintió—. Necesitaremos copias de estas fotos. —Las cogió y salió.
—Cuénteme lo que ha ocurrido con Jenna desde el pasado marzo. Cualquier cosa digna de mención podría darnos una pista de dónde encontrarla.
La señora Jerrell asintió sin apartar los ojos de Kay.
—Ocurrió gradualmente, y creo que no noté nada hasta finales de abril. Dejó de salir tanto con los amigos, pero poco a poco. Luego ella y su novio rompieron, y durante un tiempo pensé que por eso lloraba tanto. Entonces, una noche después de un turno de día, la encontré dormida con la cara manchada de pintalabios, untado a propósito, como si se lo hubiera puesto y enseguida se hubiera pasado la mano por la boca, emborronándolo todo. Cuando la desperté, no me dio ninguna explicación; se limitó a sentarse a un lado de la cama, con la mirada perdida en la nada. —La mirada de la mujer se desvió hacia el suelo y luego se posó en sus manos entrelazadas—. Me di cuenta de que se había cortado el pelo esa noche, y lo había hecho fatal, creo que de manera intencionada. Esa noche analicé su orina en busca de drogas. Estaba limpia. —Un largo y doloroso suspiro abandonó sus pulmones—. Me sentí muy aliviada de que no fueran drogas, y atribuí todo a las hormonas de la adolescencia y a problemas con el novio. Pero no, no era nada de eso. Jenna se odiaba a sí misma, y yo no me di cuenta.
El silencio llenó la habitación cuando la señora Jerrell dejó de hablar. A lo lejos, dos agentes del sheriff discutían sobre un partido de béisbol, con voces subidas de tono y risas mezcladas con improperios e insultos. Entonces la charla se interrumpió bruscamente. Un momento después, Elliot volvió con las fotos de Jenna.
—Gracias —dijo, colocándolas con suavidad sobre la mesa.
La señora Jerrell asintió. Una nueva lágrima manchó su uniforme. Sollozando, se secó los ojos con un pañuelo de papel.
—Eso es lo que pasó, y no supimos cómo abordarlo.
—¿Hablaron con alguien del instituto al respecto? —preguntó Kay.
—Sí, lo hicimos, más de una vez. Durante un tiempo sospeché que era por algo que ocurría allí, pero nadie sabía nada ni admitió nada. Sus notas habían bajado un poco, pero...
—Hábleme de las últimas veinticuatro horas antes de que desapareciera. —Kay se comunicaba en voz baja, con paciencia, aunque deseaba que la entrevista terminara lo antes posible. Cada minuto era crítico—. ¿Usted o su marido discutieron con ella? ¿Estaba ayer más alterada que otras veces?
Una chispa de pánico iluminó los ojos de la señora Jerrell.
—¿Está usted insinuando que se fue? ¿Que se escapó? —Un tono de pánico agudo tiñó su voz.
—Es una posibilidad que tenemos que considerar. El año pasado, más del noventa por ciento de los adolescentes desaparecidos eran, de hecho, fugitivos.
Las lágrimas corrían por el rostro de la señora Jerrell. Se levantó y caminó alrededor de la mesa. Kay también se puso en pie; era dolorosamente consciente de que la señora Jerrell no podía soportar más preguntas.
Con el pecho agitado, la madre agarró las manos de Kay.
—Por favor, por favor, no se rindan con su búsqueda. Ella nunca nos habría dejado. Lo sé de corazón. De verdad, lo juro. —Se deshizo en lamentos incontrolables—. Por favor, encuentren a mi pequeña.
Kay la ayudó a sentarse en la silla y se agachó frente a ella, sin soltarle la mano.
—Haremos todo lo posible para encontrar a Jenna. Se lo prometo. —Buscó la mirada de la mujer y repitió su compromiso, mirándola a los ojos—. Le prometo que no nos rendiremos hasta que tengamos respuestas.
Elliot desapareció y regresó enseguida con una botella de agua y un vaso de plástico. Desenroscó el tapón y llenó el vaso para la mujer. La señora Jerrell bebió un sorbo, con los ojos entrecerrados, rebosantes de lágrimas. Luego dejó el vaso sobre la mesa y dijo:
—Díganme qué tengo que hacer.
—Respirar —dijo Kay con suavidad—. En primer lugar, respirar. Usted conoce el procedimiento. Tiene que cuidarse primero para ser fuerte por su hija. —La mujer asintió—. Antes de empezar, una pregunta más, si me permite. No tengo muy claro cómo no pudo saber que Jenna no estuvo en casa en toda la noche.
Su labio inferior tembló por un momento.
—Estos días trabajo doble turno. Nunca hay suficiente dinero, y Jenna va a ir a la universidad el año que viene. Ayer trabajé en los turnos de tarde y noche, y he llegado a casa hoy sobre las siete de la mañana. Su cama estaba hecha, y nunca la hace ella misma; yo se la hago.
—¿Y su marido? ¿No estaba en casa?
Una sonrisa triste se dibujó en la comisura de sus labios.
—Bill siempre está en casa. Es un veterano de la Marina, va en silla de ruedas desde Afganistán. Tiene fuertes dolores y toma medicación. A las siete de la tarde, está dormido como un tronco.
—¿Cree que Jenna podría haber vuelto anoche sin que el señor Jerrell lo supiera?
La señora Jerrell se tomó un momento para considerar la idea, pero luego sacudió la cabeza.
—No había rastro de ella en la casa después de que se fuera ayer por la tarde. No tocó la cama, no comió nada ni hizo nada que yo pudiera notar.
Kay miró por encima del hombro el reloj de la pared. Jenna llevaba ya dieciséis horas desaparecida. Y, si Kay tuviera que hacer una conjetura, diría que su desaparición estaba relacionada de algún modo con lo que le había estado ocurriendo desde la primavera.
La señora Jerrell siguió su mirada, juntó las manos y se las retorció con nerviosismo.
—Veo la tele en mis descansos y leo cuando los turnos de noche son más ligeros. Las primeras veinticuatro horas son... Quiero decir, mi niña todavía está viva, ¿verdad?
El teléfono de Kay sonó antes de que pudiera contestarle a la señora Jerrell. Lo ignoró, pero al cabo de un segundo sonó también el teléfono de Elliot. Sus cejas se fruncieron mientras sostenía la pantalla ante los ojos de Kay.
—¿Es ella, detective? —La señora Jerrell cruzó la mesa y agarró la mano de Kay—. Por favor, dígame que va a estar bien.
A Kay se le heló la sangre al mirar la pantalla. El mensaje enviado decía: «Cuerpo de una joven encontrado en Wildfire Ridge. Unidad móvil en camino».
CAPÍTULO SEIS
Escena
Aún no era mediodía, pero hacía un calor de mil demonios fuera, y era todavía peor dentro del Interceptor. Tres horas de luz solar directa habían calcinado el todoterreno negro hasta el punto de que Elliot no podía tocar el volante sin murmurar un juramento. El aire abrasador era algo inusual en Mount Chester, donde las temperaturas tomaban prestada la frescura del clima alpino de la montaña cercana durante los veranos. Pero acogió el calor como un recuerdo de sus orígenes, con una leve sonrisa y un toque de melancolía. No echaba de menos el polvo que se posaba en su cara ni los tábanos, pero había algo en aquellas interminables praderas de Texas que seguía aferrado a su corazón.
Kay subió al todoterreno sin decir palabra. Desde que habían sido enviados a la escena del crimen, se había vuelto silenciosa y sombría. Tenía la mirada fija en la carretera, la mandíbula apretada y la respiración entrecortada, como si acabara de recibir un golpe en las tripas.
—¿Crees que es Jenna? —le preguntó Elliot. Las ruedas del Interceptor aplastaron la grava suelta del arcén al tomar el desvío de la autopista a gran velocidad, en dirección a la estación de esquí. Desde allí tenían otros tres kilómetros hasta los alojamientos del complejo Winter Lodge, y luego otro kilómetro y medio más hasta el aparcamiento del sendero de la cresta Wildfire Ridge. Pronto lo sabrían.
Kay al principio no contestó. Tenía los labios apretados en una fina línea, tensos y rígidos.
—Espero que no —dijo finalmente—. Pero, sea quien sea, sigue siendo la hija de alguien. —Ella lo miró un instante, y a él le pareció ver el brillo de las lágrimas en los ojos de su compañera—. Y tendremos que hacerle saber a otra madre que su hija nunca volverá a casa. —Respiró hondo para templar sus nervios—. A veces, este trabajo me afecta, eso es todo.
No solía demostrarlo. Ni en lo más mínimo. Durante la emotiva entrevista con la señora Jerrell, su compañera había hecho gala de un autocontrol impecable y de una habilidad asombrosa para consolar a la angustiada progenitora. Parecía como si nada de eso la conmoviera. Los ojos de Kay habían permanecido secos mientras él luchaba; la pena, como la mayoría de las emociones humanas intensas, es contagiosa.
Resistiendo el impulso de detenerse a un lado de la carretera para estrecharla entre sus brazos y sellar aquellos labios bajo un beso ardiente, pisó el acelerador a fondo y el todoterreno se desvió y rebotó en la irregular y curvilínea carretera de montaña. La inesperada vulnerabilidad de Kay le hizo sentir cosas que no quería reconocer.
La carretera se curvaba durante kilómetros, flanqueada por altos árboles de hoja perenne a ambos lados que filtraban la luz del sol y ocultaban a veces la impresionante vista de la montaña, cada vez menor a medida que se acercaban. Condujo alrededor del complejo Winter Lodge y pronto vio las luces rojas y azules parpadeantes de dos vehículos señalizados al pie de las pistas, cerca de la terminal del telesilla.
Elliot volvió a mirar a Kay. El anterior momento de debilidad desapareció como si nunca hubiera existido. Sus ojos estaban secos y concentrados; su comportamiento, alerta.
—Sí, creo que se trata de Jenna —dijo. Su voz era tranquila, firme, profesional—. Lo más probable es que esto no sea una coincidencia.
Elliot redujo la velocidad cuando se acabó el asfalto, sustituido por una mezcla de grava suelta en un camino de tierra con dos surcos que conducía al aparcamiento del inicio del sendero, nada más que un trozo despejado de pradera señalizado con dos carteles y rodeado de altos abetos.
Tradicionalmente lleno de al menos una docena de vehículos de turistas, la mayoría de ellos con matrícula de California, el aparcamiento del inicio del sendero estaba ese día casi desierto. Los dos vehículos de los agentes con las luces intermitentes y la furgoneta del forense probablemente disuadieron a los excursionistas.
Elliot aminoró la marcha hasta detenerse cerca de uno de los todoterrenos señalizados. El agente Hobbs estaba ocupado descargando unos vehículos de cuatro ruedas de una plataforma enganchada a su coche. Le quedaban los dos últimos de los seis vehículos todoterreno que la oficina del sheriff del condado de Franklin utilizaba para intervenciones en terrenos escarpados.
—Hola —saludó Elliot a través de la ventana abierta, tocándose el sombrero con dos dedos—. ¿A qué distancia está?
—Hola, detective —respondió Hobbs sonriendo. Era joven y un poco regordete, lo suficiente para que los botones de la camisa de su uniforme se estiraran al límite. Normalmente pálido, el joven tenía la cara roja por el sol abrasador, o quizá por el esfuerzo al que visiblemente no estaba acostumbrado. Las gotas de sudor le marcaban la frente, aunque una mancha en la manga derecha demostraba que se las secaba con la misma de vez en cuando—. A un kilómetro y medio más o menos, pasando la terminal del telesilla. —Se enjugó la frente con la manga en un rápido movimiento acompañado de una sonora respiración—. Farrell está ahí arriba con un par de vehículos.
—De acuerdo —respondió Elliot, mirando a Kay para ver cómo quería proceder. Ella asintió ligeramente. Detrás de ellos, unas luces rojas intermitentes y una sirena familiar les advirtieron de que se acercaba un camión de bomberos—. ¿Dónde está el fuego?
Hobbs se rio entre dientes.
—No hay fuego, detective. Solo un barranco profundo. No pueden sacar el cuerpo, por lo que he oído. —Una amplia sonrisa mostraba dos hileras desiguales de dientes manchados de tabaco—. Escuché que los perpetradores ya fueron atrapados, así que no hay prisa.
—De acuerdo, jefe —respondió Elliot con sarcasmo. Todos creían tener todas las respuestas, pero pocos se molestaban en hacer preguntas. Dio suficiente gas al todoterreno para que avanzara dando bandazos, lanzando gravilla suelta contra sus bajos de acero—. El día en que llegue a la escena del crimen y los delincuentes ya hayan sido detenidos —murmuró— seré tan útil como el segundo carro en un pueblo de un solo caballo, pero hoy no creo que la suerte esté de mi lado. —Sonrió—. O del tuyo, para el caso.
Pero Kay no prestaba atención a su parloteo infantil. Estaba observando con atención el entorno: el sendero se estrechaba gradualmente a medida que subían, las ruedas del todoterreno se hundían en profundos surcos; las ramas de los abetos cercanos, bajas y pesadas, arañaban los lados del vehículo. Había bajado la ventanilla hasta la mitad y sus fosas nasales se agitaban al viento como las de un depredador en busca de su presa.