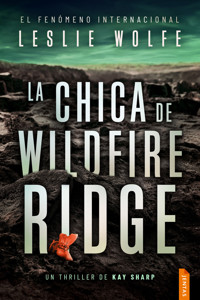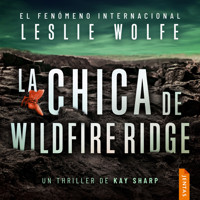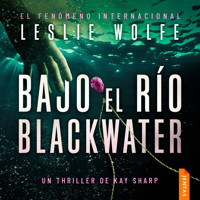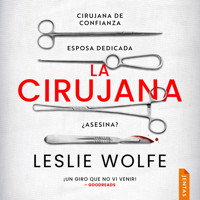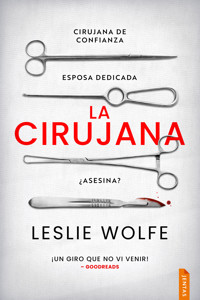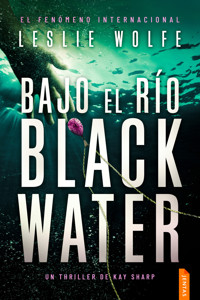
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kay Sharp
- Sprache: Spanisch
Kay Sharp casi no ha tenido tiempo de acostumbrarse a su nuevo trabajo como detective en Mount Chester cuando aparece un cadáver en el río Blackwater. La víctima, una chica de diecisiete años, flota en el agua, con un medallón tallado a mano alrededor del cuello. Indagando en casos sin resolver, Kay descubre que Rose Harrelson, una niña de tres años, lo llevaba puesto cuando desapareció de su habitación hace catorce años. Pero la adolescente que han encontrado lleva muerta solo unas horas. Si la chica del río es Rose, ¿dónde ha estado y quién la ha tenido escondida todo este tiempo? Si es otra persona, ¿por qué lleva el medallón y qué pasó con la niña desaparecida hace tantos años? Kay sabe que debe resolver el secuestro para desentrañar el misterio del cadáver. A medida que descubre una red de mentiras y engaños tejida durante décadas, la unida comunidad nunca volverá a ser la misma y pronto Kay se encontrará frente a un asesino realmente aterrador…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bajo el río Blackwater
Bajo el río Blackwater
Título original: Beneath Blackwater River
© Leslie Wolfe, 2021. Reservados todos los derechos.
© 2023 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
Traducción: Ana Castillo
ISBN: 9788742812839
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencia.
First published in Great Britain in 2021 by Storyfire Ltd. trading as Bookouture.
AGRADECIMIENTOS
Doy especialmente las gracias a mi amigo y lince de las leyes de Nueva York, Mark Freyberg, quien me guio con pericia por los entresijos del sistema judicial.
CAPÍTULO UNO
Cataratas
Malia llevaba una flor en el pelo.
No cualquier tipo de flor; había pasado por el infierno de las compras por internet para que le entregaran una flor de plumeria en el hotel esa misma mañana, justo a tiempo para la excursión que había planeado a las cataratas del río Blackwater. Había pagado una fortuna por ella, pero valía cada céntimo.
Llevaba la flor perfumada sobre la oreja izquierda, una costumbre hawaiana que clamaba al mundo entero que su corazón estaba ocupado. Ocupado por un empollón informático de veintisiete años, guapo y un poco torpe de San Francisco llamado Tobias Grabowsky, que probablemente no entendería el significado simbólico de la plumeria, y eso si es que llegaba a fijarse en que la llevaba.
Pero a ella no le importaba. Quería que la flor estuviera perfectamente colocada en su pelo brillante, con el aroma de los pétalos rodeándola como una bruma celestial, portadora de amor y buena fortuna. Aunque le hubiera gustado ponerse otra cosa para esa ocasión especial. Le apenaba la idea de que le propusieran matrimonio con unos pantalones cortos elásticos de color crema y una camiseta de tirantes roja en lugar de con un vestido blanco con volantes que dejara al descubierto sus hombros. Pero, si Toby quería llevarla a las cataratas del río Blackwater esa mañana, tenía que fingir que no sabía por qué y llevar el atuendo apropiado para hacer senderismo.
Sin embargo, lo sabía, y la emoción la había embargado desde que encontró el anillo de diamantes en el bolsillo de su chaqueta.
Había estado preocupada por su extraño comportamiento la noche que llegaron a Mount Chester. Poco después de la cena —servida con maestría por una rubia con un escote tan pronunciado que debería haber estado restringido al público adulto—, se dio cuenta de que Toby no dejaba de tocarse el bolsillo derecho como si quisiera asegurarse de que algo valioso seguía allí, bien guardado. En ese bolsillo había metido el cambio y la cuenta de la cena, y Malia temía que la señorita Escote hubiera colado su número de teléfono. Ansiosa durante el resto de la velada, Malia apenas podía esperar a volver a la habitación del hotel. Allí, aguantó con la paciencia de una araña hambrienta a que Toby se metiera en la ducha; después hundió la mano en el bolsillo y lo encontró.
Esa belleza de un quilate definitivamente no era para la señorita Pechos.
Antes de que Toby saliera de la ducha, ella ya tenía su plan preparado. Se aseguraría de que fuera un día inolvidable, y aunque tuviera que llevar pantalones cortos, al menos, todo lo demás sería perfecto.
Las cataratas del río Blackwater estaban a una hora a pie del hotel, subiendo suavemente por la vertiente occidental del pico de Mount Chester a través de un bosque otoñal de impresionante belleza. A medida que ganaban altura, los robles y arces daban paso a una variedad de pinos y abetos, cuyas piñas abarrotaban los senderos. Se cogieron de la mano y caminaron con entusiasmo. La impaciencia de ella hizo que Toby le preguntara un par de veces: «¿Por qué tienes tanta prisa?». Ella se limitó a sonreír en respuesta y aminoró un poco la marcha, incluso se detuvo para besar sus labios durante un instante, antes de volver a correr cuesta arriba.
Estaban a unos diez minutos de distancia cuando empezó a oírse el silbido de las cataratas, débil y distante, pero preciso, melodioso, resonando contra las laderas rocosas de la montaña.
—Ya las veo —anunció Malia, alegre, soltándose de la mano de Toby, y echó a correr hacia delante—. Ya casi estamos.
—Genial —respondió Toby, jadeando con fuerza—. Seguirán ahí dentro de unos minutos, ¿sabes? —bromeó, deteniéndose un momento y mirando a su alrededor.
Ella volvió corriendo, lo agarró de la mano y tiró de él hacia delante por el sendero.
—Vamos, ya descansarás cuando lleguemos —le respondió, y él la siguió con un suspiro resignado—. Tienes que hacer más ejercicio —añadió. Apenas le quedaba aliento, el aire fresco llenaba sus pulmones de pura energía—. Estás todo el día sentado delante de una pantalla. —Se mordió el labio. Tal vez debería esperar hasta después de la boda para empezar a criticarlo. Se echó a reír, imaginándose a sí misma como una esposa regañona, con las manos apoyadas en las caderas y golpeando con la punta de la zapatilla el reluciente suelo de madera de su futura casa.
—¿Qué pasa? —preguntó Toby.
—Ah, nada, que estoy contenta —respondió ella, levantando los brazos en el aire y girando en su sitio como un derviche—. ¡Yuuujuuu! —gritó, y la montaña respondió con un eco—. ¿Lo has oído?
—Sí, y también la mitad del estado de California.
Un golpe en el costado no se hizo esperar, y ella estalló en chispeantes carcajadas cuando él fingió que le dolía y se desplomó en el suelo, sujetándose el estómago y gimiendo como si estuviera a punto de sufrir una muerte miserable. Ahora tendría tierra y agujas de pino en la camiseta blanca con la que iba a declararse, pero a ella no le importaba tanto como creía. Le encantaba oírlo reír.
Cuando se puso en pie, se tocó un instante el bolsillo y se sacudió un poco la tierra de los hombros. Ella le limpió lo que le quedaba pegado en la espalda, y después volvieron a cogerse de la mano y echaron a correr hacia delante.
En unos minutos salieron del bosque y se detuvieron, sin soltarse, para admirar las altas y estrechas cataratas contra el cielo azul, flanqueadas por rocas teñidas de un rojo oxidado. Todavía jadeante, Toby le dirigió una mirada larga y cariñosa, como si intentara averiguar qué hacer a continuación, y luego se agachó para desatarse los cordones y quitarse las zapatillas.
—¿Qué estás haciendo? —preguntó Malia, con la voz llena de decepción después de que su corazón se detuviera al pensar que iba a arrodillarse y pedirle matrimonio frente a las majestuosas cataratas, para al final verlo preocupado con los cordones enredados de su zapatilla izquierda.
Se descalzó y la animó a hacer lo mismo.
—Vayamos allí —señaló la cascada—, detrás de esa cortina de agua. He leído que hay una cueva, no muy grande, y que el agua solo tiene unos centímetros de profundidad.
Dudó al imaginarse sumergida con los pies desnudos en el agua helada. Forzó una sonrisa y se quitó los zapatos y los calcetines, se puso de puntillas y, titubeante, anduvo sobre las piedrecitas de bordes afilados que cubrían el camino hasta la cuenca de la cascada.
Él saltó primero sin dudarlo.
—Sí, está bastante fría, pero apenas lo notarás —la tranquilizó, una vez hubo recuperado el aliento—. Vamos. —Tiró con suavidad de su mano—. Salta conmigo.
El rostro de Malia se iluminó con una sonrisa radiante. Estaba dispuesta a dar un salto con él, el mayor de todos, para el resto de su vida. Vacilante, metió un pie en el agua helada, y después el otro. Tenía razón. Al cabo de unos instantes, dejó de sentir tanto frío.
Chapotearon hacia la cortina de agua, y ella se estremeció al pensar que tenían que atravesar una lluvia gélida para llegar a la cueva, pero no hizo falta. Había una estrecha abertura lateral lo bastante amplia como para permitirles colarse. En el interior del espacio casi oscuro, el fuerte sonido de la cascada se atenuaba y parecía lejano, como si el silencio de la cueva absorbiera los golpes del agua al chocar. Filtrada e impotente, la luz que llegaba a través del torrente apenas tocaba las relucientes paredes.
Ella estudió el entorno. Las paredes estaban teñidas de verde y rojo óxido, con manchas blanquecinas aquí y allá, donde la piedra calcárea se mezclaba con el granito. Sumergió la mano en el agua helada y ahuecó la palma para coger un poco. Quiso probarla, pero Toby la detuvo antes de que el agua llegara a sus labios.
—Yo no lo haría —dijo—. Nunca se sabe lo que puede tener.
Miró el agua que aún se acumulaba en el cuenco de su mano.
—Parece que tiene un tono rosado, ¿o es por la luz?
—Podría ser lo que manchó estas paredes. —Echó un vistazo a su alrededor y luego sonrió con amplitud, visiblemente nervioso—. Pero no estoy aquí para hacer espeleología. —Se inclinó sobre una rodilla, sumergiéndola en el agua helada, mientras su mano revelaba el anillo anidado en una caja de terciopelo negro—. Quería que estuviéramos solos tú y yo, mi adorable Malia, cuando te preguntase: ¿quieres casarte conmigo?
Los ojos de ella se abrieron de par en par con fingida sorpresa y sincero placer mientras su sonrisa se ensanchaba. Juntó las manos, excitada, y extendió la izquierda hacia Toby. Él sacó el anillo de la caja y se lo puso en el dedo. Ella lo miró sonriendo, sellando cada detalle de la imagen en su memoria para recordarla siempre, hasta que la muerte los separara.
Entonces gritó, un chillido largo y abrasador de puro terror.
Una mano pálida de dedos largos y estrechos rozó la pantorrilla de Toby y se movió despacio en el agua ondulante.
Toby se levantó de un salto, corrió hacia ella y la agarró por los hombros.
—¿Qué? ¿Qué ha sido eso?
Sin palabras, ella señaló el cuerpo que se mecía de un lado a otro bajo la superficie del agua, apenas visible en la penumbra.
A la luz de la linterna que se proyectaba del teléfono de Toby, vio que una gran roca sujetaba el cuerpo de una chica, clavándolo en el fondo de la cueva. Su larga cabellera negra y su brazo derecho salían a la superficie, pues el agua solo tenía medio metro de profundidad, arrastrada por el constante golpeteo de la cascada.
Parecía viva, con el pelo flotando libre como si fluyera con el viento, su bello rostro inmaculado, sus labios rojos algo entreabiertos, como si dejara escapar su último aliento. Sus ojos parecían mirarlos, sorprendidos, atónitos, con el terror de sus últimos momentos aún vivo en sus iris. Un pequeño medallón rojo flotaba junto a su rostro, aún sujeto a su cuello con una cadena de plata.
No tendría más de diecisiete años.
CAPÍTULO DOS
Hogar
La detective Kay Sharp todavía se estaba acostumbrando a vivir de nuevo con su hermano en la casa de su infancia, que había dejado atrás en el retrovisor hacía ya ocho años. Sentía una amplia y a veces inquietante mezcla de emociones. Amaba a Jacob y lo había echado de menos durante todos esos años. Por otro lado, después de haber vivido sola todo ese tiempo, había desarrollado una baja tolerancia al desorden, la suciedad, los platos acumulados en el fregadero o cualquier otra forma de vida desorganizada, sobre todo cuando su hermanito también se había acostumbrado a ser el típico soltero desordenado. La propia casa guardaba recuerdos. Algunos eran dulces, de su madre horneando galletas y tartas de cumpleaños o cantándoles. Otros eran amargos y dolorosos, como los ataques de ira de su padre, alimentados por el alcohol, y sus desgarradoras consecuencias.
Y, aunque llevaba menos de un mes en Mount Chester, empezaba a sentir la necesidad de mudarse. Sin embargo, la última vez que se había puesto a la venta una casa en Mount Chester había sido hacía más de un año; se trataba de un lujoso refugio de esquí en lo alto de la montaña, y algún accionista de Silicon Valley se había apresurado a ofrecer una gran cantidad de dinero por ella. Desde entonces no había salido nada más al mercado. Incluso el agente inmobiliario local solo trabajaba por las mañanas.
Mount Chester era un lugar pequeño, estación de esquí incluida. La mayoría de los habitantes del pueblo trabajaban en la montaña, en restaurantes u hoteles, en el mantenimiento de los telesillas o atendiendo a los turistas. Mount Chester —un lugar estupendo para visitar y pasar un rato en las pistas de esquí o, durante el verano, en las interminables playas serpenteantes del Lago Silencioso— era el hogar de solo 3 823 habitantes, como rezaba en la señal de entrada a la ciudad. Aunque, hacía muy poco, al pasar en coche a gran velocidad, Kay se había dado cuenta de que la cifra se había ajustado a 3 824, lo que le hizo preguntarse por un breve instante si la habitante adicional que alguien había censado era ella. Después de todo, había actualizado la dirección de su carné de conducir, y eso la convertía, oficialmente, en residente de Mount Chester. Pero no tuvo que preguntárselo durante mucho tiempo. Poco después, algo garabateado bajo el recuento de habitantes de la señal la hizo echar marcha atrás y mirar más de cerca. Con tiza blanca, alguien había escrito: «BIENVENIDA A CASA, DOCTORA SHARP» en letras mayúsculas sobre el cartel verde.
Así era la vida en un pueblo pequeño, algo a lo que todavía estaba intentando adaptarse después de todo el tiempo que había estado fuera.
Kay llevaba levantada desde el amanecer, aunque su turno no empezaba hasta más tarde. No era el turno tradicional propiamente dicho; la oficina del sheriff de Mount Chester apenas era lo bastante grande como para tener a dos detectives en nómina, y aún se preguntaba por qué el sheriff Logan había decidido hacerle la oferta de trabajo hacía tan solo una semana. Una de las ventajas de que el equipo fuera pequeño era que tenía más flexibilidad horaria, ya que trabajaba muchas horas cada vez que había un caso. La misma regla se aplicaba a su compañero, el hombre cuyos ojos azules y aspecto atractivo la habían convencido en gran medida para quedarse, el detective Elliot Young, de Austin, Texas. Ella lo había ayudado en un caso de un asesino en serie en calidad de asesora, de manera no oficial o semioficial. Tras ello, le sorprendió que le ofrecieran un puesto permanente en la oficina del sheriff local. Al final, se sorprendió a sí misma aceptándolo, y aquel detective en particular tenía parte de la culpa, aunque él no lo sabía.
Porque la vida era así: rara, enrevesada, más cargada de giros que una novela superventas. Había pasado años viviendo en la bahía de San Francisco, una ciudad de más de siete millones de habitantes, y nunca había conocido a nadie remotamente interesante. Sin embargo, regresó para una visita a Mount Chester, el lugar al que había jurado no volver jamás, y allí estaba él, con su sombrero de vaquero y su acento tejano, sonriendo al verla, muy brevemente, antes de bajar la cabeza y cubrirse los ojos bajo la amplia ala de fieltro.
Y se había quedado. Aún no estaba segura de no haber cometido un error, dado lo mucho que echaba de menos su antiguo trabajo como perfiladora de la oficina regional del FBI en San Francisco, pero no se atrevía a abandonar Mount Chester de nuevo.
La cafetera emitió dos pitidos con su sonido urgente y agudo, y ella abrió las fosas nasales, dando la bienvenida al amargo aroma con toques de avellana. Cogió una taza del armario que tenía sobre la cabeza, la colocó en un lado y se sirvió una buena cantidad.
—Prepárame uno, hermanita —dijo Jacob, y luego bostezó con ganas, rascándose la nuca. Aún estaba en pijama, aunque eran casi las nueve.
Cogió otra taza, la llenó y se la entregó con una sonrisa.
—¿Trabajas hoy?
—Ajá —respondió él, mientras tomaba un sorbo del líquido caliente—. Estamos cambiando un tejado junto al hotel.
—¿Tan tarde?
—Es lo que quería el cliente. Seré feliz si terminamos antes del anochecer. —Dejó la taza sobre la mesa y abrió la nevera, cogió un cruasán frío y mordió la mitad, masticándolo apresuradamente.
—Puedo calentártelo —se ofreció su hermana.
—Tú no eres mamá —replicó—. Viví solo y me las arreglé para sobrevivir, ¿sabes?
Frustrada, levantó el brazo en el aire.
—No vayas por ahí, Jacob. La casa estaba...
—Gracias por la nueva aspiradora, y la nueva lavadora y la secadora, y por todo, pero estaba bien.
No, no estaba bien. Hacía años que no estaba bien, pero él se negaba a reconocerlo, por mucho que ella lo intentara.
—Encontraré un lugar donde pueda mudarme.
Dio dos pasos, se detuvo frente a ella y la agarró por los hombros.
—No tienes que irte, hermanita. Sé por qué quieres hacerlo —dijo, mientras su mirada se desviaba hacia un lado, oscureciéndose durante un breve instante—. Pero eres bienvenida aquí tanto como yo. También es tu casa.
Sonrió, reconfortada por el amor de su hermano. Era inútil intentar que lo entendiese.
—¿Y si quisieras invitar a una chica?
—Ja, ja, aquí no ha venido una chica nunca. Aunque ahora que la casa está tan limpia, podría intentarlo. Quizá tenga suerte. —Le acomodó un mechón rebelde de su cabello rubio detrás de la oreja—. No te preocupes por mí, Kay. Si llega el caso, lo haremos como cuando íbamos al instituto. Tú cuelga algo de la puerta, un calcetín o algo así.
Ella se rio y su reacción le sorprendió.
—Somos adultos, Jake, por el amor de Dios. La gente adulta vive en sus propias casas y...
El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Cogió el aparato y leyó el mensaje.
Tenía un caso.
CAPÍTULO TRES
Escena
Cuando Kay llegó a la escena del crimen, el doctor Whitmore ya había empezado a trabajar y el coche de Elliot estaba aparcado junto al suyo. El trayecto hasta las cataratas del río Blackwater había sido todo un reto. Había ido de excursión muchas veces, pero nunca pensó que se pudiera llegar en todoterreno o, en el caso del doctor Whitmore, en la furgoneta del forense del condado. Lo había conseguido tras un largo y angustioso viaje a quince kilómetros por hora subiendo peñascos mientras temía que su coche la dejase tirada.
Salió del Ford Explorer blanco y contempló la escena. El pequeño claro estaba abarrotado de gente, algunos vestidos con los colores del sheriff, otros con las insignias del médico forense. Unos cuantos llevaban botas altas de goma y estaban trabajando en la cuenca de la cascada, tomando fotos, muestras y mediciones.
—Hola —la saludó Elliot—. Interesante escenario para matar a alguien, ¿eh?
—Sí —respondió Kay, preguntándose por qué lo habría elegido el asesino. ¿Tendría algún significado para él o ella? ¿Qué relevancia tenía el inusual lugar?—. Echemos un vistazo.
Sentados en una gran roca a un lado, un par de turistas permanecían muy juntos, el brazo del hombre rodeaba a la mujer por los hombros. Ella lloraba y temblaba bajo una manta que alguien había cogido de la furgoneta del forense.
—Buenos días, detectives —los saludó el agente Hobbs. Era regordete y jovial, y estaba sudando a pesar de la fresca brisa de noviembre, seguramente debido al esfuerzo que había llevado a cabo en las laderas que rodeaban la escena del crimen al establecer un perímetro y buscar pruebas—. Tengo unas botas para vosotros allí. —Señaló uno de los vehículos—. El doctor Whitmore dijo que os llevase adentro en cuanto llegaseis.
Las cejas de Kay se alzaron al instante, arrugando las líneas de su frente.
—¿Adentro?
—Sí, hay una cueva detrás de las cataratas —dijo Hobbs—, pero no te preocupes, no te mojarás.
No estaba preocupada. Se quedó mirando a la pareja que estaba sentada en la roca y se preguntó por qué sollozaba la mujer. Por supuesto, encontrar un cadáver durante una excursión en tus vacaciones era inquietante, pero aquellos sollozos parecían personales, como si se le estuviera rompiendo el corazón. ¿Conocían a la víctima?
—¿Han encontrado ellos el cuerpo? —preguntó, señalando a la pareja.
—Sí —respondió Hobbs, esbozando una sorprendente sonrisa—. ¿Te lo puedes creer? El tío la trajo aquí para declararse. Será un compromiso que nunca olvidarán. —Se inclinó hacia delante, buscando entre varios pares de botas de goma hasta que eligió uno—. ¿Qué tienes, un treinta y nueve?
—Un cuarenta. —Kay se sentó en el borde del parachoques del todoterreno y se quitó los zapatos, luego se calzó las feas y malolientes botas y se metió los vaqueros por dentro de las pantorrillas para mantenerlos secos.
—Un cuarenta y cuatro —dijo Elliot, ocupando su lugar en cuanto ella se levantó.
—¿El doctor está dentro? —preguntó, señalando la entrada de la cueva.
—Sí —respondió Hobbs—. Lleva ahí un rato.
Cuanto más se acercaban a las cataratas, más fuerte tenían que gritar para hacerse oír, con las voces amortiguadas por el estruendo del agua al caer. Kay entró en la oscura cueva y se detuvo casi de inmediato, tomándose un momento para acostumbrar la vista a la oscuridad iluminada por potentes haces de luz procedentes de focos led instalados en trípodes portátiles.
Tres de los rayos convergían en el cuerpo, aún sumergido bajo las agitadas y frías aguas. Las ondulaciones provocadas por las cataratas fluían y alborotaban su pelo, meciéndolo rítmicamente alrededor de su rostro de forma que lo cubrían casi por completo. El cuerpo se movió un poco, una onda de agua le apartó el pelo de la cara y Kay gimió. Era como si la víctima siguiera viva y la mirara fijamente, con una pregunta implícita en los ojos. El agua resplandeciente hacía que pareciera que sus pupilas se movían siguiendo los movimientos de Kay, mientras que la laceración abierta en su garganta contradecía esa impresión. Kay se obligó a apartar la mirada de aquellos ojos inquietantes y se volvió para hablar con el forense.
El doctor Whitmore estaba encorvado sobre el cadáver, con las manos hundidas hasta los codos, buscando algo.
—Por fin —dijo cuando los oyó acercarse. Se levantó y se sacudió las gotas de agua de sus manos enguantadas—. No hace demasiado calor aquí, y estas botas no ayudan nada a repeler el maldito frío. Me llega a los huesos. —Se movió hacia un lado para dejarles espacio y que se acercasen—. Aquí. —Señaló el cuerpo de la chica—. Quería que vierais cómo la encontraron, lastrada así, con una gran roca. Yo diría que pesa unos cien kilos. —Hizo una seña a los técnicos que esperaban junto a la entrada de la cueva, y los dos hombres retiraron con cuidado la roca y la dejaron a un lado.
El cuerpo de la chica permaneció sumergido, pero empezó a alejarse, arrastrado hacia el fondo de la cueva por el movimiento del agua. A continuación, los técnicos trajeron una camilla plegable y la montaron, luego abrieron la cremallera de una bolsa para cadáveres y la colocaron encima.
El doctor Whitmore agarró la muñeca de la chica y le dobló el brazo para comprobar la flexibilidad de la articulación del codo.
—Sin rigor mortis alguno —dijo—. Las condiciones ambientales le han afectado. Nos influirán para estimar la hora de la muerte. —Abrió su botiquín y extrajo un pequeño dispositivo provisto de una sonda larga y afilada en el extremo de un cordón azul—. Veamos la temperatura del hígado en su lugar. Por favor, ponedla en la camilla —dijo a los dos técnicos.
Estos levantaron el cuerpo con cuidado y el doctor Whitmore tuvo que intervenir para sostener la cabeza de la chica. Le habían abierto la garganta de lado a lado, una muerte que debió ser casi instantánea.
Un medallón colgaba de su cuello, y el forense lo cogió con cuidado y lo guardó dentro de una bolsa de pruebas. Kay se la quitó y lo examinó a través del plástico transparente. El medallón de madera era inusual, un hexágono alargado con esquinas redondeadas, y parecía haber sido tallado a mano. La forma era imperfecta; el tinte rojo y la laca del acabado, desiguales, como las joyas que se encuentran en ferias del condado y muestras de artesanía rural. La cadena también era barata, del tipo que llevaría un niño, comprada en un bazar.
Cuando levantó la mirada del medallón, descubrió al doctor Whitmore a su lado mirando el extraño diseño. Él cogió la bolsa y lo estudió con detenimiento.
—He visto esto antes —dijo, girando el medallón por ambos lados—. Lo recuerdo. —Se rio ligeramente y se volvió hacia Kay y Elliot—. Puede que sea viejo y esté casi retirado, pero mi mente aún funciona. Fue en un caso de una persona desaparecida hace años. No creo que haya dos medallones de estos iguales. Está hecho a mano, es único.
—¿Una persona desaparecida? —preguntó Kay—. ¿Recuerdas su nombre? ¿O cuándo desapareció?
El doctor estuvo a punto de rascarse el cuero cabelludo con la mano enguantada, pero se detuvo justo a tiempo, antes de que sus dedos húmedos tocaran su pelo blanco.
—Oh, fue hace por lo menos diez años. Su edad coincidiría, creo; esta chica tiene dieciséis, diecisiete como mucho. La niña de la que hablo tenía tres años cuando desapareció de su habitación en mitad de la noche. —Hizo una pausa y sus ojos se desviaron hacia la izquierda mientras recordaba detalles de aquel caso—. Esa chiquilla llevaba un medallón como este cuando se la llevaron. Su madre se lo había hecho. —Su voz, cargada de emoción, vaciló un poco al hablar. Suspiró y volvió a centrar su atención en la sonda de temperatura del hígado—. Pero cada cosa a su debido tiempo. Cotejaré su ADN con el expediente del otro caso en cuanto llegue a la oficina, y pronto sabremos si es ella.
El doctor Whitmore levantó la blusa de la chica para dejar al descubierto su abdomen e introdujo la sonda en su hígado. El dispositivo digital emitió un pitido casi de inmediato.
—Debo tener en cuenta la temperatura ambiente, pero lleva muerta entre dos y cuatro horas. Calculo la hora preliminar de la muerte —miró su reloj— entre las ocho y las diez de la mañana de hoy. Sus córneas están muy claras, casi intactas.
Acercándose al cuerpo, Kay miró a la víctima. Con dedos vacilantes, retiró con suavidad los mechones de pelo que se aferraban al pálido rostro, conteniendo la respiración como si temiera que la chica pudiera volver a la vida, sobresaltada por su tacto. Tenía los labios rojos, probablemente pintados con uno de esos caros carmines que garantizan el color durante veinticuatro horas con una sola aplicación. Su piel, pálida como el alabastro, contrastaba con su cabello oscuro. Sus ojos seguían abiertos, casi vivos. Tal vez fuera por la tenue luz de la cueva, donde no llegaban los focos, pero sus ojos seguían pareciendo temerosos, aterrorizados, como si su agresor siguiera allí, cuchillo en mano.
—Parece un asesinato premeditado —dijo Elliot—. ¿Murió desangrada?
—Todavía había sangre en el agua cuando llegué aquí —respondió el doctor Whitmore—. Tomé una muestra y la analicé. El agua tenía un tono rojizo, y eso era algo inusual. —Se encogió de hombros y señaló la cueva con una mano enguantada—. Como todo lo demás en este asesinato.
—¿La mataron aquí, doctor? —preguntó Kay. Intentaba descifrar cómo habían atraído a la chica hasta allí, hasta el lugar de su muerte. Los turistas iban de excursión todo el tiempo; quizá ella también lo era y había ido acompañada por un hombre en quien confiaba.
Porque solo un hombre habría sido capaz de levantar esa roca y colocarla sobre su cuerpo para inmovilizarla. Un hombre con mucha fuerza en la parte superior del cuerpo.
—Sí, fue asesinada aquí —respondió Whitmore—. El agua sobre la que estamos contiene suficiente sangre de la víctima para apoyar esa teoría.
El sonido de la cremallera de la bolsa con el cuerpo al cerrarse les indicó que estaban listos para salir de la cueva de las cataratas del río Blackwater. Kay sonrió triste, pensando en lo apropiado del nombre. Quizá el río había recibido el nombre refiriéndose a la oscuridad de sus aguas —o katseka, como se decía en la antigua lengua de la tribu indígena pomoana— por el óxido de hierro que manchaba las rocas; o quizá el torrente se había teñido de sangre mucho antes.
Al salir de la cueva, parpadeó bajo la luz del sol unas cuantas veces, hasta que pudo soportar mantener los ojos abiertos. Estaba ansiosa por dirigirse a la oficina del sheriff para buscar antiguos informes de personas desaparecidas relacionadas con un medallón.
Iba salir de la cuenca de las cataratas cuando el doctor Whitmore la alcanzó y le tocó el antebrazo con los dedos helados y sin guantes.
—La causa preliminar de la muerte es desangramiento debido a carótidas seccionadas —dijo con tono firme, profesional, pero rezumando tristeza—. Se desangró hasta morir. No hay señales de vacilación, pero sí una fuerza significativa en el asaltante y experiencia en quitar vidas. Estáis buscando a un hombre, detectives, un hombre fuerte que ha matado antes. Muchas veces.
CAPÍTULO CUATRO
Fugitiva
Hace seis días
«Mi vida apesta».
Kirsten se quedó mirando durante un buen rato el techo manchado y luego maldijo en voz alta. Si su madre la hubiera oído, le habría dado una fuerte bofetada. Pero, aunque hubiera estado en casa, no habría podido oír nada con el jaleo que había en el salón.
Odiaba cuando su madre trabajaba en el segundo turno del hospital. Y odiaba aún más cuando trabajaba de noche. Era entonces cuando los amigos de su padrastro se reunían en el salón, gritaban, bebían y se drogaban durante toda la noche, olvidándose de irse. Rehén en su habitación, Kirsten pasaba las tardes tratando de ignorar los rugidos, abucheos y gritos mezclados con blasfemias que soltaban cada dos palabras mientras intentaba posponer el momento en el que tendría que salir para comer o ir al baño. Mientras deseaba que se hubieran ido ya.
Otro coro de gritos precedió a una cordial ronda de carcajadas. Cerró de golpe su libro de ciencias y sacó el móvil. Envió un mensaje a su mejor amiga, Marci, que no necesitó demasiadas palabras para darse cuenta de lo que pasaba.
Hey, están aquí otra vez. Mañana necesitaré tus deberes de ciencias. ¿Puedes venir pronto, por favor?
Esperó un poco, luego su teléfono sonó y se apagó. Estaba sin batería. Lo enchufó cerca de su mesita de noche y se dirigió de puntillas al baño, esperando que los hombres estuvieran demasiado entretenidos y no se dieran cuenta.
Cuando salió, tres de ellos la estaban esperando de pie en el estrecho y oscuro pasillo, con sonrisas de entusiasmo en sus rostros.
—Hump dijo que nos dejarías esnifar unas rayas en tu vientre —dijo uno de los hombres, aquel cuya barriga cervecera se desbordaba sobre la hebilla de su cinturón.
Hump era la abreviatura del apellido de su padrastro, Humphrey. Odiaba ese nombre y el día en el que se vería legalmente obligada a llevarlo.
El otro, un matón calvo y muy tatuado que trabajaba con su padrastro, soltó un gemido cargado de intenciones y la agarró del brazo para arrastrarla hasta el salón. Allí, el tercer hombre —un tipo delgaducho con ojos malvados que acababa de salir de la cárcel— limpió la mesa de un manotazo, y luego la agarró y la puso sobre ella, obligándola a tumbarse de espaldas. Kirsten pataleó, gritó y les arañó la cara, pero su resistencia no hizo más que avivar su frenesí. Pronto paró. Por desgracia, ya lo había hecho y conocía sus posibilidades. Su esbelto cuerpo no era rival para tres hombres borrachos.
«Esto da mucho mucho asco», pensó, mientras unas manos impacientes le subían el top y le marcaban líneas de polvo en el abdomen. Cerró los ojos, esperando ansiosa a que terminara.
Uno de los hombres tiró de sus vaqueros y ella abrió mucho los ojos, presa del pánico.
«Joder, no».
—¿Papá? —llamó, utilizando el apelativo que su padrastro le había exigido que usara. Sin embargo, este permaneció en silencio, observando desde el sofá mientras se fumaba un pitillo y se rascaba sus partes íntimas—. ¡Papá! —volvió a gritar, retorciéndose para liberarse de las manos que la sujetaban. No tenía ninguna posibilidad; eran demasiado fuertes para ella—. ¡Papá! —insistió, alzando la voz por encima del sonido del televisor.
Esta vez, él respondió.
—¿Eh?
—Papá, se lo diré a mamá. Diles que paren...
—Ajá, vale —respondió, sonando distraído—. Cuando termines ahí, tráeme una cerveza, ¿quieres?
Barriga Cervecera y Piel de Tinta esnifaban las rayas de polvo blanco de su vientre, y sus incipientes barbas arañaban su piel. Sus alientos acalorados y apestosos le quemaban la carne y le revolvían el estómago. Apoyó los talones contra la superficie de la mesa y luego empujó el abdomen hacia arriba, sin previo aviso, tan fuerte como pudo. Su repentino movimiento empujó la pajita que Barriga Cervecera estaba usando hacia dentro de su nariz. Este gritó y retrocedió, tapándose la nariz con ambas manos. El otro, sumido en su propio estupor, se quedó mirando mientras ella propinaba una fuerte patada por debajo del cinturón al tercer hombre y se dirigía hacia la salida.
Solo se detuvo un instante para coger sus zapatillas y su chaqueta, y luego salió corriendo sin molestarse en cerrar la puerta tras de sí.
No paró de correr durante un par de manzanas, sin sentir las gotas de lluvia contra su cara; ni siquiera se detuvo para ponerse las zapatillas hasta que se quedó sin aliento y a una distancia prudencial de aquellos pervertidos. Después, se sentó en un bordillo, jadeando. Tras atarse los cordones, se puso la chaqueta y se subió la cremallera hasta arriba.
Hacía frío.
La calle estaba casi desierta, la lluvia hacía que todo el mundo se quedara en casa. Las pequeñas tiendas que se alineaban a ambos lados llevaban horas cerradas, atrincheradas tras verjas plegables de seguridad selladas con grandes candados. A pocos metros de donde se había detenido, se oían unos fuertes ronquidos provenientes de una gran caja de cartón arrimada al portal de un edificio de oficinas de dos plantas, donde el viento no podía hacer mucho daño. De vez en cuando pasaba algún coche, pero nadie se preocupaba por la encorvada silueta sentada en la acera, probablemente asumiendo que era un indigente más.
Sintió un escalofrío.
Buscó su teléfono en el bolsillo de los vaqueros, pero no estaba allí.
«Oh, mierda».
La imagen de su teléfono cargándose en la mesita de noche se burlaba de ella. Podría haber llamado a Marci y tal vez haber pasado la noche en su casa, como ya había hecho algunas veces. Pero era tarde; no podía aparecer en su puerta sin avisar antes.
El hospital donde trabajaba su madre estaba a unos treinta minutos a pie, y empezó a caminar en esa dirección, con las manos metidas en los bolsillos y el cuello de la chaqueta levantado para ocultar su pelo rubio y la mayor parte posible de su cara. Se mantuvo pegada a las paredes, distanciándose del escaso tráfico, con la esperanza de no llamar la atención de nadie.
Su anonimato no duró mucho; a los pocos minutos, un coche patrulla con la insignia de la oficina del sheriff del condado de Lane pasó por allí y la vio. El policía encendió las luces intermitentes, se detuvo junto a la acera y bajó la ventanilla del acompañante.
—No deberías estar en la calle tan tarde —dijo el agente sonriendo.
Ella lo miró fijamente, presa del pánico durante un breve instante, hasta que lo reconoció. Era el primo segundo de su madre, técnicamente su tío, el agente Rutledge, un tipo regordete y jovial del que a menudo se burlaban en los actos familiares por ser demasiado simpático para ser policía.
Sabía que no debía decir la verdad a los adultos. Si susurraba una sola palabra sobre lo que ocurría en su casa, la policía los encerraría a todos y la meterían en un centro de acogida. Lo había aprendido de un compañero del colegio. Aunque su madre no estuviera en casa, podrían acusarla de poner en peligro a su hija, o de negligencia, o de lo que a esa gente se le ocurriera echarle en cara, cuando lo único que estaba haciendo era ganarse la vida para mantener a su familia. Kirsten nunca volvería a ver a su madre.
—Solo voy a por algo de picar —dijo, forzando una sonrisa, y señaló el 7-Eleven de enfrente—. Mis padres tienen visita en casa.
El tío Rutledge la miró durante unos interminables segundos y luego dijo:
—Date prisa y luego vete directa a casa, ¿de acuerdo?
Ella asintió y él se marchó, apagando las luces intermitentes en cuanto puso en marcha el coche patrulla. Se quedó allí, de pie, mirando cómo las luces traseras del coche desaparecían al doblar la esquina, preguntándose qué hacer, a dónde ir. Necesitaba salir de allí, de la pequeña ciudad de Creswell, Oregón, donde todo el mundo se conocía y nadie se ocupaba de sus propios asuntos.
Kirsten llegó a un cruce y se detuvo, aunque el semáforo estaba en verde y podría haber seguido su camino. Si continuaba unos veinte minutos más, llegaría al hospital donde trabajaba su madre. Tendría que explicarle lo sucedido y pelearse con ella, que se negaba a aceptar que las cosas fueran tan mal en su ausencia. El parásito cobarde con el que se había casado era un estafador con antecedentes, y muy bueno engañándola para que creyera cualquier mentira que le contara. Cada vez que había intentado contarle a su madre lo que pasaba, Kirsten había acabado castigada y llorando, incluso una vez le había dado una bofetada.
Pero, si giraba a la derecha, en pocos metros llegaría a la autopista, donde tal vez podría hacer autostop hasta llegar... ¿A dónde?
Lejos allí, a cualquier parte.
Encontraría la manera de sobrevivir. Acababa de cumplir catorce años, pero parecía mayor, más madura. Con su larga y sedosa melena rubia y sus labios carnosos, podría conseguir trabajo en cualquier parte, sirviendo mesas para ganar dinero al final del día o limpiando habitaciones de motel. Su complexión atlética y la resistencia que había adquirido corriendo carreras de quince kilómetros le decían que estaría bien, siempre que pudiera salir de donde estaba.
Al girar la esquina, entró en la autopista y empezó a caminar hacia el sur por los carriles casi desiertos. Cuando veía que se acercaban unos faros, alzaba la mano, pero nadie se detenía. Pasaban a velocidades aterradoras, y el silbido del aire chocando contra el metal era una severa advertencia para que se mantuviera alejada. La interestatal no era como la carretera de una gran ciudad, donde podría coger un autobús o algo así. Cientos de kilómetros de asfalto se extendían entre granjas, bosques y campos llenos de plantas rodadoras, sin otra opción para escapar que hacer autostop.
Al cabo de un rato, temblando bajo una fría llovizna que había empezado a caer del cielo plomizo, se dio cuenta de que había dejado muy atrás las luces de la ciudad. La oscuridad la rodeó, envolviéndola por completo. El pánico hizo que le subiera la bilis a la garganta mientras luchaba contra las ganas de vomitar.
Un par de potentes faros azulados aparecieron en la distancia, cegándola a medida que se acercaban. Entrecerró los ojos y contuvo la respiración. Tal vez este se detuviera. Extendió la mano, agitándola, e incluso salió al carril esperando que la vieran.
Y la vieron.
El camión de dieciocho ruedas se detuvo bruscamente tras rebasarla unos cien metros, pero ella corrió y se subió al escalón cromado, ansiosa por resguardarse un poco de la lluvia helada. Abrió la enorme puerta y miró dentro. El conductor podría haber sido el gemelo de Barriga Cervecera. La misma barba incipiente, el mismo olor a sudor y a alcohol rancio, los mismos dientes manchados y torcidos detrás de una sonrisa lasciva.
—Bienvenida a bordo, cariño —le dijo, invitándola con una risita excitada—. ¿A dónde vamos?
Dudó, aún de pie en el escalón, sin estar segura de si debía subir a la cálida cabina.
—Eh, a San Francisco —respondió ella, lanzando el único nombre de ciudad que le vino a la mente. Estaba al sur de allí, y al sur era a donde ella quería ir.
El hombre se golpeó excitado las rodillas con las manos.
—Papá oso puede llevarte allí —respondió con voz áspera, cargada—. ¿Cómo vas a pagar el viaje? ¿Con gasolina, con hierba o con tu culo?
Tardó un buen rato en procesar lo que ese hombre acababa de decir. Aturdida, soltó el picaporte y bajó.
—Tú te lo pierdes, cariño —respondió—. Ahora, sé buena y cierra la puerta, ¿quieres?
La cerró de un portazo, deseando tener fuerzas para romperla en mil pedazos. Entonces echó a correr hacia el arcén, saltó el quitamiedos y se internó en el bosque, como si el camionero no se hubiera largado ya, tocando tres veces el claxon, riendo el último.
Sintió un líquido caliente en su rostro helado, y se dio cuenta de que eran sus propias lágrimas, que fluían a chorros constantes. Se apoyó en el tronco de un árbol y se dejó caer hacia el suelo; la carretera era apenas visible desde donde se encontraba, y se abrazó con fuerza las rodillas, intentando detener sus escalofríos. Las yermas copas de los árboles se agitaban con el viento, amenazadoras y oscuras sobre su cabeza, como monstruos a punto de abalanzarse sobre ella.
Con los dientes rechinando, se preguntó cuánto faltaba para que amaneciera. Una vez que saliera el sol, las cosas serían diferentes, se dijo a sí misma. No se sentiría tan sola.
Tan aterrorizada.
CAPÍTULO CINCO
Identidad
—Lo he encontrado —anunció Kay, aplaudiendo con entusiasmo e inclinándose hacia la pantalla.
Su voz resonó con fuerza en la oficina, donde la mayoría de los escritorios estaban vacíos, ya que sus inquilinos habituales se habían ido a trabajar al condado de Franklin. Un par de agentes se ponían al día con el papeleo y el sheriff Logan hablaba por teléfono con su voz de barítono, que se escuchaba sin esfuerzo. Uno de los presentes debía ser el responsable del fuerte olor a burrito calentado en el microondas que llenaba el espacio, aunque aún no era la hora de comer. Su estómago gruñó, recordándole que esa mañana se había saltado el desayuno y se había conformado con un café solo.
Al pasar junto a su mesa, un agente le echó una larga mirada, evaluándola de una manera que a ella le pareció insultante.
—Detective —la saludó el hombre al pasar, con mucho sarcasmo en la voz.
Esbozó una sonrisa forzada y asintió con la cabeza, luego miró a Elliot.
—¿Quién es ese? —Odiaba preguntar, pero aún era nueva. Recordaba las caras de todos, pero no los nombres. Sus caminos rara vez se cruzaban.
—El agente Daugherty, uno de los veteranos —respondió Elliot en voz baja. Por su tono, dedujo que a su compañero tampoco le caía bien. Había algo raro en aquel oficial, en la forma en que la miraba, como si ella no perteneciera a aquel lugar, como si las mujeres no fueran dignas de llevar una placa. Sin embargo, se encogió de hombros y dirigió sus ojos a la pantalla, donde se mostraban los registros antiguos en una lista organizada por el nombre de las víctimas.
Elliot se inclinó hacia ella, casi tocándole el hombro, y observó los registros del monitor.
—Creo que es este —dijo, mostrando la primera pantalla de un antiguo informe policial—. Me sorprende que este caso esté digitalizado al ser de hace catorce años.
Pulsó un par de teclas y la imagen cambió, mostrando la foto granulada de un medallón. A pesar de la baja calidad, estaba claro que el medallón era rojo y brillante. La forma era similar a la que habían encontrado en la otra víctima, el diseño coincidía y los eslabones de la cadena también parecían iguales, al menos, por lo que ella recordaba. El medallón actual ahora lo tenía el doctor Whitmore, que iba a tomar muestras y hacer pruebas forenses.
—Sí, podría ser —respondió Elliot, sin parecer convencido. Enderezó la espalda y se apoyó de lado en el escritorio, frente a ella—. El color se ve muy difuminado, y no estoy seguro acerca de las marcas. Yo no lanzaría mi sombrero por encima de un molino por eso.
Kay disimuló una sonrisa, imaginándose a Elliot de pie junto a un molino de viento giratorio, haciendo equilibrios con el sombrero en la mano, con el objetivo de lanzarlo por encima de las aspas giratorias. Por alguna razón, los tejanos hacían eso.
—Añade catorce años de desgaste y verás que coincide. El que encontramos está muy viejo, eso es todo. Estoy dispuesta a apostar a que antes era rojo y brillante, justo como este.
Elliot se tiró del ala del sombrero con dos dedos, acomodándolo mejor, aunque no parecía que se le hubiera movido. Eso nunca ocurría.
—Rose Harrelson —leyó el nombre de la chica en la pantalla—. No me suena, pero esto fue mucho antes de que yo trabajara aquí.
—Lo mismo digo —respondió en voz baja, con la mirada clavada en la foto de la niña de tres años. Tenía una sonrisa dulce, hoyuelos en las mejillas y la barbilla, el pelo largo y castaño en rizos ondulados y unos ojos color avellana que derretirían un corazón de piedra.
El caso de la desaparición de Rose estaba estancado, sin resolver, alimentando un cúmulo de estadísticas decepcionantes que marcaban uno de los tipos de investigaciones más difíciles de resolver por las fuerzas de seguridad, independientemente del estado o el condado. Una vez transcurridas las primeras veinticuatro horas sin que se recibiera ninguna llamada de rescate, las posibilidades de encontrar alguna vez a un niño secuestrado, vivo o muerto, caían en picado hasta casi cero. En el caso de Rose, las probabilidades habían coincidido con la estadística nacional, al menos, durante los últimos catorce años.
Si la chica detrás de la cascada de verdad era Rose, ¿dónde había estado todo ese tiempo?
El detective que había investigado el secuestro de la niña había hecho un trabajo asombrosamente deficiente, o tal vez al digitalizar los archivos del caso se habían pasado por alto algunas páginas importantes. Hizo algunas entrevistas, habló con algunas personas y reunió algunos datos, pero no hubo seguimiento, no se sacaron conclusiones y las escasas pruebas no dieron respuestas.
—Es increíble que el doctor Whitmore se acordara de este caso —dijo Elliot, y silbó en voz baja entre dientes—. Tiene memoria de elefante. ¿No era médico forense en San Francisco cuando eras federal?
—Correcto —respondió Kay, mientras su mente divagaba. Había miles de niños, adolescentes y jóvenes desaparecidos. ¿Por qué el doctor Whitmore se acordaba de ese caso en particular? Kay se preguntó si se debía a que había comprado la cabaña donde vivía más o menos por aquella época; aún recordaba cuando el doctor había compartido con ella sus planes de jubilación, que incluían adquirir aquel terreno. Muchas personas encargadas de hacer cumplir la ley investigaban los registros de delincuencia locales antes de invertir en una propiedad.
Realizó una rápida búsqueda para saciar su implacable curiosidad y confirmó que el doctor Whitmore había comprado su cabaña unos meses después de que Rose desapareciera. Dejó escapar un suspiro frustrado; a veces, se metía en decenas de laberintos. Y esos laberintos tenían el don de ofrecer nuevas perspectivas y puntos de vista interesantes, pero no esta vez, y no en lo que respectaba al doctor. El hombre era un santo absoluto, dedicado a su profesión, apasionado por la resolución de crímenes, por dar voz a las víctimas desde el más allá.
Un timbre rompió su cadena de divagaciones, seguido inmediatamente por otro, procedente del teléfono de Elliot. El mensaje, nada menos que del sujeto de sus pensamientos, era simple:
El ADN confirma que la víctima es Rose Harrelson.
—Sí, lo tenemos —murmuró, empezando a revisar las notas del caso en detalle.
Elliot acercó una silla cercana y se sentó a su lado.
—¿Quieres dar tú la noticia?
Temía esa parte. Lo había hecho a menudo como agente federal, y no por ello le resultaba más fácil, por muchas veces que hubiera aporreado las puertas de la gente para decirles que un ser querido no volvería a casa. Como psicóloga, fue capaz de decir lo adecuado dadas las circunstancias y de protegerse emocionalmente en la medida de lo posible, pero aun así le pasaba factura. Porque había fracasado. El FBI, la oficina del sheriff, las fuerzas del orden en su conjunto habían fracasado cuando algunas personas habían perdido la vida, dejando a sus familias desconsoladas e intranquilas, algunas sin encontrar nunca un final o la respuesta a la inquietante pregunta: «¿Por qué?».
—Un momento —susurró, leyendo con rapidez las escasas notas de la carpeta, garabateadas a mano con una letra apenas legible—. No creo haber visto nunca un caso de secuestro tan mal llevado. ¿Por qué no llamaron a los federales? La niña tenía tres años —añadió, y la frustración elevó el tono de su voz—. Deberían haberles llamado. Nunca lo hicieron. Ellos tienen recursos, equipos especializados. Podrían haberla encontrado antes de que acabara...
Elliot le tocó el codo con suavidad.
—Solo es un policía haciendo un mal trabajo, no hay más. Ya lo has visto antes. —Su voz era tranquila y le mostraba apoyo, comprensiva pero tranquilizadora. Miró hacia él durante un instante, y entonces sus ojos se cruzaron con los del sheriff Logan. No se había dado cuenta de que había levantado demasiado la voz y de que todo el mundo en la oficina la estaba mirando.
Con los labios apretados, volvió a centrar su atención en la pantalla. Necesitaba que su mente estuviera clara y centrada, objetiva, analítica, libre de toda emoción, de todo resentimiento. Todavía algo turbada, se aclaró la garganta antes de empezar a leer la poca información que contenía el expediente del caso.
—»Rose Harrelson, de tres años, fue raptada de la casa de sus padres, Shelley y Elroy Harrelson, hace catorce años». —Pasó a la siguiente pantalla y empezó a hojear los registros manuscritos de lo que parecía ser el cuaderno del detective, escaneados en el sistema—. Los forenses no encontraron huellas dactilares, y el secuestrador había accedido a la casa sin forzar la puerta, aparentemente familiarizado con la propiedad, la familia y su rutina. Por ello, el investigador se apresuró a determinar que el padre, Elroy Harrelson, era de algún modo responsable de su secuestro, aunque los progenitores no estaban separados. Y sigue... —añadió Kay, saltando por encima de interminables notas, aunque insustanciales, que documentaban las entrevistas con ambos progenitores—. Oh... —susurró, sin darse cuenta de que su mano había abandonado el teclado y le había tapado la boca—. El padre de Rose se suicidó unos meses después.
—¿Dice por qué? —preguntó Elliot, entrecerrando los ojos y acercándose a la pantalla.
—Aquí dice que fue exonerado del secuestro de Rose —añadió Kay, hablando despacio mientras observaba las notas casi ilegibles de las interminables páginas—. El mismo detective fue asignado al caso del suicidio, y algunas de las notas se cruzaron. Parece que la vida de Elroy quedó destrozada por la sospecha, aunque fuese absuelto. Perdió su trabajo y no pudo encontrar otro. —Miró a Elliot y, luego, de nuevo a la pantalla—. Se ahorcó en el garaje, siete meses después de que se llevaran a Rose.
—¿Quién era ese detective?
—Tengo sus iniciales aquí: H. S. —Y, volviendo a la parte superior de las notas, añadió—: Somos los únicos detectives aquí, así que sabemos que ya no está en nómina. Puede que esté jubilado. Deberíamos hacerle una visita. Pero antes tengo la última dirección conocida de los Harrelson. Vamos a hablar con la madre de Rose.
Cogió las llaves del escritorio y se dirigió al aparcamiento, percatándose de lo callado que se encontraba Elliot desde la escena del crimen y preguntándose a qué se debía.
CAPÍTULO SEIS
Buscando
Llevaba horas conduciendo bajo la lluvia, vagando sin rumbo por calles oscuras y casi yermas. Era más de medianoche, y el asfalto mojado brillaba con los tonos naranjas de las farolas y el rojo de las luces de freno, en ocasiones centelleante por el blanco azulado de los faros. Hacía tiempo que no se detenía, no desde que había repostado al norte de San Francisco. Su inquietud lo mantenía motivado para seguir adelante, kilómetro tras kilómetro, retrasando lo inevitable.
Pronto tendría que volver a la casa vacía, oscura y poco acogedora a la que temía regresar. Sin ella, sin su Mira, la casa no era más que una morada fría y húmeda, no un hogar. Sin su cálido cuerpo envolviéndolo como una enredadera no podía dormir en aquella cama, condenándolo a vagar sin rumbo, buscando lo que había perdido y que nunca encontraría.
Tuvo que darse por vencido y volver a casa.
Como había hecho la noche anterior, a eso de las tres de la madrugada, agotado, hambriento, con frío y frustrado, pues había vuelto a fracasar.
Ella no estaba ahí fuera, no bajo aquella lluvia que prometía convertirse en nieve antes del amanecer, dejando una capa peligrosamente resbaladiza de hielo negro en los tramos de la carretera azotados por el viento.
No había nadie.
Solo él, conduciendo, aferrado aún a la idea de que, tal vez, al doblar la siguiente esquina la encontraría.
Porque la noche anterior había sido insoportable. La vieja casa había vuelto a la vida en cuanto él conectó la electricidad y la calefacción se puso en marcha. En la fría oscuridad, aún podía sentir la presencia de Mira, esperando que cayera en sus brazos en cualquier momento, mientras vagaba por la casa vacía clamando su nombre, buscándola con los brazos abiertos, esperando escuchar su respiración mientras él contenía la suya propia.
No estaba allí.
Desolado, encendió las luces, inundando la casa con la crudeza de la realidad. Estaba vacía, una carcasa sin alma a la que se había aferrado contra todo pronóstico y toda razón, el último y perdurable recuerdo que podía conservar de ella.
Porque, para Mira, ese era su santuario.
Pero él odiaba ese lugar que había conservado intacto desde el día en el que ella lo había dejado atrás, temiendo su vacío, su silencio, la ausencia de ella, más dolorosa allí que en cualquier otro sitio. Era insoportable, y también el último recuerdo perdurable de su amor abrasador. De la vida que ella había destrozado cuando se marchó.
No podía volver, no otra vez, no para otra noche de tortura.
Resignándose a lo que necesitaba hacer, giró el coche y se dirigió de nuevo al sur, hacia San Francisco, acelerando todo el tiempo, a pesar de que la lluvia había arreciado en cuanto había dejado las montañas.
Para cuando el Golden Gate empezó a dorar el cielo a lo lejos, la lluvia se había convertido en una ligera llovizna, casi indiscernible de la espesa niebla que envolvía la ciudad. Los limpiaparabrisas seguían funcionando, con su rítmico golpeteo casi orgánico, como si fuera el latido de su coche, mientras atravesaba la noche a toda velocidad.
Unas manzanas al este de la autopista, aminoró la marcha al entrar en el corazón de la ciudad y la buscó. Incluso a esas horas de la noche, San Francisco no dormía; no como Mount Chester, cuyos habitantes menos afortunados seguían apiñados en pequeños grupos en las frías y húmedas calles, intentando sobrevivir una noche más sin un techo bajo el que cobijarse.
No la vio en ninguna de las calles por las que había conducido hasta entonces. Se detuvo en un semáforo, el rojo brillante coloreando sus pálidas manos —que agarraban el volante— de un extraño y fantasmal tono carmesí. La luz cambió y giró a la izquierda, con la respiración entrecortada cuando decidió volver a la autopista. Forzando la salida del aire de sus pulmones, esperó un momento antes de inhalar profundamente y sentir el ardor del oxígeno en lo más profundo de su pecho. Entonces gritó, la rabia brotando de sus pulmones en un estruendo fuerte y ronco, que hizo retumbar las ventanillas mientras atravesaba a toda velocidad las calles casi desiertas, sin nadie que lo oyera, sin nadie que calmara su atroz dolor.
Fue entonces cuando la vio.
Una mera sombra por el rabillo del ojo mientras pasaba a toda velocidad, una figura pálida y temblorosa escondida en la oscuridad cerca de la entrada de un edificio de oficinas de cinco plantas. Su pelo largo y rubio se escapaba de la sudadera negra con capucha que llevaba puesta sobre la cabeza casi hasta los ojos, sus manos se escondían del frío metidas en el bolsillo frontal de la chaqueta.
¿Mira?
Frenó tan bruscamente que los neumáticos chirriaron y el coche se desvió al detenerse. Luego puso la marcha atrás y condujo de vuelta al lugar donde la había visto. Con la niebla filtrándose por la ventanilla del pasajero bajada, esperó; los interminables minutos pasaron volando mientras él la miraba, hipnotizado, y ella lo observaba con el miedo acumulándose en sus redondos ojos.
Vacilante, se acercó al coche tras mirar varias veces a izquierda y derecha, como si temiera que la descubrieran hablando con él. Se detuvo frente a la puerta del copiloto y se inclinó un poco hacia delante, probablemente para verlo mejor.
Sonrió, pero no dijo nada.
Era más baja que Mira y sus ojos eran marrones, no azules. Esa no era Mira... Ni siquiera se parecía. Pero ella podría ayudar a dispersar el frío vacío de aquella casa, al menos, durante una o dos noches.
No era una prostituta, no era una de esas zorras que deambulaban por el barrio de Tenderloin día y noche, vestidas con trajes ajustados de mala calidad que abrazaban sus curvas y exhibían su disponibilidad. No, esa chica era diferente, una fugitiva tal vez, alguien que con suerte nadie echaría de menos. Llevaba unos vaqueros sucios y rotos y un par de zapatillas gastadas que habían conocido días mejores.
—Tengo una habitación —dijo ella al fin, con una sonrisa inexperta que dejó ver unos dientes manchados. Probablemente llevaba un tiempo viviendo en la calle, aunque no parecía demasiado competente en el negocio. La vida callejera no era para todos.
Él negó con la cabeza.
—No hace falta. Mi casa no está muy lejos —dijo sin dejar de sonreír, y señaló con la mano el asiento vacío que tenía al lado—. Tengo buena comida, y puedes darte una ducha caliente. —Su sonrisa se amplió—. Te traeré de vuelta, lo prometo.
Ella se aferró a la puerta con ambas manos mientras se inclinaba hacia delante, con los ojos al mismo nivel que los de él, lo suficiente para que notara la duda que anidaba en ellos. Tenía las manos hinchadas y enrojecidas por el frío, y se había mordido sus sucias uñas. Unos pocos detalles que contaban toda una historia de soledad y desamparo.