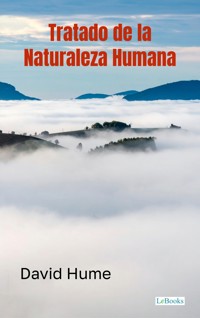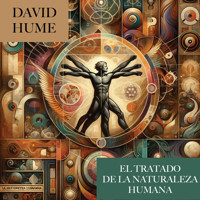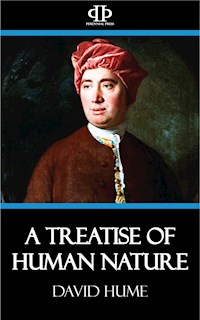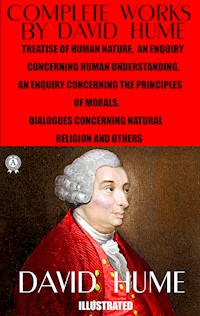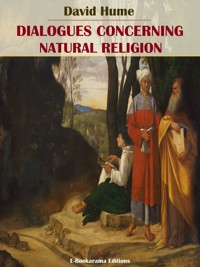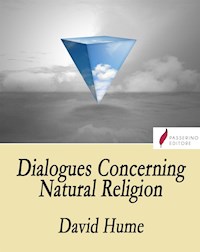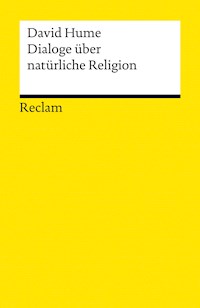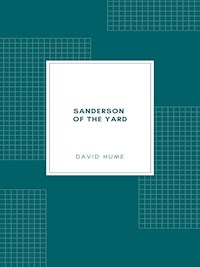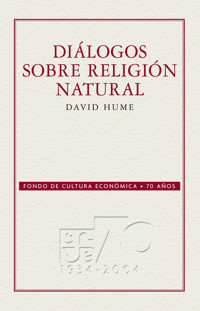
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Filo, Cleantes y Demea, los tres personajes de estos Diálogos..., no son solamente artificios del ingenio y la prudencia del autor, sino que representan el drama del hombre de su tiempo y el del hombre mismo que los ha imaginado y les da vida a lo largo del debate: los hombres modernos se encuentran en la situación de tener que apoyarse en el mundo de su experiencia, cuya falsedad ha sido declarada por la razón. Nace de ahí la conciencia de una inautenticidad vital, componente de la desesperación del hombre moderno que ha perdido a Dios y al mundo, y que ha visto menguado su ser por haberlo definido como pura razón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Diálogossobre religiónnatural
David Hume
Prólogo de Eduardo Nicol
Traducción de Edmundo O’Gorman
Primera edición, Londres, 1779 (s. e.)
Primera edición en español, El Colegio de México, 1942
La primera edición del FCE fue publicada en 1979
De la edición:
Dialogues Concerning Natural Religion, Edwin A. Burtten (comp.), The English Philosophers from Bacon to Mill
© 1939, The Modern Library, Nueva York
D. R. © 2005, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected]
Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0294-7
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
Prólogo, por Eduardo Nicol
Diálogos sobre religión natural
Prólogo
Miserere ut loquar.
San Agustín, Confesiones, 1, V
Es cosa tan tremenda que San Agustín pedía misericordia para poder hacerlo. No todo el que habla, sin embargo, necesita de la misericordia ni hace una cosa tremenda. Pues hay muchos modos de hablar y se habla de muchas cosas. O si se quiere, hablamos en verdad muy pocas veces; muy pocas empeñando a la verdad en lo que decimos. La palabra no puede ser tremenda cuando sólo es un signo útil para la vida, cuando tiene una mera función indicativa y no expresiva, cuando se cambia como el signo monetario. Entonces no hay en ella ni buscamos en ella pretensión ni compromiso de verdad. Tremendo es hablar empeñando el alma entera en la palabra, o hablando de algo entero; cuando hay la entereza de la cosa y la entereza del que habla. El hablar con verdad nos hace, y esto es tremendo.
San Agustín hablaba con entereza. Y era tremendo su hablar porque hablaba de algo que es también tremendo para el hombre, y que para el cristiano es además palabra, verbo: Dios. Esta locuacidad de Dios es tan insaciable como temerosa. Todos los que ven a Dios o van a Dios hablan incansablemente, pero con gran temor, pues de Dios no hay familiaridad, sino extrañeza. Pero es justamente de la extrañeza de donde nace la palabra, y es al extraño a quien hablamos. La intención de verdad se pone en la palabra cuando la cosa de que hablamos es extraña, no cuando es común y usual para nosotros. Hablamos del otro y de lo otro, pero sólo cuando descubrimos que se extraña de nosotros, que es cuando se nos hace problemático. Y creo que sólo entonces lo descubrimos como un ente, como un auténtico otro. El ente es el otro, y sólo se constituye vital y lógicamente para nosotros en un ente cuando se nos hace metafísicamente extraño. De nosotros mismos no decimos nada en verdad sino cuando nos extrañamos a nosotros mismos. Hay que ver entonces si el hablar nos reaproxima a lo extraño y nos permite la comprensión de su ser propio, o si mantiene nuestra distancia metafísica de él.
Lo más extraño de todo es Dios. Es el ajeno, distante y distinto por excelencia. Será porque es el ente que tiene más ser. Tanto, que es considerado como el Ser mismo, como el ente cuyo ser no es menguado como el del hombre: el ente sin contradicción de no ser. Por esto se habla de Él insaciablemente. Pero siendo el verbo, el logos, un camino que seguimos para aproximarnos a lo extraño, tanto más extraño sea aquel de quien hablamos o a quien hablamos, más distante la meta de nuestro camino. Éste es el problema del logos de Dios, y el problema de todo logos, de todo hablar. El problema del pensamiento y de la filosofía, pues la filosofía es y ha sido siempre y será un logos. Pero ¿cuál?
Es menester que la palabra no nos aleje más de aquello que es lo extraño, y que debimos en cierto modo extrañar para poder decir algo de él. El riesgo de este alejamiento es grave, porque no se compromete ni se empeña en ello el valor lógico de la verdad, el cual no va nunca solo, sino su valor metafísico, más fundamental y entrañado siempre en la palabra de verdad.
Si hay modos diferentes de hablar y modos diferentes de ser los entes, sería doblemente insensato el empeño de reducir a uno los modos del ser y a uno los de hablar de ellos. Esta insensatez, sin embargo, es consecuencia de una venerable tradición. Tal vez porque la posteridad sólo tomó de los griegos, en este punto, la distinción y jerarquía de dos solos modos de hablar y dos solos modos de ser: el hablar por experiencia u opinión (doxa) y el hablar por conocimiento o sabiduría (episteme); el ser de la esencia y el del accidente. Pero es que el griego (el griego por antonomasia, que fue Aristóteles) tuvo que recurrir a ésta que fue su solución para explicarse el cambio, que le podía parecer irracional, y pudo parecérselo porque partía de una concepción del ser como inmutable. Siendo evidente como era y es el cambio del ente, resolvió dividirlo en dos y reservar la inmutabilidad para aquella parte del ente que no era la visible, la que acaparaba tercamente su atención visual. Y la llamó con un término que hemos traducido felizmente por sustancia y que expresa bien la idea de lo que no se ve y que estádebajo. Curioso es, sin embargo, que la metafísica de un hombre como el griego, tan avezado a ver agudamente e inclinado a las interpretaciones visuales, sustrajese precisamente el ser esencial al campo de la visión.
Esta operación decidió el curso entero del pensamiento filosófico. De ahí surgió la tradición de esa lógica de la identidad que nos mantiene a distancia de comprensión de los entes. Esta lógica proscribió del pensamiento el problema del tiempo, lo abandonó luego en manos de la ciencia moderna, y se incapacitó a sí misma para su empeño inicial (constitutivo de toda lógica) de aproximación al ser de los entes. La trágica consecuencia de esta operación griega aparece en Descartes, donde se inicia el curso hacia la pérdida radical del ser, cuando el logos descubre que no hay otro ser fundamental que el logos mismo. Fuera de él, lo que existe es espacio, no tiempo. El concepto de energía en Leibniz es un intento para introducir el tiempo en el ser. Pero este concepto prospera en la física, no en la metafísica. Y la función corrosiva del logos entregado a sí mismo alcanza su propia destrucción en Kant, cuando descubre este logos que él no es ser, pero se ciega el camino para llegar al ser. Hegel representa un nuevo intento para introducir el tiempo en el ser, pero el ser de Hegel es nuevamente el logos mismo.
Y así, ha tenido caracteres de contrasentido el hecho de que haya sido precisamente el conocimiento (episteme) de lo esencial, ya en su función científica, ya en la filosófica, cuya pretensión era de rechazar todo hablar vano y sin verdad, la palabra que nos haya vaciado del ser, de tanto ponerlo a distancia remota de nosotros; la que haya intentado excluir la palabra sobre el ser, o palabra metafísica, de tanto vaciar cada cosa de su ser como ente. Y no hay peor vanidad que la de la palabra vacía. La vanidad del verbo es negación del ser, disminución que adelanta angustiosamente cuanto más queremos llenar con nuevas vanidades y suficiencias la vaciedad del decir y de lo dicho en el decir. Cuanto más suficientes nos hemos llegado a creer por nuestro logos, más vacíos nos hemos quedado del ser, de Dios y de nosotros mismos. Hasta que hemos desesperado de toda plenitud real y de toda entereza del verbo, y hemos depositado en otras potencias la esperanza que era en el verbo, y que es la esperanza de verdad y de ser.
Lo principal, por lo tanto, es que veamos si es posible, y cómo lo sea y pueda ser fundado, un logos de lo sumamente extraño. El sentido de esta búsqueda renueva la actualidad de san Agustín, desde un enfoque en el que no parece haberse reparado. San Agustín creó, dentro de la filosofía, un modo nuevo de hablar para hablar de Dios. Y que no se había reparado en esta creación expresiva suya, para obtener de ella las adecuadas consecuencias filosóficas, está confirmado por la tradición de sus comentaristas. Éstos pretenden desentrañar el puro logos conceptual a través de la peculiar expresión del santo, que no les importa en sí misma. Y cuando ella no expresa propiamente ideas, entonces no es objeto de especial atención, y queda relegada al plano de las efusiones fervorosas propias del creyente. Así, la plegaria y la filosofía se consideran dos elementos independientes y separables, en las Confesiones sobre todo. Y como todo lo que san Agustín dice de Dios se lo dice a Él mismo en oración o confesión, de ahí resulta que este logos de Dios o teo-logía no es objeto de consideración filosófica.
Pero si la expresión en San Agustín es inseparable de su pensamiento, ello no es solamente por la razón misma que resulta válida para cualquier otro filósofo, sino por otra además, que le afecta a él particularmente. Pues siendo filósofo con toda autenticidad, su afán de ver por sí propio cede ante el objeto divino, del que sólo alabanzas se atreve a decir, pero no conceptos. Para el creyente, después de que el Verbo mismo se ha manifestado en la palabra revelada, desaparece el afán de hablar de Dios con pretensión de verdad. Ya se tiene la verdad, y todo otro hablar resulta insignificante, superfluo y miserable frente al logos de Dios dado por Él mismo. La relación con Dios que mantiene entonces el creyente —aunque filósofo— no se produce por la vía de la palabra racional, del logos conceptual puro, la cual se reconoce insuficiente, sino por la vía del íntimo coloquio, del logos confesional o del diá-logo. Ya no se habla de Dios desde la razón, la cual ha dejado de ser la eminencia del hombre, sino ex intimis cordis medullis.
Pero el modo de hablar de un ente como es el hombre determina en una dimensión radical el modo de ser de este ente, en tanto que ente.
La cuestión para la filosofía en nuestros días consiste, por lo tanto, en dilucidar el sentido y el valor del logos sobre Dios, como parte principal de una investigación metafísica de la expresión. Qué sentido tienen y cuál es el alcance filosófico de palabras tales como Miserere ut loquar ocomo Quid es ergo Deusmeus, nisi dominus meus? ¿Cuál es el ente que las profiere, y en qué se distingue en cuanto al ser del Aristóteles de la Metafísica, del san Anselmo del Proslogion, del santo Tomás de la Summa Theologica, del Descartes del libro IV del Discours o de este mismo David Hume de los Diálogos sobre religión natural? Esta cuestión implica de una vez el problema filosófico de Dios y el problema del ser, el problema del hombre y el problema de la expresión o del logos. Y así debe ser, pues si la filosofía sigue tomando decisivamente el curso de una investigación metafísica, por el que se reinstaure sin desvíos ni desvaríos circunstanciales la gran tradición de los maestros de siempre, es claramente previsible que este curso nos conducirá inexorablemente a un punto en el cual no puedan ser tratados los capitales problemas sino en conexión con el de Dios. Si el de Dios resulta un problema límite, que deba como tal permanecer irresoluto, ésta es otra cuestión. En todo caso, aunque no alcance la filosofía a ingresar a Dios en su dominio propio, no podrá desvanecer su vigencia problemática, pues Él quedará siempre como un trasfondo de ese dominio, limitándolo y condicionando en él, desde fuera, el capital problema del ser y del hombre.
El problema del ser no es aquí objeto de estudio. Pero sí el del hombre, condicionado como decimos por Dios; o si se quiere, el problema de Dios condicionando al hombre. La historia de las relaciones del hombre con Dios es cardinal para la historia del hombre mismo. Esta relación constituye para el hombre una situación fundamental, en la que se inspira la idea que él forma de sí mismo. Pero a su vez, la relación entre el hombre y la idea que él forma de sí mismo es una relación peculiar, pues esta idea el hombre la vive, y no sólo la piensa; de tal suerte que ella resulta por lo mismo una expresión de su ser propio, o de su modo de ser, y no sólo una significación con determinado valor lógico y científico.
Si así fuese, y así pienso yo que es, esta relación entre el hombre y su idea de sí mismo tendría en su peculiaridad un valor metafísico. Afectaría esta idea al modo mismo del ser del hombre. Pues el hombre es un ente modal. La historia de la idea del hombre, involucrada en la historia de sus relaciones con Dios, resultaría por lo tanto, si alcanza su debida radicalidad, una historia óntica, metafísica. O en otros términos: la metafísica del hombre sería una metafísica histórica. En parte por lo menos; pues otro grave problema al que debe enfrentarse la filosofía para eludir una desesperada desviación que se presenta en su camino actual, es el de precisar con rigor la zona última a que alcance esta historicidad modal del hombre en tanto que un ente.
Como quiera que sea, lo que hasta aquí se ha logrado es descubrir en él que su cambio afecta a su ser en unidad. Y que lo afecta en esa dimensión radical determinada por la expresión. Las expresiones, las palabras, como toda acción y toda obra humana de creación, son históricas porque se producen en el ámbito de la espacialidad y la temporalidad, que es el ámbito de la existencia. Por esto hablar es cosa temerosa. Y por esto la metafísica del hombre deberá conducirse como una metafísica de la expresión.
Pero, a su vez, la metafísica misma (y toda filosofía y toda ciencia) es expresión también. El logos es siempre expresión, aunque sea logos racional, no sólo por lo asumido en la significación, sino por el sentido que en sí mismo tiene como obra del espíritu humano. No importa que el pensador conciba a su propia filosofía como una ciencia. Con total independencia del valor científico que efectivamente consiga darle, su pensamiento resultará siempre expresivo de su ser personal, porque quedarán reflejadas inevitablemente en él sus situaciones fundamentales.
Ahora bien: cuando este pensamiento, dadas sus esenciales limitaciones y por la índole del objeto sobre el cual pretende versar, se encuentra falto de la necesaria fundamentación para alcanzar la verdad, ocurre entonces que carece de todo valor, considerado como científico. Así ha ocurrido con el logos racional sobre Dios. Cuando la exigencia de una rigurosa fundamentación y la crítica de los alcances de la razón, efectuada por ella misma, han puestoal descubierto los límites infranqueables del logos racional, ha parecido que todo hablar sobre Dios perdía validez y legitimidad. Pero esto ha sido así porque de antemano se exigía de este pensamiento y este logos elcumplimiento de las condiciones válidas para ser científico, y se descuidaba la posibilidad de una consideración filosófica quedescubriera su valor y su sentido metafísicos de expresión. Invalidar el logos racional sobre Dios no implicaba necesariamente la pérdida real de Diosmismo, como ha acontecido, ni tampoco implicaba la imposibilidad de una consideración metafísica de su presencia o ausencia en la vida del hombre y en su logos.
Podemos pensar y pensamos que de Dios no hay logosracional, por la índole suprema de su extrañeza metafísica respecto de nosotros, que nos lo hace inapresable e incomprensible por estos medios y por esta experiencia. Pero debemos restaurar en el campo de una reflexión filosófica fundamental la consideración de Aquel que ocupa una posición de ápice, desde la cual regula y condiciona(cualquiera que sea la relación que el hombre mantenga con Él, así sea negativa o re-negativa y blasfematoria) la estructura del ser del hombre y ladisposición que para él adoptan todos los diversos entes, los unos respecto de los otros y para con Él, y la idea misma que el hombre forma de sí, la cual es parte constitutiva de su entidad.
El modo como esta restauración deba y pueda efectuarse quedó indicado brevemente. Cuando la razón no alcanza a Dios directamente, el empeño por hablar de Él no cede, sino se acrecienta. La incapacidad de la razón más bien define su carácter de permanente problematicidad. El camino es entonces el de un estudio del ser del hombre, a través de un estudio de su expresión, por el que se descubra la estructura de este ente, determinada por la presencia o la ausencia de Dios en él, y por los modos de esta presencia y esta ausencia.
Operando así, es patente que no importará detenerse en el examen del valor conclusivo y del fundamento de la teología racional, que se considera inválida de antemano. Pero sí entrará esta teología en el mismo plano de consideración en que entren aquellas otras teologías de índole a-racional, como la de San Agustín o la de san Juan de la Cruz. Pues la significación y el valor metafísicos de estas teologías, tan dispares con las de Aristóteles, santo Tomás y Descartes, les son comunes sin embargo a todas ellas, en tanto que expresivas de la constitución óntica del ente humano que las formula. Y así procede operar en el examen de esta teología o resumen de teologías que son los Diálogos sobre religión natural de David Hume.
David Hume vive de 1711 a 1776, y escribe sus Diálogos —que no se publican sino hasta tres años después de su muerte— a mediados del siglo. ¿Cuál es su propósito al escribirlos? ¿Qué sentido descubrimos en esta obra, en relación con las demás del propio autor y con las corrientes del pensamiento filosófico en su tiempo?
A diferencia de otros pensadores ingleses contemporáneos suyos, Adam Smith notablemente, Hume quiere ser un especulativo puro. Su pensamiento parece no surgir a instancias de la vida que hay a su alrededor. Por lo menos no surge de ella consciente o deliberadamente. Lo que queda en él del cartesianismo ya no es más que esa intención de dejar la vida aparte, en el paréntesis de una provisionalidad nunca resuelta y que no afecta al curso independiente de los puros pensamientos. Éstos se quieren desenvolver sin conexión con las arduas disputas religiosas que caracterizan a la época, y mucho menos con los problemas que la nueva vida económica está planteando al mundo, especialmenteal mundo británico. La investigación filosófica nodebe justificarse a sí misma, ni buscar en el carácter benéfico de sus consecuencias un apoyo ajeno a sus propios fundamentos. Estos fundamentos son los del entendimiento humano, cuyo examen, siguiendo el modelo de Newton, debe conducir al hallazgo de los principios que, en cada ciencia, “deben señalar los límites de la humana curiosidad”.
Se trata, pues, de una labor crítica: de señalar los límites de la razón humana en la situación histórica del auge del racionalismo. Pero hay que advertir, para comprender esa situación, que la crítica no se opone al auge del racionalismo, sino contribuye a él. Justamente la forma como el racionalismo se difunde y alcanza hasta las capas populares es la forma crítica y no la dogmática. Sólo que el racionalismo lleva en su auge mismo los gérmenes ocultos de la propia destrucción.
La cosa empieza en Descartes, y con su idea de una ciencia universal, producto de una razón idéntica a sí misma, la cual procede por rigurosa deducción a partir de una original intuición de apodíctica evidencia. Esta razón es determinada por Descartes metafísica y lógicamente: como sustancia y a la vez como órgano adecuado de la verdad. La intuición fundamental en que debe apoyarse deductivamente el sistema entero del conocimiento es la intuición que la razón tiene de sí misma, como sustancia pensante; es el cogito como intuición del ego trascendental o sujeto puro de las cogitationes. A partir de él, es posible la reconstrucción del universo entero de la existencia y del pensar, que ha sido previamente puesto, en conjunto, entre el paréntesis de la duda. Nada va a rebelarse contra esta pretensión racional de reconstrucción. Ni siquiera Dios, que es el primer hallazgo de la razón, después del que ella ha hecho de sí misma. Pero inmediatamente vamos a ver las consecuencias que se derivan de que Dios sea un hallazgo de la razón, pues una de ellas es el propio Hume.
La perspectiva de este plan de la razón entregada a sí sola es soberbia. Pero no ha de tardar ella misma en percatarse de que esa soberbia es desmedida. En efecto: las posibilidades de la pura razón como instrumento único de la verdad se han fundado en la idea de esta misma razón como sustancia. Si alguien somete a una crítica severa la idea de sustancia, se vendrá abajo el edificio entero del racionalismo dogmático, minado por su base. Ésta es la operación que Locke lleva a cabo. Y después de él, remata la obra Hume, señalándole a la razón sus límites infranqueables, mostrando que ella no es tan pura como se pretende, sino mezclada con todas las limitativas impurezas de la experiencia, y devolviendo nuevamente el sujeto de la pura trascendentalidad al plano de su realidad concreta.
¿Qué consecuencias trae la crítica inglesa en relación con el problema de Dios y de las relaciones del hombre con Él? Importantes. Porque ciegan la única vía que quedó abierta para esa relación y esa comunicación. En efecto: después de la duda metódica, después de que por ella ha quedado anulada la posibilidad de considerar como fundamento del conocimiento —y de la vida— a ninguna otra potencia que no sea la razón, ésta debe extraer de sí misma todos los elementos para la reconstrucción del mundo. No puede extraerlos de la experiencia, por ejemplo, que ha sido previamente reputada como fuente inagotable de error, ni tampoco del amor —esto es lo importante— que vuelve como en Grecia a integrarse en el mundo inferior de lo sensible. Siendo así, la idea de Dios es un hallazgo que la razón hace en su propio seno (Discurso, libro IV), al explicarse la idea, innata en ella, de perfección. Ahora bien: si Hume considera a la experiencia como fuente única del conocimiento y consigue con ello mostrar que no hay ideas innatas, Dios desaparece en el acto del plano de la construcción científica.
Pero esto no es lo grave. Lo grave no es que Dios desaparezca del plano del conocimiento racional, sino que se anule con ello toda posible relación vital con Él. Hume consuma la pérdida de Dios por el hombre moderno. Para entenderlo bien es preciso insistir en una explicación que suelen descuidar los comentaristas. La filosofía inglesa, la de Hume, se opone a la de Descartes, pero no por el racionalismo de éste, sino por su apriorismo. La filosofía de Hume es tan racionalista y tan idealista como la de Descartes. Sólo que su racionalismo es crítico y no dogmático; empirista y no innatista. Por lo mismo, en cuanto al problema de Dios, se enfrenta con no menos vigor y aun con mayor franqueza declarada a la fe, a la tradición, a la autoridad. Este problema debe ser resuelto por la razón: en esto están de acuerdo Descartes y Hume. Dios ha dejado de ser una cuestión vital. Lo vital, lo relativo a la vida, está, como hemos indicado antes, aparentemente tan cerrado por un paréntesis de provisionalidad e indiferencia en el uno como en el otro. Dios sólo es una cuestión intelectual, que se resuelve positivamente, cuando la razón se siente capaz de encontrar a Dios por sí misma y en sí misma; y negativamente, cuando la razón no encuentra nada en sí misma que no proceda de la experiencia. Pero hay que ver bien que el ateísmo de Hume no se deriva tanto de su crítica racionalista de la razón, cuanto de admitir, junto con el innatismo, queesta razón sería en todo caso la vía única de acceso a Dios. El racionalismo medieval, el de santo Tomás, estaba todo él apoyado y sostenido por una potencia no racional del alma: la fe. Ésta, y el amor que con ella se funde, han dejado de tener para los iniciadores del mundo moderno virtualidad ninguna de fundamento vital y racional. Ésta es la cuestión.
Y siendo, como pensamos, la relación del hombre con Dios una determinante modal del ser del hombre, cuando esta relación se anula, el hombre queda ónticamente disminuido. El hombre es una sustancia cuya esencia es pensar, nos enseña Descartes. La esencia de su ser es pensar. Luego, si mengua el alcance de su pensar, menguará su ser en la misma medida. Al perder a Dios, el hombre queda menguado, no sólo desamparado. Y no sólo es la de Dios la pérdida que sufre con el racionalismo moderno. Pierde también al mundo. El hombre no se relaciona vitalmente con el mundo a través de ningún sistema puramente racional y científico, sino a través de su experiencia inmediata. Lo que hace el racionalismo es sustraerle al hombre este mundo de su experiencia, negándole realidad verdadera. La experiencia es una falacia: esto es el idealismo. Y debe entenderse que este otro idealismo que es el empirismo no remedia la pérdida: al afirmar que la experiencia es la fuente única de conocimiento, el empirismo no garantiza la seguridad de esta fuente, sino todo lo contrario. ¿Dónde está entonces el mundo? Fuera del alcance vital del hombre. El mundo es, según Descartes, pura extensión: su realidad está despojada de todas las cualidades con que se presenta efectivamente a nosotros; ha sido reducida a pura cantidad. Y si Leibniz y los físicos añaden a la noción de cantidad la de una energía que lo haga dinámico, ello no lo aproxima a la comprensión del hombre, sino que aún lo aleja más. El hombre se encuentra en el mundo apoyado vitalmente en la representación de Ptolomeo, pero sabe que Galileo y Copérnico y Newton han invalidado definitivamente esta representación. Y la nueva que ofrece la ciencia no alcanza el hombre a adoptarla como fundamento de su situación vital en el mundo. El mundo de la representación matemática es inhabitable en sí, e inabordable a la comprensión del común de los mortales. Frente a los físicos, los demás hombres del mundo moderno se van encontrando en la situación de tener que apoyarse irremediablemente en un mundo —el de su experiencia— cuya falsedad ha sido pronunciada por el supremo juez que es la razón.
De donde nace la conciencia de una inautenticidad vital, componente de la desesperación del hombre moderno. Este hombre ha perdido a Dios, ha perdido al mundo y ha visto menguado su ser, por haberlo definido como pura razón. David Hume es uno de los autores de esta desesperación. Filo, Cleantes y Demea, los tres personajes de los Diálogos sobre religión natural, no son solamente artificios del ingenio y la prudencia del autor, sino que representan, a pesar de éste, el drama del hombre de su tiempo y el del hombre mismo que los ha imaginado y les da vida a lo largo del debate. Ese drama que fue el primer acto del nuestro propio.
La desesperación no tiene como origen a la soledad. Por lo menos no la soledad del hombre a solas consigo mismo, sino aquella que desarticula el ser del hombre y que reduce este sí mismo al puro sujeto trascendental. Partir de este yo puro para llegar a Dios, vimos que era perder a Dios. Pero esta pérdida es consecuencia de la previa pérdida del ser del hombre. El ego del cogito no es un ente. Husserl, en nuestros días, pone también cartesianamente al mundo y a la ciencia entre paréntesis y se queda con el residuo del sujeto trascendental, pero ya no aspira a llegar a Dios, fundándose en él. Éste es el drama interno de todo idealismo, sustancialista, crítico o fenomenológico.
El del hombre moderno se desarrolló de la manera siguiente: optando por la única vía que le quedaba libre, la de la vida y la acción, en el sentido más menguado de estos términos. La verdad había sido proyectada a unas gélidas zonas a las que sólo alcanzaban a llegar los filósofos y los científicos. Éstos habían escindido brutalmente la unitaria complejidad del mundo y de la vida: naturaleza de una parte, espíritu de la otra. Y mientras el dualismo se esforzaba en recomponer la unidad de las dos sustancias dispares, el espíritu puro seguía inaccesible para los hombres, que se inclinaron del lado de lo natural, y encontraron ahí una nueva fuerza: el poder. Con esta arma que la filosofía no había incluido en el mundo del espíritu, los hombres maniobraron en el mundo natural. Y la fuerza de una fe desesperada en Dios y en la razón sustancial recayó en lo económico y en lo político. El hombre se adueñó con la mano —a veces con la garra— de un mundo que no podía expresar con la mente y al que no podía amar como obra de Dios, porque ese mundo era falso y porque había perdido a Dios. Intentó —en vano— reducir la extrañeza del mundo y aproximarse a él haciéndose a sí mismo, cada vez más, un ente natural.
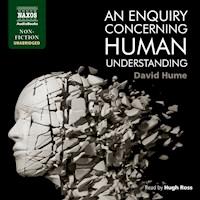


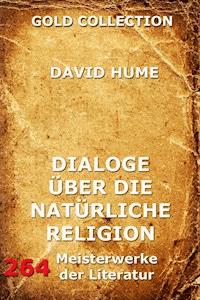
![Ensayos morales [Selección] - David Hume - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/33abc671d35f985787e83435514da62b/w200_u90.jpg)