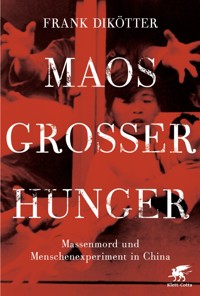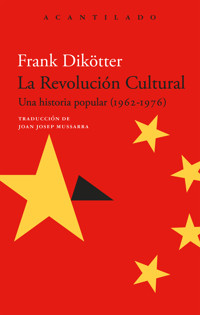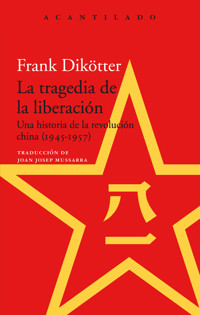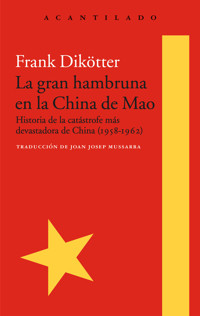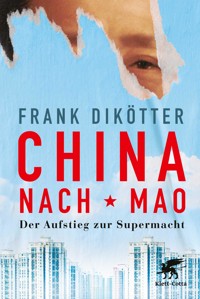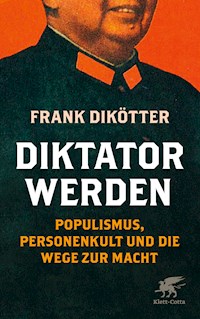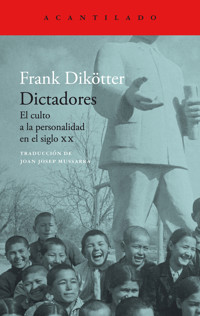
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Acantilado
- Sprache: Spanisch
A ningún dictador le bastan el miedo y la violencia para gobernar: estas estrategias pueden resultar indispensables para alcanzar el poder e incluso para mantenerlo durante un tiempo, pero no suelen ser efectivas a largo plazo. La paradoja del dictador moderno es que debe crear la ilusión del respaldo popular, pues sólo un tirano cuyo gobierno es capaz de inspirar idolatría en el pueblo conseguirá perpetuarse. En «Dictadores», Frank Dikötter examina ocho de los cultos a la personalidad más efectivos del siglo xx: aquellos que, mediante estrategias que van desde los desfiles militares coreografiados al detalle hasta el establecimiento de una férrea censura, fueron plenamente conscientes de la imagen que querían proyectar y fomentar. Este penetrante y oportuno ensayo analiza cómo se funda, afianza y perpetúa el culto a la personalidad, ayudándonos a identificarlo en algunos líderes mundiales de la actualidad y situándolo donde pertenece, en el corazón de la tiranía. «Una obra interesante que muestra la vulnerabilidad y manejabilidad de la mentalidad popular». Jorge Vilches, La Razón «El lector español podrá comprobar que el interés del libro aumenta según avanza su lectura pues, si bien todos los cuadros descriptivos son impecables, los primeros, dedicados a Mussolini, Hitler, Stalin y Mao no ofrecen tantos alicientes como los dedicados a autócratas menos conocidos por estos lares, como Kim Il-sung, Duvalier, Ceaucescu y Mengistu». Rafael Núñez Florencio, El Cultural «La esencia de esta nueva y formidable obra del gran historiador holandés Frank Dikötter tiene que ver tanto con la metodología que usa alguien para ejercer un poder dictatorial, como con el resultado previsto, crudo e indisimulado, criminal. Proyectado hacia el futuro, el presente y el pasado, mediante la maquinaria del culto a la personalidad, el dictador, el tirano, se hacen eternos». Manuel Lucena Giraldo, ABC Cultural «Una anatomía del autoritarismo tan concisa como mordaz». The New Yorker
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRANK DIKÖTTER
DICTADORES
EL CULTO A LA PERSONALIDAD
EN EL SIGLO XX
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS
DE JOAN JOSEP MUSSARRA
ACANTILADO
BARCELONA 2024
CONTENIDO
Prefacio
1. Mussolini
2. Hitler
3. Stalin
4. Mao
5. Kim Il-sung
6. Duvalier
7. Ceauşescu
8. Mengistu
Postfacio
Agradecimientos
Bibliografía
Imágenes
Caricatura de W. M. Thackeray que desnuda al rey de reyes.
Por eso mismo sitúo en primer lugar, como inclinación general de toda la humanidad, un deseo perpetuo e insaciable de poder tras poder, que sólo cesa con la muerte. Y la causa de ello no es siempre esperar un goce más intenso que el ya obtenido, ni tampoco ser incapaz de contentarse con un poder moderado. En realidad, el hombre no puede asegurarse el poder y los medios para vivir bien que actualmente tiene sin la adquisición de más.
THOMAS HOBBES
Leviatán, o la materia, forma y poder
de una república eclesiástica y civil
[Trad. Antonio Escohotado]
Surge de esto una duda: si es mejor ser amado que temido, o viceversa. La respuesta es que convendría ser lo uno y lo otro; pero como es difícil combinar ambas cosas, es mucho más seguro ser temido que amado […] los hombres tienen menos miedo de ofender al que se hace querer, que al que se hace temer; porque el amor está mantenido por un vínculo de obligación que, dada la malicia humana, se rompe por cualquier motivo de utilidad propia; pero el temor se mantiene gracias al miedo al castigo que no nos abandona jamás.
NICOLÁS MAQUIAVELO
El príncipe
[Trad. Helena Puigdomènech]
PREFACIO
En 1840, el novelista satírico William Makepeace Thackeray, célebre por sus burlas contra los poderosos, publicó una caricatura de Luis XIV. En la parte izquierda de la ilustración aparece un maniquí adornado con la espada del rey, su armiño y su ropaje con la flor de lis, la peluca con sus abundantes rizos, el calzado con talones aristocráticos. En el centro se halla el hombre, un miserable Ludovicus en ropa interior, de piernas flacas, estómago prominente, calvo, sin adornos y sin dientes. Pero a la derecha aparece, completamente vestido, un altanero Ludovicus Rex en atuendo regio. Thackeray había desnudado al rey de reyes para mostrarnos al hombre, frágil y patético, una vez se le despojaba de los atavíos del poder. «Así es como los barberos y zapateros hacen a los dioses que adoramos».1
Según se cuenta, aquel rey del siglo XVII había dicho: «L’État, c’est moi», ‘El Estado soy yo’. Luis XIV entendía que sólo estaba obligado a responder ante Dios. Era un monarca absoluto, que a lo largo de más de setenta años se valió de su poder autocrático para debilitar a la nobleza, centralizar el Estado y ampliar el territorio de su país por la fuerza de las armas. Además, se presentaba a sí mismo como un Rey Sol infalible a cuyo alrededor giraba todo lo demás. Adoptó las medidas necesarias para que todo el mundo lo glorificase. Aparecieron medallas, pinturas, bustos, estatuas, obeliscos y arcos de triunfo por todo el reino. Poetas, filósofos e historiadores oficiales celebraban sus victorias y elogiaban su omnisciencia y omnipotencia. Transformó un pabellón de caza real que se encontraba al sudoeste de París en el Palacio de Versalles, un edificio monumental con setecientas habitaciones y un extenso recinto donde reunía a su corte y obligaba a sus nobles cortesanos a competir por su favor.2
Luis XIV era un maestro del teatro de la política, pero todos los políticos dependen hasta cierto punto de su propia imagen. Luis XVI, descendiente del Rey Sol, fue condenado a la guillotina tras la revolución de 1789, y la propia noción de derecho divino pereció con él. Los revolucionarios consideraban que el derecho a la soberanía pertenecía al pueblo, no a Dios. En las democracias que fueron emergiendo durante los dos siglos posteriores, los dirigentes comprendían que había que ganarse a los votantes, porque éstos podían arrebatarles el poder en las urnas.
Por supuesto que existían otros medios para hacerse con el poder, aparte de unas elecciones. Cabía la posibilidad de organizar un golpe de Estado, o de manipular el sistema. En 1917, Lenin y los bolcheviques asaltaron el Palacio de Invierno y proclamaron un nuevo gobierno. Luego calificaron su golpe de Estado como «revolución», inspirada en la de 1789. Unos años más tarde, en 1922, Mussolini marchó sobre Roma y obligó al Parlamento a entregarle el poder. Pero ellos y otros dictadores se encontraron con que el poder tenía fecha de caducidad. El poder que se alcanzaba mediante la violencia se sostenía también mediante la violencia. No obstante, ésta puede ser un instrumento muy burdo. El dictador necesita fuerzas militares, policía secreta, guardia pretoriana, espías, informadores, interrogadores, torturadores. Aunque lo mejor es aparentar que la coerción es en realidad consentimiento. El dictador tiene que infundir miedo en su pueblo, pero si consigue que ese mismo pueblo lo aclame, lo más probable es que sobreviva durante más tiempo. En pocas palabras, la paradoja del dictador moderno es que tiene que crear una ilusión de apoyo popular.
A lo largo del siglo XX, cientos de millones de personas han vitoreado a sus dictadores, aunque éstos los llevaran por el camino de la servidumbre. En regiones enteras del planeta, el rostro del dictador aparecía en vallas y edificios. Sus retratos se encontraban en todas las escuelas, oficinas y fábricas. La gente corriente tenía que inclinarse ante su efigie, pasar frente a su estatua, recitar sus escritos, alabar su nombre, ensalzar su genio. Las modernas tecnologías, desde la radio y la televisión hasta la producción industrial de carteles, insignias y bustos, lograban para el dictador una ubicuidad que habría sido inimaginable en tiempos de Luis XIV. Incluso en países relativamente pequeños como Haití, miles de personas se veían obligadas con frecuencia a aclamar a su líder y a marchar frente al palacio presidencial en unos desfiles que empequeñecían las festividades organizadas antaño en Versalles.
En 1956, Nikita Jruschov denunció a Iósif Stalin y describió en detalle su reinado de miedo y terror. Dio un nombre a la «repugnante adulación» y a los «delirios de grandeza» que, a su entender, habían acompañado a su antiguo señor: los llamó «culto al individuo». Dicha expresión se tradujo como «culto a la personalidad». Aunque no se trate de un concepto elaborado con rigor, ni lo propusiera un gran estudioso de la sociedad, la mayoría de los historiadores lo considera adecuado.3
Cuando Luis XIV todavía era menor de edad, Francia se vio sacudida por una serie de insurrecciones, porque los aristócratas trataron de poner límites al poder de la corona. Fracasaron, pero sus actos produjeron una profunda impresión en el ánimo del joven rey, que durante el resto de su vida temió la rebelión. Trasladó el centro de poder de París a Versalles y obligó a los nobles a pasar tiempo en la corte, donde podía observarlos y ellos se veían obligados a ganarse el favor real.
Del mismo modo, los dictadores temían a su propio pueblo, pero temían aún más a quienes los rodeaban en su propia corte. Eran débiles. Si hubieran sido fuertes, los habría elegido una mayoría. Ellos, sin embargo, preferían tomar un atajo, a menudo sobre los cadáveres de sus oponentes. Pero del mismo modo que ellos habían conseguido el poder, también podían lograrlo otros, lo que les hacía temer una puñalada por la espalda. Tenían rivales, a menudo tan implacables como ellos mismos. Mussolini era tan sólo uno entre los varios líderes fascistas consolidados y había tenido que enfrentarse a una rebelión dentro de sus propias filas antes de emprender la Marcha sobre Roma en 1922. Stalin palidecía en comparación con Trotski. Durante la década de 1930, Mao perdió repetidamente sus posiciones de poder frente a rivales más poderosos. Kim Il-sung llegó al poder porque la Unión Soviética lo impuso en 1945 a una población renuente, y estaba rodeado de líderes comunistas con un pedigrí muy superior al suyo en la lucha clandestina.
Los dictadores disponían de un gran número de estrategias para abrirse paso hasta el poder y librarse de sus rivales. Por nombrar tan sólo unas pocas, podían recurrir a sangrientas purgas, a manipulaciones, al «divide y vencerás». Pero a largo plazo, el culto a la personalidad era lo más eficaz. El culto a la personalidad rebajaba a la vez a aliados y rivales, y los obligaba a colaborar en común sumisión. Por encima de todo, el dictador los obligaba a aclamarlo en presencia de los demás, y así todos ellos se veían forzados a mentir. Si todo el mundo mentía, nadie sabía quién estaba mintiendo y se volvía más difícil hallar cómplices y organizar un golpe.
¿Quién creaba el culto a la personalidad? Se recurría a hagiógrafos, fotógrafos, dramaturgos, compositores, poetas, editores y coreógrafos. Se recurría a poderosos ministros de propaganda y, en ocasiones, a sectores enteros de la industria. Pero la responsabilidad última residía en los propios dictadores. «La política, en una dictadura, empieza por la personalidad del dictador», escribió el médico personal de Mao Zedong en unas memorias que ya son un clásico.4 Los ocho dictadores que aparecen en este libro tuvieron personalidades muy diversas, pero todos ellos tomaron las decisiones clave que llevaron a su propia glorificación. Algunos de ellos intervenían con mayor frecuencia que otros. Se ha dicho que Mussolini empleaba la mitad de su tiempo en proyectarse como gobernante omnisciente, omnipotente e indispensable de Italia, aparte de dirigir media docena de ministerios. Stalin efectuaba una incesante labor de poda de su propio culto a la personalidad: ponía coto a las alabanzas que juzgaba excesivas, tan sólo para permitir que reaparecieran unos pocos años más tarde, cuando le parecía que era el momento oportuno. Ceauşescu promovía sin cesar su propia persona. Durante los primeros años, Hitler también atendía a todos los detalles de su propia imagen, si bien en etapas posteriores delegó más de lo que es habitual en comparación con otros dictadores, todos ellos utilizaron todos los recursos del Estado para promoverse, todos ellos eran el Estado.
No todos los historiadores ponen al dictador en el centro del escenario. Es bien sabido que Ian Kershaw describió a Hitler como una «no persona», un hombre mediocre cuyas características personales no permiten explicar su popularidad. Kershaw entiende que el elemento clave es «el pueblo alemán» y la percepción que éste tenía de Hitler.5 Pero ¿cómo vamos a saber lo que el pueblo pensaba sobre su líder, si la libertad de expresión es siempre la primera víctima de toda dictadura? Hitler no fue elegido por una mayoría absoluta de votos, y al cabo de un año de su llegada al poder los nazis habían encerrado a unas cien mil personas corrientes en campos de concentración. La Gestapo, los camisas pardas y los tribunales encarcelaban sin vacilaciones a quienes no aclamaran al líder como era debido.
A veces, las expresiones de devoción para con el dictador parecían tan espontáneas que los observadores externos—y los historiadores posteriores—pensaban que eran genuinas. Un historiador de la Unión Soviética nos cuenta que el culto a Stalin «gozaba de amplia aceptación y era objeto de arraigada creencia en millones de ciudadanos soviéticos de todas las clases, edades y oficios, sobre todo en las ciudades».6 Se trata de una afirmación vaga, no demostrada, ni más verdadera ni más falsa que su opuesta, a saber, que millones de ciudadanos soviéticos en todos los entornos sociales no creían en el culto a Stalin, sobre todo en el campo. Ni siquiera los partidarios más incondicionales podían leer el pensamiento del líder. Así, aún menos podrían leer los de millones de personas sometidas al régimen que ellos mismos defendían.
Los dictadores que se mantuvieron en el poder poseían numerosas habilidades. Muchos de ellos destacaban en ocultar sus propios sentimientos. Mussolini se veía a sí mismo como el mejor actor de Italia. En un momento en el que bajó la guardia, Hitler también dijo ser el mejor intérprete teatral de Europa. Pero en una dictadura también eran muchas las personas corrientes que aprendían a hacer teatro. Tenían que sonreír cuando se les ordenaba, recitar como loros las directrices del partido, gritar los eslóganes y aclamar al líder. En pocas palabras: se les exigía que crearan la ilusión de que el pueblo seguía al dictador por voluntad propia. Los que se negaban sufrían multas, cárcel y, ocasionalmente, la muerte.
Lo más importante no era que los súbditos que adoraban de verdad a su dictador fueran pocos, sino que nadie tuviese claro quién creía en qué. El objetivo del culto a la personalidad no era convencer, ni persuadir, sino sembrar la confusión, destruir el sentido común, forzar a obedecer, aislar a los individuos y aplastar su dignidad. Las personas se veían obligadas a autocensurarse y, a su vez, vigilaban a otros y denunciaban a quienes no parecieran lo suficientemente sinceros en sus manifestaciones de devoción para con el líder. Bajo una apariencia general de uniformidad, existía un amplio espectro, que iba desde quienes idealizaban de verdad al líder—partidarios sinceros, oportunistas, matones—hasta quienes lo contemplaban con indiferencia, apatía e incluso hostilidad.
Los dictadores eran populares en sus países, pero también suscitaban la admiración de extranjeros, entre quienes había intelectuales distinguidos y políticos eminentes. Algunas de las mentes más brillantes del siglo XX estuvieron dispuestas a pasar por alto e incluso a justificar la tiranía en nombre de un bien superior, y contribuyeron a cimentar el prestigio de sus dictadores favoritos. En estas páginas aparecerán tan sólo de pasada, porque ya han sido objeto de varios estudios excelentes, entre los que podemos destacar la obra de Paul Hollander.7
El culto a la personalidad tenía que aparentar popularidad genuina, como si hubiera brotado del corazón de la gente. Por ello, se impregnaba invariablemente de superstición y magia. En algunos países adquiría una coloración religiosa tan sorprendente que nos sentiríamos tentados de ver en todo ello una peculiar forma de religiosidad secular. Pero en todos los casos, esta impresión se cultivaba deliberadamente desde arriba. Hitler se presentaba a sí mismo como un mesías unido a las masas por un vínculo místico, cuasirreligioso. François Duvalier realizó grandes esfuerzos para cobrar apariencia de sacerdote vudú y alentó la circulación de rumores sobre sus presuntos poderes sobrenaturales.
En los países comunistas, en particular, existía una necesidad añadida de buscar arraigo en lo tradicional. El motivo era sencillo: en países predominantemente rurales como Rusia, China, Corea y Etiopía, eran bien pocos quienes comprendían el marxismo-leninismo. Las invocaciones al líder, entendido éste como una especie de figura sagrada, daban mejores resultados que la abstracta filosofía política del materialismo dialéctico, que la población del campo, mayoritariamente analfabeta, no comprendía con facilidad.
La lealtad a una persona era lo más importante en una dictadura, mucho más que la lealtad a un credo. Al fin y al cabo, la ideología puede crear divisiones. Unos mismos escritos pueden interpretarse de maneras diversas y en algunos casos provocan la aparición de facciones. Los mayores enemigos de los bolcheviques eran los mencheviques, y unos y otros juraban por Marx. Mussolini menospreciaba la ideología y mantuvo deliberadamente al fascismo en la vaguedad. No era hombre que se dejara encorsetar por un rígido armazón de ideas. Se enorgullecía de ser intuitivo y seguir sus instintos, en vez de postular una visión coherente del mundo. Hitler, igual que Mussolini, tenía bien poco que ofrecer, aparte de llamadas al nacionalismo y al antisemitismo.
La cuestión se complica en el caso de los regímenes comunistas, puesto que se suponía que eran marxistas. Pero también en este caso habría sido una imprudencia, tanto para las personas corrientes como para los miembros del partido, invertir demasiado tiempo en el estudio de los escritos de Karl Marx. En el régimen de Stalin había que ser estalinista, maoísta en el de Mao y kimista en el de Kim.
En el caso de Mengistu, el compromiso con los dogmas del socialismo, más allá de las consabidas banderas y estrellas rojas, era superficial. Por toda Etiopía se hallaban carteles que representaban a la Santísima Trinidad, a saber, Marx, Engels y Lenin. Pero quien de verdad atraía a Mengistu no era Marx, sino Lenin. Marx había ofrecido una visión de igualdad, pero Lenin había inventado una herramienta para hacerse con el poder: la vanguardia revolucionaria. En vez de aguardar a que los trabajadores desarrollaran conciencia de clase y acabaran con el capitalismo—como había propuesto Marx—, un grupo de revolucionarios profesionales, organizados de acuerdo con una disciplina militar estricta, encabezarían la revolución y crearían una dictadura del proletariado que dirigiría desde arriba la transición del capitalismo al comunismo y eliminaría sin misericordia a todos los enemigos del progreso. Desde el punto de vista de Mengistu, la colectivización en el campo podía tener carácter marxista, pero era sobre todo un medio para extraer un mayor volumen de cereales y reforzar el Ejército.
Los dictadores comunistas transformaron el marxismo hasta dejarlo irreconocible. Marx había propuesto que los trabajadores del mundo entero se unieran en una revolución proletaria, pero Stalin promovió el concepto de «socialismo en un solo país», pues entendía que la Unión Soviética tenía que volverse más fuerte antes de exportar la revolución al extranjero. Mao leía a Marx, pero le dio la vuelta al hacer que la punta de lanza de la revolución fueran los campesinos y no los obreros. En vez de sostener que las condiciones materiales eran la fuerza primaria en el cambio histórico, Kim Il-sung defendió la idea exactamente opuesta: afirmó que el pueblo podía lograr el verdadero socialismo a partir de la confianza en sí mismo. En 1972 el pensamiento del Gran Líder se había incorporado a la Constitución y el marxismo desapareció por completo de Corea del Norte. Pero en todos estos casos, el concepto leninista de vanguardia revolucionaria no cambió prácticamente en nada.
En la mayoría de los casos, la ideología era un acto de fe, una prueba de lealtad. Con esto no queremos afirmar que los dictadores carecieran por completo de una visión del mundo, ni de un sistema de creencias. Mussolini creía en la autosuficiencia económica y la invocaba como un encantamiento. Mengistu tenía una fijación con Eritrea, a la que consideraba una provincia rebelde, y estaba convencido de que una guerra implacable era la única solución. Pero en último término la ideología era lo que el dictador quería que fuese, y lo que el dictador decretara podía cambiar con el tiempo. El poder residía en su persona y su palabra era ley.
Los dictadores mentían a su pueblo, pero también se mentían a sí mismos. Unos pocos se perdían en su propio mundo, convencidos de su genio. Otros desarrollaban una desconfianza patológica frente a su entorno. Todos ellos estaban rodeados de aduladores. Oscilaban entre la soberbia y la paranoia, y como resultado tomaban decisiones importantes sin consultar con nadie, con efectos devastadores que se cobraban la vida de millones de personas. Unos pocos se desconectaron por completo de la realidad, como ocurrió con Hitler durante sus últimos años, por no hablar de Ceauşescu. Pero muchos de ellos lograron imponerse. Stalin y Mao murieron por causas naturales, tras haber hecho de sí mismos objetos de adoración durante varias décadas. Duvalier consiguió dejar el poder en herencia a su hijo, con lo que el culto a su personalidad se prolongó durante doce años más. Y en el caso del culto a la personalidad más extravagante que se haya visto, el clan Kim de Corea del Norte ha llegado a su tercera generación.
La lista de líderes considerados como dictadores modernos sobrepasa ampliamente el centenar. Algunos permanecieron tan sólo unos meses en el poder, otros duraron décadas. Habríamos podido incluir en este libro—sin seguir un orden particular—a Franco, Tito, Hoxha, Sukarno, Castro, Mobutu, Bokassa, Gadafi, Sadam, Ásad (padre e hijo), Jomeiní y Mugabe.
La mayoría de ellos gozaron de un tipo u otro de culto a la personalidad, a modo de variaciones sobre un mismo tema. Hubo unas pocas excepciones, como por ejemplo Pol Pot. Durante dos años después de que llegara al poder, se discutió incluso su identidad exacta. Los camboyanos hablaban de Angkar, o ‘la Organización’. Pero, como ha observado el historiador Henri Locard, la decisión de no establecer un culto a la personalidad tuvo consecuencias desastrosas para los jémeres rojos. El anonimato de una organización que sofocaba todo conato de oposición desde sus mismos inicios acabó por resultar contraproducente: «Como el Angkar no suscitaba adulación ni sumisión, tan sólo podía generar odio».8 Incluso el Gran Hermano de la novela 1984 de George Orwell tenía un rostro que contemplaba a la gente desde cualquier rincón.
Los dictadores que perduraban solían valerse de dos instrumentos de poder: el culto a la personalidad y el terror. Pero demasiado a menudo se ha estudiado el culto a la personalidad como si fuese una mera aberración, un fenómeno repugnante pero marginal. Este libro pone el culto a la personalidad en el lugar que le corresponde, en el mismísimo corazón de la tiranía.
1
MUSSOLINI
El barrio de EUR, colindante con el centro histórico, es uno de los distritos más austeros de Roma. Lo atraviesan amplias avenidas lineales y posee impresionantes edificios revestidos de blanco y reluciente mármol travertino, el mismo material que se usó para construir el Coliseo. EUR son las siglas de Esposizione Universale Roma, una gigantesca exposición planeada por Benito Mussolini para 1942, año en el que se celebraba el vigésimo aniversario de la Marcha sobre Roma. En palabras de su principal arquitecto, Marcello Piacentini, el proyecto habría servido para exhibir una civilización nueva y eterna, una «civilización fascista». Si bien la Segunda Guerra Mundial impidió que la exposición llegara a celebrarse, muchos de los edificios se terminaron durante la década de 1950. Una de las construcciones más emblemáticas de EUR, edificada sobre un alto podio como de antiguo templo romano, en medio de majestuosos pinos piñoneros, alberga los archivos del Estado.9
En una majestuosa sala de lectura, al pie de imponentes columnas, se pueden leer las cartas cubiertas de polvo, ya amarillentas, que se enviaron al Duce. En el culmen de su gloria recibía hasta mil quinientas misivas en un solo día. Todas ellas pasaban por una secretaría personal en la que trabajaban unas cincuenta personas. Éstas se encargaban de seleccionar unos pocos centenares de epístolas para someterlas a su atención personal. En 1943, cuando Mussolini perdió el poder, el archivo comprendía medio millón de documentos.10
El 28 de octubre de 1940, fecha en la que se celebraba el Día Uno del calendario fascista, llegaron telegramas desde todo el reino. Se recibieron odas a «Su Suprema y Gloriosa Excelencia». Salustri Giobbe exaltaba al «genio supremo que ha prevalecido sobre todas las tempestades del mundo». El prefecto de Trieste—por poner otro ejemplo—informó de que toda la población loaba su genio, mientras que la ciudad de Alessandria lo saludaba formalmente como Creador de Grandeza.11
Pero, por encima de todo, los admiradores del Duce querían fotografías firmadas. Se las pedían personas de todo tipo, desde estudiantes de enseñanza primaria que escribían para felicitarlo por Navidad hasta madres que lloraban la pérdida de sus hijos en la guerra. A menudo, Mussolini respondía. Francesca Corner, una veneciana jubilada de noventa y cinco años, recibió respuesta y se sintió abrumada por un «torrente de emociones sin par», según el prefecto local que presenció la escena e informó sobre ella con diligencia.12
Mussolini, como la mayoría de los dictadores, fomentaba la idea de que él mismo era un hombre del pueblo, accesible a todo el mundo. En marzo de 1929 alardeó frente a los máximos dirigentes de haber atendido 1.887.112 casos individuales sobre los que su secretaría personal le había llamado la atención. «Cada vez que un ciudadano, aunque viva en uno de los pueblos más remotos, se ha dirigido a mí, ha recibido respuesta».13 Era una afirmación atrevida, pero, según lo que testifican los archivos, no totalmente falsa. Según un testimonio, Mussolini empleaba más de la mitad de su tiempo en cuidar de su propia imagen.14 Era el maestro supremo en propaganda: actor, director de escena y brillante publicista de sí mismo, todo a la vez.
Muy pocos habrían sido capaces de predecir su ascenso al poder. El joven Mussolini probó suerte como periodista al servicio del Partido Socialista Italiano, pero perdió el favor de sus camaradas al abogar por la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial. Lo llamaron a filas y la explosión accidental de un proyectil de mortero le causó heridas en 1917.
Igual que en otras partes de Europa, el final de la guerra dio inicio a un período de agitación obrera. Al cabo de varios años de matanzas en el campo de batalla y regimentación de las fábricas, los trabajadores empezaron a tomar parte en huelgas que paralizaron la economía. Municipios enteros, inspirándose en la toma del poder de Lenin en Rusia en 1917, se volvieron socialistas y empezaron a izar la bandera roja, declarándose partidarios de una dictadura del proletariado. Fueron los Años Rojos. En 1920 el Partido Socialista había superado los doscientos mil afiliados, mientras que la Confederación General del Trabajo presumía de haber sobrepasado los dos millones de miembros.15
En 1919, Mussolini lanzó un movimiento que se convertiría en el Partido Fascista. Su programa era vagamente libertario, patriótico y anticlerical, y disfrutó de una ruidosa promoción en el Popolo d’Italia del propio Mussolini. Pero el fascismo no logró votos suficientes en las elecciones generales para hacerse con un solo escaño en el Parlamento. Los miembros del partido lo abandonaron en masa y quedaron menos de cuatro mil seguidores fieles en todo el país. Mussolini, víctima de las burlas de sus oponentes políticos, afirmó con amargura: «El fascismo ha llegado a un callejón sin salida», y especuló abiertamente con la posibilidad de abandonar la política y empezar una carrera en el teatro.16
El desaliento fue tan sólo momentáneo. En septiembre de 1919, el poeta Gabriele d’Annunzio encabezó a 186 amotinados en un asalto a Fiume, una ciudad que Italia había exigido para sí un año antes, tras la caída de la monarquía austrohúngara. Mussolini advirtió que tal vez podría conseguir por la fuerza bruta el poder que no había alcanzado mediante unas elecciones libres. Pero D’Annunzio también inspiró a Mussolini en otros sentidos. En Fiume, el extravagante poeta se proclamó Duce, un término derivado de la palabra latina dux, que significa ‘líder’. D’Annunzio conservó el poder en aquella ciudad portuaria de Istria durante quince meses, hasta que el Ejército lo expulsó. Mientras estuvo en ella, apareció regularmente en el balcón para dirigirse a sus seguidores, que vestían camisas negras y saludaban a su líder con el brazo alzado. Todos los días se sucedían desfiles, música de fanfarrias, reparto de medallas y eslóganes sin fin. En palabras de un historiador, lo que el fascismo tomó de D’Annunzio no fue tanto un credo político como una manera de hacer política. Mussolini se dio cuenta de que la pompa y el boato seducían a las masas con mucha mayor eficacia que los editoriales incendiarios.17
El fascismo en cuanto que ideología se mantuvo en la vaguedad, pero Mussolini había comprendido qué forma iba a adoptar: él mismo sería el líder, el hombre enviado por el destino para resucitar la grandeza de su nación. En 1920 empezó a estudiar pilotaje de aviones. Adoptaba el papel de hombre nuevo, provisto de la clarividencia y el vigor necesarios para llevar a cabo una revolución. Era ya un excelente periodista que sabía emplear un estilo conciso, directo, sin adornos, para aparentar sinceridad y resolución. Había empezado a ejercitarse como actor. Recurría a frases en staccato y gestos escasos, pero imperiosos, para cobrar la apariencia de líder indomable: la cabeza hacia atrás, el mentón alto, los brazos en jarras.18
En 1921 el Gobierno empezó a cortejar abiertamente a los fascistas, porque albergaba la esperanza de usarlos para debilitar a los partidos de la oposición de izquierdas. El Ejército también simpatizaba con ellos. Las escuadras fascistas, protegidas en algunos casos por las autoridades locales, rondaban por las calles, pegaban palizas a sus oponentes, y asaltaron centenares de sedes sindicales y centros del Partido Socialista. Mientras el país se deslizaba hacia la guerra civil, Mussolini denunciaba la amenaza bolchevique y transformó el fascismo en un partido consagrado a la destrucción del socialismo. Escribió que Italia necesitaba un dictador que la salvara de un alzamiento comunista. En otoño de 1922 las escuadras fascistas ya eran lo bastante poderosas como para controlar extensas zonas del país, y Mussolini amenazó con enviar unos trescientos mil fascistas armados a la capital, aunque en realidad contara con menos de treinta mil camisas negras. La mayoría de ellos estaban tan mal equipados que no habrían podido hacer nada contra las unidades militares destinadas en Roma. Pero el farol funcionó. La noche entre el 27 y el 28 de octubre, los fascistas empezaron a ocupar edificios de la Administración pública en Milán, y el rey Víctor Manuel, que sabía muy bien el destino que habían padecido los Románov tras la Revolución de Octubre, llamó a Mussolini a Roma y lo nombró primer ministro.19
El nombramiento por parte del rey era una cosa, y la imagen que había que dar ante el pueblo, otra muy distinta. Mussolini, que todavía se hallaba en Milán, quiso crear el mito de una Marcha sobre Roma, en la que entrara a caballo en la capital y cruzara el Rubicón con sus legiones para imponer su voluntad a un Parlamento débil. Pero, aun después de que le pidieran la formación de un gobierno, tan sólo había unos pocos miles de fascistas en Roma. Se organizó a toda prisa un simulacro de marcha. Los camisas negras acudieron a la capital. Su primera misión consistiría en destruir las imprentas de los periódicos de la oposición para garantizar que se impusiera la versión fascista de los hechos. Mussolini llegó en tren la mañana del 30 de octubre. El rey pasó revista a sus soldados victoriosos y al día siguiente se ordenó a éstos que regresaran a sus hogares. Siete años más tarde, para celebrar el aniversario de la Marcha sobre Roma, se inauguró una estatua ecuestre en Bolonia. Medía cinco metros de altura y representaba al Duce con la mirada puesta en el futuro, sosteniendo las riendas con una mano y un estandarte en la otra.20
Mussolini contaba tan sólo treinta y nueve años. Era de corta estatura, pero fingía ser más alto manteniendo siempre la espalda recta y el torso rígido. «Su rostro era de color cetrino, sus cabellos morenos estaban desapareciendo con rapidez de su alta frente, la boca era grande, los rasgos vivaces, la mandíbula contundente, y en el centro de su cabeza dos ojos penetrantes, grandes y muy negros, casi parecían sobresalir del rostro». Por encima de todo lo demás, su manera de hablar y su gesticulación teatral—la cabeza medio inclinada hacia atrás, el mentón hacia delante, los ojos entornados—estaba calculada para producir una impresión de poder y vitalidad. En privado podía ser cortés y totalmente encantador. El periodista inglés George Slocombe, que lo conoció en 1922, observó que su personalidad pública se transformaba radicalmente en los encuentros personales, porque los músculos perdían tensión, su tensa mandíbula se suavizaba y su voz se volvía cordial. Slocombe señaló que Mussolini había estado a la defensiva a lo largo de toda su vida. «Al haber asumido el papel de agresor, le costaba liberarse de su instintiva desconfianza frente a los desconocidos».21
Su prevención frente a otras personas, incluidos sus propios ministros y los dirigentes de su partido, lo acompañó hasta el final de su ida. En palabras de Ivone Kirkpatrick, un agudo observador destacado en la embajada británica: «Estaba siempre pendiente de la aparición de posibles rivales y contemplaba a todos los hombres con la suspicacia de un campesino».22
Tenía muchos rivales de los que preocuparse. Aunque proyectara la imagen de un liderazgo de hierro, el fascismo no era tanto un movimiento unido como una laxa amalgama de jefes de escuadra locales. Tan sólo un año antes, Mussolini se había enfrentado a una rebelión en las filas promovida por algunos de los fascistas más consolidados, como Italo Balbo, Roberto Farinacci y Dino Grandi. Lo habían acusado de excesiva cercanía con los parlamentarios de Roma. Grandi, un dirigente fascista de Bolonia con fama de violento, había tratado de provocar la caída de Mussolini. Balbo, un joven delgado de cabellos revueltos, era una figura extremadamente popular que durante décadas sería un importante rival. La respuesta de Mussolini consistió en formar un gobierno de coalición del que excluyó a todos los fascistas prominentes. En su primera aparición como primer ministro intimidó a la Cámara de Diputados, hostil contra él, y halagó al Senado, que le veía con buenos ojos. Por encima de todo, les aseguró que respetaría la Constitución. Una aliviada mayoría le concedió plenos poderes, e incluso unos pocos tomaron la palabra para rogar a Mussolini que instaurase una dictadura.23
Mussolini apareció brevemente en la escena internacional y viajó a Lausana y Londres para dejarse cortejar por sus potenciales aliados. Él y su séquito hallaron una recepción triunfal en la Victoria Station de Londres, y tuvieron que abrirse paso entre una «vociferante masa humana, cegados por los flashes de las cámaras de los fotógrafos». Cuando aún lo acompañaba la gloria de su Marcha sobre Roma, la prensa lo aclamó como el Cromwell de Italia, el Napoleón italiano, el nuevo Garibaldi en camisa negra. Si bien su imagen internacional cobró cada vez mayor relieve, tendrían que pasar dieciséis años para que volviera a cruzar la frontera italiana.24
En la propia Italia, eran pocas las personas que no habían visto al Duce. Mussolini se esforzó por someter a la población a su hechizo, con arrolladoras giras por el país, inacabables visitas por sorpresa a pueblos pequeños, grandes concentraciones con obreros e inauguraciones de proyectos públicos. No tardó en disponer de su propio tren y ordenó que circulara con lentitud cada vez que hallara grandes multitudes. En tales casos se quedaba en pie junto a la ventana. «Todos ellos deberían poder verme», explicó a su ayuda de cámara, que tenía instrucciones de averiguar a qué lado de las vías se concentraban las masas. Lo que al principio había sido una necesidad política terminó por convertirse en obsesión.25
Mussolini desconfiaba de sus rivales y puso de inmediato a uno de sus colaboradores más fiables a cargo de los asuntos relacionados con la prensa dentro del Ministerio del Interior, una institución que el propio Duce dirigía. La tarea de Cesare Rossi consistía en promover el fascismo en la prensa, usar fondos secretos para financiar publicaciones favorables a Mussolini y llevar los periódicos independientes a la órbita del Gobierno. Rossi también proporcionaba fondos a un grupo secreto de militantes fascistas que se encargaba de eliminar a los enemigos del régimen. Uno de sus miembros era Amerigo Dumini, un joven aventurero conocido como «el sicario del Duce». En junio de 1924, él y varios cómplices secuestraron a Giacomo Matteotti, líder socialista y diputado que criticaba abiertamente a Mussolini. Lo apuñalaron repetidamente con una lima de carpintero y escondieron su cuerpo en una zanja en las afueras de Roma.26
El asesinato suscitó un rechazo generalizado. La opinión pública se volvió contra Mussolini, quien, más aislado que nunca, pronunció un discurso conciliatorio que, a su vez, le enajenó las simpatías de sus seguidores, que sufrían los ataques del Parlamento y la prensa. Temeroso de que se volvieran contra él, dio el paso definitivo hacia la dictadura con un violento discurso que pronunció en la Cámara de Diputados el 3 de enero de 1925. Mussolini anunció en tono desafiante que los esfuerzos por formar una coalición parlamentaria eran vanos y que quería seguir el camino de un gobierno exclusivamente fascista. Declaró con osadía que sólo él era responsable de todo lo que había ocurrido. «Si el fascismo ha sido una organización criminal, entonces yo soy el jefe de esa organización criminal». Y tan sólo él enderezaría la situación… mediante una dictadura personal, si era necesario.27
Lo que empezó entonces fue una campaña de intimidación en todos los niveles, porque las libertades civiles fueron aplastadas. En pocos días, la policía, con la ayuda de las milicias fascistas, efectuó registros en centenares de domicilios y arrestó a miembros de la oposición.
La prensa estaba amordazada. Aun antes del discurso pronunciado por Mussolini el 3 de enero de 1925, un decreto de julio de 1924 había autorizado a los prefectos el cierre de cualquier publicación sin previo aviso. Pero la prensa liberal aún superaba a los periódicos fascistas por una proporción de doce a uno y vendía cuatro millones de ejemplares a diario. Muchas de sus publicaciones fueron cerradas y se persiguió a los periodistas más críticos. Se enviaron comisarios de policía a las imprentas a las que aún se permitía funcionar y se procuró que la propaganda llegara a todo el mundo. El Corriere della Sera, uno de los más importantes periódicos de la oposición, se transformó en órgano fascista. En noviembre de 1926, una draconiana ley de seguridad pública enumeraba las razones por las que la policía podría efectuar una incautación inmediata. Por ejemplo, los escritos «perjudiciales para el prestigio del Estado, o de sus autoridades». Un manto de secretismo cubrió el país. Se intervenían las líneas telefónicas y se supervisaba el correo. Los matones camisas negras y la policía secreta vigilaban las calles.28
Se produjeron varios atentados contra la vida de Mussolini, que de hecho aceleraron la revolución. El 7 de abril de 1926, Violet Gibson, una aristócrata irlandesa, disparó contra el Duce y la bala le rozó la nariz. Seis meses más tarde, un muchacho de quince años trató de dispararle en el curso de un desfile que celebraba la Marcha sobre Roma. Los fascistas lo lincharon allí mismo, lo que alimentó las sospechas de que todo el incidente era un montaje con fines políticos. Desde noviembre de 1925 hasta diciembre de 1926, todas las asociaciones civiles y partidos políticos fueron cayendo bajo el control del Estado. Se suspendió la libertad de asociación, incluso para pequeños grupos de tres o cuatro personas. Tal como Mussolini proclamaba: «Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada sin el Estado».29
En vísperas de la Navidad de 1925, Mussolini fue investido, con plena autoridad ejecutiva sin intervención del Parlamento, con el nuevo título de jefe de Gobierno. En palabras de un visitante extranjero, se había convertido en algo «parecido a un carcelero con el manojo de llaves en el cinturón y un revólver en la mano, que se paseaba arriba y abajo por Italia sin que nadie rechistara, como en los corredores silenciosos y lúgubres de una gran cárcel».30
Con todo, Mussolini también recelaba de los fascistas. En febrero de 1925 nombró a Roberto Farinacci secretario del Partido Nacional Fascista, la única organización política autorizada legalmente en el país. Farinacci emprendió la tarea de limitar el poder de los fascistas y destruir la maquinaria del partido a fin de despejar el camino para un sistema de gobierno personal dominado por Mussolini. Se llevaron a cabo purgas contra miles de los miembros más radicales del partido. Del mismo modo que el Duce se había negado a incorporar dirigentes fascistas al gobierno de coalición de 1922, en aquel momento se recurrió a prefectos locales designados directamente por el Estado para vigilar a la nación. Mussolini gustaba de dividir y gobernar, y se aseguraba de que las personas con cargo en el partido y la burocracia estatal se vigilaran entre sí y le dejaran a él lo sustancial del poder.31
Al tiempo que se prescindía de algunos miembros del partido, otros empezaron a adular a su líder. Farinacci, por ejemplo, trabajó con asiduidad en el desarrollo del culto a su señor. En 1923, Mussolini visitó Predappio, el municipio donde había nacido, y los dirigentes locales propusieron señalizar el lugar de su nacimiento con una placa de bronce. Dos años más tarde, al inaugurarla, Farinacci anunció que todos los miembros del partido tendrían que ir en peregrinaje religioso a Predappio y pronunciar un «juramento de lealtad y devoción» al Duce.32
Al darse cuenta de que su propia supervivencia había pasado a depender del mito del gran dictador, otros dirigentes del partido se unieron a la fiesta y pintaron a Mussolini como salvador, como autor de milagros «casi divino». Sus propios destinos estaban ligados a los del Duce, el único capaz de sostener la unidad del fascismo. Mussolini era el centro a cuyo alrededor podían colaborar líderes tan distintos como Grandi y Farinacci, en común subordinación.33
Roberto Farinacci había purgado las filas del partido y en 1926, a su vez, se le apartó y sustituyó por Augusto Turati, un periodista transformado en líder de escuadra durante los primeros años del movimiento fascista. Turati emprendió la labor de consolidar el culto al Duce y exigió a los miembros del partido un juramento que garantizara su absoluta obediencia a Mussolini. En 1927 escribió el primer catecismo, titulado Una rivoluzione e un capo (‘Una revolución y un líder’), en el que explicaba que, si bien existía un Gran Consejo, el Duce era «el líder, el único líder, del que emana todo el poder». En sus propias palabras, existía «un espíritu, un alma, una luz, una realidad de la consciencia en la que todos los hermanos pueden encontrarse y reconocerse: el espíritu, la bondad, la pasión de Benito Mussolini». Un año más tarde, en un prefacio que escribió para un libro de texto sobre los orígenes y el desarrollo del fascismo, identificó la revolución con Mussolini, y a Mussolini con la nación: «Cuando la nación entera avanza por el camino del fascismo, su rostro, su espíritu, su fe se hacen uno con el Duce».34
Aunque de vez en cuando Mussolini expresara desagrado por el culto que rodeaba a su persona, él mismo era su principal arquitecto. Era maestro en el arte de proyectar su propia imagen y estudiaba con gran cuidado ciertos gestos y poses. Ensayaba en Villa Torlonia, una gran mansión neoclásica edificada en una extensa propiedad, en la que residió desde 1925. Pasaba las noches sentado en una cómoda silla de una sala de proyección y estudiaba todos los detalles de sus apariciones públicas. Mussolini se consideraba el mejor actor de Italia. Años más tarde, el descontento se pintaría en su rostro con ocasión de una visita de Greta Garbo a Roma. No quería que nadie le hiciera sombra.35
Su repertorio fue cambiando con el tiempo. Su famoso ceño fruncido—imitado por el servil Farinacci—desapareció en 1928, y a lo largo de los años sus duras facciones se suavizaron. Su mandíbula perdió rigidez. Su ardiente mirada, tan impresionante en 1922, se volvió más serena, y su sonrisa parecía agradable. En palabras de George Slocombe: «Aparte de Stalin, ningún otro líder europeo exhibe esa misma calma, ese mismo aplomo imperturbable, resultado de los años en los que ha ejercido la autoridad suprema sin interrupción».36
Desde 1914Il Popolo d’Italia había sido el periódico personal de Mussolini, que durante muchos años se había proclamado líder natural desde sus páginas. En 1922 confió la dirección editorial del rotativo a su propio hermano, Arnaldo, y desde entonces el diario empezó a pintar al Duce como un semidiós.37
Cesare Rossi, a quien Mussolini había hecho responsable de la prensa en 1922, se había visto obligado a huir del país tras el asesinato de Matteotti. Pero el departamento que había dirigido estaba en auge. A partir de 1924, la Oficina de Prensa se encargó de que todos los periódicos anduvieran llenos de lo que un crítico llamó «nauseabundas alabanzas» a Mussolini. Sus discursos gozaban de una amplia difusión. En palabras de Italo Balbo, uno de los dirigentes de los camisas negras: «Italia es un periódico en el que Mussolini escribe todos los días la primera plana».38
En 1925, la Oficina de Prensa se hizo cargo del Istituto Luce, una institución consagrada a producir y distribuir material cinematográfico. Mussolini asumió su dirección directa. Visualizaba previamente y editaba noticiarios en su sala de proyección de Villa Torlonia. Al cabo de unos pocos años, todos los cines, desde las salas más humildes de los barrios obreros hasta las grandes, con mobiliario dorado y lujosas alfombras, quedaron obligados por ley a exhibir noticiarios producidos por Luce, con Mussolini como tema principal.39
Luce también producía imágenes del líder, y las imprimía y montaba en álbumes para someterlas a su aprobación. Después de toda la publicidad adversa ocasionada por el asunto Matteotti, la fotografía tuvo un papel crucial en humanizar su imagen. Se sacaron fotografías del Duce y su familia en Villa Torlonia. Los terrenos de la villa también sirvieron como escenario para que el Duce se fotografiara a caballo. En estas fotografías, cabalgaba y saltaba con el animal sobre un obstáculo de madera de buena mañana. Lo fotografiaron mientras iba en coche, jugaba con cachorros de león, se dirigía a la multitud, trillaba trigo y tocaba el violín. Aparecía como esgrimista, navegante, nadador y piloto. El periodista francés Henri Béraud observó en 1929: «Dondequiera que uno mire, dondequiera que uno vaya, hallará a Mussolini, y más Mussolini, siempre a Mussolini». Aparecía en retratos, medallas, grabados e incluso pastillas de jabón. Su nombre adornaba periódicos, libros, muros y vallas. «Mussolini es omnipresente, es como un dios. Te observa desde todos los ángulos y lo ves en todos los lugares».40
Por otra parte, una biografía publicada en lengua inglesa en 1925 lo humanizó. Titulada The Life of Benito Mussolini (‘La vida de Benito Mussolini’), apareció en italiano al año siguiente con el título de Dux. Llegaron a imprimirse diecisiete ediciones y dieciocho traducciones. El libro, escrito por Margherita Sarfatti, su antigua amante, mitologizaba su infancia. Hijo de un herrero, había nacido un domingo por la tarde a las dos. «El sol había entrado ocho días antes en la constelación de Leo». «Niño muy travieso y revoltoso», había dominado a los demás antes de andar. Era uno de esos hombres «que han nacido para suscitar admiración y devoción en todos cuantos los rodean», porque las personas caían «bajo el poder de su magnetismo y la fuerza de su personalidad». Una descripción de la herida que había sufrido en 1917 lo transformaba en objeto de reverencia cuasirreligiosa, por «su carne traspasada por flechas, cubierta de heridas y bañada en sangre», y aun así sonreía con gentileza a todos cuantos le rodeaban.41
Aunque Mussolini en persona hubiera revisado el texto de Dux, prefería la biografía oficial de Giorgio Pini. En esta última, la ausencia de toda crítica era tan descarada que no se tradujo hasta 1939. Vita de Mussolini, de Pini, se distribuía sin coste alguno a las escuelas, donde también se leían en clase largos pasajes de la de Sarfatti. Aparecieron libros de texto fascistas destinados específicamente a los niños. Todos ellos contribuían a la leyenda del Duce como trabajador incansable consagrado a su pueblo. Il Libro dell’Avanguardista (los avanguardisti eran los miembros de la Opera Nazionale Balilla, una organización juvenil del régimen fascista) de Vincenzo de Gaetano equiparaba al movimiento con la persona de Mussolini: «Quien habla de fascismo, habla de Él. El fascismo es su causa, él la ha creado, él la ha imbuido con su espíritu y le ha dado vida». Algunos niños se sabían de memoria la historia de su vida. La primera frase marcaba el tono: «Creo en el Supremo Duce, creador de los camisas negras, y en Jesucristo, Su Único Protector». En las paredes de todas las escuelas se leía el eslogan: «De Mussolini a los niños de Italia». En las cubiertas de los cuadernos de escritura aparecía su retrato.42
Mussolini cultivaba sin cesar su propia imagen. Se explicó a la nación que jamás dormía, que trabajaba por el bien del país hasta altas horas de la madrugada, y que por ello las luces del despacho que ocupaba en el Palazzo Venezia, una obra maestra arquitectónica edificada por los papas en el siglo XV, siempre estaban encendidas durante la noche. El epicentro de la nación era la Sala del Mappamondo, un amplio espacio que medía unos dieciocho por quince metros. Apenas tenía mobiliario. El escritorio del Duce se hallaba en una esquina del fondo, con la espalda vuelta hacia la ventana. Una vez se les hacía pasar por la puerta, los visitantes tenían que cruzar la sala y ya estaban intimidados antes de verle siquiera los ojos.
Su despacho estaba conectado a un balcón y lo usaba para dirigirse a la muchedumbre que se reunía abajo. Preparaba meticulosamente sus discursos. En algunos casos se los aprendía de memoria, en otros los escribía, y los ensayaba al tiempo que caminaba por la Sala del Mappamondo. Pero también sabía actuar con espontaneidad, cambiar el guion y adaptar sus gestos al humor del público. Hablaba con voz metálica, en frases breves y sencillas, que declamaba como martillazos. Su memoria era legendaria, pero recurría a estrategias diversas para preservar su reputación. Así, por ejemplo, preparaba preguntas, o ensayaba con una enciclopedia.43
Mussolini concedía audiencias a multitudes de admiradores en Villa Torlonia o en la Sala del Mappamondo. Cada día tenía su cuota: «Maestros de escuela de Australia, parientes lejanos de Pares de Inglaterra, hombres de negocios estadounidenses, boy scouts húngaros, poetas del Lejano Oriente, todo el mundo que desee acceder a la Augusta Presencia halla una cálida recepción». Tal como Percy Winner, corresponsal de Associated Press, comentaría más adelante con agudeza, no había ninguna otra circunstancia que ilustrara el apetito de Mussolini por la adulación como el hecho de que durante años estuviera en contacto, sin indicio alguno de aburrimiento, con un inacabable desfile de visitantes que acudían a halagarlo.44
Las visitas también tenían una finalidad estratégica, a saber, consolidar su reputación como hombre fuerte en el plano internacional. El respeto del que gozaba en el exterior acallaba a los críticos en su propio país. Ponía especial cuidado en engañar a los periodistas y escritores extranjeros con su atractivo. Sus esfuerzos hallaron amplia recompensa en una sucesión de artículos y libros encomiásticos, que la prensa fascista nunca dejaba de resaltar. A los periodistas extranjeros que se mostraban críticos no se les invitaba por segunda vez.
Eran muchos los que, abrumados por la inmensidad de su despacho y aliviados por la cordial recepción que hallaban en aquel hombre de fama tan terrible, se marchaban convencidos de haber conocido a un profeta. A menudo, bastaba con una simple sonrisa para desarmar a un visitante aprensivo. El escritor francés René Benjamin, galardonado con el premio literario más prestigioso de Francia, el Goncourt, quedó tan amedrentado por el encuentro que a duras penas logró recorrer la gran distancia que iba desde la puerta hasta el escritorio de Mussolini. Al llegar a este último, una amplia sonrisa lo conquistó al instante. Maurice Bedel, un compatriota que en 1927 había ganado también el Premio Goncourt, dedicó un capítulo entero a la sonrisa del Duce. «¿Acaso cesa en algún momento—se preguntaba—, aunque sólo sea por unos breves instantes, de ser un semidiós arrastrado por un violento destino?». Otros se sentían cautivados por sus ojos. La poeta Ada Negri los consideraba «magnéticos», pero también se fijó en sus manos: «Tiene las manos más bellas, psíquicas, como alas que se despliegan».45
También acudían grandes líderes a rendirle homenaje. Mohandas Gandhi, que lo visitó en dos ocasiones, declaró que se trataba de «uno de los grandes hombres de Estado de nuestro tiempo», mientras que Winston Churchill, en 1933, afirmaba que «el genio romano» era «uno de los mayores legisladores que se hallan entre los hombres que viven hoy día». Si nos ceñimos a los visitantes estadounidenses, recibió a William Randolph Hearst; a Al Smith, gobernador de Nueva York; a Thomas W. Lamont, banquero; al coronel Frank Knox, futuro candidato a la vicepresidencia, y al cardenal William O’Connell, arzobispo de Boston. Tras una breve reunión, Thomas Edison proclamó que era el «mayor genio de los tiempos modernos».46
Mussolini, siempre receloso de los demás, no se contentaba con rodearse de seguidores mediocres, sino que además los reemplazaba con frecuencia. El peor, desde muchos puntos de vista, fue Achille Starace, un adulador sin sentido del humor que en diciembre de 1931 sustituyó a Augusto Turati como secretario del partido. «Starace es un cretino», objetó un seguidor de Mussolini. «Eso ya lo sé—replicó éste—, pero es un cretino que obedece».47
Starace era un fanático y su primera tarea consistió en subordinar todavía más el partido a la voluntad de Mussolini. A fin de conseguirlo, empezó por eliminar a los dirigentes fascistas que no se sometían a las directrices, y luego incrementó el número de miembros del partido. Éste se duplicó con creces, desde los ochocientos veinticinco mil de 1931 hasta más de dos millones en 1936. Muchos de los nuevos afiliados, más que personas con convicciones ideológicas, eran oportunistas, más interesados en una carrera que en los postulados del fascismo. En 1939, una voz crítica señaló que el resultado de admitir a tanta gente corriente en las filas del partido fue que éste se despolitizara: «El fascismo ha matado al antifascismo y al fascismo», apuntó. A continuación, afirmó: «La fuerza del fascismo radica en la escasez de fascistas». La lealtad al líder, más que la fe en el fascismo, se transformó en lo más importante, y se exigía a todo el mundo, tanto dentro como fuera del Partido Fascista. En tiempos de Starace, podía ocurrir que muchos miembros del partido no fueran fascistas, pero había bien pocos que no fueran mussolinistas.48
A Mussolini le parecía bien que fuera así. Alardeaba de guiarse por la intuición, el instinto y la pura voluntad de poder, en vez de por el mero intelecto, y despreció repetidamente la idea de una visión del mundo coherente desde un punto de vista ideológico. «No creemos en programas dogmáticos, en rígidos esquemas que vayan a contener y desafiar la cambiante, insegura y compleja realidad». A lo largo de su propia carrera, no había dudado en cambiar de rumbo cuando las circunstancias lo exigían. No fue capaz de desarrollar una filosofía política, y en cualquier caso no quería ceñirse a ningún principio moral, ni ideológico, ni de ningún otro tipo. En palabras de uno de sus biógrafos: «Acción, acción, acción…, en ello se resumía todo su credo».49
La política se transformó en la glorificación de un individuo ante las masas. La divisa del régimen era: «Mussolini siempre tiene razón». Mussolini no era tan sólo un hombre enviado por la Providencia, sino la encarnación de la propia Providencia. Se esperaba obediencia ciega por parte de todos los italianos. Las palabras «Creer, obedecer, luchar» se pintaban en letras grandes y negras sobre edificios, se escribían con plantillas sobre las paredes, se exhibían en colores brillantes por toda la nación.
Starace promovía un sedicente estilo fascista que afectaba a todos los aspectos de la vida cotidiana. Todas las reuniones empezaban con un «Saludo al Duce», mientras que el saludo romano, con el brazo derecho tendido en alto, reemplazó al apretón de manos. Se hizo llevar uniforme a toda la población. Incluso los pequeños posaban con camisa negra ante la cámara fotográfica. Los niños se ataviaban con uniformes negros todos los sábados—declarados «Sábado Fascista» por el Gran Consejo en 1935—y se presentaban en las sedes locales para aprender a desfilar con rifles de juguete al hombro.50
Un Ministerio de Cultura Popular reemplazó a la Oficina de Prensa creada años antes por Cesare Rossi. La nueva organización estaba dirigida por el yerno del Duce, un joven con talento llamado Galeazzo Ciano, que emulaba al Ministerio de Ilustración Popular y Propaganda del Reich alemán. Igual que su equivalente germano, todos los días enviaba instrucciones a los responsables editoriales en las que se explicaba en detalle qué se podía mencionar y qué estaba prohibido. El palo estaba acompañado de una zanahoria, porque los fondos secretos que habían alimentado la Oficina de Prensa crecieron enormemente. Entre 1933 y 1943 se emplearon más de cuatrocientos diez millones de liras—por aquel entonces, el equivalente aproximado de veinte millones de dólares estadounidenses—para promover al régimen y a su líder en periódicos de todo el país. Para 1939, hasta los eslóganes pronunciados por el Duce aparecían en la cabecera de diarios subvencionados. «O preciosa amistad, o brutal hostilidad», proclamaba el Cronaca Prealpina, citando un discurso pronunciado en Florencia por Mussolini en mayo de 1930, mientras que La Voce di Bergamo anunciaba: «El secreto de la victoria: obediencia». Algunas publicaciones extranjeras aceptaron subsidios. Le Petit Journal, el cuarto periódico más popular de Francia, se benefició de una aportación secreta de veinte mil liras.51
Los fondos secretos también se usaban para persuadir a artistas, académicos y escritores de que se unieran al movimiento. De acuerdo con una estimación, el coste de dichos subsidios creció de un millón y medio de liras en 1934 a ciento sesenta y dos millones en 1942. Uno de los beneficiarios fue Asvero Gravelli, militante ya en los primeros tiempos y autor de una hagiografía titulada Uno e molti. Interpretazioni spirituali de Mussolini (‘Uno y muchos. Interpretaciones espirituales de Mussolini’), publicada en 1938. «Dios e Historia son dos términos que se identifican con Mussolini», declaró Gravelli con osadía, aunque se resistiera a la tentación de compararlo con Napoleón: «¿Quién se parece a Mussolini? Nadie. Comparar a Mussolini con estadistas de otras razas equivale a menoscabarlo. Mussolini es el primero entre los nuevos italianos». El autor cobró 79.500 liras por su trabajo.52
Augusto Turati había empezado a usar la radio como herramienta propagandística en 1926. Su voz se hacía oír regularmente en las ondas, junto con la de otros dirigentes fascistas como Arnaldo Mussolini. El propio Duce habló por primera vez por la radio el 4 de noviembre de 1925, en una retransmisión entorpecida por problemas técnicos. Durante la década de 1920 la mayoría de la gente corriente aún no podía permitirse un aparato de radio, porque Italia todavía era, en su mayor parte, un país pobre y agrario. En 1931 había tan sólo ciento setenta y seis mil abonados a la radio en toda la nación y la mayoría de ellos se encontraba en las ciudades. Los maestros se lamentaron de que los niños no pudieran oír la voz de Mussolini y Starace se encargó de que se instalaran cuarenta mil radios gratuitamente en las escuelas de enseñanza primaria entre 1933 y 1938. Gracias a los subsidios estatales, el número total de abonados había subido a ochocientos mil antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. De todos modos, las meras cifras no reflejaban el verdadero alcance de la radio, porque se instalaron altavoces en las plazas de los pueblos, de modo que a mediados de la década de 1930 los discursos de Mussolini resonaban por todo el país.53
El propio Mussolini desarrolló el don de la omnipresencia. En 1929, al efectuar una primera visita a la Sala Reale, un enorme auditorio del Palazzo Venezia en el que se celebraban congresos, había probado el escenario y examinado todo el espacio como lo habría hecho un coreógrafo para llegar a la conclusión de que era demasiado bajo. Había dicho «Los que estén al final tendrán problemas para verme» y ordenado que se elevara el escenario. Repitió la misma orden en varias ocasiones, hasta el punto de que sus subordinados perdieron la cuenta del número de podios que habían tenido que modificar en beneficio de su jefe.54
En 1932 se abrió un bulevar con cuatro carriles en el centro de la ciudad, desde el Coliseo hasta el Palazzo Venezia. Así, Mussolini pudo disponer de un gran espacio al aire libre para sus discursos desde el balcón, que atraían a multitudes cada vez más numerosas. La misma idea de que cualquier italiano podía viajar hasta Roma para ver y oír al Duce se transformó en parte de su leyenda. Bortolo Pelanda, un granjero de setenta y un años, recorrió a pie unos quinientos kilómetros desde Belluno Veronese hasta Roma para cumplir su sueño de oír a Mussolini. Arturo Rizzi tomó como base dos bicicletas para construir un artilugio con el que pudo llevar a su familia de ocho personas a Roma desde Turín. Al menos, eso era lo que contaban los periódicos.55
Después de la Marcha sobre Roma, Mussolini empezó a hacer giras por el país. Con el paso del tiempo, aquel ritual se volvió más frecuente, sobre todo desde que en 1932 anunció su política de «acercarse al pueblo». Todas sus apariciones estaban meticulosamente coreografiadas. Las escuelas y tiendas cerraban durante todo el día, y los jóvenes fascistas y activistas del partido reclutados en la región circundante se dirigían a la plaza en autobuses fletados para la ocasión. Eran ellos quienes daban el tono: vitoreaban, entonaban cánticos y aplaudían de acuerdo con lo ordenado. Los ciudadanos corrientes recibían una tarjeta rosa por correo matutino que les ordenaba asistir al acto. La desobediencia podía acarrearles una multa o una sentencia de cárcel. La policía se mezclaba con la multitud para garantizar que todo el mundo se comportara.56
Por encima de todo, se obligaba a la multitud a esperar, en ocasiones durante varias horas seguidas, desde el mediodía hasta el ocaso. Aunque Mussolini todavía estuviera lejos, miles de personas apretujadas estiraban el cuello hacia el balcón y aguardaban expectantes a que apareciera. A menudo el Duce no hablaba hasta que se había puesto el sol. Se encendían grandes reflectores que alumbraban el balcón, aparecían linternas entre el gentío, se encendían bengalas en los edificios cercanos. En medio de aquella atmósfera teatral, dos guardias uniformados avanzaban y tomaban posiciones en ambos extremos del balcón mientras la multitud empezaba a aplaudir. Sonaban trompetas y el secretario local del partido salía al balcón y gritaba: «Fascisti! Salute al Duce!