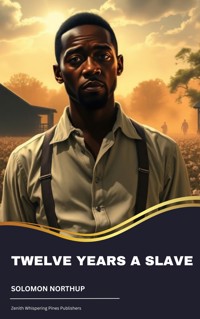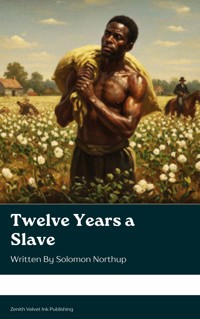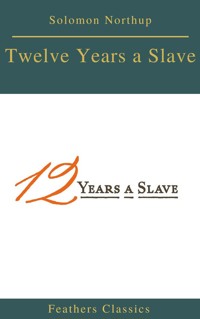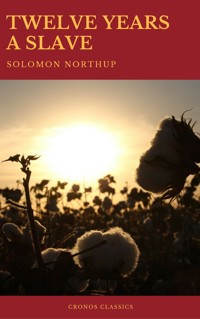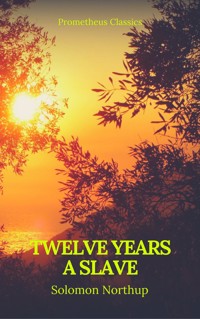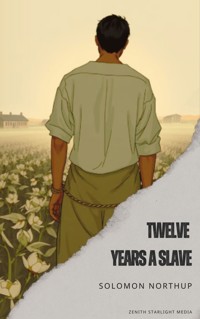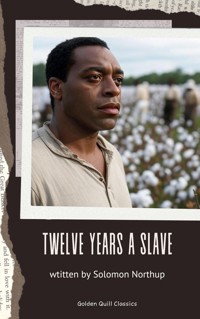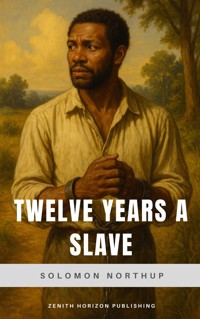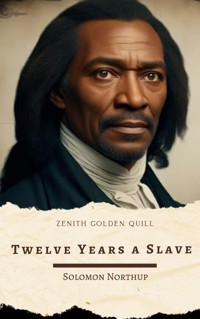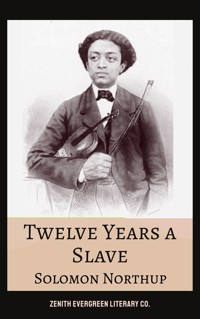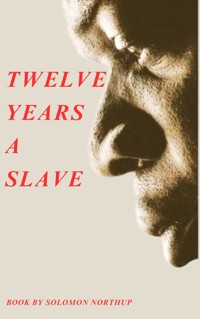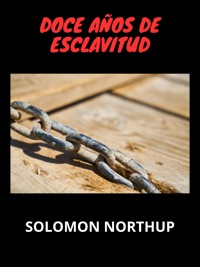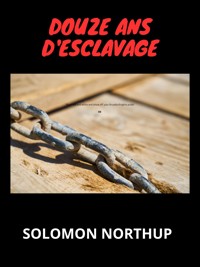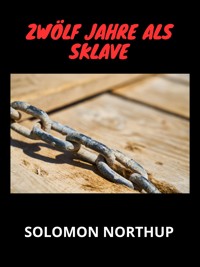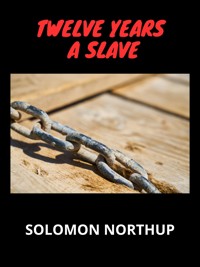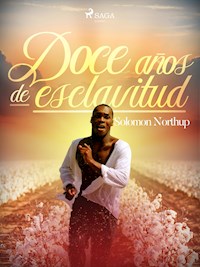
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
"Doce años de esclavitud" es un libro de memorias de un ciudadano estadounidense llamado Solomon Northup, contada y editada por el abogado y político contemporáneo de su época, David Wilson. Publicada en 1852, se trata de una novela de temática esclavista contada por un hombre afroamericano libre que fue secuestrado y convertido en esclavo en el sur de los Estados Unidos. "¿Acaso es correcto, o siquiera razonable, que un hombre de materia igual a la de otro, tan compuesto de lo mismo y en misma variedad, cuya locura e impudicia comparte con los esclavos a los que gobierna, se erija en déspota absoluto y diga quién es libre y quién no en su tierra?" Solomon Northup nació en Saratoga, Nueva York, a principios del siglo XIX como hombre libre. Northup se estableció en su ciudad natal como carpintero y violinista, y entrado en la edad adulta, dos promotores de circo le ofrecieron un trabajo bien remunerado como músico para su circo. Northup aceptó el trabajo sin pensárselo dos veces y emprendió su viaje con el circo hacia Nueva York y Washington. Poco después del inicio de su viaje, Northup fue secuestrado, agredido, drogado y encarcelado. Seguidamente, fue transportado hasta Nueva Orleans, habiéndose convertido en esclavo. Solomon Northup vivió los siguientes 12 años de su vida como esclavo en el sur de los Estados Unidos, siendo vendido y forzado a trabajar en plantaciones de algodón de azúcar en Luisiana. Northup intentó ponerse en contacto con su familia al inicio de su secuestro, pero nunca llegó a conseguirlo hasta que le explicó su historia a Samuel Bass, un carpintero y abolicionista blanco que estaba trabajando en la misma plantación que él. Arriesgando su propia vida, Bass se puso en contacto con la familia de Northup en Saratoga y finalmente consiguieron liberarlo. "Doce años de esclavitud" tiene un gran valor histórico y académico, ya que describe fiel y extensamente cómo funcionaban los mercados de esclavos, así como las plantaciones en Luisiana. Además, representa un testimonio valioso sobre las dificultades y maltratos que la población negra de la época tuvo que sufrir, siendo o no esclavos. "Doce años de esclavitud" ha sido adaptada a la gran pantalla en dos ocasiones, la primera en 1984, y la segunda, en 2013. La última versión cinematográfica, dirigida por Steve McQueen y con Chiwetel Ejofor como protagonista, fue la ganadora de tres Premios Óscars ese mismo año por mejor película, mejor actriz de reparto para Lupita Nyong'o y mejor guion adaptado. También ganó, entre otros, un Globo de Oro a la mejor película dramática y un premio BAFTA.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Solomon Northup
Doce años de esclavitud
Saga
Doce años de esclavitud
Original title: Twelve Years a Slave
Original language: English
Copyright © 1853, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672343
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
INTRODUCCIÓN — ASCENDENCIA — LA FAMILIA NORTHUP — NACIMIENTO Y ORIGEN — MINTUS NORTHUP — CASAMIENTO CON ANNE HAMPTON — BUENAS DECISIONES — EL CANAL CHAMPLAIN — VIAJE EN BALSA A CANADÁ — AGRICULTURA — EL VIOLÍN — LA COCINA — LA MUDANZA A SARATOGA — PARKER Y PERRY — ESCLAVOS Y ESCLAVITUD — LOS NIÑOS — EL INICIO DE LA AGONÍA
Al haber nacido libre y haber disfrutado durante más de treinta años de los privilegios de la libertad en un estado libre, y, transcurrido este período, haber sido secuestrado y vendido como esclavo, situación en la que permanecí hasta que, en el mes de enero de 1853, tras doce años de cautiverio, fui felizmente rescatado, me comentaron que el relato de mi vida y mi suerte no estaría desprovisto de interés para el público.
Desde que recuperé la libertad no he dejado de observar el creciente interés en todos los estados del norte por el tema de la esclavitud. Circulan, en cantidad sin precedentes, obras de ficción que aseguran mostrar sus características, tanto en los aspectos más agradables como en los más repugnantes, y a mi modo de ver lo han convertido en un fructífero tema que se comenta y se debate.
Solo puedo hablar de la esclavitud en la medida en que la he observado yo mismo, en que la he conocido y experimentado en mi propia persona. Mi objetivo es ofrecer un sincero y veraz resumen de hechos concretos, narrar la historia de mi vida, sin exageraciones, y dejar para otros la labor de determinar si incluso las páginas de las obras de ficción ofrecen una imagen errónea de mayor crueldad o de una esclavitud más dura.
Hasta donde he podido confirmar, mis antepasados por parte de padre eran esclavos en Rhode Island. Pertenecían a una familia que se apellidaba Northup, uno de cuyos miembros se marchó del estado de Nueva York y se instaló en Hoosic, en el condado de Rensselaer. Se llevó con él a Mintus Northup, mi padre. Tras la muerte de este señor, que debió de producirse hace unos cincuenta años, mi padre pasó a ser libre, porque su amo había dejado escrito en sus últimas voluntades que lo emanciparan.
El señor Henry B. Northup, de Sandy Hill, distinguido abogado y el hombre al que providencialmente debo mi actual libertad y mi regreso con mi mujer y mis hijos es pariente de la familia en la que sirvieron mis antepasados y de la que tomaron el apellido que llevo. A este hecho puede atribuirse el tenaz interés que se ha tomado por mí.
Poco tiempo después de su liberación, mi padre se trasladó a la ciudad de Minerva, en el condado de Essex, Nueva York, donde, en el mes de julio de 1808, nací yo. No estoy en condiciones de asegurar con absoluta certeza cuánto tiempo se quedó en esta última ciudad. Desde allí se mudó a Granville, en el condado de Washington, cerca de un lugar conocido como Slyborough, donde durante unos años trabajó en la granja de Clark Northup, también pariente de su antiguo amo. De allí se trasladó a la granja Alden, en la calle Moss, a poca distancia al norte de la ciudad de Sandy Hill, y de allí a la granja que ahora es propiedad de Russel Pratt, situada en la carretera que va de Fort Edward a Argyle, donde vivió hasta su muerte, que tuvo lugar el 22 de noviembre de 1829. Dejó una viuda y dos hijos, yo mismo y Joseph, mi hermano mayor. Este último todavía vive en el condado de Oswego, cerca de la ciudad del mismo nombre. Mi madre murió en el período en que estuve cautivo.
Mi padre, aunque nació esclavo y trabajó en la situación desventajosa a la que mi desdichada raza está sometida, era un hombre respetado por su laboriosidad y su integridad, como pueden atestiguar muchas personas que siguen vivas y lo recuerdan muy bien. Dedicó toda su vida a las pacíficas labores agrícolas y jamás buscó trabajo en quehaceres más insignificantes, que son los que suelen asignar a los hijos de África. Además de ofrecernos una educación superior a la que solía otorgarse a los niños de nuestra condición, adquirió, gracias a su diligencia y al ahorro, suficientes bienes inmuebles para ejercer el derecho al voto. Nos hablaba a menudo de su vida anterior, y aunque en todo momento albergó el más cálido sentimiento de generosidad, incluso de afecto, hacia la familia en cuya casa había sido esclavo, nunca entendió la esclavitud y le entristecía que degradaran a su raza. Se empeñó en inculcarnos el sentido de la moralidad y en enseñarnos a creer y confiar en Dios, que considera a las más humildes de sus criaturas exactamente igual que a las más elevadas. Cuántas veces el recuerdo de sus consejos paternales me vino a la mente cuando estaba tumbado en un corral de esclavos en las lejanas e insalubres tierras de Luisiana, dolorido por las inmerecidas heridas que un amo inhumano me había infligido y con la única esperanza de que la tumba que cubría a mi padre me protegiera a mí también del látigo del opresor. En el camposanto de Sandy Hill, una humilde piedra señala el lugar donde reposa, tras haber cumplido dignamente los deberes propios de la modesta esfera por la que Dios le asignó transitar.
Hasta aquel período me había dedicado sobre todo a trabajar en la granja con mi padre. Solía dedicar las horas de ocio que me concedían a mis libros y a tocar el violín, un entretenimiento que era mi principal pasión de juventud. También fue desde entonces una fuente de consuelo que complacía a las personas sencillas con las que me había tocado vivir y que durante horas apartaba mis pensamientos de la dolorosa contemplación de mi destino.
El día de Navidad de 1829 me casé con Anne Hampton, una chica de color que por aquel entonces vivía cerca de nuestra casa. El señor Timothy Eddy, juez y notable ciudadano, ofició la ceremonia en Fort Edward. Anne había vivido mucho tiempo en Sandy Hill, con el señor Baird, propietario de la taberna Eagle y miembro de la familia del reverendo Alexander Proudfit, de Salem. Este caballero presidió durante muchos años la Sociedad Presbiteriana de Salem y era muy conocido por sus conocimientos y su devoción. Anne todavía guarda un grato recuerdo de la extrema bondad y los excelentes consejos de aquel buen hombre. Mi mujer no es capaz de determinar su linaje con exactitud, pero en sus venas se mezcla la sangre de tres razas. Resulta difícil decir si predomina la roja, la blanca o la negra. Sin embargo, la unión de todas ellas en su origen le ha otorgado una expresión peculiar, aunque agradable, muy rara de ver. Aunque tiene ciertas similitudes con los cuarterones, no se puede decir que forme parte de este grupo, el tipo de mulato al que he olvidado mencionar que pertenecía mi madre.
En el mes de julio anterior había cumplido veintiún años, de modo que acababa de alcanzar la mayoría de edad. Privado del consejo y la ayuda de mi padre, y con una mujer que dependía de mí, decidí emprender una vida laboriosa, y a pesar de que mi color era un obstáculo y de que era consciente de mi humilde nivel social, me permití soñar que llegarían buenos tiempos en los que poseería una modesta casa con varias hectáreas de terreno que recompensarían mi trabajo y me proporcionarían los medios necesarios para ser feliz y vivir con holgura.
Desde el día de mi boda hasta hoy, el amor que he prodigado a mi esposa ha sido sincero y no ha disminuido un ápice, y solo los que han sentido la ternura de un padre por su descendencia sabrán valorar mi enorme cariño a los amados hijos que hemos tenido hasta la fecha. Considero adecuado y necesario decirlo para que los que lean estas páginas entiendan la intensidad de los sufrimientos que he sido condenado a soportar.
Inmediatamente después de casarnos empezamos a trabajar en el viejo edificio amarillo que por aquel entonces estaba en el extremo sur del pueblo de Fort Edward y que con el tiempo se había convertido en una moderna mansión en la que se había instalado el capitán Lathrop. Se la conoce como Fort House. Tras la organización del condado, en esa casa se celebraban de vez en cuando sesiones municipales. También había vivido en ella Burgoyne, en 1777, porque estaba cerca del viejo fuerte de la orilla izquierda del Hudson.
Durante el invierno trabajé, junto con otros hombres, en la reparación de la parte del canal de Champlain que estaba al cargo de William Van Nortwick. David McEachron era el responsable directo de los hombres con los que yo trabajaba. Cuando se abrió el canal, en primavera, lo que había ahorrado de mi sueldo me permitió comprar un par de caballos y diversos materiales imprescindibles para navegar.
Contraté mano de obra eficaz para que me ayudara y llegué a acuerdos para transportar grandes balsas cargadas de madera desde el lago Champlain hasta Troy. Dyer Beckwith y un tal señor Bartemy, de Whitehall, me acompañaron en varios viajes. Aquella primavera aprendí a la perfección el arte y los misterios de la navegación fluvial, un conocimiento que más adelante me permitió prestar rentables servicios a un digno amo y que dejaba pasmados a los madereros estrechos de miras de las orillas de Bayou Boeuf.
En uno de mis viajes por el lago Champlain tuve que pasar por Canadá. Al detenernos en Montreal para reparar la embarcación, aproveché para visitar la catedral y otros lugares de interés de la ciudad. Desde allí seguí mi travesía hasta Kingston y otras ciudades, lo que me proporcionó un conocimiento de aquellos lugares que también me sirvió más adelante, como se verá hacia el final de este relato.
Tras haber cumplido con mis compromisos en el canal de forma satisfactoria tanto para mí como para quien me había encargado el trabajo, y temiendo quedarme ocioso, visto que se había vuelto a suspender la navegación en el canal, llegué a un acuerdo con Medad Gunn para cortar gran cantidad de madera. A esta ocupación me dediqué durante el invierno de 1831- 1832.
Con el regreso de la primavera, Anne y yo planeamos quedarnos con una granja de los alrededores. Estaba acostumbrado a trabajar en el campo desde mi más tierna infancia y era una labor que me resultaba agradable, así que empecé a arreglar una parte de la vieja granja Alden, en la que mi padre había vivido años atrás. Con una vaca, un cerdo, un yugo para bueyes que compré en Hartford a Lewis Brown y otros bienes y efectos personales, nos dirigimos a nuestro nuevo hogar de Kingsbury. Aquel año planté diez hectáreas de maíz, sembré grandes campos de avena y empecé a cosechar a tan gran escala como me permitían mis medios. Anne se ocupaba de las labores domésticas mientras yo trabajaba duro en el campo.
Allí vivimos hasta 1834. Durante el invierno me llamaban a menudo para que tocara el violín. Dondequiera que los jóvenes se reunieran a bailar, allí estaba yo casi siempre. Mi violín era famoso en todos los pueblos de los alrededores. Y también Anne, durante su larga estancia en la taberna Eagle, se había convertido en una famosa cocinera. Durante las semanas en que se celebraban las sesiones municipales y en los eventos públicos, la Sherrill’s Coffee House la contrataba para la cocina y le pagaba un buen sueldo.
Tras realizar estos servicios, siempre volvíamos a casa con dinero en el bolsillo, así que tocando el violín, cocinando y trabajando en el campo no tardamos en nadar en la abundancia y en llevar una vida próspera y feliz. Y, sin duda, lo habría sido si nos hubiéramos quedado en la granja de Kingsbury, pero llegó un momento en que dimos un paso hacia el cruel destino que me esperaba.
En marzo de 1834, nos mudamos a Saratoga Springs. Nos alojamos en una casa propiedad de Daniel O’Brien, en la zona norte de la calle Washington. En aquella época, Isaac Taylor tenía una gran pensión conocida como Washington Hall, en el extremo norte de Broadway. Me dio trabajo como conductor de un coche de caballos, a lo que me dediqué durante dos años. Transcurrido este tiempo, el hotel United States y otros establecimientos solían darme trabajo, y también a Anne, en las temporadas turísticas. Durante el invierno dependía de mi violín, aunque, cuando se construyó la vía férrea en Troy y Saratoga, trabajé duramente en ella muchos días.
En Saratoga solía comprar artículos que mi familia necesitaba en las tiendas del señor Cephas Parker y del señor William Perry, caballeros a los que recuerdo a menudo por sus muchos gestos de bondad. Por esta razón, doce años después, pedí que les hicieran llegar la carta que adjunto más adelante y que, al llegar a manos del señor Northup, fue la desencadenante de mi feliz liberación.
Mientras vivíamos en el hotel United States solía encontrarme con esclavos que habían llegado del sur con sus amos. Siempre iban bien vestidos y arreglados, y al parecer su vida era fácil, sin apenas problemas cotidianos que los perturbaran. A menudo charlaban conmigo sobre la esclavitud, y me pareció que casi todos ellos albergaban el secreto deseo de ser libres. Algunos expresaban el más ardiente anhelo de escapar y me consultaban el mejor método para conseguirlo. Sin embargo, en todos los casos, el miedo al castigo, que sabían que sin duda les esperaba si los capturaban y tenían que volver, demostró ser suficiente para disuadirlos de intentarlo. Aunque durante toda mi vida había respirado el aire libre del norte y era consciente de que albergaba los mismos sentimientos y afectos que se encuentran en el pecho del hombre blanco, aunque era consciente además de que mi inteligencia era como mínimo igual a la de algunos hombres de piel más clara, era demasiado ignorante, quizá demasiado independiente, para entender que alguien pudiera aceptar vivir en las abyectas condiciones de un esclavo. No me entraba en la cabeza que una ley, o una religión, que defiende o admite la esclavitud pudiera ser justa. Y me enorgullece decir que ni una sola vez dejé de aconsejar a todos los que acudieron a mí que buscaran su oportunidad y lucharan por la libertad.
Seguí viviendo en Saratoga hasta la primavera de 1841. Las prometedoras expectativas que, siete años antes, nos habían arrancado de la tranquila granja de la orilla este del Hudson no se habían cumplido. Aunque nuestras circunstancias siempre habían sido cómodas, no habíamos prosperado como esperábamos. La sociedad y las relaciones en aquel lugar turístico a orillas del río no estaban pensadas para preservar los sencillos hábitos de trabajo y ahorro a los que yo estaba acostumbrado, sino, por el contrario, para sustituirlos por otros que tendían a la ociosidad y el despilfarro.
En aquellos momentos éramos padres de tres niños: Elizabeth, Margaret y Alonzo. Elizabeth, la mayor, tenía diez años, Margaret era dos años menor y el pequeño Alonzo acababa de cumplir cinco. Eran la alegría de nuestra casa. Sus voces infantiles eran música para nuestros oídos. Su madre y yo hicimos multitud de castillos en el aire respecto a nuestros pequeños inocentes. Cuando yo no trabajaba, siempre salía a pasear con ellos, vestidos con sus mejores galas, por las calles y las arboledas de Saratoga. Me encantaba estar con ellos y los estrechaba contra mi pecho con un amor tan cálido y tierno como si su oscura piel fuera más blanca que la nieve.
Hasta aquí la historia de mi vida no presenta nada fuera de lo corriente, tan solo las esperanzas, los afectos y los trabajos habituales de un hombre de color que avanza humildemente por el mundo. Pero en aquel momento llegué a un punto de inflexión en mi existencia y crucé el umbral de la atroz injusticia, el dolor y la desesperación. Me metí bajo la sombra de una nube, en una densa oscuridad en la que no tardaría en desaparecer, y por tanto quedaría oculto a los ojos de mis seres queridos y excluido de la dulce luz de la libertad durante largos y agotadores años.
II
LOS DOS DESCONOCIDOS — LA COMPAÑÍA CIRCENSE — LA MARCHA DE SARATOGA — VENTRILOQUIA Y PRESTIDIGITACIÓN — EL VIAJE A NUEVA YORK — LOS PAPELES DE LIBERTAD — BROWN Y HAMILTON — LAS PRISAS POR LLEGAR AL CIRCO — LA LLEGADA A WASHINGTON — EL FUNERAL DE HARRISON — EL REPENTINO MALESTAR — EL TORMENTO DE LA SED — LA LUZ QUE SE ALEJA — INCONSCIENCIA — CADENAS Y OSCURIDAD
Una mañana, hacia finales de marzo de 1841, como en aquellos momentos no tenía nada que hacer, salí a pasear por Saratoga Springs pensando dónde conseguir algún trabajo hasta que llegara la temporada alta. Anne, como de costumbre, había ido a Sandy Hill, a unas veinte millas de distancia, para ocuparse del departamento de cocina de la Sherrill’s Coffee House durante la sesión municipal. Creo que Elizabeth había ido con ella. Margaret y Alonzo se quedaron con su tía en Saratoga.
En la esquina de Congress Street con Broadway, junto a la taberna, que por aquel entonces llevaba y, que yo sepa, sigue llevando el señor Moon, me abordaron dos hombres de aspecto respetable, que no conocía absolutamente nada. Me da la impresión de que me los había presentado algún conocido mío, aunque no logro recordar quién, diciéndoles que yo era un experto violinista.
En cualquier caso, no tardaron en hablarme de este tema y me hicieron gran cantidad de preguntas sobre mis aptitudes. Como, al parecer, mis respuestas les resultaron satisfactorias, me propusieron contratar mis servicios durante una breve temporada, y así comprobar, además, si era la persona que necesitaban. Por lo que me dijeron posteriormente, se llamaban Merrill Brown y Abram Hamilton, aunque tengo razones más que fundadas para dudar de que fueran sus verdaderos nombres. El primero parecía tener unos cuarenta años, era más bien bajito y rechoncho, con una expresión que indicaba astucia e inteligencia. Vestía una levita negra y un sombrero del mismo color, y dijo que vivía en Rochester o Syracuse. El segundo era un joven de complexión normal y ojos claros, y si tuviera que fijar su edad, diría que no tenía más de veinticinco años. Era alto y delgado, iba vestido con un abrigo de color marrón claro, un sombrero satinado y un chaleco elegante. Iba todo él a la última moda. Parecía algo afeminado, aunque era atractivo y tenía cierto aire de tranquilidad que denotaba que tenía mucho mundo. Según me contaron, estaban relacionados con una compañía de circo que en aquellos momentos se encontraba en la ciudad de Washington, hacia donde se dirigían de vuelta, tras haber viajado unos días al norte para ver el país, y sufragaban sus gastos haciendo exhibiciones de vez en cuando. También me comentaron que les había resultado muy difícil encontrar música para sus espectáculos y que si los acompañaba a Nueva York, me pagarían un dólar por cada día de trabajo, y tres dólares más por cada noche que tocara en sus funciones, además del dinero para pagarme el viaje de regreso de Nueva York a Saratoga.
Acepté de inmediato la tentadora oferta, tanto por la remuneración que me prometían como por el deseo de ver la metrópolis. Estaban impacientes por salir cuanto antes. Como pensé que me ausentaría poco tiempo, no creí necesario escribir a Anne para decirle adónde iba, porque de hecho suponía que era posible que volviera antes que ella. Así que cogí algo de ropa para cambiarme y mi violín, y me dispuse a ponerme en camino. El carruaje arrancó. Era un coche cubierto, tirado por un par de nobles caballos que otorgaban al conjunto un aspecto elegante. Su equipaje, que consistía en tres grandes baúles, iba atado a la baca, y tras subir al asiento del conductor, mientras ellos tomaban asiento en la parte trasera, me alejé de Saratoga por la carretera que se dirigía a Albany, entusiasmado con mi nuevo trabajo y más feliz que nunca en mi vida.
Atravesamos Ballston y, al llegar a la carretera de la montaña, como la llaman, si la memoria no me falla, la tomamos en dirección a Albany. Llegamos a esta ciudad antes del anochecer y nos detuvimos en un hotel al sur del museo.
Aquella noche tuve ocasión de presenciar uno de sus números, el único en todo el tiempo que pasé con ellos. Hamilton se colocó en la puerta, yo hice de orquesta y Brown ofreció el espectáculo, que consistió en lanzar pelotas, bailar sobre la cuerda floja, freír tortitas en un sombrero, hacer gritar a cerdos invisibles, entre otros trucos de ventriloquia y prestidigitación. El público fue extraordinariamente escaso, y no demasiado selecto, de modo que el informe de Hamilton respecto de las ganancias se limitaba a “una miserable cantidad de cajas vacías”.
A la mañana siguiente, muy temprano, reemprendimos el camino. Casi todo el tiempo hablaban de su impaciencia por llegar al circo cuanto antes. Seguimos el viaje a toda prisa, sin volver a detenernos a actuar, y a su debido tiempo llegamos a Nueva York, donde nos alojamos en una casa de la zona oeste de la ciudad, en una calle que va de Broadway al río. Pensaba que el viaje había concluido para mí y esperaba volver a Saratoga con mis amigos y mi familia al cabo de un día, como máximo un par. Sin embargo, Brown y Hamilton empezaron a insistir en que siguiera con ellos hasta Washington. Me comentaron que en cuanto llegáramos, como se acercaba el verano, el circo se trasladaría al norte. Me prometieron trabajo y un buen sueldo si los acompañaba. Tanto hablaron sobre los beneficios que obtendría y tan halagüeñas fueron sus expectativas que al final acabé aceptando su oferta.
A la mañana siguiente me sugirieron que, dado que estábamos a punto de entrar en un estado esclavista, no estaría de más conseguir papeles de libertad. La idea me pareció sensata, aunque creo que si no la hubieran propuesto, a mí no se me habría ocurrido. Nos dirigimos de inmediato a lo que entendí que era la casa de aduanas, donde declararon bajo juramento que yo era un hombre libre. Allí redactaron un papel, nos lo entregaron y nos indicaron que lo lleváramos a la Administración. Eso hicimos, el empleado escribió algo más, les cobró seis chelines y volvimos a la casa de aduanas. Tuvimos que realizar varias formalidades más antes de pagar al funcionario dos dólares para dar por concluido el procedimiento, y que pudiera meterme los papeles en el bolsillo y dirigirme con mis dos amigos al hotel. Debo confesar que en aquellos momentos pensaba que esos papeles a duras penas merecían lo que nos había costado conseguirlos. Ni remotamente se me había pasado por la cabeza que mi integridad personal pudiera estar en peligro. Recuerdo que el empleado al que nos habíamos dirigido tomó nota en un libro enorme, que supongo que debe de estar todavía en aquel despacho. No tengo la menor duda de que consultar las entradas de finales de marzo o principios de abril bastaría para satisfacer a los incrédulos, al menos en lo relativo a esa transacción en concreto.
Con la prueba de que era libre en mi poder, al día siguiente de haber llegado a Nueva York cruzamos en ferry hasta la ciudad de Jersey y nos pusimos en camino hacia Filadelfia, donde nos quedamos una noche, y, a primera hora de la mañana siguiente, seguimos nuestro viaje hasta Baltimore. Llegamos a esta ciudad a la hora prevista y nos dirigimos a un hotel cercano a la estación del tren que no sé si gestionaba un tal señor Rathbone o se lo conocía como Rathbone House. Durante todo el camino desde Nueva York, la impaciencia de mis acompañantes por llegar al circo parecía cada vez mayor. Dejamos el carruaje en Baltimore, nos metimos en un vagón de tren y seguimos hasta Washington, adonde llegamos justo al anochecer, la víspera del funeral del general Harrison, y nos alojamos en el hotel Gadsby, en Pennsylvania Avenue.
Después de cenar me pidieron que fuera a su habitación, me pagaron cuarenta y tres dólares, una cantidad mayor de la que me correspondía, y me dijeron que aquel gesto de generosidad respondía al hecho de no haber hecho tantos espectáculos en nuestro viaje desde Saratoga como yo habría esperado. Además, me informaron de que la compañía circense tenía la intención de marcharse de Washington al día siguiente, pero, debido al funeral, habían decidido quedarse un día más. Fueron extremadamente amables, como lo habían sido desde el primer momento en que hablamos. No perdían ocasión de darme la razón en todo lo que decía, y también yo estaba muy predispuesto en su favor. Les concedí mi confianza sin reservas, y de buen grado habría creído casi cualquier cosa que me hubieran dicho. Su manera de dirigirse a mí y de tratarme —el hecho de que fueran previsores y sugirieran la idea de los papeles de libertad y otros cientos de pequeños detalles que no es necesario repetir— indicaba que eran amigos y que se preocupaban sinceramente por mi bienestar. Ahora sé que no era así. Ahora sé que fueron culpables de la terrible crueldad de la que entonces los creí inocentes. Los que lean estas páginas tendrán ocasión de determinar, exactamente igual que yo, si fueron cómplices de mis desgracias —hábiles e inhumanos monstruos con aspecto humano— y me lanzaron el anzuelo intencionadamente para alejarme de mi casa y mi familia por dinero. Si hubieran sido inocentes, mi repentina desaparición habría sido inexplicable, pero, por más vueltas que le doy a todas las circunstancias que se produjeron, en ningún caso puedo concederles tan caritativa suposición.
Después de darme el dinero, que parecían tener en abundancia, me aconsejaron que no saliera aquella noche, dado que no estaba familiarizado con las costumbres de la ciudad. Les prometí recordar su consejo, me marché y poco después un sirviente de color me acompañó a un dormitorio en la parte trasera del hotel, en la planta baja. Me tumbé a descansar pensando en mi casa, mi mujer y mis hijos, y en la larga distancia que nos separaba, hasta que me quedé dormido. Pero ningún ángel bueno y piadoso acudió invitándome a escapar, ninguna voz misericordiosa me advirtió en sueños de las duras pruebas por las que estaba a punto de pasar.
Al día siguiente se celebró un gran desfile en Washington. El aire se llenó de rugidos de cañones y tañidos de campanas. En las casas colgaban crespones y las calles estaban atestadas de gente vestida de negro. A medida que transcurría el día, la procesión apareció, avanzando muy despacio por la avenida, carruaje tras carruaje, en larga sucesión, mientras miles y miles de personas la seguían a pie, moviéndose al compás de la melancólica música. Llevaban el cuerpo de Harrison a la tumba.
Desde primera hora de la mañana estuve con Hamilton y Brown. Eran las únicas personas que conocía en Washington. Estuvimos juntos mientras pasaba el desfile fúnebre. Recuerdo perfectamente que el cristal de la ventana estaba a punto de romperse y caer en pedazos al suelo cada vez que el cañón del cementerio lanzaba un disparo. Fuimos al Capitolio y paseamos un buen rato por los alrededores. Por la tarde fueron a dar una vuelta por la casa del presidente, conmigo siempre a su lado, mostrándome diversos lugares de interés. Aún no había visto ningún circo. De hecho, el día había sido tan agitado que apenas había pensado en el circo, por no decir que no había pensado en absoluto en él.
Aquella tarde mis amigos entraron varias veces en bares y pidieron licores, aunque, por lo que había visto, no tenían por costumbre cometer excesos. En aquella ocasión, tras servirse a sí mismos, llenaban un vaso y me lo ofrecían. Yo no me emborraché, como se deducirá por lo que sucedió a continuación. A última hora de la tarde, poco después de haber participado en una de aquellas rondas, empecé a sentirme muy mal, muy mareado. Comenzó a dolerme la cabeza, un dolor intenso que me dejaba embotado, indescriptiblemente desagradable. Cuando me senté a cenar no tenía hambre. La visión y el sabor de la comida me producían náuseas. Por la noche, el mismo sirviente me acompañó a la habitación en la que había dormido la noche anterior. Brown y Hamilton me aconsejaron que me retirara, se compadecieron de mí amablemente y me expresaron su deseo de que me encontrara mejor por la mañana. Me quité solo el abrigo y las botas, y me dejé caer en la cama. Me resultaba imposible dormir. El dolor de cabeza era cada vez más intenso, hasta que se hizo casi insoportable. Al rato empecé a tener sed. Sentía los labios resecos. Solo podía pensar en agua, en lagos y ríos fluyendo, en arroyos en los que me había detenido a beber y en un cubo lleno de agua alzándose con su fresco néctar desde las profundidades de un pozo. Por lo que recuerdo, hacia la medianoche me levanté, porque ya no podía aguantar más aquella sed. Como no conocía el hotel, nada sabía de su distribución. Observé que no había nadie levantado. A tientas y al azar, sin saber por dónde iba, al final encontré una cocina, en el sótano. Dos o tres sirvientes de color iban de un lado a otro, y uno de ellos, una mujer, me ofreció dos vasos de agua. Me alivió momentáneamente, pero en cuanto llegué de nuevo a mi habitación volví a sentir el mismo deseo ardiente de beber, la misma sed que me atormentaba. Me torturaba incluso más que antes, y lo mismo sucedía con el salvaje dolor de cabeza, si es que tal cosa podía ser. ¡Estaba angustiado y doliente, en la más insoportable agonía! ¡Creí que iba a volverme loco! El recuerdo de aquella noche de horrible sufrimiento me acompañará hasta la tumba.
Aproximadamente una hora después de que volviera de la cocina, sentí que alguien entraba en mi habitación. Parecían ser varios —una mezcla de varias voces—, pero no sabría decir cuántos ni quiénes eran. Sería una mera conjetura aventurar si Brown y Hamilton estaban entre ellos. Lo único que recuerdo con absoluta claridad es que me dijeron que había que llevarme al médico para buscar medicamentos, que me calcé las botas y, sin ponerme el abrigo ni el sombrero, los seguí por un largo pasillo hasta la puerta de la calle, que daba a una esquina de la Pennsylvania Avenue. Al otro lado de la calle se veía una ventana con la luz encendida. Me da la impresión de que había tres personas conmigo, aunque todo es indefinido y vago, como el recuerdo de un doloroso sueño. Lo último que se grabó en mi memoria es que me dirigí hacia aquella luz, que suponía que procedía de la consulta de un médico y que parecía retroceder a medida que yo avanzaba. A partir de aquel momento perdí la conciencia. No sé cuánto tiempo pasé inconsciente, si fue solo aquella noche o muchos días con sus noches, pero cuando recuperé el conocimiento, me encontré solo, en la más absoluta oscuridad y encadenado.
El dolor de cabeza prácticamente había desaparecido, pero me sentía muy débil. Estaba sentado en un banco bajo de duros tablones, sin abrigo y sin sombrero. Me habían esposado. Tenía también pesados grilletes alrededor de los tobillos. Un extremo de la cadena estaba atado a una gran argolla en el suelo, y el otro, a los grilletes de mis tobillos. Intenté en vano ponerme en pie. Como acababa de despertarme de un trance tan doloroso, necesitaba algo de tiempo para ordenar mis pensamientos. ¿Dónde estaba? ¿Qué significaban aquellas cadenas? ¿Dónde estaban Brown y Hamilton? ¿Qué había hecho para merecer que me encerraran en aquel calabozo? No lo entendía. Ningún rincón de mi memoria lograba recordar lo que había sucedido durante un período de tiempo indefinido, antes de despertarme en aquel solitario lugar. Estaba en blanco. Escuché con atención en busca de algún indicio de vida, algún sonido, pero nada rompía el opresivo silencio, salvo el tintineo de mis cadenas cada vez que conseguía moverme. Hablé en voz alta, pero el sonido de mi propia voz me asustó. Me metí las manos en los bolsillos hasta donde los grilletes me lo permitían, en cualquier caso lo bastante hondo para asegurarme de que me habían robado no solo la libertad, sino también el dinero y los papeles.
Entonces empezó a abrirse camino en mi mente la idea, en un principio débil y confusa, de que me habían secuestrado. Pero pensé que era inverosímil. Debía de ser un malentendido, un lamentable error. No era posible que a un ciudadano libre de Nueva York, que no había hecho daño a nadie ni violado ninguna ley, se le tratara con tanta crueldad. Sin embargo, cuanto más pensaba en mi situación, más confirmaba mis sospechas. Sin duda, era una idea desoladora. Sentía que el hombre era un ser insensible y despiadado en el que no se podía confiar. Me encomendé al Dios de los oprimidos, me cubrí la cara con las manos encadenadas y lloré amargamente.
III
PENSAMIENTOS DOLOROSOS — JAMES H. BURCH — EL CORRAL DE ESCLAVOS DE WILLIAMS EN WASHINGTON — EL LACAYO RADRURN — REIVINDICO MI LIBERTAD — LA IRA DEL NEGRERO — EL REMO Y EL LÁTIGO — LA PALIZA — NUEVOS CONOCIDOS — RAY, WILLIAMS Y RANDALL — LLEGADA A LA CÁRCEL DE LA PEQUEÑA EMILY Y SU MADRE — EL DOLOR DE UNA MADRE — LA HISTORIA DE ELIZA
Transcurrieron unas tres horas en las que me quedé sentado en el banco, sumido en dolorosos pensamientos. Oí a lo lejos el canto de un gallo, y al rato llegó a mis oídos un rumor distante, como el ruido de carruajes rodando por las calles, así que supe que ya era de día, aunque en mi calabozo no entraba ni un solo rayo de luz. Por último, oí pasos justo encima de mí, como si alguien anduviera de un lado para otro. Se me ocurrió entonces que debía de estar en un sótano, y el olor a humedad y moho confirmó mi suposición. El ruido en el piso de arriba se prolongó durante al menos una hora, hasta que por fin oí pasos acercándose desde el exterior. Una llave tintineó en la cerradura, una enorme puerta giró sobre sus goznes y lo inundó todo de luz, y dos hombres entraron y se acercaron a mí. Uno de ellos era alto y fuerte, de unos cuarenta años y de pelo castaño oscuro algo canoso. Tenía la cara rechoncha y era de complexión generosa y de rasgos extremadamente toscos que solo expresaban crueldad y malicia. Medía alrededor de cinco pies y diez pulgadas de altura, y creo que por mi experiencia puedo decir, sin prejuicios, que era un hombre de aspecto siniestro y repugnante. Se llamaba James H. Burch, según supe después, era un famoso negrero de Washington y en aquellos momentos, o algo después, se había asociado con Theophilus Freeman, de Nueva Orleans. La persona que lo acompañaba era un simple lacayo llamado Ebenezer Radburn, que actuaba meramente como carcelero. Estos dos hombres viven todavía en Washington, o al menos vivían en el momento en que pasé por esta ciudad tras liberarme de mi condición de esclavo, el pasado mes de enero.
La luz que entraba por la puerta abierta me permitió observar la habitación en la que estaba encerrado. Era de unos doce pies cuadrados, con las paredes de sólidos ladrillos y el suelo de gruesos tablones. Había una pequeña ventana con barrotes de hierro y una contraventana exterior con cierre de seguridad.
Una puerta de hierro conducía a una celda o cámara adyacente sin una sola ventana ni ningún otro medio para dejar entrar la luz. Los muebles de la celda en la que me encontraba se limitaban al banco de madera en el que estaba sentado y una vieja y sucia estufa de leña, y, por lo demás, en ninguna de las dos celdas había cama, ni mantas, ni cosa alguna. La puerta por la que habían entrado Burch y Radburn daba a un pequeño pasillo que conducía, tras un tramo de escalones, a un patio rodeado por un muro de ladrillo de unos diez o doce pies de altura, pegado a un edificio de la misma anchura. El patio se extendía unos treinta pies desde la parte trasera del edificio. En un lado del muro había una gruesa puerta de hierro que daba a un estrecho pasillo cubierto que recorría un lado de la casa hasta la calle. La condena del hombre de color tras el que se cerrara la puerta que daba a aquel estrecho pasillo estaba sentenciada. La parte superior del muro sujetaba un extremo de un tejado que ascendía hacia dentro y formaba una especie de cobertizo abierto. Debajo del tejado, alrededor de todo el muro, había un increíble altillo para que los esclavos durmieran por la noche, si se lo permitían, o se protegieran de las inclemencias del tiempo en caso de tormenta. Era bastante parecido a un corral, salvo en que lo habían construido de manera que el mundo exterior no pudiera ver el ganado humano que se agrupaba entre aquellos muros.
El edificio unido al patio era de dos plantas y daba a una calle de Washington. Desde fuera tenía el aspecto de una tranquila vivienda particular. A cualquier extraño que la observara jamás se le pasaría por la cabeza imaginar el execrable uso que hacían de ella. Por extraño que parezca, al otro lado de aquella casa se alzaba imponente el Capitolio. Las voces de patrióticos diputados llenándose la boca con la libertad y la igualdad casi se mezclaba con el traqueteo de las cadenas de los pobres esclavos. Un corral de esclavos a la sombra del Capitolio.
Esta es una descripción correcta de cómo era en 1841 el corral de esclavos de Williams, en Washington, en una de cuyas celdas me encontré inexplicablemente confinado.
—Bueno, chico, ¿cómo te encuentras? —me preguntó Burch en cuanto cruzó la puerta.
Le contesté que estaba enfermo y le pregunté por qué estaba encerrado. Me dijo que era su esclavo, que me había comprado y que estaba a punto de mandarme a Nueva Orleans. Le aseguré, en voz alta y clara, que era libre, que vivía en Saratoga, donde tenía mujer e hijos, que también eran libres, y que me apellidaba Northup. Me quejé amargamente del extraño trato que había recibido y amenacé con pedir compensaciones por el malentendido en cuanto recuperara la libertad. Negó que yo fuera libre, soltó una palabrota y aseguró que yo era de Georgia. Le repetí una y otra vez que no era esclavo de nadie e insistí en que me quitara las cadenas de inmediato. Intentó acallarme, como si temiera que alguien pudiera oírme, pero yo no pensaba callarme y denunciaría a los causantes de mi encarcelamiento, fueran quienes fuesen, como a auténticos villanos. Al ver que no conseguía tranquilizarme, le dio un ataque. Lanzó juramentos blasfemos, me llamó negro mentiroso, fugitivo de Georgia y muchos otros calificativos soeces y vulgares que solo la mente más indecente podría imaginar.
Durante todo aquel rato Radburn se mantuvo a su lado, en silencio. Su trabajo consistía en supervisar aquel establo humano, o más bien inhumano, recibir a los esclavos, darles de comer y azotarlos a cambio de dos chelines diarios por cabeza. Burch se volvió hacia él y le ordenó que trajera el remo y el látigo. Radburn desapareció y volvió al momento con los instrumentos de tortura. El remo, como se lo llama en el vocabulario de tortura de esclavos, o al menos el primero que yo conocí, y del que ahora hablo, era un trozo de tablón de madera dura, de unas veinte pulgadas de largo, con forma de cuchara plana o de remo. En la parte plana y redondeada, cuyo tamaño era de aproximadamente dos palmos, habían hecho varios agujeros con un taladro. El látigo era una larga cuerda con muchas hebras sueltas, con un nudo en el extremo de cada una de ellas.
En cuanto aparecieron aquellos formidables instrumentos para azotar, los dos hombres me sujetaron y me desnudaron de manera brusca. Como he contado, tenía los pies atados al suelo. Me empujaron hacia el banco, boca abajo, y Radburn apoyó con fuerza el pie sobre los grilletes, entre mis muñecas, reteniéndolas dolorosamente contra el suelo. Burch empezó a pegarme con el remo, asestando golpe tras golpe a mi cuerpo desnudo. Cuando su implacable mano se cansó, se detuvo y me preguntó si seguía insistiendo en que era libre. Insistí, así que empezó a golpearme de nuevo, más deprisa y con más fuerza, si cabe, que antes. Cuando volvía a cansarse, me repetía otra vez la misma pregunta, y como recibía la misma respuesta, seguía con su cruel labor. Durante todo ese tiempo, aquel diablo reencarnado soltaba las más diabólicas blasfemias. Al final, el remo se rompió y se quedó con el mango en la mano, sin poder utilizarlo. Yo seguía sin ceder. Todos aquellos brutales golpes no podían obligar a mis labios a decir la absurda mentira de que era un esclavo. Burch, muy enfadado, tiró al suelo el mango del remo roto y tomó el látigo, que fue mucho más doloroso. Intentaba aguantar con todas mis fuerzas, pero era en vano. Supliqué piedad, pero solo respondió a mis súplicas con juramentos y arañazos. Pensé que moriría bajo los latigazos de aquel maldito bruto. Todavía se me pone la carne de gallina al recordar aquella escena. Tenía la espalda en carne viva. Mi sufrimiento solo se podía comparar con las ardientes agonías del infierno.
Escena en el corral de esclavos en Washington. Grabado de la primera edición publicada por Miller, Orton & Mulligan en 1853.
Al final guardé silencio ante sus constantes preguntas. No iba a responderle. De hecho, casi no podía ni hablar. Siguió dando latigazos sin descanso a mi pobre cuerpo hasta que pareció que la carne herida se me desgarraba de los huesos con cada golpe. Un hombre con un ápice de piedad en el alma no habría golpeado con tanta crueldad ni siquiera a un perro. Radburn dijo por fin que era inútil seguir fustigándome, que ya había quedado lo bastante dolorido. Y, acto seguido, Burch desistió y, agitando el puño amenazador ante mi cara y con los dientes apretados, me dijo que si me atrevía a volver a decir que era libre, que me habían secuestrado o cualquier otra cosa por el estilo, el castigo que acababa de recibir no sería nada comparado con el que me esperaba. Me juró que me vencería o me mataría. Tras estas reconfortantes palabras, me quitaron los grilletes de las muñecas, aunque mis pies siguieron atados a la argolla del suelo. Volvieron a cerrar los postigos de la pequeña ventana con rejas, que habían abierto, salieron, cerraron la enorme puerta con llave y me dejaron a oscuras, como antes.
En una hora, quizá dos, se me subió el corazón a la garganta al oír la llave repiqueteando en la puerta de nuevo. Yo, que había estado tan solo y que había deseado tan ardientemente ver a alguien, fuera quien fuese, de pronto me estremecí al pensar que se acercaba un hombre. Todo rostro humano me daba miedo, en especial si era blanco. Entró Radburn con un plato de hojalata en las manos que contenía un trozo de cerdo frito reseco, una rebanada de pan y un vaso de agua. Me preguntó cómo me encontraba y señaló que había recibido una dura paliza. Me censuró la falta de decoro de asegurar que era libre. Me aconsejó, en un tono más bien condescendiente y confidencial, que cuanto menos dijera sobre el tema, mejor sería para mí. Era evidente que se empeñaba en parecer amable, no sé si conmovido por mi triste situación o al observar que había renunciado a seguir reclamando mis derechos, pero no es necesario ahora hacer cábalas. Me desató los grilletes de los tobillos, abrió los postigos de la pequeña ventana, se marchó y volví a quedarme solo.
Para entonces estaba ya agarrotado y maltrecho. Tenía el cuerpo cubierto de ampollas y no podía moverme sino con gran dolor y dificultad. Por la ventana solo veía el tejado apoyado en el muro contiguo. Por la noche me tumbaba en el suelo, húmedo y duro, sin almohada y sin nada con que taparme. Dos veces al día, siempre a la misma hora, Radburn entraba con el cerdo, el pan y el agua. Casi no tenía hambre, aunque la sed seguía atormentándome. Las heridas apenas me permitían aguantar unos minutos en cualquier posición, de modo que pasaba los días y las noches sentado, o de pie, o dando vueltas muy despacio. Estaba angustiado y desanimado. Solo pensaba en mi familia, mi mujer y mis hijos. Cuando el sueño me vencía, soñaba con ellos, soñaba que estaba de nuevo en Saratoga, que veía sus rostros y oía sus voces, que me llamaban. Al despertar de las dulces fantasías del sueño a las amargas realidades que me rodeaban, solo podía gemir y llorar. Pero no me habían roto el alma. No tardé en empezar a pensar en escapar. Pensé que era imposible que los hombres fueran tan injustos como para hacerme esclavo sabiendo que decía la verdad. En cuanto Burch confirmara que no era un fugitivo de Georgia, sin duda me dejaría marchar. Aunque a menudo sospechaba de Brown y Hamilton, me costaba aceptar la idea de que estuvieran involucrados en mi encarcelamiento. Seguramente me buscarían y me liberarían de la esclavitud. Ay, en aquellos momentos no era consciente de “la crueldad del hombre hacia el hombre”, ni de hasta a qué punto es capaz de llegar por amor al dinero.
Unos días después, la puerta se abrió y me permitieron salir al patio, donde encontré a tres esclavos, uno de ellos, un crío de diez años, y los otros dos, jóvenes de entre veinte y veinticinco. No tardé en intimar con ellos y en saber cómo se llamaban y los detalles de su historia.