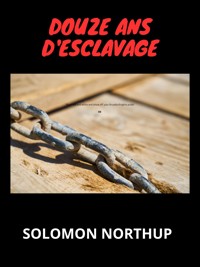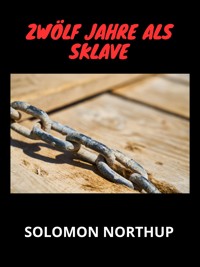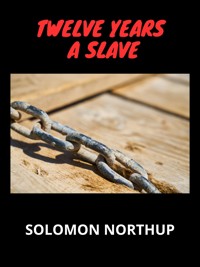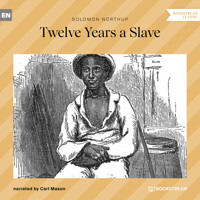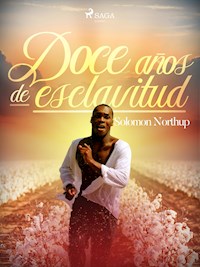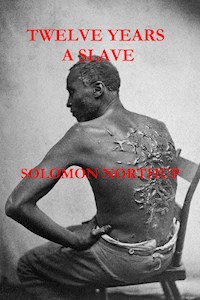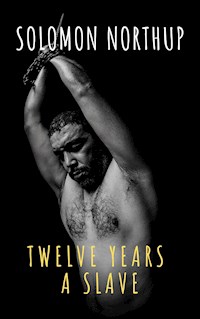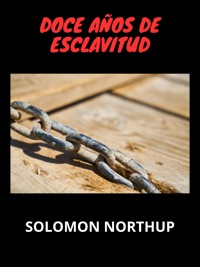
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Stargatebook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En 1853, este libro conmocionó a la sociedad estadounidense y anunció la Guerra Civil. 160 años después, inspiró a Steve McQueen y Brad Pitt para crear una obra maestra cinematográfica que ha ganado numerosos premios y galardones, incluido el Oscar 2014 a la mejor película del año.
En cuanto al propio Solomon Northup, el libro fue para él una confesión sobre el periodo más oscuro de su vida. Un periodo en el que la desesperación casi sofocó la esperanza de liberarse de las cadenas de la esclavitud y recuperar la libertad y la dignidad que le habían arrebatado.
El texto de la traducción procede de la edición original de 1855. El traductor ha mantenido el estilo del autor, lo que demuestra que Solomon Northup no sólo era culto, sino también letrado.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
DOCE AÑOS DE ESCLAVITUD
SALOMÓN NORTHUP
Traducción y edición 2024 de David De Angelis
Todos los derechos reservados
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo XI
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Sobre Northup:
Solomon Northup era un afroamericano nacido libre en Nueva York, hijo de una esclava liberada. Agricultor y violinista, poseía una propiedad en Hebron. En 1841 fue secuestrado por traficantes de esclavos, a los que había seducido con una oferta de trabajo como violinista. Cuando acompañó a sus supuestos empleadores a Washington, DC, lo drogaron y lo vendieron como esclavo. Lo enviaron a Nueva Orleans, donde fue vendido al propietario de una plantación en Luisiana. Estuvo retenido en la región del Río Rojo de Luisiana por varios propietarios diferentes durante 12 años, tiempo durante el cual sus amigos y familiares no supieron nada de él. Hizo repetidos intentos de escapar y conseguir mensajes fuera de la plantación. Finalmente, su familia recibió noticias suyas, se puso en contacto con sus amigos y consiguió que el gobernador de Nueva York, Washington Hunt, se uniera a su causa. Recuperó la libertad en enero de 1853 y regresó con su familia a Nueva York.
Capítulo
1
Habiendo nacido libre y disfrutado durante más de treinta años de las bendiciones de la libertad en un Estado libre, y habiendo sido al final de ese tiempo secuestrado y vendido como esclavo, donde permanecí hasta que fui felizmente rescatado en el mes de enero de 1853, después de doce años de esclavitud, se ha sugerido que un relato de mi vida y fortuna no carecería de interés para el público.
Desde mi regreso a la libertad, no he dejado de percibir el creciente interés en los Estados del Norte por el tema de la esclavitud. Obras de ficción, que pretenden retratar sus características en sus aspectos más agradables y más repugnantes, han circulado en una medida sin precedentes y, según tengo entendido, han creado un fructífero tema de comentario y discusión.
Sólo puedo hablar de la esclavitud en la medida en que la he observado, sólo en la medida en que la he conocido y experimentado en mi propia persona. Mi objetivo es dar una declaración sincera y veraz de los hechos: repetir la historia de mi vida, sin exageración, dejando que otros determinen si incluso las páginas de ficción presentan una imagen de un mal más cruel o una esclavitud más severa.
Hasta donde he podido averiguar, mis antepasados paternos eran esclavos en Rhode Island. Pertenecían a una familia de apellido Northup, uno de los cuales, al trasladarse al estado de Nueva York, se estableció en Hoosic, en el condado de Rensselaer. Trajo consigo a Mintus Northup, mi padre. A la muerte de este caballero, que debió de ocurrir hace unos cincuenta años, mi padre quedó libre, emancipado por disposición testamentaria.
Henry B. Northup, Esq., de Sandy Hill, un distinguido abogado, y el hombre a quien, bajo la Providencia, estoy en deuda por mi libertad actual, y mi regreso a la sociedad de mi esposa e hijos, es un pariente de la familia en la que mis antepasados fueron así obligados a servir, y de la que tomaron el nombre que llevo. A este hecho puede atribuirse el perseverante interés que ha mostrado por mí.
Algún tiempo después de la liberación de mi padre, se trasladó a la ciudad de Minerva, condado de Essex, Nueva York, donde yo nací, en el mes de julio de 1808. No he podido determinar con certeza cuánto tiempo permaneció en este último lugar. Desde allí se trasladó a Granville, condado de Washington, cerca de un lugar conocido como Slyborough, donde, durante algunos años, trabajó en la granja de Clark Northup, también pariente de su antiguo amo; desde allí se trasladó a la granja de Alden, en Moss Street, a poca distancia al norte del pueblo de Sandy Hill; y desde allí a la granja que ahora es propiedad de Russel Pratt, situada en la carretera que va de Fort Edward a Argyle, donde continuó residiendo hasta su muerte, que tuvo lugar el 22 de noviembre de 1829. Dejó viuda y dos hijos: yo y Joseph, un hermano mayor. Este último aún vive en el condado de Oswego, cerca de la ciudad de ese nombre; mi madre murió durante el período de mi cautiverio.
Aunque nacido esclavo y sometido a las desventajas a que está sujeta mi desafortunada raza, mi padre era un hombre respetado por su laboriosidad e integridad, como pueden atestiguar muchos de los que ahora viven y le recuerdan bien. Toda su vida transcurrió en las pacíficas actividades de la agricultura, sin buscar nunca empleo en los puestos más serviles, que parecen estar especialmente asignados a los hijos de África. Además de darnos una educación superior a la que se suele dar a los niños de nuestra condición, adquirió, gracias a su diligencia y economía, un título de propiedad suficiente para tener derecho al sufragio. Acostumbraba hablarnos de sus primeros años de vida; y aunque en todo momento abrigaba las más cálidas emociones de bondad, e incluso de afecto hacia la familia, en cuya casa había sido esclavo, comprendía sin embargo el sistema de la esclavitud, y se lamentaba de la degradación de su raza. Se esforzó por infundir en nuestras mentes sentimientos de moralidad y enseñarnos a depositar nuestra confianza en Aquel que considera a la más humilde y a la más elevada de sus criaturas. Cuántas veces desde entonces he recordado sus consejos paternales, mientras yacía en una choza de esclavos en las distantes y enfermizas regiones de Luisiana, dolorido por las heridas inmerecidas que un amo inhumano me había infligido, y anhelando que la tumba que lo había cubierto me protegiera a mí también del látigo del opresor. En el patio de la iglesia de Sandy Hill, una humilde lápida señala el lugar donde descansa, después de haber cumplido dignamente con los deberes propios de la humilde esfera en la que Dios lo había destinado a caminar.
Hasta entonces me había dedicado principalmente con mi padre a las labores de la granja. Las horas de ocio de que disponía las dedicaba generalmente a mis libros o a tocar el violín, una diversión que fue la pasión dominante de mi juventud. También ha sido la fuente de consuelo desde entonces, proporcionando placer a los seres sencillos con quienes mi suerte estaba echada, y distrayendo mis propios pensamientos, durante muchas horas, de la dolorosa contemplación de mi destino.
El día de Navidad de 1829 me casé con Anne Hampton, una muchacha de color que vivía entonces en las cercanías de nuestra residencia. La ceremonia fue celebrada en Fort Edward, por Timothy Eddy, Esq. magistrado de esa ciudad, y todavía un prominente ciudadano del lugar. Ella había residido mucho tiempo en Sandy Hill, con el señor Baird, propietario de la taberna Eagle, y también en la familia del reverendo Alexander Proudfit, de Salem. Este caballero había presidido durante muchos años la sociedad presbiteriana de este último lugar, y se distinguía ampliamente por su erudición y piedad. Ana aún recuerda con gratitud la gran amabilidad y los excelentes consejos de aquel buen hombre. No es capaz de determinar la línea exacta de su ascendencia, pero la sangre de tres razas se mezcla en sus venas. Es difícil saber si predomina la roja, la blanca o la negra. La unión de todas ellas, sin embargo, en su origen, le ha dado una expresión singular pero agradable, como rara vez se ve. Aunque algo parecida, no se la puede llamar propiamente cuarterona, clase a la que, he omitido mencionar, pertenecía mi madre.
Acababa de pasar el período de mi minoría de edad, habiendo alcanzado la edad de veintiún años en el mes de julio anterior. Privado del consejo y la ayuda de mi padre, con una esposa que dependía de mí para su sustento, resolví emprender una vida de laboriosidad; y a pesar del obstáculo del color y de la conciencia de mi condición humilde, me entretuve en agradables sueños de que llegarían buenos tiempos, cuando la posesión de alguna humilde morada, con unos pocos acres circundantes, recompensaría mis labores y me proporcionaría los medios para la felicidad y la comodidad.
Desde el momento de mi matrimonio hasta hoy, el amor que he profesado a mi esposa ha sido sincero e inquebrantable; y sólo aquellos que han sentido la ardiente ternura que un padre siente por sus hijos, pueden apreciar mi afecto por los queridos niños que nos han nacido desde entonces. Esto es lo que considero apropiado y necesario hoy, para que quienes lean estas páginas puedan comprender lo conmovedor de los sufrimientos que me he visto obligado a soportar.
Inmediatamente después de casarnos empezamos a vivir en el viejo edificio amarillo que entonces se alzaba en el extremo sur del pueblo de Fort Edward y que desde entonces se ha transformado en una mansión moderna, ocupada últimamente por el capitán Lathrop. Se conoce como Fort House. En este edificio se celebraron en algún momento los tribunales tras la organización del condado. También fue ocupado por Burgoyne en 1777, ya que estaba situado cerca del antiguo fuerte, en la orilla izquierda del Hudson.
Durante el invierno trabajé con otros en la reparación del canal de Champlain, en la sección de la que William Van Nortwick era superintendente. David McEachron estaba a cargo de los hombres en cuya compañía yo trabajaba. Cuando se inauguró el canal en primavera, con los ahorros de mi sueldo pude comprar un par de caballos y otras cosas necesarias para la navegación.
Tras contratar a varios empleados eficientes para que me ayudaran, firmé contratos para el transporte de grandes balsas de madera desde el lago Champlain hasta Troy. Dyer Beckwith y un tal Bartemy, de Whitehall, me acompañaron en varios viajes. Durante la temporada me familiaricé perfectamente con el arte y los misterios del rafting, un conocimiento que más tarde me permitió prestar un servicio provechoso a un digno amo y asombrar a los leñadores ingenuos de las orillas del Bayou Boeuf.
En uno de mis viajes por el lago Champlain, me vi inducido a visitar Canadá. Me dirigí a Montreal, visité la catedral y otros lugares de interés en esa ciudad, desde donde continué mi excursión a Kingston y otras ciudades, obteniendo un conocimiento de las localidades, que también me fue útil más tarde, como se verá hacia el final de esta narración.
Habiendo completado mis contratos en el canal satisfactoriamente para mí y para mi patrón, y no deseando permanecer ocioso, ahora que la navegación del canal estaba de nuevo suspendida, firmé otro contrato con Medad Gunn, para cortar una gran cantidad de madera. En este negocio estuve ocupado durante el invierno de 1831-32.
Con el regreso de la primavera, Ana y yo concebimos el proyecto de comprar una granja en el vecindario. Yo había estado acostumbrado desde mi más tierna juventud a las labores agrícolas, y era una ocupación afín a mis gustos. En consecuencia, hice arreglos para adquirir una parte de la antigua granja Alden, en la que mi padre había residido anteriormente. Con una vaca, un cerdo, una yunta de buenos bueyes que acababa de comprar a Lewis Brown, en Hartford, y otras propiedades y efectos personales, nos dirigimos a nuestro nuevo hogar en Kingsbury. Aquel año planté veinticinco acres de maíz, sembré grandes campos de avena y comencé a cultivar la tierra en la mayor escala que me permitían mis medios. Ana se ocupó con diligencia de los asuntos de la casa, mientras yo trabajaba laboriosamente en el campo.
En este lugar seguimos residiendo hasta 1834. En la estación invernal recibí numerosas llamadas para tocar el violín. Dondequiera que los jóvenes se reunían para bailar, yo estaba allí casi invariablemente. Mi violín era famoso en todos los pueblos de los alrededores. También Ana, durante su larga residencia en la Taberna del Águila, se había hecho algo famosa como cocinera. Durante las semanas de corte, y en ocasiones públicas, trabajaba en la cocina del Sherrill's Coffee House, por un alto salario.
Siempre volvíamos a casa con dinero en los bolsillos; de modo que, con el violín, la cocina y la agricultura, pronto nos encontramos en posesión de la abundancia y, de hecho, llevando una vida feliz y próspera. Bien nos hubiera ido si hubiéramos permanecido en la granja de Kingsbury; pero llegó el momento de dar el siguiente paso hacia el cruel destino que me aguardaba.
En marzo de 1834 nos trasladamos a Saratoga Springs. Ocupamos una casa que pertenecía a Daniel O'Brien, en el lado norte de la calle Washington. Por aquel entonces, Isaac Taylor tenía una gran pensión, conocida como Washington Hall, en el extremo norte de Broadway. Me contrató para conducir un carruaje y trabajé para él durante dos años. A partir de entonces, trabajé durante toda la temporada de visitas, al igual que Anne, en el United States Hotel y en otros bares del lugar. En las estaciones invernales me valía de mi violín, aunque durante la construcción del ferrocarril de Troy y Saratoga trabajé muchas horas en él.
Tenía la costumbre, en Saratoga, de comprar los artículos necesarios para mi familia en los almacenes de los señores Cephas Parker y William Perry, caballeros hacia quienes, por muchos actos de bondad, sentía un gran aprecio. Por esta razón, doce años después, hice que se les dirigiera la carta que se inserta a continuación, y que fue el medio, en manos del señor Northup, de mi afortunada liberación.
Mientras vivía en el United States Hotel, me encontraba a menudo con esclavos que habían acompañado a sus amos desde el Sur. Estaban siempre bien vestidos y bien provistos, llevando aparentemente una vida fácil, con pocos de sus problemas ordinarios que los desconcertaran. Muchas veces entablaron conversación conmigo sobre el tema de la esclavitud. Casi todos sentían un secreto deseo de libertad. Algunos de ellos expresaron la más ardiente ansiedad por escapar, y me consultaron sobre el mejor método para lograrlo. Sin embargo, el miedo al castigo que sabían que les esperaba al ser capturados de nuevo y al regresar, fue en todos los casos suficiente para disuadirlos del experimento. Habiendo respirado toda mi vida el aire libre del Norte, y consciente de que poseía los mismos sentimientos y afectos que tienen cabida en el pecho del hombre blanco; consciente, además, de una inteligencia igual a la de algunos hombres, al menos, de piel más blanca. Yo era demasiado ignorante, quizá demasiado independiente, para concebir cómo alguien podía contentarse con vivir en la abyecta condición de esclavo. No podía comprender la justicia de esa ley, o de esa religión, que sostiene o reconoce el principio de la esclavitud; y ni una sola vez, me enorgullece decirlo, dejé de aconsejar a nadie que viniera a mí, que aprovechara su oportunidad y luchara por la libertad.
Continué residiendo en Saratoga hasta la primavera de 1841. Las halagüeñas expectativas que, siete años antes, nos habían seducido desde la tranquila casa de la granja, en el lado este del Hudson, no se habían hecho realidad. Aunque siempre en circunstancias confortables, no habíamos prosperado. La sociedad y las asociaciones de aquel abrevadero de fama mundial no estaban calculadas para preservar los sencillos hábitos de laboriosidad y economía a los que yo había estado acostumbrado, sino, por el contrario, para sustituirlos por otros que tendían a la vagancia y la extravagancia.
Por aquel entonces éramos padres de tres hijos: Elizabeth, Margaret y Alonzo. Elizabeth, la mayor, estaba en su décimo año; Margaret era dos años más joven, y el pequeño Alonzo acababa de pasar su quinto día de nacimiento. Llenaban nuestra casa de alegría. Sus jóvenes voces eran música para nuestros oídos. Su madre y yo construimos muchos castillos para los pequeños inocentes. Cuando no estaba de parto, siempre paseaba con ellos, vestidos con sus mejores galas, por las calles y arboledas de Saratoga. Su presencia era mi deleite; y los estrechaba contra mi pecho con un amor tan cálido y tierno como si sus nubladas pieles hubieran sido tan blancas como la nieve.
Hasta aquí, la historia de mi vida no presenta nada fuera de lo común, nada más que las esperanzas, los amores y los trabajos comunes de un oscuro hombre de color que progresa humildemente en el mundo. Pero ahora había llegado a un punto decisivo de mi existencia, al umbral de un mal, una pena y una desesperación indecibles. Ahora me había acercado a la sombra de la nube, a la espesa oscuridad de la que pronto desaparecería, para quedar oculto a los ojos de toda mi parentela y excluido de la dulce luz de la libertad durante muchos años de cansancio.
Capítulo
2
UNA mañana, hacia finales del mes de marzo de 1841, no teniendo en aquel momento ningún asunto particular que ocupara mi atención, paseaba por el pueblo de Saratoga Springs, pensando en dónde podría conseguir algún empleo actual, hasta que llegara la temporada alta. Ana, como era su costumbre, había ido a Sandy Hill, a una distancia de unas veinte millas, para hacerse cargo de la sección culinaria del Sherrill's Coffee House, durante la sesión del tribunal. Elizabeth, creo, la habia acompanado. Margaret y Alonzo estaban con su tía en Saratoga.
En la esquina de la calle Congress con Broadway, cerca de la taberna que entonces, y por lo que sé, todavía regentaba el señor Moon, me salieron al encuentro dos caballeros de aspecto respetable, ambos completamente desconocidos para mí. Tengo la impresión de que me fueron presentados por alguno de mis conocidos, pero he tratado en vano de recordar quién, con la observación de que yo era un experto tocando el violín. En cualquier caso, inmediatamente entablaron conversación sobre ese tema, haciendo numerosas preguntas sobre mi habilidad en ese aspecto. Como mis respuestas parecieron satisfactorias, me propusieron contratar mis servicios por un corto período de tiempo, afirmando al mismo tiempo que yo era la persona que su negocio requería. Sus nombres, según me los dieron más tarde, eran Merrill Brown y Abram Hamilton, aunque tengo fuertes razones para dudar de que éstos fueran sus verdaderos apelativos. El primero era un hombre de unos cuarenta años, algo bajo y de complexión gruesa, con un semblante que denotaba astucia e inteligencia. Vestía levita negra y sombrero negro, y dijo que residía en Rochester o en Siracusa. El segundo era un joven de tez clara y ojos claros que, a mi juicio, no había pasado de los veinticinco años. Era alto y delgado, vestido con un abrigo de color tabaco, sombrero brillante y chaleco de elegante diseño. Todo su atuendo estaba muy a la moda. Su aspecto era algo afeminado, pero atractivo, y tenía un aire desenvuelto que demostraba que se había mezclado con el mundo. Estaban relacionados, según me informaron, con una compañía de circo que se encontraba entonces en la ciudad de Washington; que se dirigían hacia allí para volver a unirse a ella, después de haberla dejado por un corto tiempo para hacer una excursión hacia el norte, con el propósito de ver el país, y que estaban pagando sus gastos con una exhibición ocasional. También comentaron que habían tenido muchas dificultades para conseguir música para sus espectáculos, y que si los acompañaba hasta Nueva York, me darían un dólar por cada día de servicio, y tres dólares más por cada noche que tocara en sus actuaciones, además de lo suficiente para pagar los gastos de mi regreso de Nueva York a Saratoga.
Acepté inmediatamente la tentadora oferta, tanto por la recompensa que prometía como por el deseo de visitar la metrópoli. Estaban ansiosos por partir inmediatamente. Pensando que mi ausencia sería breve, no consideré necesario escribir a Ana a dónde había ido; de hecho, supuse que mi regreso, tal vez, sería tan pronto como el de ella. Así que cogí una muda de ropa y mi violín y me dispuse a partir. Se acercó el carruaje, cubierto y tirado por un par de nobles bayos, que formaban un elegante conjunto. Su equipaje, consistente en tres grandes baúles, fue colocado en el portaequipajes, y montando en el asiento del conductor, mientras ellos ocupaban sus lugares en la parte trasera, me alejé de Saratoga por el camino de Albany, eufórico con mi nueva posición, y feliz como nunca lo había sido en ningún día de mi vida.
Pasamos por Ballston y, si no me falla la memoria, tomamos la carretera de la cresta, que es como la llaman, y la seguimos directamente hasta Albany. Llegamos a esa ciudad antes del anochecer, y nos detuvimos en un hotel al sur del Museo. Esta noche tuve la oportunidad de presenciar una de sus actuaciones, la única durante todo el tiempo que estuve con ellos. Hamilton estaba apostado en la puerta; yo formaba la orquesta, mientras que Brown se encargaba del entretenimiento. Consistía en lanzar pelotas, bailar sobre la cuerda, freír tortitas en un sombrero, hacer chillar a cerdos invisibles y otras proezas similares de ventriloquia y prestidigitación. El público fue extraordinariamente escaso, y no de los más selectos, y el informe de Hamilton sobre la recaudación no es más que un "mísero recuento de cajas vacías".
A la mañana siguiente, temprano, reanudamos el viaje. El peso de su conversación era ahora la expresión de una ansiedad por llegar al circo sin demora. Se apresuraron a seguir adelante, sin detenerse de nuevo a exhibirse, y a su debido tiempo, llegamos a Nueva York, alojándonos en una casa en el lado oeste de la ciudad, en una calle que va desde Broadway hasta el río. Supuse que mi viaje había llegado a su fin, y esperaba que en uno o dos días, por lo menos, regresaría con mis amigos y mi familia a Saratoga. Sin embargo, Brown y Hamilton empezaron a importunarme para que continuara con ellos hasta Washington. Alegaron que inmediatamente después de su llegada, ahora que se acercaba la temporada de verano, el circo partiría hacia el norte. Me prometieron un puesto y un buen sueldo si les acompañaba. Se explayaron mucho sobre las ventajas que me reportarían, y fueron tales las halagüeñas representaciones que me hicieron, que finalmente decidí aceptar la oferta.
A la mañana siguiente sugirieron que, puesto que estábamos a punto de entrar en un Estado esclavista, sería conveniente, antes de salir de Nueva York, procurarnos papeles libres. La idea me pareció prudente, aunque creo que apenas se me habría ocurrido si ellos no la hubieran propuesto. Nos dirigimos inmediatamente a lo que yo entendí que era la Aduana. Prestaron juramento sobre ciertos hechos que demostraban que yo era un hombre libre. Nos entregaron un papel con la indicación de que lo lleváramos a la oficina del secretario. Así lo hicimos, y después de que el secretario añadiera algo, por lo que se le pagaron seis chelines, regresamos de nuevo a la Aduana. Después de algunos trámites más, pagamos al funcionario dos dólares, guardamos los papeles en el bolsillo y partimos con mis dos amigos hacia el hotel. Debo confesar que en aquel momento pensé que los papeles apenas valían lo que costó obtenerlos, ya que nunca había sentido la más remota sospecha de peligro para mi seguridad personal. Recuerdo que el empleado al que nos dirigimos hizo un memorándum en un gran libro que, supongo, se encuentra todavía en la oficina. No dudo de que una referencia a las anotaciones de finales de marzo o principios de abril de 1841 satisfará a los incrédulos, al menos en lo que se refiere a esta transacción en particular.
Con la prueba de la libertad en mi poder, al día siguiente de nuestra llegada a Nueva-York, cruzamos el ferry a Jersey City, y tomamos el camino a Filadelfia. Aquí permanecimos una noche, continuando nuestro viaje hacia Baltimore temprano por la mañana. A su debido tiempo llegamos a esta última ciudad y nos detuvimos en un hotel cercano a la estación de ferrocarril, regentado por el señor Rathbone o conocido como Rathbone House. Durante todo el trayecto desde Nueva York, su ansiedad por llegar al circo parecía aumentar cada vez más. Dejamos el carruaje en Baltimore y, subiendo a los coches, nos dirigimos a Washington, adonde llegamos justo al anochecer, la víspera del funeral del general Harrison, y nos detuvimos en el hotel Gadsby, en la avenida Pennsylvania.
Después de la cena me llamaron a sus aposentos y me pagaron cuarenta y tres dólares, una suma superior a la de mi salario. Este acto de generosidad se debía, según dijeron, a que no habían actuado con la frecuencia que me habían hecho esperar durante nuestro viaje desde Saratoga. Además, me informaron de que la intención de la compañía circense había sido abandonar Washington a la mañana siguiente, pero que, debido al funeral, habían decidido quedarse un día más. Fueron entonces, como lo habían sido desde nuestro primer encuentro, extremadamente amables. No perdieron la oportunidad de dirigirse a mí en términos de aprobación, mientras que, por otra parte, yo estaba ciertamente muy predispuesto a su favor. Les di mi confianza sin reservas, y habría confiado libremente en ellos hasta casi cualquier punto. Su constante conversación y su trato hacia mí, su previsión al sugerirme la idea de los periódicos gratuitos, y otros cientos de pequeños actos, innecesarios de repetir, todo indicaba que eran amigos de verdad, sinceramente preocupados por mi bienestar. No sé si lo eran. No sé si eran inocentes de la gran maldad de la que ahora los creo culpables. Si fueron cómplices de mis desgracias, monstruos sutiles e inhumanos en forma de hombres, que me atrajeron deliberadamente lejos de mi hogar, de mi familia y de mi libertad por el oro, aquellos que lean estas páginas tendrán los mismos medios para determinarlo que yo mismo. Si eran inocentes, mi repentina desaparición habría sido ciertamente inexplicable; pero dando vueltas en mi mente a todas las circunstancias concurrentes, nunca pude permitirme, hacia ellos, una suposición tan caritativa.
Después de recibir de ellos el dinero, del que parecían disponer en abundancia, me aconsejaron que no saliera a la calle aquella noche, ya que desconocía las costumbres de la ciudad. Prometiéndoles que recordaría su consejo, los dejé juntos, y poco después un criado de color me llevó a una habitación en la parte trasera del hotel, en la planta baja. Me tumbé a descansar, pensando en mi casa, en mi mujer, en mis hijos y en la larga distancia que nos separaba, hasta que me quedé dormido. Pero ningún buen ángel de piedad se acercó a mi lecho, pidiéndome que huyera; ninguna voz de misericordia me advirtió en sueños de las pruebas que me aguardaban.
Al día siguiente hubo un gran desfile en Washington. El estruendo de los cañones y el tañido de las campanas llenaron el aire, mientras muchas casas se cubrían con crespones y las calles se llenaban de gente. A medida que avanzaba el día, hizo su aparición la procesión, que avanzaba lentamente por la avenida, carruaje tras carruaje, en larga sucesión, mientras miles y miles la seguían a pie, todos moviéndose al son de una música melancólica. Llevaban el cadáver de Harrison a la tumba.
Desde primera hora de la mañana, estuve constantemente en compañía de Hamilton y Brown. Eran las únicas personas que conocía en Washington. Permanecimos juntos mientras pasaba la pompa fúnebre. Recuerdo claramente cómo los cristales de las ventanas se rompían y caían al suelo después de cada cañonazo que disparaban en el cementerio. Fuimos al Capitolio y paseamos largo rato por el recinto. Por la tarde, se dirigieron hacia la Casa del Presidente, manteniéndome siempre cerca de ellos y señalándome diversos lugares de interés. Todavía no había visto nada del circo. De hecho, había pensado muy poco en él, si es que lo había hecho, en medio de la excitación del día.
Durante la tarde, mis amigos entraron varias veces en las tabernas y pidieron licor. Sin embargo, por lo que yo sabía, no tenían la costumbre de excederse. En esas ocasiones, después de servirse, se servían un vaso y me lo daban. No llegué a intoxicarme, como puede deducirse de lo que ocurrió posteriormente. Por la noche, poco después de haber tomado una de estas pociones, empecé a experimentar sensaciones muy desagradables. Me sentía extremadamente mal. Comenzó a dolerme la cabeza, un dolor sordo y fuerte, inexpresablemente desagradable. En la mesa, no tenía apetito; la vista y el sabor de la comida me producían náuseas. Al anochecer, el mismo criado me condujo a la habitación que había ocupado la noche anterior. Brown y Hamilton me aconsejaron que me retirara, compadeciéndome amablemente y expresando la esperanza de que me encontraría mejor por la mañana. Despojándome simplemente de abrigo y botas, me arrojé sobre la cama. Era imposible dormir. El dolor de cabeza no cesaba de aumentar, hasta hacerse casi insoportable. En poco tiempo tuve sed. Tenía los labios resecos. Sólo podía pensar en agua, en lagos y ríos caudalosos, en arroyos donde me había agachado para beber, y en el cubo que goteaba, subiendo con su néctar fresco y rebosante desde el fondo del pozo. Hacia medianoche, por lo que pude juzgar, me levanté, incapaz de soportar por más tiempo tanta sed. Yo era un extraño en la casa y no conocía sus dependencias. No había nadie levantado, según pude observar. Andando a tientas, no sabía dónde, encontré al fin el camino a una cocina en el sótano. Dos o tres criados de color se movían por ella, y uno de ellos, una mujer, me dio dos vasos de agua. Fue un alivio momentáneo, pero cuando llegué a mi habitación, el mismo deseo ardiente de beber, la misma sed atormentadora, habían vuelto. Era aún más torturante que antes, como lo era también el dolor salvaje en mi cabeza, si tal cosa podía ser. Me sentía muy angustiado, ¡en la más atroz agonía! Parecía estar al borde de la locura. El recuerdo de aquella noche de horribles sufrimientos me seguirá hasta la tumba.
En el transcurso de una hora o más después de mi regreso de la cocina, fui consciente de que alguien entraba en mi habitación. Parecía haber varias voces, pero no puedo decir cuántas ni quiénes eran. Si Brown y Hamilton estaban entre ellos es una mera conjetura. Sólo recuerdo con cierto grado de nitidez que me dijeron que era necesario ir a ver a un médico y procurarme medicinas, y que, calzándome las botas, sin abrigo ni sombrero, los seguí a través de un largo pasadizo o callejón hasta la calle abierta. Salía en ángulo recto de Pennsylvania Avenue. En el lado opuesto había una luz encendida en una ventana. Mi impresión es que entonces había tres personas conmigo, pero es totalmente indefinida y vaga, como el recuerdo de un sueño doloroso. Ir hacia la luz, que imaginé que procedía de la consulta de un médico, y que parecía retroceder a medida que avanzaba, es el último recuerdo vago que recuerdo ahora. Desde aquel momento quedé insensible. No sé cuánto tiempo permanecí en esa condición, si sólo esa noche o muchos días y noches, pero cuando recobré la conciencia me encontré solo, en completa oscuridad y encadenado.
El dolor de cabeza había remitido en cierta medida, pero me sentía muy débil y desfallecido. Estaba sentado en un banco bajo, hecho de tablas toscas, y sin abrigo ni sombrero. Tenía las manos esposadas. Alrededor de mis tobillos también había un par de grilletes pesados. Un extremo de la cadena estaba sujeto a una gran anilla en el suelo y el otro a los grilletes de los tobillos. Intenté en vano ponerme en pie. Al despertar de un trance tan doloroso, tardé un rato en ordenar mis pensamientos. ¿Dónde estaba? ¿Qué significaban aquellas cadenas? ¿Dónde estaban Brown y Hamilton? ¿Qué había hecho yo para merecer ser encarcelado en semejante calabozo? No podía comprender. Un período indefinido precedió a mi despertar en aquel lugar solitario, cuyos acontecimientos ni el mayor esfuerzo de mi memoria era capaz de recordar. Escuché atentamente en busca de alguna señal o sonido de vida, pero nada rompía el opresivo silencio, excepto el tintineo de mis cadenas cada vez que me movía. Hablé en voz alta, pero el sonido de mi voz me sobresaltó. Palpé mis bolsillos hasta donde me lo permitieron los grilletes, lo suficiente para comprobar que no sólo me habían robado la libertad, sino que también habían desaparecido mi dinero y mis documentos. Entonces empezó a asaltarme la idea, al principio vaga y confusa, de que había sido secuestrado. Pero eso me pareció increíble.
Debía de haber algún malentendido, algún desafortunado error. No podía ser que un ciudadano libre de Nueva York, que no había agraviado a nadie ni violado ninguna ley, fuera tratado de un modo tan inhumano. Sin embargo, cuanto más contemplaba mi situación, más se confirmaban mis sospechas. Era un pensamiento desolador. Sentí que no había confianza ni misericordia en el hombre insensible, y encomendándome al Dios de los oprimidos, incliné la cabeza sobre mis manos encadenadas y lloré amargamente.
Capítulo
3
Transcurrieron unas tres horas, durante las cuales permanecí sentado en el banco bajo, absorto en dolorosas meditaciones. Por fin oí el canto de un gallo, y pronto llegó a mis oídos un ruido lejano, como de carruajes que se apresuran por las calles, y supe que era de día. Sin embargo, ningún rayo de luz penetró en mi prisión. Finalmente, oí pasos inmediatamente por encima de mí, como de alguien que caminaba de un lado a otro. Se me ocurrió entonces que debía de estar en un apartamento subterráneo, y los olores húmedos y mohosos del lugar confirmaron la suposición. El ruido continuó durante al menos una hora, cuando por fin oí pasos que se acercaban desde el exterior. Una llave sonó en la cerradura, una fuerte puerta se cerró sobre sus goznes, dejando entrar un torrente de luz, y dos hombres entraron y se detuvieron ante mí. Uno de ellos era un hombre corpulento y poderoso, de unos cuarenta años, con el pelo castaño oscuro, ligeramente entreverado de canas. Tenía la cara llena, la tez sonrosada, los rasgos groseros, que sólo expresaban crueldad y astucia. Medía un metro setenta de estatura, tenía el hábito completo y, sin prejuicios, debo decir que era un hombre de aspecto siniestro y repugnante. Se llamaba James H. Burch, según supe más tarde, un traficante de esclavos muy conocido en Washington, y entonces, o últimamente, socio de Theophilus Freeman, de Nueva Orleans. La persona que lo acompañaba era un simple lacayo, llamado Ebenezer Radburn, que actuaba meramente en calidad de llave en mano. Ambos hombres vivían todavía en Washington, o lo hacían, en el momento de mi regreso a través de esa ciudad desde la esclavitud, en enero pasado.
La luz que entraba por la puerta abierta me permitió observar la habitación en la que estaba confinado. Tenía unos doce pies cuadrados y las paredes eran de sólida mampostería. El suelo era de tablas pesadas. Había una pequeña ventana, atravesada por grandes barrotes de hierro, con un postigo exterior, bien sujeto.
Una puerta de hierro conducía a una celda contigua, o bóveda, totalmente desprovista de ventanas o de cualquier otro medio que permitiera la entrada de luz. El mobiliario de la habitación en la que me encontraba consistía en el banco de madera en el que estaba sentado, una anticuada y sucia estufa de caja, y además de esto, en ninguna de las dos celdas había ni cama, ni manta, ni ninguna otra cosa. La puerta por la que entraron Burch y Radburn conducía, a través de un pequeño pasadizo, a un patio rodeado por un muro de ladrillos de tres o cuatro metros de altura, situado inmediatamente detrás de un edificio de la misma anchura que él. El patio se extendía hacia atrás desde la casa unos nueve metros. En una parte del muro había una puerta fuertemente planchada que daba a un estrecho pasadizo cubierto que conducía a la calle por un lado de la casa. La condena del hombre de color, sobre el que se cerraba la puerta que salía de ese estrecho pasadizo, estaba sellada. La parte superior de la pared sostenía un extremo de un tejado que ascendía hacia el interior, formando una especie de cobertizo abierto. Debajo del tejado había un altillo loco alrededor, donde los esclavos, si así lo deseaban, podían dormir por la noche, o en tiempo inclemente buscar refugio de la tormenta. Era como el corral de un granjero en la mayoría de los aspectos, salvo que estaba construido de tal manera que el mundo exterior nunca podía ver el ganado humano que allí se apacentaba.
El edificio al que estaba adosado el patio tenía dos plantas y daba a una de las calles públicas de Washington. Su exterior sólo presentaba la apariencia de una tranquila residencia privada. Un extraño que lo viera, nunca habría soñado con sus execrables usos. Por extraño que pueda parecer, a la vista de esta misma casa, mirándola desde su imponente altura, estaba el Capitolio. Las voces de los representantes patrióticos que se jactaban de la libertad y la igualdad, y el traqueteo de las cadenas de los pobres esclavos, casi se mezclaban. ¡Un corral de esclavos a la sombra del Capitolio!
Tal es la descripción correcta, tal como era en 1841, del corral de esclavos de Williams en Washington, en uno de cuyos sótanos me encontré tan inexplicablemente confinado. "Bueno, muchacho, ¿cómo te sientes ahora?" dijo Burch, al entrar por la puerta abierta. Le contesté que estaba enfermo y le pregunté la causa de mi encarcelamiento. Me contestó que era su esclavo, que me había comprado y que estaba a punto de enviarme a Nueva Orleans. Afirmé, en voz alta y con valentía, que era un hombre libre, un residente de Saratoga, donde tenía esposa e hijos, que también eran libres, y que mi nombre era Northup. Me quejé amargamente del extraño trato que había recibido y amenacé con que, una vez liberado, exigiría una compensación por el agravio. Él negó que yo fuera libre y, con un juramento enfático, declaró que procedía de Georgia. Una y otra vez afirmé que no era esclavo de nadie e insistí en que me quitara las cadenas de inmediato. Intentó hacerme callar, como si temiera que me oyeran. Pero yo no me callé y denuncié a los autores de mi encarcelamiento, quienesquiera que fuesen, como villanos sin paliativos. Al ver que no podía acallarme, se enfureció. Con juramentos blasfemos, me llamó negro mentiroso, fugitivo de Georgia y cualquier otro epíteto profano y vulgar que la fantasía más indecente pudiera concebir.
Durante ese tiempo, Radburn permaneció en silencio. Su trabajo consistía en supervisar este establo humano, o más bien inhumano, recibiendo esclavos, alimentándolos y azotándolos a razón de dos chelines diarios por cabeza. Volviéndose hacia él, Burch ordenó que le trajeran la pala y el rabo de gato. Desapareció y al cabo de unos instantes regresó con estos instrumentos de tortura. La paleta, como se la llama en la jerga de la esclavitud, o al menos la que yo conocí por primera vez y de la que ahora hablo, era un trozo de tabla de madera dura, de dieciocho o veinte pulgadas de largo, moldeada con la forma de un antiguo palo de pudding, o un remo ordinario. La parte aplanada, que tenía una circunferencia del tamaño de dos manos abiertas, estaba perforada con un pequeño taladro en numerosos lugares. El gato era una gran cuerda de muchas hebras, desenredadas y con un nudo en cada extremo.