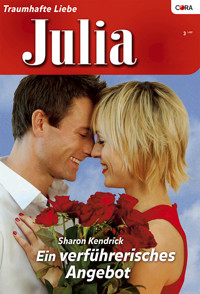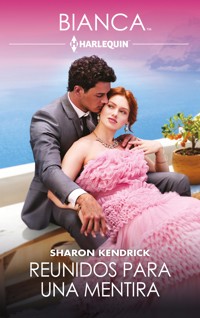4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Un rey seductor Sharon Kendrick Un seductor desconocido … ¿o su futuro marido? Confía en mí Cat Schield Era un juego con doble intención. ¿Estaría ella dispuesta a jugarlo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Bianca y Deseo, n.º 269 - agosto 2021
I.S.B.N.: 978-84-1105-102-6
Índice
Créditos
Un rey seductor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Pecados de un seductor
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
QUIÉN era?
Sin duda, una marioneta.
Zabrina hizo una mueca al darse cuenta de que casi no reconocía a la persona que había al otro lado del espejo. Porque la mujer del espejo era una impostora, tan arreglada. Volvió a sentir pánico. Cada vez quedaba menos para la boda y no iba a poder evitarla.
–Por favor, no frunzas el ceño –le dijo su madre automáticamente–. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No es apropiado en una princesa.
Pero en esos momentos Zabrina no se sentía como una princesa, sino como un objeto. Un objeto al que se trataba con el mismo cuidado que a un saco de arroz a lomos de un burro de camino al mercado.
¿Acaso no era esa la historia de su vida?
Prescindible y desechable.
Dado que era la hija mayor, y mujer, siempre se había esperado de ella que salvaguardase el futuro de la familia. Por ese motivo, habían ofrecido su mano al futuro rey cuando era poco más que una niña. Solo ella podía salvar al país de la mala gestión de su débil padre, eso era lo que le habían dicho siempre y así lo había aceptado. No obstante, el momento de la verdad se estaba acercando y Zabrina tenía el estómago encogido de pensar lo que la esperaba. Se giró hacia su madre con gesto de pena, como si a aquellas alturas todavía fuese posible algún tipo de aplazamiento.
–Por favor, mamá –le pidió en voz baja–. No me obligues a casarme con él.
Su madre sonrió.
–Ya sabes que lo que me pides es imposible, Zabrina, siempre has sabido cuál era tu destino.
–¡Pero se supone que estamos en el siglo XXI! Pensé que las mujeres éramos libres.
–La palabra libertad no tiene lugar en una vida como la tuya –protestó su madre–. Es el precio que tienes que pagar por la posición que ocupas en la vida. Eres una princesa y las normas que gobiernan a la realeza son diferentes a las de los ciudadanos comunes. ¿Cuántas veces te hemos dicho que no puedes comportarte como tú quieras? Vas a tener que interrumpir esas misiones tuyas de madrugada, Zabrina. Sí, ¿no pensarás que no estamos al corriente?
Zabrina clavó la vista en sus brillantes zapatos plateados e intentó tranquilizarse. Había vuelto a meterse en un problema por ir a visitar un refugio que había a las afueras de la ciudad, decidida a utilizar sus privilegios para mejorar la vida de algunas mujeres en su país. Mujeres golpeadas por la pobreza y, algunas, controladas por hombres muy crueles. Había invertido los pocos ahorros que tenía en algo en lo que creía. Contuvo una sonrisa amarga. Mientras hacía aquello, la vendían al rey de un país vecino, lo que significaba que era igual de impotente y vulnerable que las mujeres a las que pretendía ayudar. ¡Qué ironía!
Levantó la mirada.
–Bueno, me temo que es evidente que no voy a poder comportarme como quiera cuando me case con el rey.
–No sé por qué pones tantas pegas –le respondió su madre–. Esta unión tiene muchos aspectos positivos, aparte de los económicos.
–¿Como cuáles?
–Como el hecho de que el príncipe Roman de Petrogoria es uno de los hombres más influyentes y poderosos del mundo y…
–¡Tiene barba! –espetó Zabrina–. ¡Y yo odio las barbas!
–Eso no ha impedido que tenga una legión de admiradoras, que yo tenga entendido –le respondió su madre con los ojos brillantes–. Pronto te acostumbrarás. La barba es, además, signo de virilidad y de fertilidad en muchas culturas. Así que acepta tu destino con los brazos abiertos y te verás recompensada.
Zabrina se mordió el labio inferior.
–Si al menos se me permitiera llevarme a una de mis sirvientas, eso me haría sentir un poco como en casa.
–Ya sabes que no es posible –le dijo su madre con firmeza–. Según la tradición, tienes que ir con tu marido dejando atrás tu anterior vida, aunque sea solo un gesto simbólico. Tu padre y yo llegaremos a Petrogoria con tus hermanos a tiempo para la boda.
–¡Pero si faltan semanas!
–Así tendrás la oportunidad de instalarte en palacio y de prepararte para tu nuevo papel como reina de Petrogoria. Después, si todavía deseas contar con alguno de nuestros sirvientes, estoy segura de que tu marido no pondrá ninguna objeción.
–¿Y si es un tirano? –susurró Zabrina–. ¿Y si discrepa conmigo por el mero hecho de llevarme la contraria?
–En ese caso, tendrás que adaptarte a la situación. Debes recordar que Roman es el rey y que será él quien tome las decisiones en vuestro matrimonio. Tu papel como reina es aceptarlo.
Su madre frunció el ceño.
–¿No te has leído esos libros que te di?
–Han sido una buena cura para mi reciente insomnio.
–¡Zabrina!
–Los he leído –admitió ella–. O, más bien, lo he intentado. Debieron de escribirlos hace por lo menos cien años.
–Se puede aprender mucho del pasado –le contestó su madre más serena–. Ahora, sonríe y vamos. El tren te está esperando en la estación para llevarte a tu nuevo hogar.
Zabrina suspiró. Se sentía atrapada porque lo estaba y no tenía escapatoria. Nunca había querido casarse con nadie, mucho menos con un hombre al que ni siquiera conocía.
No obstante, había aceptado su destino, sobre todo, porque era lo que se había esperado de ella. Siempre había sido consciente de los problemas económicos de su país y de que ella podía cambiar esa situación. Tal vez porque era la hija mayor y quería a sus hermanos, se había convencido de que podría hacerlo. Al fin y al cabo, no sería la primera princesa de la historia destinada a un matrimonio concertado.
Así que había estudiado la historia de Petrogoria y su idioma. Había estudiado la geografía del país que iba a convertirse en su nuevo hogar, en especial, la extensa zona que ocupaba el bosque Marengo. La parte del bosque que estaba en su país pasaría a manos de su marido después del matrimonio a cambio de una buena suma de dinero. Pero, en esos momentos, Zabrina tenía la sensación de que todo aquello no tenía nada que ver con su vida real. Como si hubiese estado soñando y, de repente, se hubiese despertado.
El vestido largo acarició los suelos de mármol mientras seguía a su madre y bajaba las escaleras de palacio que conducían a la enorme entrada, donde numerosos sirvientes empezaron a inclinarse al verlas aparecer. Sus dos hermanas corrieron hacia ella, mirándola con incredulidad.
–¿Zabrina, de verdad eres tú? –le preguntó Daria.
–¡No pareces tú! –exclamó Eva.
Ella se mordió el labio inferior mientras las abrazaba y les decía adiós. Tomó en brazos a la pequeña Eva, de siete años, y la apretó con fuerza contra su cuerpo porque la consideraba casi una hija. Quería llorar. Quería decirles lo mucho que las iba a echar de menos, pero eso no habría sido sensato, no habría estado bien. Tenía que ser adulta y madura y concentrarse en su nuevo papel de reina, no podía dejarse llevar por la emoción.
–No sé por qué no te vistes así más a menudo –comentó Daria–. Te queda muy bien.
–Probablemente, porque no es la ropa más adecuada para montar a caballo –le explicó Zabrina–. Ni para correr por los jardines de palacio.
Casi nunca se ponía vestidos, le gustaba sentirse libre y llevar el pelo recogido en una sencilla coleta, no rizado y adornado con perlas gracias a la estilista de su madre.
–Cuánto me alegro de verte vestida como a una mujer joven, para variar –le dijo el rey con la voz ronca–. Y no como a un mozo de establo. Me parece que el papel de reina de Petrogoria te va muy bien.
Por un instante, Zabrina se preguntó cómo reaccionaría su padre si le contestaba que no iba a hacerlo. No obstante, sabía que, aunque su país no hubiese tenido una importante deuda, su padre jamás habría querido ofender a su vecino más cercano anunciándole que la boda no tendría lugar. El resultado habría sido una grave crisis política y muchos egos destrozados.
–Eso espero, papá. De verdad –le respondió, girándose hacia su hermano, Alexandru.
Este la miraba con preocupación, pero no podía hacer nada al respecto. Al fin y al cabo, solo tenía diecisiete años. En realidad, era un niño. Además, Zabrina se recordó que estaba haciendo aquello por él. Quería que Albastasia volviese a ser un gran país a pesar de que sospechaba que Alexandru no tenía el deseo de convertirse en su próximo rey.
Zabrina avanzó hacia el coche que la estaba esperando fuera y, mientras se subía a la parte trasera del antiguo Rolls-Royce, pensó en el viaje que tenía por delante. El coche la llevaría a la estación de ferrocarril, donde la esperaba el tren del rey Roman de Petrogoria, con su equipo de seguridad dispuesto a acompañarla. En aquella bonita tarde de primavera, el tren atravesaría los campos y el espectacular bosque Marengo que dividía los dos países. Al día siguiente llegarían a Rosumunte, la capital de Petrogoria, donde ella conocería por fin a su futuro marido, idea que la aterraba. Llevaba días convenciéndose de que tendría que poner expresión de amabilidad y agradecimiento, y hacer la reverencia lo mejor que pudiese, con la mirada bajada, hablando solo para responder si le hacían alguna pregunta. Esa noche habría fuegos artificiales y celebraciones.
Todo el mundo iba a festejar que dos extraños iban a pasar el resto de sus días juntos.
Zabrina miró hacia los establos con añoranza y pensó en su querido caballo, al que había montado por última vez esa mañana. ¿Cuánto tiempo tardaría Midas en echarla de menos? ¿Se daría cuenta de que, hasta que pudiese llevárselo a Petrogoria, sería uno de los mozos el que lo pasearía todos los días para que tuviese su dosis diaria de ejercicio?
Ella pensó en aquel rey barbudo y supo que ella tenía mucho más de qué preocuparse. ¿Y si su aspecto físico le resultaba repugnante? A pesar de sus comentarios jocosos, había leído el libro que le había regalado su madre, aunque casi toda su educación sexual procedía de Internet y de una versión online del Kama Sutra. También había visto alguna película que le había hecho sentirse fascinada y repugnada a partes iguales por el tema. De hecho, se había puesto a sudar al pensar en tener que hacer lo que había visto hacer a los actores. ¿De verdad podría soportar las indeseadas caricias del rey barbudo durante el resto de su vida?
Tragó saliva.
Sobre todo, siendo totalmente inocente.
Supo que debía resignarse. Nunca la había tocado ni mucho menos besado un hombre, ya que su virginidad tenía un papel fundamental en aquella boda concertada.
El coche arrancó, dejando atrás los aplausos y vítores de sus sirvientes, y Zabrina empezó el viaje hacia su indeseado destino con el corazón en un puño.
Capítulo 2
SEÑOR, le ruego que no siga adelante con su delirante plan.
Roman frunció el ceño sin dejar de mirar a su preocupado secretario mientras esperaban delante de la estación de ferrocarril a que llegase la princesa. No estaba acostumbrado a que lo contradijesen, así que apretó los labios.
–¿Y cuáles son exactamente tus objeciones? –inquirió en tono frío.
Andrei respiró hondo antes de responder.
–Majestad, venir aquí disfrazado de ese modo es correr un grave riesgo de seguridad.
Roman arqueó las cejas.
–Estoy seguro de que el tren estará lleno de guardias armados, dispuestos a arriesgar su vida por mí si fuese necesario.
–Sí, sí.
–Entonces, ¿cuál es exactamente tu problema, Andrei? ¿Qué riesgo hay?
Andrei se aclaró la garganta y se quedó pensativo, como escogiendo sus siguientes palabras con cuidado.
–¿No se enfadará la futura reina al descubrir que el hombre con el que va a casarse se ha disfrazado de un común y corriente guardaespaldas?
–¿Por qué no permites que sea yo quien juzgue eso? –replicó Roman en tono gélido–. No creo que el estado de ánimo de la futura reina sea asunto tuyo.
Su secretario inclinó la cabeza.
–Por supuesto que no. Discúlpeme. Lo que ocurre es que, como su ayudante más antiguo, me veo en la necesidad de indicarle cualquier posible escollo que…
–Sí, sí, ahórrate la charla –lo interrumpió Roman con impaciencia, yendo hacia la alfombra roja que llevaba hasta el tren que esperaba ya en las vías para partir en dirección de Petrogoria–. Solo dime que se ha entendido lo que quiero.
–Por supuesto, señor. Todo el mundo está informado de que viaja como guardaespaldas. Su nombre será Constantin Izvor y nadie lo tratará de señor ni de Majestad. También se les ha informado de que no deben inclinarse ante usted bajo ningún concepto, para no desvelar así su verdadera identidad.
–Bien.
–Y también saben que, junto a una doncella, serán los únicos que puedan acceder a la princesa.
–Correcto.
–Espero que no le moleste que le diga, señor, que es un poco extraño verlo recién afeitado.
Roman sonrió porque aquel era un sentimiento que compartía con su secretario. Había llevado barba desde los diecinueve años y la barba negra era una de sus características personales. Ni siquiera cuando había ascendido al trono, cuatro años antes, había accedido a afeitarse. Así que para él también había sido una sorpresa lo mucho que un afeitado y un corte de pelo podían cambiar el aspecto de alguien. De hecho, muchos de sus sirvientes ni siquiera lo habían reconocido al verlo.
En esos momentos sentía el placer de un anonimato que sabía que no volvería a saborear jamás. Ya había viajado de incógnito antes, para ir a ver a alguna de sus amantes en Europa, pero nunca había fingido ser otra persona que no fuese el rey, y la idea de estar en la piel de un plebeyo le resultaba liberadora.
Mientras esperaba la llegada de Zabrina, Roman sintió que su secretario no se relajaba, y tal vez fuese comprensible, teniendo en cuenta que él se estaba comportando de un modo inusual. Durante años, no había pensado demasiado en aquel matrimonio de compromiso, ya que dichas uniones eran habituales en la realeza. De hecho, el único que había roto la norma había sido su propio padre, y los resultados habían sido desastrosos y habían tenido consecuencias durante muchos años. Y aquel era un error que Roman estaba decidido a no repetir, ya que el ejemplo del breve matrimonio de sus padres había sido suficiente para hacer que rechazase cualquier cosa que pudiese definirse con la palabra «amor».
Hizo una mueca. Solo los locos o los soñadores creían en el amor.
Él sabía que tenía que casarse para continuar con la línea sucesoria en Petrogoria, y que debía escoger a una esposa que encajase bien en el papel de reina. Además, iba a hacerse con el bosque Marengo a cambio de una buena suma de dinero. Era un trato que satisfaría las necesidades de ambos países y que, en papel, le había parecido perfecto. De hecho, durante muchos años, aquel acuerdo no había interferido en absoluto en su vida privada, y él había disfrutado de relaciones breves con mujeres bien escogidas tanto por su discreción como por su belleza.
No obstante, en los últimos tiempos el tema del matrimonio había empezado a inquietarlo. A veces, se preguntaba qué clase de mujer sería la princesa Zabrina en realidad, ya que los rumores que habían llegado a sus oídos no eran precisamente motivos de tranquilidad. Decían que le gustaba expresar siempre su opinión, que en ocasiones desaparecía y nadie sabía a dónde iba. Y él se preguntaba si era posible que la princesa, aunque virgen, no fuese la persona adecuada para ejercer como reina en su querido país ni para educar a sus hijos.
Tragó saliva, de repente, tenía la garganta seca y áspera.
¿Y si su futura esposa era tan imprudente como su madre?
Se sintió triste, pero enseguida apartó aquello de su mente. En su lugar, se concentró en el apagado brillo del Rolls-Royce mientras se aproximaba a la parte delantera de la estación, con su bandera albastasiana ondeando al suave viento. Pronto podría dejar de hacer conjeturas y descubriría qué clase de mujer era Zabrina en realidad. Para empezar, su aspecto. En las pocas imágenes que había visto de ella, miraba a la cámara con cautela, como si no le gustase que la fotografiasen.
Allí estaba. La puerta del coche se abrió y salió una mujer. La punta del zapato plateado contrastó vívidamente con la alfombra roja, que se extendía ante ella como un río de sangre. La vio moverse como si estuviese incómoda con el largo vestido y Roman sintió una inesperada descarga de adrenalina al observarla. Porque era…
Se le había acelerado el corazón.
Desde luego, no era como se la había esperado. De baja estatura y muy delgada, parecía mucho más joven de lo que él había pensado, aunque sabía que tenía veintitrés años, diez menos que él. No obstante, en esos momentos le pareció una niña. Una niña con todo el peso del mundo sobre los hombros, a juzgar por su sombría expresión. La vio forzar una sonrisa mientras se acercaba a ella y pensó que no era posible que estuviese tan preocupada, su situación era la que muchas otras mujeres habrían deseado.
¿Quién no querría casarse con el rey de Petrogoria?
Al acercarse más se dio cuenta de que le brillaba la piel. Aquella no era la piel protegida de una princesa mimada que pasase casi todo su tiempo entre los muros de un palacio. De hecho, su rostro tenía el color de alguien a quien le gustaba estar al aire libre. Él frunció el ceño, aquello encajaba con los rumores que había oído sobre ella. No obstante, se fijó en que sus ojos eran de un verde muy intenso, como el de los altos árboles del bosque Marengo, que pronto sería suyo, y que los abría mucho cuando él se acercó. Eran unos ojos muy bonitos, profundos, pero inocentes al mismo tiempo. Él pensó en lo que estaba a punto de hacer, en que, probablemente, algún día se reirían juntos de aquello, y se inclinó ante ella.
–Buenos días, Alteza –la saludó, deseando no ir de incógnito, para así haber podido tomar su mano y besársela–. Me llamo Constantin Izvor, soy el jefe de escoltas y me voy a asegurar de que llegue sana y salva a Petrogoria.
–Buenos días.
Zabrina le respondió con seguridad a pesar de que estaba temblando por dentro. Inclinó la cabeza, sobre todo, para ocultar su rostro, consciente de la desconcertante mezcla de emociones que la invadía. Al ver al jefe de escoltas lo primero que había pensado era que le parecía demasiado seguro de sí mismo…
Lo segundo, que era muy guapo.
Muy guapo y muy fuerte, el hombre más impresionante que había visto en toda su vida.
Intentó no fijar la mirada en él, pero le resultó difícil. Desde niña, le habían enseñado a no mirar fijamente a los ojos, pero, en aquellos momentos, le resultó una tarea imposible de cumplir. Y, pensando que seguro que le estaba permitido estudiar al hombre que iba a asegurar su protección, decidió hacerlo.
Tenía el pelo negro corto y la piel brillante, casi como si fuese de oro. Su rostro parecía tallado y esculpido de manera exquisita, y una pequeña cicatriz en el mentón era lo único que evitaba que fuese perfecto. Llevaba puesta una camisa color crema que se pegaba a su ancho torso, pantalones ajustados y unas botas que enmarcaban sus poderosas piernas. Zabrina vio que llevaba una espada colgada del cinturón y, al otro lado, la inconfundible forma de una pistola. Las dos armas hacían que pareciese invulnerable. Le hicieron pensar en peligro y sentirse nerviosa, pero no preocupada.
Se obligó a bajar la vista de nuevo, pero no pudo borrar la imagen de aquel hombre de su cabeza. Deseó que su corazón latiese más despacio y que la cercanía de aquel hombre no la afectase tanto. Era la primera vez en su vida que se sentía así. Se sentía salvaje. Vulnerable. Se sentía como si le hubiese arrancado una capa de piel y estuviese casi… desnuda.
No obstante, al levantar la mirada de nuevo, lo que más nerviosa la puso fueron los ojos del guardaespaldas, porque no era tan sencillo clavar la vista en ellos. Eran duros y fríos. Los ojos más fríos que había visto jamás. Grises como el acero, que la traspasaban como si lo hiciera la espada que llevaba colgada del cinturón, enmarcados por unas oscurísimas pestañas. De repente, Zabrina sintió que se ruborizaba y se preguntó qué le estaba pasando.
Porque ella no era una mujer que se dejase impresionar fácilmente. La única vez que se había sentido atraída por alguien, aunque de manera inocente, había sido por su profesor de esgrima, con diecisiete años. Y alguien debía de haberse dado cuenta, porque enseguida lo habían sustituido por otro, sin darle tiempo a Zabrina de despedirse de él. Ella se había sentido algo triste e indignada al darse cuenta de que toda su vida estaba rígidamente controlada por aquellos que la rodeaban.
Pero lo que sentía en aquellos momentos no era en absoluto inocente, sino todo lo contrario. Se le habían endurecido los pechos y sentía calor en la base del estómago. Había empezado a sudarle la frente y pensó, horrorizada, en lo que diría su madre si viera a su princesa sudando como un jornalero.
–¿Desea algo Su Alteza antes de que partamos? –le preguntó Constantin Izvor.
Y Zabrina se enfadó consigo misma por todo lo que estaba sintiendo.
–Nada, gracias, Izvor –le respondió en tono tajante–. Podemos salir. Tenemos un largo viaje por delante.
El guardaespaldas la miró con cierta sorpresa, como si no estuviese acostumbrado a que le hablasen así. Eso hizo que Zabrina se preguntase si su rey era muy tolerante con sus empleados o si Izvor era uno de esos tediosos sirvientes que pensaban que los derechos de la realeza también eran suyos, por asociación. En cualquier caso, pronto entendería que tenía que mantener bien las distancias con ella.
–Por supuesto, Alteza –le respondió–. El tren está listo para partir. Me aseguraré de que todo vaya como usted desee, ya que soy su sumiso servidor.
Zabrina tuvo la sensación de que sus palabras no eran sinceras, se dio cuenta de que el hombre contenía una sonrisa y sintió que se estaba burlando de ella, pero se dijo que no era posible. En cualquier caso, pensó que no tenía que darle más vueltas, ya que Constantin Izvor solo era parte del engranaje que hacía funcionar a la máquina de la realeza.
–Bien. Pues vámonos –le dijo, echando a andar por la alfombra roja mientras la banda empezaba a tocar el himno de su país.
Constantin Izvor subió al tren de un salto delante de ella, pero Zabrina rechazó su mano sacudiendo con firmeza la cabeza. Era un tren muy grande y antiguo, pero ella podía subir sola los enormes escalones, sin ayuda del guardaespaldas. De hecho, llevaba toda la vida subiendo de un salto a lomos de un caballo.
La idea de tocarlo hizo que se pusiese nerviosa. Se imaginó cómo sería que aquellos fuertes dedos agarrasen su pequeña mano con firmeza.
Así que se recogió el vestido y subió al tren, donde la esperaba una joven sonriente, con el pelo rubio y corte bob y un sencillo vestido de color azul, que parecía más la azafata de un avión que una sirvienta de la casa real de Petrogoria. Constantin Zivor la presentó como Silviana y Zabrina le sonrió y se dio cuenta de que el guardaespaldas se sorprendía al oírla responder de manera fluida en su idioma.
–Habla bien mi idioma –comentó, pensativo.
–Si en algún momento necesito su aprobación, no se preocupe, que se la pediré –le dijo ella en tono frío.
Silviana pareció sorprenderse también por su respuesta, como si no hubiese sido adecuada.
–Lo recordaré en un futuro, Alteza –le dijo él muy serio–. Mientras tanto, la acompañaré hasta su salón.
Ella lo siguió por el estrecho pasillo hasta que el guardaespaldas abrió una puerta que daba paso a un lujoso salón. Zabrina inclinó la cabeza y entró, pero comprobó molesta que el guardaespaldas no mostraba ninguna intención de marcharse de allí. Se quedó de pie delante de la puerta, con los ojos brillantes, como si Dios le hubiese dado el derecho a invadir su espacio y a perturbar su equilibrio. Zabrina se preguntó si debía pedirle que se marchase, consciente de que, a pesar de su arrogancia, no quería que se fuese. Eso habría sido como cerrar las cortinas para no ver una impresionante luna llena.
–¿Cuánto tiempo piensa que durará el viaje? –le preguntó.
Él se encogió de hombros antes de responder.
–Como mucho, catorce horas, ya que el tren hará una parada a medio camino para permitir que Su Alteza pueda dormir tranquilamente. Deberíamos llegar a Rosumunte antes de que el sol esté demasiado alto, ya que el pueblo estará esperando para darle la bienvenida.
–Bien –dijo ella, nerviosa al pensar en el recibimiento.
Se preguntó si gustaría al pueblo de Petrogoria, si la considerarían apta para ser la esposa de su rey.
–Espero que todo esté a su gusto –añadió él.
Zabrina se obligó a mirar a su alrededor a pesar de que lo único en lo que podía pensar era en él. Las paredes estaban cubiertas de seda color amarillo claro y adornadas por varios cuadros de paisajes de Petrogoria. Los brillantes suelos de madera estaban cubiertos por ricas alfombras y había un escritorio con material de escritura. También había una mesa baja con un cuenco lleno de fruta y dos sofás con mullidos cojines, una puerta de madera labrada que debía de conducir al baño y, más allá, una enorme cama también cubierta de cojines. Ella pensó que aquello debía de ser el dormitorio, y sintió que se ruborizaba.
–Todo me parece perfecto –comentó, dándose cuenta, de repente, de lo sola que se iba a sentir en las siguientes semanas, hasta que llegase el día de la boda.
En ocasiones se quejaba de su familia, pero era su familia y, en esos momentos, representaba para ella la estabilidad.
Constantin se inclinó.
–En ese caso, la dejaré, Alteza. Silviana está a su disposición para lo que necesite, si descubre que no…
–Estoy segura de que no necesitaré nada –le contestó ella enseguida.
–Cualquier cosa que esté en mi mano –añadió él–, por favor, llámeme. A la hora que sea. Estaré justo delante de la puerta.
–¿De verdad? –le preguntó ella con nerviosismo–. ¿En la puerta?
–Por supuesto. Su bienestar es mi única preocupación y solo estaremos separados por una pared. Nadie podrá acercarse a Su Alteza mientras dure el viaje. Aunque es costumbre que el jefe de escoltas comparta las comidas con el miembro de la familia real al que acompaña.
–¿Qué?
–Tengo que probar su comida y asegurarme de que no está envenenada o manipulada. Por eso cenaré con Su Alteza esta noche, si no tiene nada que objetar.
A Zabrina se le secó la boca. ¿De verdad se suponía que debía cenar con él?
–¿Tan poco gusto a su pueblo como futura reina que es posible que me quieran envenenar? –le preguntó.
–Por supuesto que no. Es solo por precaución.
–Entiendo.
Podía haberle dicho a aquel hombre que no tenía hambre y que prefería saltarse la cena, cosa que era cierta. Podía haberse escondido allí y no haber visto a nadie hasta llegar a Rosumunte, pero no iba a hacerlo. Miró a su alrededor y, de repente, se sintió en una jaula de oro.
Miró por la ventana, hacia el campo cubierto de flores por el que estaban pasando, y se dio cuenta de que estaba dejando atrás su anterior vida. No sabía cuándo volvería allí, pero lo haría como reina de un país extranjero. De un país que, en el pasado, había estado en guerra con sus ancestros. Y ella era parte del botín de aquella guerra, la princesa moderna y virgen que era ofrecida al terrible rey a cambio de una pequeña parte de su inmensa riqueza.
Vio por la ventana árboles llenos de flores blancas, como si un manto de nieve hubiese caído sobre ellos. Pensó en el sol y en los cantos de los pájaros y, de repente, se sintió valiente.
Aquel era su último día de libertad antes de dedicarse a una vida llena de obligaciones al lado del rey barbudo. ¿Por qué no divertirse un poco antes? Además, estaba segura de que Constantin Izvor conocía bien a su futuro marido. Tal vez podría sonsacarle algunos consejos acerca de cómo manejarlo mejor.
Se dijo que su deseo de cenar con él no tenía nada que ver con su intensa mirada ni con su fuerte cuerpo.
–Sí, supongo que puedo cenar con usted –le dijo en tono natural, girándose inmediatamente para que el guardaespaldas no pudiese ver que se había ruborizado.
Capítulo 3
UNA VEZ fuera del vagón en el que estaba la princesa, Roman sintió que tenía el corazón acelerado, la garganta seca y el cuerpo muy tenso. Estaba excitado, sí, la familiar sensación de deseo invadía su cuerpo, pero también tenía un mal presentimiento.
Porque la princesa Zabrina le había desordenado las ideas y eso lo preocupaba. Además, tenía la sensación de que sus expectativas acerca de su futura esposa estaban completamente equivocadas.
Había esperado encontrarse a una muchacha algo más modesta, que bajase la mirada y no que lo retase con aquellos ojos verdes, que hacían que se le erizase el vello de la nuca. Se preguntó si se había imaginado la poderosa atracción que había entre ellos. Si había imaginado que ella coqueteaba ligeramente con él. No debía juzgarla con demasiada dureza. Por supuesto que no había coqueteado con él, ya que sabía que solo podía hacer eso con el monarca al que estaba prometida.
Se dijo que el hecho de estar planteándose todas aquellas dudas justificaba lo que estaba a punto de hacer, porque ¿qué mejor modo de saber más de su futura esposa que observarla bajo el manto invisible de un humilde sirviente? Y, cuando revelase su verdadera identidad, lo haría de una manera que no fuese ofensiva, para que la princesa no se enfadase. La seduciría y la bañaría con las piedras preciosas que había llevado con él y que en esos momentos iban escondidas en su equipaje. Porque las joyas siempre eran una buena herramienta de negociación. Roman había observado cómo se comportaban las mujeres con ellas y dudaba que su futura esposa fuese una excepción.
Sabía que aquella princesa era económicamente perspicaz. Había negociado una generosa asignación como parte de los términos del contrato de matrimonio y eso a él no lo disgustaba, sino que lo tranquilizaba. Aquel matrimonio era solo un negocio y la princesa lo tenía tan claro como él.
Llamó a la puerta y fue Silviana quien abrió, por supuesto, no iba a abrir Zabrina. La vio arquear una ceja por encima del velo e imaginó que se estaba conteniendo para no inclinarse ante él. Roman sonrió. Miró hacia el otro lado del vagón, donde habían preparado una mesa para dos junto a la ventana. En el centro había un jarrón con rosas y unas velas blancas que ya estaban encendidas porque fuera había empezado a anochecer.
De repente, pensó que era un escenario muy romántico y se preguntó si eso era buena idea.
–La princesa no tardará en llegar –le dijo Silviana–. Se está preparando para la cena.
Él asintió.
–Excelente. Puedes marcharte, Silviana. Llamaremos cuando queramos que sirvan la cena y, después, quiero estar a solas con la princesa durante el resto de la velada.
Ella dudó un instante.
–¿Algo más, Silviana?
–No, no, Constantin Izvor –le respondió ella–. Por favor. Discúlpeme.
Pero Roman casi no la oyó disculparse ni marcharse. Estaba demasiado preocupado por sus propios nervios, que fueron creciendo en la larga media hora que la princesa tardó en salir.
No estaba acostumbrado a esperar. Nadie se atrevía a hacer esperar al rey y pronto descubrió que no le gustaba la experiencia, que le resultaba aburrida.
Durante las horas que había pasado junto a la puerta de aquel vagón, se había permitido fantasear con qué se pondría la princesa para la cena. Y se había excitado al imaginársela probándose distintos conjuntos en su habitación.
Oyó un ruido a sus espaldas y se giró a ver a su futura reina.
Roman se quedó boquiabierto al ver a la princesa. ¿Era aquello una broma?
Se había quitado el vestido con el que la había visto al llegar, pero no se había puesto otro parecido. No, iba vestida con unos pantalones que parecían de deporte y una camiseta ancha que ocultaba sus curvas. Se había quitado las horquillas del pelo y se lo había recogido en una sencilla coleta. Parecía…
Parecía una mujer recién salida del gimnasio.
Se acercó a él mientas lo miraba con cautela.
–Ah. Está aquí –comentó.
–¿Pensaba que no iba a venir?
Ella se encogió de hombros.
–No estaba segura.
–Le dije que cenaría con usted, Alteza.
–Cierto. Bueno, supongo que se puede relajar.
Ella se dejó caer en uno de los sofás y Roman se fijó en que estaba descalza y su intranquilidad se convirtió en indignación al ver que Zabrina se comportaba con tanta naturalidad delante de él. Porque, a pesar de que no sabía que era el rey, tampoco era normal que se comportase así delante de un guardia. No era normal que estirase los brazos sobre la cabeza de aquella manera, haciendo que se le marcasen los pechos debajo de la horrible camiseta. Él miró al instante por la ventana, como para recordarse que se suponía que debía protegerla, no recorrer con deseo su menudo y perfecto cuerpo.
–¿A qué estamos esperando? –le preguntó ella.
–A nada. Pediré que nos traigan la cena inmediatamente.
–Lo cierto es que casi pediría que nos trajesen un sándwich o algo parecido. Así, al menos, podríamos acortar la velada.
Roman tampoco estaba acostumbrado a que no quisiesen pasar tiempo con él y la sensación no le estaba gustando lo más mínimo.
–Si prefiere tomar algo rápido, es posible, Alteza –respondió–. Aunque debería mantenerse fuerte para los largos días que la esperan. Y estoy seguro de que los cocineros de la casa real se sentirían muy decepcionados si no les permitiese ofrecerle una selección de los platos típicos de Petrogoria.
–¿Es eso lo que se espera de mí esta noche? –le preguntó ella, mirándolo fijamente–. ¿Que modere mi comportamiento para complacer así al personal de cocina?
–Por supuesto que no, Alteza –le respondió él muy tenso–. No quería decir eso.
Zabrina vio cómo el guardaespaldas apretaba la mandíbula con evidente desaprobación y no lo culpó, porque se estaba comportando como una caprichosa. Sin embargo, lo hacía más por instinto de protección que por petulancia. Había estado muy nerviosa desde que había conocido a Constantin Izvor al principio del viaje y, nada más quedarse sola, había ido a quitarse el vestido, culpando a este de la presión que sentía en el pecho. Y se había convencido de que, si se ponía cómoda, se sentiría como cuando se vestía así para ver una película y comer palomitas con sus hermanos.
Pero se había equivocado.
A pesar de los pantalones deportivos y la camiseta ancha, seguía sintiendo lo mismo que unas horas antes, o más. De hecho, le bastaba con mirar al fuerte guardaespaldas para que se le acelerase el corazón.
Pero aquello no estaba bien. ¡Iba a casarse con otro hombre!
Se sentó muy erguida, con los hombros rectos y las rodillas juntas, como marcaba la etiqueta, y sonrió.
–Perdóneme –le dijo–. No soy yo. Esta situación es tan…
–¿Tan qué? –le preguntó él.
–No importa –le respondió ella, sacudiendo la cabeza.
–Pero…
–He dicho que no importa –le repitió ella en tono más frío–. Pida la cena, Izvor. Porque, cuanto antes lo haga, antes podré retirarme a descansar y antes podrá usted volver a su puesto.
Sorprendida, vio cómo él ponía gesto de disgusto y se preguntó si era posible que aquel hombre se sintiese tan seguro de su físico que le extrañase que una mujer no quisiese alargar el tiempo que pasaba con él. ¿O sería que salía con una de las cocineras de palacio y por eso quería que ella probase sus platos?
Entonces, Zabrina sintió algo muy extraño, algo que no reconocía, al imaginarse al guardaespaldas con otra mujer, abrazándola, besándola. Y se dio cuenta de que era la primera vez en su vida que sentía celos.
–Me preguntaba –le dijo con voz ronca–. Si puede pedir también algo de beber para mí.
–Por supuesto, Alteza. Parece usted… –le contestó él, estudiándola con la mirada–. ¿No estará enferma?
–No, por supuesto que no estoy enferma. Solo me apetece beber algo, si no es mucho pedir.
Él hizo amago de fruncir el ceño, pero, finalmente, sonrió.
–Por supuesto, Alteza. Sus deseos son órdenes para mí. ¿Le apetece, tal vez, un poco de vino? Tenemos uno nacional que es excelente, hay quien dice que mucho mejor que los vinos franceses… aunque los franceses jamás lo reconocerían, claro está.
Zabrina no solía beber alcohol, ni siquiera durante las fiestas ni en vacaciones y, a pesar de poder aliviar de algún modo la tensión que sentía en esos momentos, supo que no sería sensato aceptar una copa porque el alcohol desinhibía y su instinto le advertía que eso era lo último que necesitaba en esos momentos.
–Las comparaciones internacionales entre bebidas alcohólicas no me interesan particularmente. Prefiero beber agua.
–Como desee, Alteza –respondió él, tocando una campanilla.
Un camarero respondió a su llamada y lo escuchó, apareciendo momentos después con una bandeja de plata y las bebidas.
Zabrina observó cómo Constantin servía agua con gas en un vaso, inclinaba la cabeza y lo olía como si se tratase de vino antes de darle un sorbo.
–Perfecto –murmuró, llenando otro vaso de cristal y dándoselo a ella.
Sus dedos se rozaron y Zabrina se estremeció. Eso la enfadó. ¡Se estaba comportando como una colegiala enamoradiza! Levantó su vaso y dio un buen sorbo, pero ni siquiera eso la tranquilizó, ya que solo podía pensar en los labios del guardaespaldas.
Aquello era preocupante. Más que preocupante.
Iba a casarse con otro hombre y solo podía pensar en el que tenía delante.
Entonces, aparecieron más sirvientes con bandejas y platos cubiertos, que fueron dejando encima de la mesa. Cuando se hubieron marchado, Zabrina preguntó:
–¿Ha dado orden de que se vayan todos?
Él se encogió de hombros.
–El vagón es relativamente pequeño, señora, y he pensado que estaría más relajada si no se sentía observada por sus nuevos súbditos, pero si mi decisión no cuenta con la aprobación de Su Alteza, la revocaré de inmediato.
–No, no. Me parece muy… razonable –le contestó ella, mirándolo a los ojos y poniéndose nerviosa de inmediato–. ¿Nos sentamos?
–Si no le importa, yo me quedaré de pie hasta que haya probado cada uno de los platos y, después, la serviré.
–Sí, por supuesto –le respondió ella–. Gracias.
Roman observó cómo la princesa se levantaba del sofá, se sentaba en una silla y se colocaba la servilleta sobre el regazo. Parecía incómoda y, era normal, lo había invitado a sentarse frente a ella, ¡cómo si fuesen iguales! Él apretó los labios. ¿Era así como se comportaba por costumbre con los sirvientes del sexo opuesto, o con los hombres en general? ¿Tan relajadamente se tomaban en Albastasia la distancia social?
Tomó un tenedor y probó el arroz salvaje con granada y nueces, y después, sirvió una pequeña cantidad en el plato de Zabrina, pensando que, dado que era muy menuda, no podría comer mucho más.
La vio llevarse el arroz a los labios y se quedó fascinado por el movimiento de su boca mientras masticaba. No tendría que hacer ningún esfuerzo para besarla, pensó, sintiendo una terrible punzada de deseo. Hacía más de un año que no mantenía relaciones íntimas con una mujer, a pesar de haber tenido múltiples oportunidades, porque había pensado que sería injusto para la mujer con la que se iba a casar que él disfrutase de los placeres de la carne justo antes de la boda.
No obstante, el resultado era que su apetito sexual estaba desbordado.
Se aclaró la garganta.
–¿Un poco más, Alteza?
–No, no, ha sido suficiente. Sobre todo, porque, al parecer, hay muchos platos más.
Él sonrió.
–Así es.
Ella levantó la mirada y le preguntó.
–¿Por qué no se sienta, Constantin? –le preguntó–. Me está empezando a doler el cuello de tanto mirar hacia arriba.
Roman dudó, pero fue una tentación demasiado difícil de resistir. Era romper el protocolo, cierto, pero dado que tenía planeado sorprenderla pronto al desvelarle su verdadera identidad, tampoco era un crimen. Se quitó con cuidado la espada, dejándola cerca, y se sentó enfrente de ella. Entonces, se obligó a concentrarse en probar los siguientes platos, consolándose con la idea de que pronto tendría a la princesa entre sus brazos y en su cama. Solo faltaban unas semanas para la boda y para consumar el matrimonio. Mientras tanto, podría esperar.
Probó unas láminas de pescado frío acompañado por ensalada y aguacate, y después vio como ella lo comía también con algo más de interés y se iba relajando un poco.
–Llevaba tiempo sin comer –comentó Roman.
–¿Y cómo lo sabe? –le preguntó ella con cautela–. ¿Acaso es capaz de leerme la mente?
–Sospecho que ese don sería un arma de doble filo –le respondió él en tono seco–. No, es solo por instinto. He estado al frente de un ejército y reconozco cuando un hombre tiene hambre.
–Ah.
–La comida es una necesidad básica. Es energía, no un lujo. Tiene que comer, Alteza. Está muy delgada, por lo que no necesita hacer dieta para entrar en su vestido de novia. Además, necesita energía para lo que la espera.
–Si no le importa, ahórrese el sermón –le dijo ella–. Si necesito algún consejo acerca de dietas o nutrición, ya se lo pediré.
–Disculpe mi osadía.
Ella se mordió el labio, como si quisiese contestarle, pero se estuviese conteniendo.
Lo que hizo que Roman sintiese curiosidad.
–