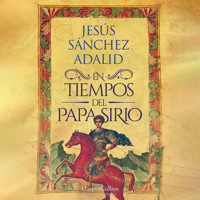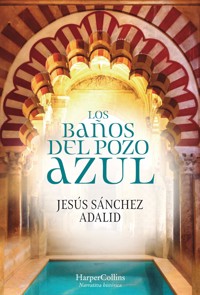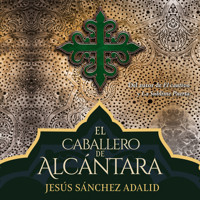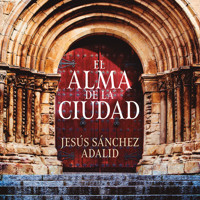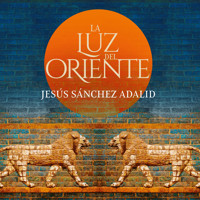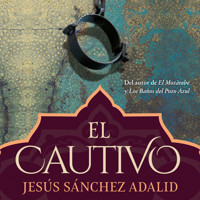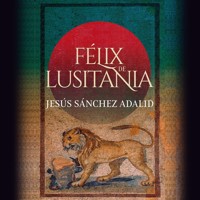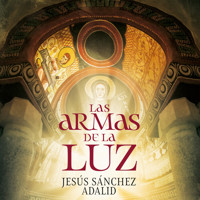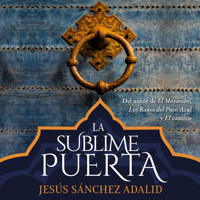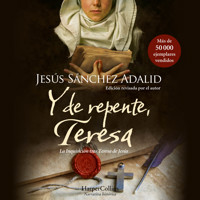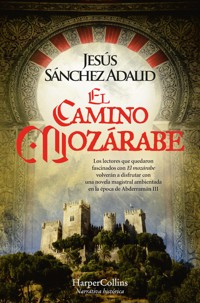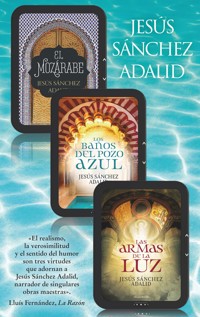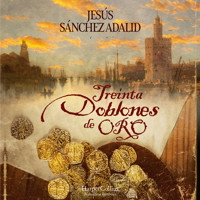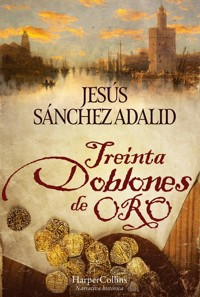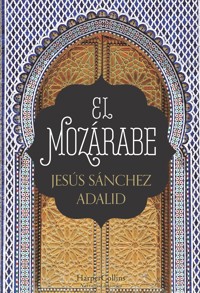16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El cautivo En la noble ciudad extremeña de Jerez de los Caballeros nace en el S. XVI Luis María Monroy Villalobos, hijo segundón de una ilustre familia. Sus primeros años están marcados por la ausencia de su abuelo, cautivo del Turco, y del padre, que combate como capitán en un tercio de la armada imperial. Al fallecer este, Luis María iniciará su formación como caballero al servicio del emperador en Belvís, Oropesa y Jarandilla de la Vera. Será paje de Carlos V, descubrirá su gran talento y pasión por el canto y la vihuela, y apadrinado por su familiar el conde de Oropesa, entrará al servicio del nuevo emperador en el famoso tercio de don Álvaro de Sande, en Milán.La sublime puerta Continúan las aventuras de Luis María de Monroy, en el contexto de los continuos enfrentamientos en el S. XVI entre las tropas españolas de Felipe II y las del Imperio Otomano. Apresado y hecho cautivo en la batalla de Los Gelves, gracias a su inteligencia, su dominio del arte de cantar y tañer el laúd, logrará salvaguardar su vida. El caballero de Alcántara 1568 es un año nefasto para el emperador Felipe II: fallecen su hijo y su esposa, menudean los conflictos, las herejías protestante y calvinista avanzan en Europa y el Mediterráneo está asolado por la piratería berberisca y el resurgir otomano. Para hacer frente a esta última amenaza, el emperador dispone de la mayor red de espionaje conocida en la cristiandad, aunque los agentes dobles abundan y el gran turco dispone a su vez de hábiles informadores. Luis María Monroy de Villalobos, que acaba de ingresar en la prestigiosa orden militar de los caballeros de Alcántara, es ya un experimentado guerrero, viajero y espía. En la corte, o más exactamente en Segovia, recibirá el encargo del Felipe II en persona para una nueva misión secreta: viajar de nuevo a Estambul haciéndose pasar por un rico comerciante de telas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1746
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack El caballero de Alcántara, n.º 18 - agosto 2023
I.S.B.N.: 978-84-19883-89-6
Índice
Créditos
El cautivo
Dedicatoria
Cita
Libro I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Libro II
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Libro III
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Libro IV
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Libro V
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Libro VI
54
55
56
57
58
59
Libro VII
60
61
62
Triste final de esta historia
Nota histórica
Justificación de la novela
Nota del autor
Agradecimientos
La sublime puerta
Dedicatoria
Libro I
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Libro II
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Libro III
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Libro IV
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Libro V
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Libro VI
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Libro VII
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Final de esta historia
Capítulo 54
Capítulo 55
Epistolario a modo de Epílogo
Nota histórica
Nota del autor
Si te ha gustado este libro…
El caballero de Alcántara
Prólogo
Libro I
1
2
3
4
5
6
7
Libro II
8
9
10
11
12
13
Libro III
14
15
16
17
18
19
Libro IV
20
21
22
23
24
25
26
27
Libro V
28
29
30
31
32
33
Libro VI
34
35
36
37
38
39
40
Libro VII
41
42
43
44
45
Final venturoso de esta historia
46
47
Epistolario a modo de epílogo
Nota histórica
Si te ha gustado este libro…
Dedicado a tanta gente de Azuaga, por aquellos felices años
¡Ay, qué larga es esta vida!
¡Qué duros estos destierros,
esta cárcel y estos hierros
en que está el alma metida!
Santa Teresa de Jesús, siglo XVI.
Vida, aventura y desventura del noble caballero don Luis María Monroy de Villalobos, tambor mayor que era de los tercios de su majestad, y fue hecho cautivo por el moro en la triste jornada de los Gelves de Túnez.
LIBRO I
DONDE DON LUIS MARÍA MONROY DE VILLALOBOS NARRA SU ORIGEN, LINAJE E INFANCIA EN LA MUY NOBLE CIUDAD DE JEREZ DE LOS CABALLEROS, EN LA CASA DE SU ABUELO MATERNO DON ÁLVARO DE VILLALOBOS, EL CUAL ERA CAUTIVO EN TIERRAS DE MOROS.
1
He ponderado mucho el tiempo de mi infancia. Parecíame que era la mía la más feliz de las existencias, aunque mi corta razón de niño llegara a barruntar cierto misterio entre las gentes que habitaban la casa donde dio comienzo mi vida. Fue esto en la muy noble ciudad de Jerez de los Caballeros, en la que estuve confiado entre las manos de las mujeres hasta los siete años, edad que mi señor padre consideró suficiente para iniciarme en los secretos de la caza, la esgrima y la equitación. Alcanzo a recordar la alegría que me causaban los primeros contactos con las armas, las aves de presa, los perros y los caballos. Veía yo muy claro que había nacido para ser caballero y para servir a la causa del rey, nuestro señor. Pero los niños ven las cosas del mundo con los ojos de la inocencia, bañadas por una luz y un candor que no son sino la imagen más dulce de su verdadera semblanza. Que luego viene la vida a poner a cada uno en su sitio y a templar los ánimos con desencantos y padecimientos, para hacerlos salir del engaño que habían traído y vengan a ennoblecerse y endurecerse como el más puro acero.
Pero, como digo, fueron aquellos primeros años para mí los más dulces y hoy creo que ya en ellos hacíame Dios muchas mercedes y regalábame con muchas gracias para que no se me olvidara nunca de que Él es el Creador y Padre de todos, que cuida con amor y bondad de sus criaturas.
Era mi madre, doña Isabel de Villalobos, mujer muy virtuosa y de mucha caridad. Parecíame la más hermosa, lozana y alegre de las damas. Siendo yo el tercero y el más pequeño de sus hijos, hacíaseme que solo vivía para mí, para llenarme de besos y no tener tiempo sino para arrullarme colmado de amores en su regazo tierno. Con los criados y los pobres tenía gran piedad y no se la veía nunca malhumorada o vencida por la melancolía; muy al contrario, siempre estuvo alegre, cantarina, como si hubiera fiesta o motivo de gran contento. A mí y a mis hermanos nos contaba cuentos que nos gustaban mucho y que nos ayudaban a dormir felices, encantados por los finales que ella relataba entusiasmada, de historias en las que a última hora se resolvían los males y todo el mundo, socorrido y contento, hacía banquetes y danzas.
La casa donde vivíamos era grande y fresca, soleada por estar en la parte alta de la ciudad y construida según el gusto de los alarifes moriscos, con ladrillos, pues no abundaba por allí la buena piedra. Pero la fachada lucía nobles escudos de armas cristianas, bien cincelados en granito, de los tiempos del maestre Pelay Pérez Correa, según decía mi abuelo. Hacia el interior se extendían dos amplios patios en torno a los cuales se alineaban las estancias y más al fondo un huerto con palmeras y árboles que daban ricos bruños y albarillos en el tiempo de su sazón. Al final estaban las cuadras, las casillas de los criados y un portalón que se abría al adarve de la muralla. Todo, en fin, estaba dispuesto de la mejor manera en aquella casa, siguiendo las rectas disposiciones de don Álvaro de Villalobos Zúñiga, mi abuelo materno, al que no conocía, pero cuya presencia seguía tan viva en Jerez, y especialmente en mi familia, que parecía que nada se hacía sin mentarle antes. De manera que solía decirse: «Don Álvaro haría esto» o «El señor dispondría tal o cual cosa». Y constantemente escuchábanse lamentos como: «¡Ay, si don Álvaro estuviera!» o «Señor don Álvaro, ¿qué hacer ahora?», cada vez que se presentaba un conflicto que tenía solución difícil.
Y cuando el uso de razón me fue dando entendederas para preguntarme por las cosas, vine yo a pensar si mi señor abuelo habría muerto o, si no, cuál era la causa de su perenne ausencia. Entonces mi buena madre tuvo a bien decirme que su padre era cautivo en tierra de moros por haber servido noble y valientemente a la causa de la cristiandad, que es la del rey, nuestro señor.
—¿Son gente mala esos moros, madre? —le pregunté yo con mis torpes palabras de infante.
—Mucho, hijo mío —me respondió ella con ojos tristes—. Pero no sufras por tu abuelo, puesto que Dios ha de librarle pronto de su cautiverio y entonces haremos grandes fiestas y danzas.
—¿Como en los cuentos? —añadí, ignorante de mí.
—Claro, hijo, como en los cuentos.
Tampoco conocía yo en mis primeros años a mi señor padre, don Luis Monroy de Zúñiga, pues era capitán y andaba con los tercios de su majestad haciendo la guerra a los protestantes alemanes de la Liga de Esmalcalda.
Mi madre me decía siempre que era el más hermoso y valiente caballero de las tropas del emperador, que lucía brillante armadura y cabalgaba en un caballo blanco al que llamaba Rayo. Aseguraba ella que su esposo vendría un día de estos, victorioso y premiado por el emperador, y haríamos entonces banquetes y muchas fiestas en la casa.
—¡Eso, madre, como en los cuentos! —exclamaba yo.
Ya adivinaba yo un cierto fondo triste en sus ojos, mas no perdía nunca su sonrisa. De vez en cuando la veía asomada a la ventana más elevada de la casa, desde donde se contemplaban los campos, abstraída, mirando al horizonte, como si esperara que de un momento a otro fuera a llegar su añorado marido.
Por haber tenido estos padres tan virtuosos y temerosos de Dios, aunque no lo mereciera, yo, Luis María Monroy de Villalobos, doy gracias al Creador por siempre y me manifiesto orgulloso de los apellidos que honran mi nombre con los que me bastara para ser de noble linaje, si yo no fuera tan ruin.
¿Y qué decir de la ciudad donde vine al mundo? Jerez de los Caballeros se asienta sobre dos altas y gallardas colinas que miran al sur, a los cerros tupidos de encinares y a los agrestes parajes donde se cobijaban los moros buscando el abrigo de los montes, hasta que quiso Dios que viniesen los freires de la Orden del Temple a hacerles guerra impetuosa y feroz y echarlos definitivamente para que estas tierras pasaran a manos de cristianos. Luego el papa de Roma disolvió dicha Orden y vinieron a gobernar los Caballeros de Santiago, los cuales tanta fama dieron a la villa y a sus pobladores que nuestro señor, el emperador don Carlos, le otorgó título de ciudad muy noble allá por el año de 1525, haciéndola cabeza del partido de la Orden, que es el rango que hoy ostenta. Y, por esta importancia, hay numerosas iglesias, conventos, ermitas, fuentes, palacios y bonitas casas de nobles, así como una buena porción de vecinos que temen y ensalzan al Señor y a María Santísima como buenos cristianos. Hay también moriscos en la parte baja de la población, pero andan a sus avíos, muy ocupados en el trabajo de las huertas o criando cabras por los riscos, de manera que no hacen mal a nadie ni dan más molestia que la de empecinarse en los errores de su secta mahomética.
Me bautizaron en la parroquia de Santa María de la Encarnación y me pusieron de nombre, por mi señor padre que andaba ya en la guerra, Luis de María Santísima y de Santiago, Miguel, Bartolomé y Antonio. Santos que son testigos de que por mis venas no corre otra sangre que la de viejos cristianos que supieron muchos de ellos dar su vida por los reyes y por la causa de la cristiandad, sin pedir más recompensa que la que Dios reserva para los que le son fieles.
Pues así comencé mi vida, como he dicho, felizmente, colmado de cuidados y cariño por parte de mi señora madre, en el caserón de mi abuelo don Álvaro de Villalobos Zúñiga, cautivo que estaba en tierra de moros. Y aguardando su vuelta y la de mi señor padre me alcanzó el uso de la razón, pareciéndome que uno y otro no habían de tardar mucho en volver, pues sus nombres eran tan pronunciados en aquella bendita casa que, a fuerza de tanto nombrarlos en oraciones y suspiros, debían de sentirse llamados donde quisiera que se hallaran.
2
A pesar de tantos avatares como ha querido Dios que sufriera en esta vida, aquellos primeros años en Jerez de los Caballeros están muy vivos en mi memoria. Recuerdo especialmente los veranos, tan llenos de luz, pues en invierno parecía que la vida se detenía y pasaba los días casi confinado en los interiores en penumbra, próximo al calor de chimeneas y braseros. Pero, llegada la primavera, me sentía libre como el aire. En las horas en que todo el mundo se adormecía cuando el sol estaba en alto, salía a mis primeros paseos, lejos del cuidado solícito de las mujeres, e iba por ahí con otros niños de mi edad. Todo me parecía dorado. Íbamos a hurgar por los gallineros, a trastear por los desvanes y a rebuscar entre los antiguos enseres que se amontonaban por todas partes.
Había en las traseras de mi casa, en el adarve, una vieja casilla adosada a la muralla donde vivía un hombretón medio paralizado del lado derecho, con unos extraños ojos negros, al que llamaban el Granadino, por haber sido esclavo traído de Granada, después de la última guerra que se dio a los moros. Muertos sus amos de viejos, quedó solo este hombre, sin más compaña que unos perrillos sarnosos. Allí íbamos con esa crueldad tan propia de los niños. «¡Granaíno, moro!», le gritábamos y tirábamos piedras a su tejado. Salía el pobre infeliz arrastrando su medio cuerpo y no podía hacer otra cosa que jurar y maldecir en algarabía, y azuzarnos a los perrillos que salían detrás de nosotros. Nos causaba esta mala acción un gran divertimento y nos jactábamos por hacer sufrir al pobre moro, que bastante traía ya en su malhadada vida con haber sido esclavo.
Tenía yo dos hermanos mayores, así como un buen número de primos y amiguitos con los que concertábamos bandas a modo de ejércitos y trabábamos batallas a palo limpio y a pedradas, de manera que siempre salía alguno lastimado. Así son las cosas de los niños.
En estas felices andanzas, sin preocupaciones y sin tener otra obligación que la de alimentarse y crecer, deseando llegar un día a ser caballero, acaeció algo en la casa que cambió por completo nuestra vida y fue como la primera espina que encontré en mi camino, para que me diera cuenta de que vivir no era cosa tan fácil como holgar y crecer entre malvas.
El suceso tuvo lugar en hora de quietud, durante la siesta, cuando solo se oía el cacareo de alguna gallina tras poner un huevo. Estábamos mis hermanos y yo como de costumbre dedicados a los asuntos de niños, enfrascados en nuestros juegos y fantasías, cuando se escuchó un griterío de mujeres muy alborotadas.
—¡Virgen Santa! ¡Dios Bendito! ¡Madre de Dios!…
Después se hizo un gran silencio, al que siguió un zapatear de gente corriendo en todas direcciones con nuevos gritos y exclamaciones.
—¡Bendito sea Dios! ¡Santa María! ¡Ánimas del purgatorio!…
Nos miramos sin comprender nada y, llevados por nuestra curiosidad infantil, corrimos en dirección al lugar de donde venían las voces y el jaleo, que era de la parte principal de la casa, es decir, el primer patio.
Llegados allí, encontramos congregada a gran cantidad de gente: mi abuela, mi madre, mis tías, los criados y criadas, los vecinos… Algo muy importante estaba sucediendo. Las mujeres gemían y los hombres se daban golpes en el pecho. Todo el mundo bendecía a Dios y daba gracias a la Virgen y a los santos como si se hubiera obrado un gran milagro. De la manera que pudimos, nos abrimos paso entre los cuerpos, pues nuestras menudas estaturas nos impedían ver lo que ocurría más adelante, en el recibidor de la casa, donde se agolpaba el mayor número de personas.
Nunca olvidaré aquel momento. Mis familiares rodeaban a un hombrecillo anciano de blancos y lacios cabellos que vestía raídas ropas y que estaba muy tieso, con unos delirantes ojos inyectados en sangre, flanqueado por dos frailes mercedarios que lo traían sujeto cada uno por un brazo.
Mi madre se precipitó hacia el anciano y se arrojó a sus pies sollozando.
—¡Padre! ¡Padre mío! ¡Bendito sea Dios!…
Mi hermano mayor, que estaba próximo a mí, me dijo entonces al oído:
—Debe de ser nuestro señor abuelo, don Álvaro de Villalobos.
Una extraña sensación se apoderó de mí. Contaba yo la edad de seis años y, desde que tuve noción del sentido de las palabras, escuchaba hablar de mi abuelo una y otra vez. Había un retrato suyo en el comedor, debajo de un gran cuadro que representaba a la Virgen de las Mercedes, donde siempre ardía una lámpara de aceite. Don Álvaro estaba pintado con aspecto de hombre joven; en el robusto pecho cubierto con oscuro hábito de Santiago lucía la roja cruz de la Orden y a un lado resaltaban las armas de la familia, enlazadas por un cordón dorado; Villalobos más arriba, Zúñiga debajo. Su espesa barba negra y su penetrante mirada nada tenían de parecido con el semblante de aquel hombrecillo escuálido y de aspecto tan débil que acababa de llegar.
Pasado el inicial alboroto, escuché que uno de los frailes aconsejaba gravemente a mi abuela con estas o parecidas palabras:
—El caballero debe descansar ahora. Han sido muchos los sufrimientos padecidos y su mente está algo enajenada. Pero… no se preocupen vuestras mercedes, el Señor le devolverá la salud, lo mismo que le ha concedido la libertad.
Mi abuela asintió con la cabeza, muda de la emoción, y después hizo un gesto a su administrador, el cual trajo aprisa una bolsa llena de monedas de oro y las estuvo contando encima de una mesa antes de entregársela a los frailes.
—Es mucho, señora —dijo el mercedario con gesto sorprendido.
—Para la Virgen, todo para la Virgen… ¡Y es nada para tan grande merced que nos ha hecho! ¡Ay, Santa María bendita! —exclamó mirando al cuadro.
Los frailes se marcharon prodigando bendiciones y mi abuelo se quedó allí, muy tieso, tal y como había llegado, escrutándolo todo con aquellos ojos extraños. Estábamos expectantes, aguardando a que dijese alguna palabra o hiciese algún gesto.
—¡Esposo! ¡Esposo mío! —le gritó mi abuela, si puede decirse que grita a quien habla sin emitir casi sonidos, llevada por toda su fuerza.
Don Álvaro miró a un lado y otro e irguió su barbilla blanca y en punta. Con gesto altanero, contestó:
—Haceos a un lado, señora, que no os conozco, y no comprometáis mi honra.
—Pero… marido, ¿qué dice vuestra merced? —replicó confundida mi pobre abuela.
—¡Don Álvaro, por Santiago! —le dijo el administrador de la casa, yéndose hacia él con los brazos abiertos—. ¡Bienvenida sea vuestra merced a esta vuestra casa!
—¡Qué decís, villano! —le replicó mi abuelo fuera de sí—. ¡No reconozco a otro rey que a mi señora doña Juana! ¡Viva la reina!
Podrá comprenderse la perplejidad de todos los presentes ante esta actitud tan extraña y tan poco acorde con el momento.
—¡Padre, padre, padre…! —le gritaban mi madre y el resto de sus hermanos.
—¡Vuelva en vos vuestra merced! —suplicaba el administrador desconcertado.
En esto, mi abuelo echó mano a un candelabro que había a un lado y se abalanzó amenazante sobre un grupo de buenos vecinos que no habían venido sino a cumplimentarle y hacerle recibimiento:
—¡Traidores! —les gritaba—. ¡Malos caballeros! ¡Habéis traicionado a estos reinos y a sus majestades católicas!
Alarmados, los vecinos dieron un paso atrás, mientras todos los presentes seguían paralizados, estupefactos ante aquel raro comportamiento de don Álvaro.
—¡Teneos, señor! —le gritó el administrador, temiendo que pudiera hacer un desatino con aquel candelabro de plata que por lo menos pesaba media arroba.
Pero mi abuelo no paró en mientes, se volvió hacia él y le propinó un fuerte golpe en lo alto de la cabeza, dejándolo sin sentido, malherido y tendido en el suelo.
Al ver la sangre que manaba abundantemente de la cabeza del administrador y que don Álvaro soltaba golpes a diestro y siniestro con su improvisada arma, todo el mundo comenzó a dar gritos de espanto y a correr en todas direcciones.
—¡Dios nos valga! ¡Está loco! —gritaban—. ¡Huyamos!
Los más escaparon por pies para no ser los siguientes en recibir la ira del abuelo; mi madre y mis tías gritaban fuera de sí y mi abuela se desmayó y quedó tumbada junto al administrador. Menos mal que allí estaba mi tío don Silvio, un caballero recio y lleno de cordura, que supo hacer lo que más convenía en aquel difícil momento.
—¡A él! —ordenó a los criados, que estaban como pasmados—. ¡Echémosle mano o sucederá una desgracia!
Se abalanzaron sobre don Álvaro y consiguieron arrebatarle el candelabro y dejarle inmóvil entre todos. Luego trajeron unas cuerdas y lo amarraron, ya que no había manera de dominarle, pues, aun siendo menudo y estando mermado de fuerzas, la locura lo tenía fuera de sí y daba coces y muerdos como una mula desbocada.
Llevaron a mi abuelo a sus aposentos y los criados nos sacaron a los niños de allí muy aprisa, obedeciendo las órdenes de las mujeres de la casa, para que no fuésemos por más tiempo testigos de tales desagradables sucesos. Tan atemorizados y confusos estábamos que ni nos atrevíamos a levantar la voz.
Durante los días siguientes hubo idas y venidas en la casa, susurros, medias palabras y mucho secreto. Todos los médicos de Jerez pasaron por allí y también algunos de fuera. Se palpaba la presencia de la desgracia. Más que una buena nueva, la libertad de don Álvaro parecía el anuncio de un duelo. Mi abuela, mi madre y mis tías no paraban de llorar. Las puertas se cerraron a cal y canto para cualquier visitante que no fuera médico y se impuso un riguroso silencio sobre el asunto. A los niños se nos tenía por completo al margen de lo que estaba pasando. De manera que llegamos a pensar que verdaderamente mi abuelo continuaba cautivo en tierra de moros.
Y lo más triste era que las fiestas, banquetes y danzas con las que soñaba mi señora madre y que tanta ilusión nos hacían siguieron siendo algo que solo pertenecía a los cuentos.
3
Pasó el verano de la llegada de don Álvaro sin que este diera señales de vida, recluido como estaba en sus aposentos. Aunque los niños dormíamos en estancias muy alejadas de los abuelos, en el silencio de las noches calurosas escuchábamos a veces gritos que nos causaban gran temor. Generalmente no se entendía lo que aquellas desgarradas voces decían, pero en alguna ocasión se oyeron con cierta nitidez lamentos como estos o parecidos:
—¡Soltadme! ¡Abridme estas prisiones! ¡Por el amor de Dios!…
Yo temblaba y sudaba en el lecho, y se me hacía que habían de venir fieros moros de un momento a otro para arrancarme de allí y llevarme cautivo a lejanas y extrañas tierras. Pasé mucho miedo por entonces, pero me lo callaba, pues ya me parecía que estaba feo manifestarse medroso alguien que iba a ser caballero.
Cuando cayeron las primeras lluvias, vino a casa un nuevo médico desde Córdoba. Moisés Peres, creo recordar que se llamaba. Era un hombre circunspecto, muy calvo, cuyos oscuros y vivos ojos lo escrutaban todo. Se frotaba las manos nervioso y con demasiada frecuencia repetía: «Veamos, veamos». Guardo fiel memoria de esto porque fue por entonces cuando caí enfermo con grandes fiebres y hube de estar en cama muchos días, a resultas de lo cual crecí desmedidamente, de manera que cuando pude ponerme en pie me mareaba y me parecía que estaba subido en un alto.
El señor Peres me pasaba su pequeña y ágil mano por la frente y luego decía:
—Veamos, veamos… No parece que marche mal la cosa. Es el sirimpio o morbillo. Esperaremos a que brote el sarpullido y luego Dios dirá.
Y poco tardó en brotar. Me picaba la cabeza y las orejas, luego el cuello, los hombros y la barriga. Pero pronto me abandonó la fiebre. Entonces el médico me hacía sudar con vapores de romero y me frotaba la piel con miel y limón. Con minuciosidad me observaba cada día y comentaba:
—Veamos, veamos… No marcha mal la cosa.
Luego cayeron enfermos mis hermanos del mismo mal. El señor Peres utilizó con ellos idéntica medicina y los hizo sanar igualmente. Mientras se ocupaba de los niños, sabíamos por medio de las conversaciones de los mayores que también estaba tratando a nuestro abuelo. Recuerdo haber oído que traía unas hierbas con las que hacía cocimientos, y que una y otra vez repetía:
—Veamos, veamos… El señor no curará si no va a tomar las aguas.
Y al final, obedeciendo a sus prescripciones que tan buenos resultados parecían dar, mi abuela determinó que don Álvaro fuera llevado a tomar esas dichosas aguas.
Aquella fue la segunda vez que vi a mi abuelo. Lo llevaban sujeto entre cuatro criados, envuelto en mantas, más por tenerlo inmóvil que por abrigarlo, pues era el mes de octubre y no hacía demasiado frío. En ese estado lo subieron a una carreta donde ya estaban acomodadas mi abuela y una de mis tías. Iban también en sus mulas el señor Peres, media docena de lacayos y dos criadas. Toda esa comitiva emprendió camino hacia el norte. Fuimos con mi madre tras ella un buen trecho, hasta las afueras de la muralla. Luego la vimos perderse por entre los encinares pardos, dejando una estela de polvo.
—¡Ay, Dios quiera que le sanen esas aguas! —suspiró mi madre con lágrimas en los ojos.
—¿Adónde llevan al señor abuelo, madre? —le preguntó Maximino, mi hermano mayor.
—A unas fuentes que llaman de Alange —respondió ella—, donde manan unas aguas que dice el señor Peres que calman las almas sin paz. Allí le darán baños y, si Dios lo quiere, vendrá curado el pobre.
Mi madre, por ser la mayor de sus hermanos, quedaba como dueña de la casa, mientras durase el tratamiento que había de recibir don Álvaro en esas fuentes de Alange, que estaban cercanas a la ciudad de Mérida, a más de veinte leguas de distancia. La ausencia, pues, de mis abuelos se prometía larga.
Pasó todo el mes de noviembre y llegó diciembre con sus nieblas. Seguía yo en esa edad en la que parece que el tiempo se estira, y en una sola jornada, desde el amanecer a la noche, vienen a pasar muchas cosas. ¡Cuántas más en tres meses!
Sucedió por entonces que llegaron buenas noticias. Las trajo un caballero joven que iba camino de Sevilla con sus escuderos y criados. Decía que era un compañero de armas de mi señor padre y que portaba un feliz mensaje: que había finalizado la guerra contra los protestantes alemanes con la victoria en la batalla de Mühlberg, y que el emperador, nuestro señor, daba licencia a sus soldados para que regresasen a sus tierras. Mi madre dio un grito y se arrojó de rodillas al pie del cuadro de la Virgen que estaba en el recibidor.
—¡Hijos, hijos míos! —exclamó luego abrazando a sus tres niños—. ¡Vais a conocer a vuestro señor padre por fin!
Y decía esto porque nos había parido a mis dos hermanos y a mí tan seguidos que ni siquiera el mayor recordaba a su padre, que se marchó a la guerra hacía entonces ya más de seis años.
Aquel caballero que vino a traer el feliz anuncio pernoctó durante tres noches en nuestra casa con toda su servidumbre. Mi madre le colmó de atenciones y él, agradecido, no paraba de ponderar las hazañas y obras meritorias de nuestro señor padre.
—El caballero don Luis Monroy —contaba— es el más valiente y noble caballero que hay en las huestes del emperador, nuestro señor. Habíais de verle, niños, subido en su caballo, como un trueno, lanzado con estruendo de arneses, hierros y armas a dar batalla a esos endemoniados protestantes. Él solo se llevó por delante a seis de los más aguerridos y fieros soldados de la Liga. ¡Ah, qué buen caballero es vuestro padre! Y como amigo no hay otro; bondadoso, fiel, buen cristiano…
Y así proseguía enunciando sus virtudes y narrando sus aventuras guerreras. Mi madre lloraba emocionada y nosotros veníamos a imaginárnoslo como uno de esos personajes de los cuentos que ella nos contaba. De manera que se nos hacía lejano e irreal el día de su regreso, por mucho que aquel caballero asegurase que sería inminente.
Tuve una de aquellas noches una pesadilla harto desagradable. Soñé que por fin era llegado mi señor padre e íbamos toda la familia a recibirle. Yo, entusiasmado, corría a su encuentro lleno de curiosidad. Resultó que mi señor padre era tan menudo que no me llegaba a mí ni a la cintura. Lo traían sujeto dos frailes de gran tamaño, uno de los cuales era el Granadino, el moro del adarve de la muralla. Traían también su caballo Rayo, tan nombrado, que no era en el sueño sino uno de los perrillos del mencionado Granadino. Mi padre se montó en el perro y cabalgó por los patios de la casa enarbolando un candelabro a modo de espada. A resultas de esto, todo el mundo gritaba y huía despavorido. Después llegaban unos moros, cogían al minúsculo personaje, que se me hacía en el sueño ser mi padre, y lo alzaban para llevarlo en volandas hasta el pozo, donde lo arrojaban y allí se ahogaba y se disolvía en las aguas.
Desperté en la oscuridad de la noche, empapado en sudor, tiritando y lleno de angustia. Y entonces, desdichado de mí, empezó a mortificarme el mal deseo de que mi señor padre no regresase nunca, que estábamos bien así. ¡Qué raras son las almas de los niños!
4
Después de haber pasado en cama las fiebres del sirimpio, como ya dije, vine a dar un estirón grande. Las piernas me crecieron y enflacaron tanto que me veía muy extraño reflejado en el espejo del recibidor. Fue por entonces, al salir por primera vez a la calle sanado de mi enfermedad, cuando un vecino se me quedó mirando y comentó:
—Anda, si es el hijo menor de don Luis Monroy, el nieto de don Álvaro de Villalobos. ¡Qué barbaridad, cómo se parece al padre!
Me dio por pensar entonces que mi padre había de ser flacucho y enclenque, tal y como me sentía yo en aquellos momentos. Pero, por otra parte, estaban todas esas historias que contaba mi madre acerca de él y lo que nos dijo aquel caballero que iba de paso. Así que unas veces se me hacía que debía de ser menudo, como don Álvaro, otras que sería flacucho, como yo, y otras que su aspecto era como el de una robusta armadura de brillante acero. Pero por mucho que trataba de imaginarlo, no era capaz de encontrar para él un semblante. En todo caso, se me representaba como un hombre ya de cierta edad, con el cabello encanecido y algunas arrugas en la frente.
Faltaban escasos días para la Navidad y había pocos preparativos de fiesta aquel año y no muchas ganas, ya que los ánimos estaban mermados a causa de los males de mi señor abuelo. Mi madre y el aya Vicenta nos tejían jubones de espesa lana en el salón que daba a poniente y de vez en cuando suspiraban:
—¡Ay, Señor, cómo irán las cosas en esas dichosas fuentes!
—Confiemos en Dios. ¡Santa María, asístenos!
De manera que permanecían encendidas día y noche las dos velas que estaban debajo del cuadro de la Virgen; una para que mi abuelo sanase pronto de su demencia y la otra para que mi padre regresase entero y salvo de la guerra.
Por aquel tiempo, mi hermano mayor, que ya contaba diez años, empezó a vivir a su aire. Como no hubiera hombre en la casa que le parara los pies, se unía a una banda de niños pobres del arrabal que le enseñaron a maldecir y muchas más cosas nada buenas. Era una ralea de muchachos expertos en saltar muros y saquear frutales. Venían los guardas y los dueños de las huertas a dar las quejas, y más de una vez vino la ronda a casa a traerle prendido, como si fuera un vulgar bribonzuelo. Causó esto mucho disgusto a nuestra señora madre.
—Con lo que tenemos encima y ahora esto —se quejaba amargamente—. ¡Ay, Virgen Santa! ¡Marido mío, ven pronto! —imprecaba.
Mi padre demoraba la vuelta. No se sabía el porqué. Pero, gracias a Dios, al fin hubo un suceso feliz en nuestra casa. Regresaron mis abuelos y parecía que don Álvaro venía muy mejorado de sus males. La llegada fue de la manera que contaré de seguido.
Una tarde de principios del mes de diciembre, que salió muy soleada, me hallaba yo enredado en mis cosas de niño, trasteando por las caballerizas, cuando se escucharon unos fuertes aldabonazos en el gran portón trasero de la casa. Allá fue uno de los criados, presuroso, advertido por alguien desde los patios. Se descorrieron las aldabas, crujieron las bisagras y apareció la carreta entoldada de mi abuela, con los cortinajes echados. El palafrenero tiró de los caballos y pronto el vehículo estaba atravesando las huertas, hacia la casa.
—¡Los señores! ¡Los señores! ¡Los señores!… —gritaban los criados, alzando las manos con júbilo.
Pero enseguida asomó mi abuela muy enojada y les comunicó con energía:
—¡Silencio, mentecatos, que vais a enterar a todo el vecindario!
Decía aquello mi señora abuela porque en el fondo estaba temerosa de que sucediera algo semejante a lo del día que los frailes mercedarios trajeron a don Álvaro, que dio mucho de qué hablar a los vecinos. Así que todo esta vez se hizo con meditado sigilo.
Descendió mi abuelo del carromato por su propio pie. Venía muy tieso y solemne, vestido con buenas galas, como correspondía al gran caballero que era: el sombrero de fieltro negro, el cuello muy blanco y almidonado, el jubón oscuro con la cruz de Santiago… Tenía la perilla muy bien compuesta y los bigotes atusados, como en el cuadro del salón, aunque más canosos. Nos miró a toda la familia, que estábamos allí apostados, bajo la palmera, y me pareció ver que esbozaba una leve sonrisa.
—¡Ay, qué bien está…! —suspiró mi madre haciendo ademán de adelantarse hacia él.
—¡Esperemos, Isabel! —le sujetó mi tía Adriana—. Esperemos a que diga madre lo que hemos de hacer.
Mi abuela venía muy seria, pero no parecía preocupada. Descendió a su vez de la carreta y se puso a dar órdenes a la servidumbre.
—¡Vamos, llevad el equipaje a los aposentos! Y todo el mundo a la casa. ¡Andando!
Obedecimos. Caminábamos en fila, detrás de mis abuelos, muy nerviosos, entre los almendros y los ciruelos pelados. Atravesamos el patio y fuimos a congregarnos en el recibidor. Nos embargaba la curiosidad y la emoción. De vez en cuando se escuchaba el gimoteo de alguna de las criadas.
Mi abuela avanzó solemnemente hasta el cuadro de la Virgen, se hincó de rodillas y musitó en voz baja unas oraciones, con gran recogimiento, entrelazando los dedos y humillando la frente. Luego se incorporó y nos dijo con voz temblorosa:
—Gracias a Dios y a la intercesión de la Virgen María, don Álvaro está bien.
Un murmullo de alegría recorrió la estancia. Después todo el mundo fijó los ojos en mi abuelo. Estaba él muy serio, acariciándose la perilla con una mano, con gesto interesante. Pero sus ojos tenían un no sé qué delirante que daba un poco de susto. Muy atentos, esperábamos a que dijera algunas palabras.
Don Álvaro recorrió la estancia con la mirada, circunspecto. Asentía con la cabeza, en graves movimientos, como si estuviera muy conforme de hallarse en su casa. De repente fijó sus ojos en la chimenea, donde un grueso tronco de encina humeaba entre ascuas. Mi abuelo se frotó las manos, como nervioso, y luego, en un rápido movimiento, echó mano a un largo atizador de hierro que estaba apoyado a un lado. Todo el mundo dio un paso hacia atrás y un gran grito de espanto colectivo resonó en la bóveda.
Hubo un momento de tenso silencio, en el que creo que todos temimos que alguien saliera malparado, como le sucedió al administrador aquella vez. Pero enseguida se disipó el pánico, cuando vimos a don Álvaro afanarse en remover las ascuas, como si tal cosa, mientras comentaba:
—Vaya frío que hace en esta casa.
5
Mi señora abuela nos tenía arrestados a causa de alguna trastada que habíamos hecho. Nos encontrábamos en un viejo lagar que se extendía por detrás de las cocinas, frío y húmedo. Recuerdo que estaba ya próxima la Navidad, pues el castigo consistía en pelar almendras para la gran cantidad de dulces que se hacían en esas fechas. Algo contrariados, mis hermanos y yo machacábamos las duras cáscaras y extraíamos el fruto, mientras éramos vigilados por nuestra aya. De vez en cuando refunfuñábamos o, cosas de críos, nos enzarzábamos en alguna pelea.
—¡Niños, niños, ya está bien! —nos reñía Vicenta, nuestra aya—. ¡Maximino, deja en paz a tus hermanos!
Maximino, el mayor de los tres, era el más travieso. Todo el mundo coincidía en opinar que se parecía mucho a don Álvaro. Como nuestro abuelo, mi hermano era menudo de estatura y seco de carnes. Pero eran sus ojos negros, vivos e inquietantes la herencia más visible de don Álvaro. Lorenzo, el del medio, era en cambio más parecido a mí: solían decir que salíamos a mi señor padre.
Estando cumpliendo el castigo de pelar almendras, apareció de repente don Álvaro. Venía muy bien compuesto, con su hábito de Santiago de andar por casa y con espada al cinto. Caminaba solemne y reposadamente y traía un gesto manso; las manos atrás, las delgadas piernas muy tiesas dentro de las calzas y su barriguita abultada apuntando hacia delante.
Cuando estuvo a nuestra altura, nos remiró alzando la barbilla canosa y frunciendo el ceño sobre sus vivos y delirantes ojos. Era la primera vez que lo teníamos tan cerca, cara a cara, y nos infundía un gran respeto.
—Andad, niños, haced reverencia a vuestro señor abuelo —nos ordenó Vicenta.
Sin titubear, los tres nos inclinamos respetuosamente. Y cuando hubimos alzado la frente, vimos a don Álvaro muy satisfecho, con una sonrisa altanera.
—¿De quién sois hijos, mozalbetes? —nos preguntó recuperando su seriedad.
—Somos hijos de don Luis Monroy de Zúñiga, señor, capitán que es de los tercios del rey —contestó con orgullo mi hermano mayor.
—Bien, bien —observó nuestro abuelo con gravedad—, supongo que será un valiente caballero vuestro padre.
—¡Señor, que es yerno de vuestra merced! —le explicó Vicenta algo exasperada—. Es el esposo de su señora hija, doña Isabel de Villalobos, ¿no lo recuerda?
—¡Ah, claro, claro…! —murmuró meditabundo don Álvaro.
En ese momento, a mi hermano Maximino se le escapó una risita que rápidamente contuvo llevándose la mano a los labios. Nuestro abuelo fijó los ojos en él muy serio y temimos que le soltara un sopapo. Pero, por el contrario, don Álvaro pareció sonreír divertido, alargó la mano y le revolvió los cabellos cariñosamente.
—¿Queréis que os enseñe algo, mozalbetes? —nos preguntó luego con voz ronca.
Nos miramos extrañados.
—Sí, señor —respondió Maximino en nombre de los tres—, lo que mande vuestra merced.
—Andando —dijo con autoridad nuestro abuelo, dando media vuelta y encaminándose hacia la puerta.
—Señor… —le salió al paso con respeto Vicenta—. No es que quiera yo entrometerme, pero he de advertir a vuestra merced que la señora tiene castigados a los niños y…
—¿Castigados? —replicó mi abuelo frunciendo el ceño—. ¡Tonterías! ¡Seguidme, mozalbetes!
Caminaba altanero él, delante, como irguiéndose sobre su menuda estatura. Detrás íbamos los tres nietos, muy contentos, dando saltitos e imitando las poses de nuestro señor abuelo.
Nos llevó don Álvaro hasta las escaleras de peldaños de madera carcomida, que crujían a cada paso, y luego nos condujo por los pasillos del piso de arriba del caserón, que conocíamos bien, precisamente porque nunca nos dejaban subir allí y los frecuentábamos a escondidas. Al final de los pasillos había una puerta de sólida madera muy negra, que recordábamos siempre cerrada con siete llaves, y que conducía a una habitación prohibida para nosotros a la que llamaban en la casa «los doblados de don Álvaro». Sacó nuestro abuelo de entre sus faltriqueras un manojo de llaves y comenzó a introducirlas una por una en los diversos ojos de las cerraduras, haciéndolas crujir. Soltó después un par de candados y empujó la puerta, cuyas bisagras chirriaron.
—¡Hala, pasad adentro, mozos! —nos ordenó.
La estancia estaba en penumbra, lo cual acentuaba el misterio del espectáculo que apareció ante nuestros ojos. Encantados, vimos que las paredes estaban completamente cubiertas por armas colgadas: espadas, puñales, alabardas, lanzas, corcescas, picas, arcabuces, ballestas y dardos. En las esquinas había armaduras antiguas, muy bien compuestas sobre sus bastidores de paja. Había también en unos estantes diversos cascos, grebas para media pierna, brazales, guardabrazos, coseletes y manoplas. En fin, los doblados de don Álvaro no eran otra cosa que un arsenal con el que podía armarse a media compañía de los tercios del rey.
Nos quedamos con la boca abierta. Para tres niños de diez, ocho y seis años, aquello era un descubrimiento sensacional. Nuestro abuelo se fue hacia los cortinajes polvorientos que cubrían las ventanas y los descorrió. La luz entró a raudales y pudimos contemplar el orden con que todo estaba dispuesto, como si fuera a ser usado al día siguiente, aunque las más de las piezas eran muy antiguas.
—¡Qué os parece, mozuelos! —exclamó orgulloso don Álvaro—. Se os cae la baba, ¿eh?
Entusiasmado, iba de acá para allá, señalando las armas más valiosas, desempolvándolas y explicándonos cómo se usaban. Blandía las espadas, sujetaba las adargas, empuñaba las dagas, alzaba las picas, cortaba el aire con las alabardas, se ponía ora un casco ora un bacinete, después un yelmo empenachado o una coraza. Sonreía ufano, correteaba haciendo demostraciones de ataque o defensa y se parapetaba detrás de los arneses para caballos o de las monturas guerreras que estaban dispuestas en el centro de la estancia.
Nos dio muchas y cumplidas lecciones esa mañana, durante más de dos horas, acerca de las artes de las armas. Nos contó también las batallas en las que había guerreado y nos dijo cosas harto interesantes sobre los ejércitos y sus costumbres. No salíamos de nuestro asombro escuchando la sabiduría militar de nuestro abuelo.
Cuando nos hubo explicado todo lo que consideró oportuno sobre las armas blancas, pasó a darnos cuenta del uso de los arcabuces, animándose cada vez más al ver que estábamos muy atentos, con los ojillos abiertos como platos.
—Ya sabía yo que os iba a gustar todo esto, mozalbetes —comentaba muy satisfecho, dándonos de vez en cuando algún cachete cariñoso.
Rebuscó en un baúl y extrajo pólvora, algo de munición y unas mechas. Con todo ello, dispuso un viejo arcabuz para ser usado, mostrándonos con todo detalle el proceso. Después propuso con entusiasmo:
—¡Hala, vayamos a los huertos, que os enseñaré cómo funcionan estas endiabladas armas de fuego!
Salimos los cuatro; nosotros, los niños, locos de contento. Descendimos a los patios, atravesamos los huertos y fuimos a parar a las cochiqueras que estaban al final de la casa. Don Álvaro iba eufórico, fuera de sí y con el ardor guerrero reflejado en el rostro. Fijó los ojos en un gran cerdo que hozaba tranquilamente en el estercolero y adiviné en ellos un brillo malicioso. Preparó la mecha, se encaró el arma y dijo con sorna:
—¡Encomiéndate, malnacido!
Al momento sonó un estruendo espantoso, como no habíamos sentido otro en nuestras cortas vidas; se vio una nube de espeso humo negro y una especie de bocanada de fuego. Caímos todos al suelo, aturdidos por la explosión. Cuando abrí los ojos, vi al cerdo reventado, saltando con las tripas fuera y dando horribles gruñidos. La sangre brotaba a borbotones.
Don Álvaro yacía en el barro, con toda la cara negra y los pies por alto. Gritaba a voz en cuello:
—¡Cada uno a su puesto! ¡Salvad la bandera! ¡Viva el rey nuestro señor!
Acudieron los criados avisados por tanto escándalo y no daban crédito a sus ojos, sin comprender lo que había pasado. Poco después llegaron mi señora abuela, mis tías y mi madre, llevándose las manos a la cabeza, presas de gran excitación.
La matanza tuvo que adelantarse ese año, en contra de lo que era costumbre en nuestra casa, pues solían sacrificarse los cerdos pasada la Epifanía.
6
Toda la casa olía a fritangas, a pepitoria de capón y a dulces enmelados. En los estercoleros, las criadas desplumaban docenas de perdices, codornices y becadas. Las chacinas exhalaban los deliciosos aromas de sus adobos y los lechoncitos descansaban, abiertos en canal, en sus rojas fuentes de barro, blancos y tiernos, esperando a ser dorados en las ardientes fauces del horno. Estaba muy próxima ya la fiesta más esperada para quienes gustan de llenar la panza: la Navidad.
En nuestra familia había tradición de tirar la casa por la ventana esos días. Eran tantos los parientes, prohijados, lacayos, criados, siervos y esclavos que se ocupaban de las haciendas y posesiones de don Álvaro de Villalobos que no se daba abasto poniendo y quitando mesas para contentarlos a todos. Pues era costumbre en los días anteriores y posteriores al 25 de diciembre que pasase por casa todo ese personal, para ser regalado con viandas y propinas que manifestaran con creces las generosidades y bondades de mis señores abuelos.
Asimismo, era tal la cola de pobres que se formaba en la puerta trasera, que daba la vuelta por el adarve y descendía calle abajo, hasta unos pilones donde se abrevaban las bestias, próximos ya a los arrabales.
Veía yo a mi madre muy briosa, ir de acá para allá, disponiéndolo todo con la servidumbre para que no faltara de nada. Qué fortaleza de ánimo tenía siempre, a pesar de no haber vuelto a tener noticia alguna de mi señor padre. Y esas fechas tan señaladas, ya se sabe, son de echar de menos a los bien amados. Mi abuela, en cambio, era dada a venirse abajo.
—No tengo yo ganas de nada este año —decía muy compungida.
—Ande —le replicaba mi madre muy sonriente—, sobrepóngase vuestra merced, que tenemos muchos y buenos motivos para dar gracias a Dios; que padre está sano, salvo y en casa. ¿Vamos a quejarnos?
—Tienes razón, hija —observaba ella—, pero su cabeza no anda buena.
Y es que don Álvaro no paraba de hacer de las suyas. Después de reventar el cerdo con el arcabuz, parece que se aficionó a destripar animales. Uno de aquellos días salió muy de mañana y dijo que iba de caza, provisto de una ballesta. A un tiro de piedra del pueblo asaeteó a una piara de ovejas que pacían tranquilamente junto a unos rafales. Costó esto unos buenos cuartos a las arcas familiares. Otro día mató el perro a unos pastores, convencido de que era un lobo, aunque ni el pelaje ni la pinta eran de tal, sino de mastín o perro de ganado. A mis hermanos y a mí, que solíamos acompañarle a estas andanzas, todo esto nos divertía mucho. Pero a mi señora abuela le producía gran disgusto.
Y todavía los estropicios causados a las bestias podían solucionarse con dineros. Mas no así las afrentas hechas a personas principales de la ciudad. Pues don Álvaro se había vuelto muy pendenciero, por mor de las viejas rencillas que tuvo al parecer en su juventud con algunos nobles y que ahora, merced a su locura, se le habían despertado.
Sucedió un día después de la misa en la iglesia de San Miguel que se acercó un caballero, llamado don Fernando Casquete, para saludarle y manifestarle su congratulación. Muy efusivamente, el caballero le palmeó el hombro a mi abuelo y le dijo algo así:
—¡Bienvenido, don Álvaro! ¡Bien librado por Dios de esos malditos moros!
Sin mediar más palabras que estas, mi abuelo le propinó un puntapié en la entrepierna y lo dejó doblado de dolor. Los vecinos que habían visto la repentina y desmesurada reacción de don Álvaro gritaban:
—¡Diablo tiene! ¡Está loco! ¡Dios nos libre de él!
Y salían corriendo despavoridos, pues la fama de lo peligroso que era mi abuelo ya se iba extendiendo.
Por el camino hacia nuestra casa, mi abuela recriminaba a su marido, exasperada.
—Por Dios, esposo, ¿por qué ha hecho tal cosa vuestra merced?
—¡Quién se cree que es ese Casquete para decirme a mí esto y lo otro de moros y mandangas! —contestó mi abuelo rabioso.
—Pero si lo decía con buena intención, para cumplir con vuestra merced —insistió mi abuela.
—¡Nada! —replicó don Álvaro—. ¡Los Casquete han sido siempre unos entrometidos! ¡Si yo soy libre o cautivo de moros eso es solo asunto mío! ¡Que se vayan al diablo los Casquete!
La afrenta de mi abuelo cayó muy mal en la familia de don Fernando Casquete. Acudieron a dar las quejas al juez mayor de la Orden de Santiago y se abrió una causa contra don Álvaro. Tuvo que ir mi abuela a llorarle a los Casquete y al juez para que retirasen la denuncia y cayeran en la cuenta de que mi abuelo no andaba muy bien de la cabeza a causa de sus largas prisiones en tierras de moros. Gracias a Dios, lo comprendieron y tuvieron caridad cristiana, haciendo como si nada hubiera pasado.
Contaban veintiún días del mes de diciembre del año 1547, cuando nos estábamos comiendo un guiso de palominos en el salón principal de la casa. Habían venido unos parientes nuestros de la parte de Cáceres a visitar a mi abuelo. Estando ya servidas las aves y bien dispuesta la mesa para el festín, irrumpió de repente en la estancia el administrador de la casa muy alterado, gritando:
—¡Señores! ¡Una gran noticia! ¡Bendito sea Dios!…
Nos sobresaltamos. Mi madre, como si presintiera el feliz suceso, se fue a él y, sujetándole por la pechera, le inquirió:
—¡Hable vuestra merced!
—¡El señor don Luis Monroy, señora! —respondió vibrando de emoción el administrador—. Viene por la calle Corredera arriba. Unos mozuelos llegaron aprisa a dar el aviso.
No había terminado de hablar cuando se abrieron de par en par las puertas del salón. Ante nuestros ojos apareció un caballero de muy noble aspecto; alto, esbelto y vigoroso; el cabello claro y los ojos verdosos. Tenía una sonrisa franca y un brillo aventurero en la mirada, y no contaría más de treinta años. Vestía jubón de corte alemán, gregüescos amarillos acuchillados en rojo y chaleco de cuero, y llevaba en la mano la borgoñota con plumas blancas y bermejas de los capitanes de los tercios del rey.
Al comprender que era mi señor padre, me dio un vuelco el corazón. Algo parecido debió de sucederle a mi madre, pues se tambaleó, se puso lívida y a punto estuvo de caerse redonda al suelo. Aunque enseguida se sobrepuso y saltó hacia su marido para colgarse de su cuello exclamando:
—¡Luis! ¡Marido mío! ¡Mi Luis!…
Cuando se hubieron abrazado y besado como corresponde a esposos reencontrados después de tan larga separación, mi señor padre se dispuso a saludar al resto de la familia. Nos habíamos puesto todos en pie alrededor de la mesa y, vencidos por la emoción, nadie decía nada. El recién llegado paseó la mirada por los presentes. Estaban, como es de ley, mis abuelos en la cabecera, presidiendo, y a su derecha e izquierda una veintena de tíos y tías míos, próximos y lejanos; después se alineaban los primos por orden de edad, de mayor a menor mocedad, y finalmente estábamos los niños, agrupados en unas mesitas bajas. Supongo que, con tanta gente reunida, a mi señor padre le resultaba difícil saber cuáles eran sus hijos, pues estábamos muy crecidos desde la última vez que nos vio. Saludó primero a don Álvaro y a mi abuela, después a mis tíos por orden y, finalmente, con nerviosismo, se vino adonde estábamos los niños y preguntó:
—¿Quiénes de estos caballeretes son los hijos de mis entrañas?
Mi madre se apresuró a señalarnos con el dedo de entre los demás.
—Hijos —dijo—, abrazad a vuestro padre.
Estábamos pasmados. No sabíamos qué hacer. Tímidamente, nos fuimos hacia él y nos apretamos contra sus piernas. Él se abajó a nuestra altura, nos abrazó muy fuertemente y sollozó un buen rato. Sentí sus lágrimas brotar. Olía a cueros, caballo y polvo, y sus brazos me parecieron hechos de recia madera.
7
Fueron unas fiestas de Navidad como no recuerdo otras. Parecíame que los cuentos de mi madre se habían hecho realidad. Vino mucha gente a nuestra casa durante aquellos días. Si pudiera ser que don Álvaro de Villalobos no le cayera muy simpático a algunos, a la vista estaba que mi señor padre tenía numerosos amigos. Y no era de extrañar que fuera tan querido, porque, aunque me esté a mí mal decirlo por ser su hijo, no creo haber conocido a nadie con más dones que don Luis Monroy de Zúñiga, mi señor padre. Le había dotado Dios de esa gracia natural que tienen algunas personas, que parece que les brota luz desde dentro. Caminaba muy recto, mas no era en absoluto presuntuoso, y se movía con gran galanura y un desenfado que su gallardía no envidiaba a la de un apuesto príncipe. Vine yo a comprender ahora por qué había oído hablar tanto y tan bien de él durante mi más tierna infancia.
Fue como si a nuestra casa llegara de repente una ráfaga de brisa limpia y fresca. Mi madre amanecía cada mañana con ojos soñadores y hasta me pareció que se había vuelto aún más hermosa de lo que era. Se soltó el pelo, que antes siempre llevaba recogido, y se ponía flores prendidas sobre la oreja, bonitos collares y brillantes zarcillos que nunca antes le había visto. Canturreaba mañanera y le acudió una sonrosura a las mejillas que la hacía parecer una moza casadera. Por fin vio hechas realidad sus ilusiones, pues pudo disfrutar cumplidamente de los banquetes y jolgorios que antes solo estaban en sus añoranzas.
Para mi señora abuela, nuestro padre siempre tenía un obsequio: ora un bronce de filigrana, ora un relicario con el huesecillo de algún santo, ora una cajita esmaltada…; exquisitas menudencias que la volvían loca.
Mis tías disfrutaban con las bromas de su cuñado. Para cada una tenía la palabra oportuna; un halago, un cumplido o una pícara insinuación, aunque sin más atrevimiento que el que permitía una recta compostura. Así que cloqueaban a su alrededor, huecas, reclamando sus lisonjas, y una vez recibidas las obsequiosas frases de mi padre, suspiraban proclamando:
—¡Ay, qué don Luis este! ¡Qué cosas dices, cuñado!
Hasta don Álvaro pareció estar más contento e incluso mejorado de sus chaladuras. Su yerno se sentaba con él delante de la chimenea, horas y horas, y ambos charlaban de batallas, de este o aquel rey, de tal o cual maestre de campo, capitán de los ejércitos del rey o de otros altos jefes militares que ambos conocían. Mi abuelo se alteraba frecuentemente, se ponía en pie, pateaba y decía cosas que no venían a cuento con lo que estaban tratando, como:
—¡Que digan de una vez qué hay de la reina Juana! —O—: ¡Los franceses son aún peor ralea que los moros! —Y también—: ¡Desde los tiempos del rey Fernando III no cabalga Santiago con nuestras huestes; pues no hay ya sino herejes, traidores y saqueadores en los ejércitos de España!
Mi padre le calmaba con mucho tino, sin llevarle nunca la contraria, diciéndole:
—Tiene vuestra merced toda la razón, don Álvaro. ¡Adónde iremos a parar en estos reinos!
Mi abuelo se sentaba otra vez, muy conforme, y clavaba sus fieros ojos en las llamas. Mi padre aprovechaba entonces y le decía:
—Brindemos por los viejos tiempos, señor. ¡Por los Villalobos!
—¡Por los Villalobos! —brindaba don Álvaro orgulloso y se echaba al coleto unos buenos tragos de vino de azahar, una dulce medicina recomendada por el señor Peres que le dejaba muy calmado y le hacía dormir como un niño.
Pero a quienes verdaderamente nos vino nuestro padre como caído del cielo fue a mis hermanos y a mí. No habían pasado dos semanas desde su llegada y ya se nos hacía que llevaba toda la vida a nuestro lado. Sin escatimar nada el tiempo que debía dedicarnos, parecía que quería recuperar generosamente los años que de su compañía fuimos privados.
Pudimos comprobar entonces que sabía un poco de todo. No había pregunta que le hiciéramos para la que no encontrara una respuesta. Empezamos pues a aprender muchas cosas que nadie antes se había preocupado de enseñarnos.
Nos fabricó con sus propias manos una buena colección de armas de madera muy manejables para los niños que éramos: espadas, picas adecuadas a nuestra estatura e incluso un mandoble que por lo menos medía una vara de largo, para que se nos hiciera familiar ese gran espadón que solo manejaban los más fuertes guerreros. Ya desde el primer momento nos daba cumplidas enseñanzas acerca del arte de la esgrima. Y tenía una gran paciencia con nosotros, porque, dada nuestra edad, éramos tardos de movimientos y flaqueaban nuestros miembros. Con cierta frecuencia nos entraban rabietas al ver la destreza con la que nuestro padre se movía, siendo nosotros incapaces de emularle.
—Bueno, no pasa nada —nos consolaba él—. Tiempo al tiempo.
Incluso a mí, que era zurdo, no me afeaba el defecto que tantas veces otros habían tratado de corregirme. Mi padre, en cambio, me decía animosamente:
—Nada, Luisito, no te preocupes. Tú siempre con la mano zurda, que es para ti la diestra. ¡Si eso es una suerte, un regalo de Dios! No ves que, como piensan los diestros, el zurdo siempre coge desprevenido al contrincante. He visto zurdos atravesar el corazón al contrario con solo dos movimientos precisos. ¡Uf, menudo peligro es vérselas con un zurdo a la espada!
De manera que les dio entonces a mis hermanos por coger el arma con la mano izquierda, por envidia de mi suerte. Pero mi padre, muerto de risa, les corrigió al momento.
—No, vosotros no. ¡Ja, ja, ja! Que lo vuestro es la diestra. Cada uno como Dios lo ha hecho. ¡Ay, qué críos estos! ¡Ja, ja, ja!
Ya empezaba a parecerme a mí que a mi padre se le notaba cierta preferencia hacia mi persona, lo cual me envanecía y, ¡oh, grandísimo mal!, me llevaba a creerme mejor que mis hermanos. Sucedía que había siempre alguien cerca que decía:
—Bien han hecho vuestras mercedes en ponerle Luis de nombre al pequeño. ¡Y es que es idéntico al padre!
Me miraba yo en los espejos y me buscaba la semejanza. Ciertamente, mis cabellos, el color de mi piel y mis ojos se me hacían parecidos a los de mi padre. Empecé pues a imitarle en todos sus movimientos y hasta forzaba la voz para hablar como él, repitiendo una y otra vez sus expresiones, que eran tales como: «¡Válgame Santiago!», «¡Por el siglo de Cristo!», «¡Váleme Dios!»… u otras más propias de hombres, como: «¡Por los clavos de Cristo!», «¡Me cago en todos los moros!» o «¡Al infierno los turcos!». De manera que mi madre regañaba cariñosamente a mi padre cada vez que me oía un desatino y le decía:
—¡Jesús! Luis, estás haciendo al niño tan malhablado como tú.
Y mi padre le respondía ufano:
—Déjalo estar, mujer, que es bueno que aprendan a ser hombres desde críos.
Llegó ese tiempo de febrero tan apropiado para la caza. Una noche, después de la cena, mi padre explicó que se estaba preparando una jornada de montería en unos parajes muy cercanos donde solían proliferar las más deseadas presas, que eran los venados y jabalíes. Dijo quiénes iban a participar y estuvo haciendo referencia a la jerarquía de nobles y poderosos que habían anunciado su asistencia. Contó todo esto aprovechando que mi señor abuelo se había retirado ya a sus aposentos, pues hacía tiempo que le ocultaban estas diversiones, temiendo que se le antojara participar y fuera a formar alguna de las suyas.