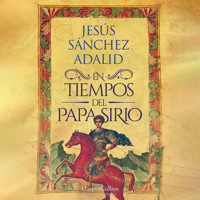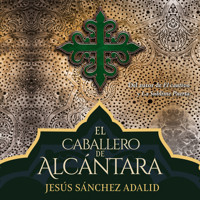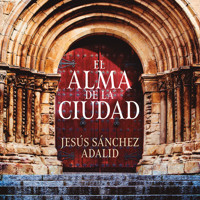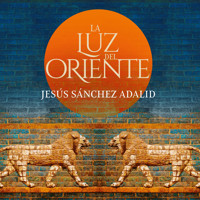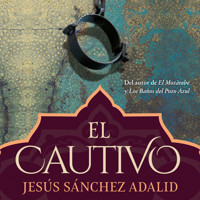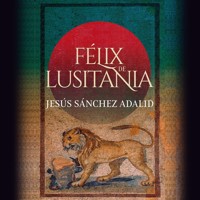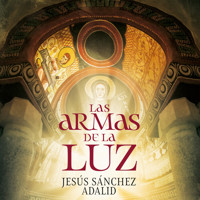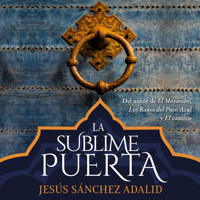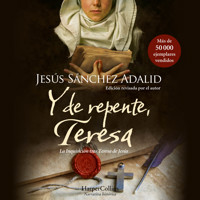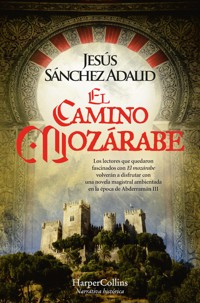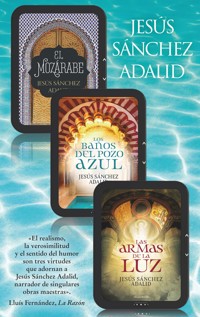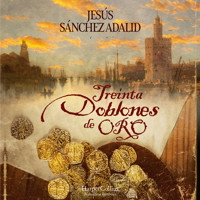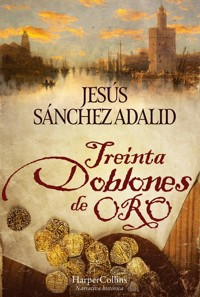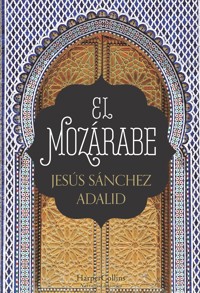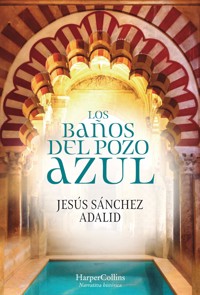
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
Subh Um Walad, la señora, favorita del califa Alhaquén y madre del califa Hixem, fue seguramente el personaje más singular y apasionante del esplendoroso período del Califato de Córdoba. Originaria de los reinos cristianos del norte, bella, inteligente y cultivada, tuvo que vivir la realidad de palacio, sometida al régimen propio del harén, junto a las concubinas y los eunucos. Pero se rebeló contra este destino y se convirtió en alguien determinante dentro del complejo ambiente familiar de la realeza omeya que residía por entonces en Medina Azahara. Cuando a finales del primer milenio, Abuámir Almansur se halla en lo más alto de su poder y se lanza a su enérgica campaña final para conquistar todo el Norte y destruir definitivamente los reinos cristianos, el invulnerable personaje ignora que a sus espaldas se está fraguando una conspiración que intentará torcer el rumbo de la Historia… Subh Um Walad, la señora, decide romper definitivamente con su encierro en los Alcázares y regresa a Medina Azahara, la ciudad de los califas, para liderar junto a su hermano Eneko un heterogéneo grupo formado por curiosos personajes, pero nada es lo que parece y todo se confunde en aquella metrópoli única y luminosa a la vez que delirante. Es una época de exuberancia creadora y brillantez intelectual en Alándalus, y los poetas como el joven Farid, originario de Alejandría, son protagonistas de excepción que saben aprovechar su talento para estar cerca de los poderosos. Jesús Sánchez Adalid regresa a los escenarios de la Córdoba cercana al año 1000 y a la fascinadora Medina Azahara, que pugna por seguir siendo baluarte califal frente a la ambiciones del caudillo Almansur. Conspiraciones, enredos y poesía, la vida de la mujer más poderosa de la Córdoba califal. Los baños del pozo azul es una "reivindicación del mundo femenino en una época en que la historia lo ha ocultado". El País Jesús Sánchez Adalid publica "Los baños del pozo Azul", una novela histórica que se adentra en la figura histórica de Subh Umm Walad. Un libro que, además de desvelar a un personaje oculto en las páginas del pasado, ayuda a destruir mitos como el que afirma que cristianos y musulmanes no se relacionaban entre ellos. "Sus mundos no eran dos compartimentos estancos", completa. ABC El papel decisivo de diversas mujeres, como la favorita Subh, hará que de nuevo cerremos una novela de Jesús Sánchez Adalid con una sensación de sosiego por habernos reencontrado con la Historia. Anika entre libros Jesús Sánchez Adalid es, hoy en día, uno de los referentes de novela histórica en este país y ya me ganó con "El mozárabe". "Los baños del Pozo Azul" es una ambiciosa novela con un riguroso trasfondo histórico, de ritmo desigual y leves dosis de misterio al incluirse una serie de desconcertantes muertes en su argumento. Mis Lecturas "Sánchez Adalid tiene el don de narrar de forma pausada y reflexiva. Literariamente deudora de la elegancia de la mejor novela clásica. El realismo, la verosimilitud y el sentido del humor son tres virtudes que adornan a Jesús Sánchez Adalid, narrador de singulares obras maestras". Lluís Fernández, La Razón
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 947
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Los Baños del Pozo Azul
© 2018, Jesús Sánchez Adalid
© 2018, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Lookatcia
Imagen de cubierta: Getty Images
ISBN: 978-84-9139-336-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
1. Los palacios viejos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
2. La munya de Subh Um Walad
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
3. La sayida
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
4. El hamán
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
5. Hixem
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
6. Los viejos eunucos
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
7. Los intendentes de los Alcázares
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
Capítulo 65
Capítulo 66
Capítulo 67
8. La princesa Abda
Capítulo 68
Capítulo 69
Capítulo 70
Capítulo 71
Capítulo 72
Capítulo 73
Capítulo 74
Capítulo 75
Capítulo 76
Capítulo 77
Capítulo 78
Capítulo 79
9. La ira del hayib Almansur
Capítulo 80
Capítulo 81
Capítulo 82
Capítulo 83
Capítulo 84
Capítulo 85
Capítulo 86
Capítulo 87
Capítulo 88
Capítulo 89
Capítulo 90
Capítulo 91
Capítulo 92
Capítulo 93
10. El otoño de Medina Azahara
Capítulo 94
Capítulo 95
Capítulo 96
Capítulo 97
11. La componenda
Capítulo 98
Capítulo 99
Capítulo 100
Capítulo 101
Epílogo
Nota histórica
A mis padres, Jesús y Pilar
No te aferres y no aprisiones recuerdos.
Todo lo soltarás, porque todo se acaba soltando…
Del Diwán del poeta Farid al Nasri
Córdoba, año 388 de la Hégira
1
Córdoba, miércoles 2 de julio del año 994 (Al arbiaá 15, Djumada l-Ula del año 384 de la Hégira)
La señora se despertó en medio de la noche, de repente, aunque sin sobresalto. No había oído voces ni ruidos extraños, pero estaba excitada por su costumbre de abandonar el sueño cada mañana con puntualidad. Abrió los ojos y sacudió la cabeza, pues dudó un instante de que en realidad estuviera despierta del todo. Aún se mezclaban en su mente los pensamientos y los murmullos de las ensoñaciones, pero enseguida reparó en que su cuerpo estaba ardiendo y que tenía la abaya empapada en sudor. Entonces deseó con verdadera ansiedad lavarse con agua fría la cara, el cuello y los brazos, para mitigar, aunque fuera por un momento, los sofocos que le abrasaban las entrañas y la cabeza, avivados por el calor de julio. Sin vacilar, se sentó en la cama, sintiendo la suave lanosidad de la cobija, cuya calidez le desagradó en tales circunstancias. Se levantó y anduvo en la oscuridad, tanteando con las plantas de los pies la sucesión de alfombras, por las que se fue guiando hasta que tocó la puerta y la abrió. El viejo perro, grande, somnoliento, la recibió afuera.
El jardín estaba en calma bajo la débil luz de las estrellas. La señora inspiró el aire puro, perfumado, y suspiró aliviada mientras caminaba entre los foscos setos de mirto tupido y fragante. Algunos pájaros se removieron bulliciosos en las copas de los árboles, pero enseguida retornó el silencio. Más adelante, iluminada muy tenuemente por la llama oscilante de una solitaria y pequeña lámpara de aceite, resplandecía la fuente de puro mármol rosado, cuyo chorro rumoreaba y lanzaba destellos en medio de la penumbra. Un techo de palmas ocultaba el firmamento.
La señora se detuvo y palpó primero con ansiedad la piedra fresca. El perro se echó sobre el enlosado. Luego ella metió las manos en el agua fría y se lavó la frente, las mejillas y la nuca. Pero esto no era suficiente para ahogar el fuego que le nacía dentro y le brotaba hasta la piel. Así que acabó quitándose la abaya para quedarse desnuda del todo. Alzó una pierna y la introdujo en la pila. Sintió un alivio grande y finalmente toda ella estaba sumergida hasta la cintura, recibiendo el chorro en la espalda. Le gustó tanto que se relajaron sus facciones; y permaneció así muy quieta, con el rostro sereno y los ojos cerrados, durante un largo rato, sin saber que era observada…
El eunuco Sisnán estaba apenas a diez pasos, oculto entre las sombras de las adelfas, muy quieto y gozando de la ilusión de ser invisible. Observaba a la señora en trance de adoración: todo su cuerpo se le mostraba a la luz floja y amarillenta de la lámpara de aceite, y la piel mojada, clara y brillante, se fundía con el mármol rosado de la fuente, perlada por las gotas que le salpicaban del chorro. La altura, la anchura y la armonía ya sabidas cobraban ahora para él una entidad diferente, misteriosa y casi sagrada. Aunque era una mujer madura, de más de cincuenta años, su naturaleza conservaba aún ese raro secreto de la hermosura. Seguía teniendo la espalda recta y una estatura superior a la media. Parecía delgada, pero su figura era prieta y rellena, con proporciones agradables. El rostro, de frente altiva y facciones delicadas, traslucía dignidad, tal vez por la nariz alargada y los ojos claros y profundos. Hasta el pecho y el vientre poseían un algo inalterado que despertó en Sisnán una sonrisa vibrante. También el cabello encanecido, ahora mojado y radiante por aquella luz, se le antojó dorado, como fue en su juventud. A él se le concedió entonces recordar como en una visión la imagen de la señora, tal y como era veinte años atrás. Se emocionó hasta las lágrimas y se dijo para sus adentros: «Lo que poseyó sigue siendo manifiesto de algún modo». Y deseó salir de la oscuridad para expresar a viva voz esto que había pensado, alegremente, como una proclama. Pero el temor reverencial que ella le inspiraba le obligó a permanecer en la invisibilidad.
La señora siguió durante un rato dentro de la pileta, dejando de vez en cuando que el agua del chorro le refrescara la parte de atrás de la cabeza. Los restos del sueño habían desaparecido y ya no sentía nada de calor. Por el contrario, se estremeció y empezó a tiritar. Se apresuró a salir del agua y se frotó la piel con las palmas de las manos. Luego se vistió y atravesó de nuevo el jardín de vuelta a su estancia. Cuando llegó ante la puerta, se detuvo en espera de recobrar el aliento. Entonces una voz le habló a la espalda:
—Señora, ¿necesitas algo?
Detrás venía el eunuco con la lámpara en la mano, esbozando una sonrisa enigmática. Era un hombre de aspecto extraño: alto, pálido, delgado, de ojos velados y edad indefinida; con un aspecto juvenil, pese a que pasase ya de los cuarenta. Su ropa escueta, holgada, le caía floja, dejando ver unos hombros escuálidos, un cuello largo y unas piernas muy flacas.
Ella se volvió algo sobresalta y le recriminó:
—¿Qué haces por aquí a estas horas?
—No podía dormir por el calor —respondió él un tanto azorado—. ¡Este horroroso verano!
La señora sacudió la cabeza y después se recogió el pelo en la nuca, mientras le lanzaba una mirada cargada de suspicacia.
—¿No me habrás estado espiando?
—¿Cuándo? ¿Dónde? —contestó él.
—¡Tú sabrás!
Hubo un instante de silencio entre ellos. Luego Sisnán entornó los ojos, impotente, bostezó de manera poco creíble y se estiró, diciendo:
—Con este calor no hay quien duerma… Oí murmullo de pájaros entre los árboles y bajé al jardín… Luego te vi pasar por entre los arrayanes y acudí con la lámpara por si necesitabas algo…
Ella clavó en él una mirada de duda.
—¿Me viste en la fuente?
Él contestó visiblemente azorado:
—¿Desnuda? ¡Qué cosas dices, señora!
—Yo no te he dicho que estuviera desnuda —repuso con sequedad la señora—. Lo has dicho tú. ¿Cómo lo sabes si no me has estado espiando?
Él se ruborizó y bajó la mirada.
—Lo vi sin querer… —se excusó—. Pero había muy poca luz y me encontraba alejado…
La señora soltó un bufido de fastidio.
—¡Una no puede estar sola un momento…! ¡Anda, dame la lámpara y entremos!
—Señora, te prometo que no fue adrede…
Ella se dirigió hacia la puerta después de haber cogido la lámpara. Antes de atravesar el umbral, se volvió y dijo:
—Yo tampoco podía dormirme por el calor y… Bueno, ya conoces mis preocupaciones…
Entraron y la luz se reflejó arrancando destellos pálidos y temblorosos de los adornos nacarados del artesonado. La estancia amplia estaba rodeada de sombras. Ella dejó la lámpara sobre una mesita situada en medio de un gran tapiz de oscuro tono granate. Entonces él se apresuró a encender un par de llamas más y las colocó en los candeleros de los rincones. La habitación se iluminó más y mostró su planta rectangular, sus altas paredes, las columnas y las vigas paralelas del techo, además del espléndido mobiliario y la abundante cacharrería de plata y cobre.
—No enciendas más luces —ordenó la señora—. Así estamos bien. Pronto amanecerá y ya no seré capaz de dormirme. Otra noche en vela…
Después de esta queja, ella se dirigió hacia el diván y se tumbó, echando la cabeza sobre el almohadón. Extendió las piernas y se arremangó la abaya húmeda, descubriendo sus piernas largas, fuertes y de gratas formas. Entretanto, Sisnán estaba de pie, como a la espera, observándola con un interés mezclado de inquietud. Ella le sonrió condescendiente y le preguntó:
—¿Qué haces ahí mirándome como un pasmarote?
Él sonrió y dijo:
—Señora, cuántas jóvenes quisieran… Alá te ha bendecido con un cuerpo sobre el que no pasa el tiempo…
—¡Qué tontería! —replicó ella, sacudiendo la mano con displicencia—. El tiempo pasa para todo el mundo… ¡Anda, vete a dormir!
A un lado del diván, sobre un mueble pequeño, había una jofaina y una delicada toalla. Él las señaló y dijo:
—Tienes todavía el pelo empapado. Te puedes resfriar.
La señora no respondió con palabras, sino cerrando los ojos. Él interpretó esto como un asentimiento y se apresuró a coger la toalla, con la que se puso a secarle la frente, las mejillas, el cuello y el escote. Después abrió un cajón del mismo mueble y extrajo un pequeño frasco. Cuando ella sintió que estaba siendo perfumada, dio un respingo y abrió los ojos diciendo:
—¡No! No me eches eso. Prefiero el aroma natural que llega desde el jardín.
—Perdona —murmuró el eunuco—. Pensé que el agua de azahar te ayudaría a estar más tranquila.
La señora incorporó la cabeza y le miró vivamente.
—Estoy muy tranquila.
Siguieron mirándose durante un rato, como si compartieran una misma preocupación. Luego él suspiró, sentándose junto a sus pies con las piernas cruzadas.
—¡Que Alá nos ayude! —rezó en un susurro.
Ella volvió a recostar la cabeza sobre el almohadón, cerrando los ojos y diciendo:
—Nos ayudará. Tiene que ayudarnos…
Al eunuco le hubiera gustado ser valiente en ese momento y hablarle con palabras animosas, alentadoras; pero su miedo y su duda le mantuvieron callado. Y la señora, que le conocía muy bien, pareció leer sus pensamientos durante el largo rato que duró el silencio, por lo que acabó añadiendo:
—Todo va a salir bien. No dejes que los temores te venzan y te hagan sufrir. Nuestro plan es perfecto. Contamos con los medios y las ayudas suficientes. ¿Por qué habríamos de fracasar? Y además está Dios… ¿Va a salirse el demonio con la suya?
Sisnán sonrió, como regocijándose confortado con estas palabras, pero sintiendo a la vez que debían haber sido dichas por él. Miraba a la señora, que le parecía ahora diferente a la mujer desnuda que había visto hacia un rato en la fuente. Su rostro se había alargado y la palidez se había apoderado de las mejillas. Las canas se extendían por los mechones húmedos todavía. Resultaba evidente que ella había alcanzado ya una cierta edad que sin duda dejaba su huella. No obstante, seguía impregnada de sobria belleza y salud. Él quiso manifestarle todo su cariño y devoción; decirle algo para fortalecerla aún más, para infundirle ánimo y asegurarle lealtad. Pero no le salían las palabras. Así que extendió sus manos pequeñas y temblorosas y se puso a acariciarle los pies.
Una vez más, fue ella quien habló.
—No te preocupes… ¿No te acuerdas de aquel dicho? «Lo que Dios quiere pasa, lo que Él no quiere no pasa».
2
Eran los tiempos de gloria que los poetas de Córdoba nombran como días del «agrado». Reinaba el tercer califa, Hixem. Pero nadie dudaba de que el triunfo y la fortuna, que alegraban tanto la ciudad esplendorosa, eran propiciados por la determinación y la lucidez del hayib Abuámir Almansur.
Todas las tardes, después de pasar una hora en los baños, el joven poeta Farid al Nasri bajaba a pie hacia la medina mezclado entre la muchedumbre que, desde el alba hasta la llamada a la oración del ocaso, se arremolinaba abarrotando las inmediaciones del Zoco Grande. Se encontraba limpio, lavado a conciencia y nutrido, en medio de aquella multitud variopinta de cordobeses escuálidos, sucios y cubiertos con harapos parduscos en su mayor parte, aunque resaltaban como contraste los coloridos atavíos de los ricos, que se pavoneaban ufanos en compañía de sus criados, también ellos con su propio fasto. Grupos de soldados fanfarrones e impetuosos, compuestos por hombres de todas las razas, se abrían paso a codazos y puntapiés, e injuriaban sin distinción a pobres y pudientes en todas las lenguas y dialectos del mundo. Una alegría jactanciosa e indefectible resplandecía en los rostros, como si todo el mundo gozase igualmente de un merecido premio. A nadie parecía caberle la duda de que el hayib Almansur, y por consiguiente Córdoba, había ganado la guerra a los tercos e idólatras rumíes del Norte. Un sentimiento unánime palpitaba en el corazón del pueblo: la codiciada y envidiada gloria que viene de la victoria se extendía a raudales e iba a beneficiar a todos de una manera u otra. Hasta los mendigos sonreían dichosos al solicitar las limosnas.
Mientras caminaba, Farid al Nasri iba sintiéndose cada vez más imbuido por el universal y sincero entusiasmo que le rodeaba. Era el caluroso mes de julio; brillaba el sol, derramándose pletórico sobre los tenderetes y las infinitas tonalidades de los tejidos, baratijas, cerámicas y toda clase de géneros que abarrotaban el mercado. Pero el joven poeta llevaba consigo además un motivo propio para estar alegre y esperanzado: por fin parecía que se iban a solucionar ciertos problemas monetarios que le habían venido robando la tranquilidad y hasta la salud últimamente. A su espíritu llegaba por primera vez en mucho tiempo un soplo de confianza. Por eso miraba el mundo y todo lo que le rodeaba con una agitación arrebatadora, turbulenta, y con un optimismo que tal vez no había sentido nunca antes; y hasta le daban ganas de avanzar a saltos, o danzando incluso entre la locura vocinglera de la muchedumbre exultante. Disfrutaba de esta fresca sensación. Se regodeaba imaginando, gozaba con su magia y la degustaba; como el enfermo que es consciente de la extrema felicidad que le sobreviene cuando se le calma el dolor y se encuentra sano de repente.
Iba el joven envuelto en este torbellino de ilusiones cuando, antes de lo que esperaba, vio al hombre que había ido a buscar al Zoco Grande: su amigo Yacub al Amín, que estaba sentado bajo la gran higuera que extendía su sombra por delante del negocio de Umar Efendi, el perfumista. El aire era allí extremadamente cálido, aunque los últimos rayos del sol se estaban retirando de los callejones y las plazuelas. Era esa hora de la tarde, blanda, vaporosa, en la que se aguanta la vida y hasta el calor, porque cesan los trabajos de la jornada. Otros rostros conocidos estaban también en aquel apacible rincón, relajados y sonrientes. Eso fue lo único que fastidió algo al poeta, pues estaba deseoso de verse a solas cuanto antes con Yacub, para tratar del asunto que le llevaba allí y que era el motivo de su felicidad. Ahora tendría que saludar a todos los que le rodeaban, y mantener por cortesía un rato de conversación, teniendo que soportar su propia impaciencia.
Pero no fue ese el caso, puesto que su amigo se levantó nada más verle desde lejos, y le hizo una disimulada señal con la mano para que se detuviera a distancia. Farid comprendió entonces que Yacub estaba igualmente impaciente, y que no iba a permitirse perder el tiempo en una charla vana, teniendo como tenían un negocio de tanta trascendencia entre manos. Esto hizo que el joven poeta sonriera por dentro y se quedase quieto, medio oculto entre unos tenderetes de telas.
Yacub se despidió de aquella gente, con el afectado aire de quien debe excusarse a causa de algún asunto importante; y salió del cobijo de la higuera con semblante grave, mirando a la vez de reojo a Farid, e indicándole con un levísimo gesto que debía seguirle por el estrecho callejón que discurría cuesta abajo hacia su izquierda. El poeta supo enseguida que debían encontrarse en el lugar íntimo y apartado que ambos conocían y donde nadie los iba a molestar: el viejo caravasar de Abén Samer.
Llegaron al sitio, entraron decididos, atravesaron el primer patio y penetraron en el umbrío edificio. Los viajeros descansaban conversando plácidamente o dormitaban bajo las altas bóvedas. El conjunto del caravasar era un espacio grande, con baños públicos, fonda, almacenes y establos. Su parte trasera era la más reservada y en ella se hallaban los asientos más cómodos. No resultaba pues barato estar allí. Pero no hubieran podido encontrar en toda Córdoba un rincón más agradable y adecuado para el encuentro que estaban necesitando. Farid lo sabía y seguía a su amigo como un perro fiel, regodeándose por el privilegio que suponía disfrutar de lo que únicamente los ricos podían permitirse.
En el último de los patios rumoreaba el agua que brotaba de los tres caños de una preciosa fuente, toda ella de piedra negra labrada. No es que fuera aquel un lugar demasiado fresco —ninguno podía serlo en el julio de Córdoba—, pero el enlosado regado, las verdes enredaderas que cubrían las paredes y las plantas que salían de los arriates proporcionaban un cierto ambiente húmedo, umbroso, que resultaba una delicia a esa hora de la tarde. Además, no había nadie; todavía era temprano para la clase de clientes que solían frecuentar esa parte del caravasar.
Yacub y Farid fueron a sentarse en un rincón, el uno frente al otro, sobre un buen tapiz. Cruzaron las miradas sonriendo, compartiendo los pensamientos que tanta felicidad les proporcionaban. Pero todavía no pudieron hablar, porque no tardó en presentarse el mesero. Pidieron vino del mejor, aceitunas y alcaparras. No tenían mucho apetito, pero les llegaba aroma de cordero asado y se animaron a encargar también un plato de carne.
—¡La ocasión lo merece, qué demonios! —exclamó Yacub, y se echó a reír con una aparatosa carcajada, mientras se frotaba las manos.
Cuando el mozo llevó la jarra, llenó él los dos vasos con satisfacción y orgullo, levantó el suyo y brindó:
—¡A la salud del viejo!
Su avidez los llevó a beberse todo de un trago. Luego Farid dijo resoplando:
—¡Bendigamos su ofrecimiento! ¡Qué regalo! ¡Dios de los cielos, qué regalo! ¡Alá bendiga al viejo Chawdar!
Al oírle pronunciar ese nombre, Yacub dio un golpe con el vaso en la mesa, miró a un lado y a otro con preocupación y, en voz baja, le recriminó:
—¡Calla, insensato! ¿Cómo se te ocurre nombrarle?
—Tú le nombraste antes —replicó Farid.
—No, yo he dicho simplemente: «A la salud del viejo». No he pronunciado su nombre. ¿No te das cuenta de que pueden oírnos?
—No hay nadie aquí.
—¡Estúpido! ¡Las paredes oyen!
Se hizo un silencio entre ellos, en el que escrutaron cada rincón del patio, con evidente temor a que alguien pudiera estar escuchando.
Estaban completamente solos. Pero si alguien los estuviera viendo, repararía en lo diferentes que eran ambos, aun teniendo edades semejantes. Yacub era de mediana estatura, grueso, panzudo, bien vestido y con demasiado oro encima para ser tan joven; su cara, siempre brillante y amena, traslucía una avidez afanosa. El poeta en cambio iba peor vestido, con ropa corriente y gastada; pero no restaba nada su atavío a la dignidad y apostura que le conferían su armónica figura, la esbeltez de su cuerpo y el cabello rizado, negro. Los ojos oscuros, brillantes, daban vida a su rostro, y los sugestivos labios gruesos, heredados de su origen egipcio, le aportaban un aire sensual y encantador.
Conscientes ambos de que no habían ido allí solo para divertirse, comieron y bebieron apresuradamente, temiendo que entrara alguien más y ocupara una de las mesas vacías. Su nerviosismo les impedía disfrutar de cualquier otra cosa que no fuera lo que se traían entre manos.
—¿Fuiste por fin al palacio? —preguntó en un susurro Farid, con una exaltación imposible de disimular.
—Fui —contestó sonriente Yacub, y luego apuró su copa de un trago.
—¡Habla, por el Dios de los cielos! —le apremió el poeta, clavándole los dedos en el antebrazo.
Yacub miró hacia todos los lados y, cuando estuvo seguro de que seguían estando solos allí, comenzó diciendo:
—Todo está ya apalabrado. Fui ayer y el viejo eunuco me recibió. Hablé con él largo y tendido. El negocio está en marcha. Está dispuesto a soltar el dinero, todo lo que le pedí…
—¿Todo?
—¡Todo! No solo nos dará lo apalabrado, sino que estuvo conforme con pagar además los gastos.
Al oír esto, Farid puso la mirada feliz en el cielo y exclamó:
—¡Alá sea bendecido!
Viendo la alegría de su amigo, Yacub soltó una carcajada, llenó el vaso de nuevo y volvió a brindar.
—¡A nuestra salud!
Vaciaron enseguida los vasos. De este modo, el vino empezó a dejar sentir sus efectos en ellos, aumentando la euforia.
—Pero… ¿qué tenemos que hacer? —preguntó Farid.
—De momento todo es muy sencillo, según parece a primera vista. El viejo eunuco es reacio a dar demasiadas explicaciones, pero me dio a entender que nuestro cometido en el negocio será largo y que nos irá reportando mayores beneficios con el tiempo.
—¿Más dinero? —quiso saber el poeta, con los ojos bailándole de felicidad.
—¡Claro, mucho más!
—¡Madre mía! Pero… ¡dime de una vez lo que nos pide!
—Debemos hacer un viaje hasta Badajoz. ¡Fíjate qué cosa tan simple!
—¿Un viaje? No comprendo…
—Sí, un viaje para llevarle una carta al hermano de la señora.
—¿Una carta? ¿Solo eso?
—Chist… No levantes la voz.
El poeta miró con preocupación hacia todos los rincones y, luego, sin ocultar su impaciencia, observó:
—No comprendo que quiera pagarnos tanto dinero solo por llevar una carta… ¿No te parece extraño?
—No —respondió con seguridad Yacub—. El viejo me dijo que la señora es muy celosa en sus asuntos. No quiere hacer uso de mensajeros oficiales; y, además, no desea que nadie sepa nada acerca de sus relaciones personales. Por eso se confía a mí, porque conoce a mi padre desde hace mucho tiempo, y sabe que en nuestra familia somos gente discreta y muy segura a la hora de guardar secretos.
—Comprendo —asintió Farid—. Cada uno que haga lo que quiera con sus cosas… ¡Y con su dinero!
Los dos se echaron a reír. Sus rostros exaltados, brillantes de sudor, intercambiaron miradas de optimismo y complicidad. Después Yacub rebuscó entre sus ropas, sacó una pequeña bolsa de cuero y se la entregó a su amigo, diciéndole:
—Mira ahí dentro.
El poeta palpó la bolsa, la abrió y puso sus ojos relucientes de felicidad en el interior. Vio el resplandor del oro y exclamó:
—¡Dios de los cielos!
—Esto me lo ha dado el viejo para cubrir los gastos de momento. ¿Te das cuenta, Farid? ¡Solo para el viaje! ¡Luego nos pagará el resto!
—¡Alá!… ¡Alá! —dijo el poeta, afectado por la emoción—. ¿Y cuándo nos vamos?
—Mañana. Cuanto antes mejor. ¿Por qué hemos de esperar? Si antes lo hacemos, antes cobraremos. Lo tengo todo preparado ya. Mi padre se ocupó de mandar a los criados que dispusieran lo necesario. Mañana, antes de que salga el sol, nos encontraremos aquí mismo, en la puerta del caravasar, y emprenderemos el viaje a Badajoz. Así que ¡apúrate esa copa! Debemos irnos a descansar. Por el camino te daré más detalles de la conversación que tuve con el viejo eunuco.
3
Por la tarde, el fuego de julio seguía prendido en todos los rincones del jardín, a pesar de que un sol maduro reposaba aquí y allá sobre el mirto, en los sofocados rosales y en los troncos de los árboles, filtrándose a través de las palmeras y bañando plácidamente el agua verdosa del estanque. No había nadie bajo la celosía, excepto el viejo perro que dormitaba estirado boca arriba en las losas de mármol, roncando como una persona. Si no fuera por esos ronquidos y por una persistente chicharra, la calma hubiera sido total.
Pero de pronto, en alguna parte, sonaron los fuertes golpes del aldabón en una puerta. El perro se sobresaltó y levantó la cabeza, mirando hacia arriba con ojos asustados. Los golpes sonaron de nuevo y se puso en pie, como si hubiera esperado a ese preciso momento para terminar de romper el silencio con sus roncos ladridos.
Enseguida salió Sisnán y le habló al perro como si pudiera comprenderle:
—¿Quién puede ser a estas horas? ¡Con este calor horroroso!
Una vez más, y con mayor fuerza, los golpes resonaron más allá del jardín, haciendo que los pájaros saliesen de su modorra y echasen a volar.
—¡Ya va! —gritó Sisnán con fuerza, en un tono que mostraba algo de fastidio, a la vez que echaba a correr por el pasillo central del jardín, entre los setos de arrayanes, y se perdía tras la vegetación seguido por el perro.
Un instante después, por una de las ventanas que había bajo la celosía, asomó la cabeza del anciano chambelán Chawdar, el jefe de los eunucos, con cara de loco y el pelo blanco y alborotado; miró a un lado y otro, refunfuñando algo inaudible, y lanzó un escupitajo. Luego renegó:
—¡Este mozo es idiota! ¡No tiene remedio! ¡En plena siesta este escándalo! ¡Sabiendo lo cansada que está la señora…!
Y desapareció cerrando la ventana con un portazo. Pero, un poco más tarde, salió por la puerta, llevando un gran turbante en la cabeza con una larga pluma de ave que se agitaba con sus pasos torpes; y atravesó el atrio, mientras la contera de su bastón golpeaba metálicamente en las losas de mármol. Luego se internó en el jardín siguiendo el rastro de Sisnán, rodeó la fuente, pasó bajo las palmeras y siguió en sombra, hasta detenerse en una especie de patio cuadrangular, más soleado y despejado, donde solo crecían espesas enredaderas y jazmines cubriendo las paredes. Allí, frente a él, resplandecía con intenso brillo, casi hiriendo la vista, una impresionante puerta de bronce pulido, enteramente dorada.
—¡Sisnán! —gritó—. ¡Maldito Sisnán! ¿Dónde demonios andas? ¿A qué vienen estas voces y estos golpes? ¡Seguro que habrás despertado a la señora!
Hubo un silencio largo y opaco tras estos reproches. La puerta seguía cerrada frente a él, mientras el sol de la tarde abrasaba su cuello y su espalda. Una rabia hecha de incertidumbre y contrariedad hacía que su cabeza temblase agitando la pluma.
Y de repente, una de las hojas de la puerta se abrió, apareciendo detrás de ellas Sisnán, con el rostro demudado y teñido de una gran inquietud.
—¿Qué pasa? —preguntó el anciano—. ¿Por qué has salido por la puerta Dorada? ¿Adónde demonios has ido?
—Llamaron tres veces —contestó Sisnán con ansiedad—. Tres golpes cada vez… Tuve que ir a ver… Y…
El anciano puso en él una mirada llena de turbación, urgiéndole a que terminara de explicarse:
—¿Y…?
Sisnán tragó saliva y se llevó la mano al pecho, jadeando en espera de recobrar el aliento; después prosiguió:
—Los guardias del patio me dijeron que había venido un emisario para traer un aviso.
—¿Un emisario? ¿Qué clase de emisario?
Sisnán estaba como si hubiese perdido la facultad de expresarse, sumido en la confusión y el miedo.
—¡Habla de una vez, por todos los iblis! —le apremió el anciano—. ¿Qué clase de emisario? ¿Te has vuelto idiota?
—Un emisario de Medina Alzahira —respondió él con una voz que no le salía del cuerpo.
El anciano no daba crédito a lo que oía. Su cabeza temblaba y hacía que vibrara la pluma de su turbante. Aguzó la mirada, frunció el ceño y gritó:
—¿Un emisario de Medina Alzahira? ¿Y qué aviso traía? ¡Habla, idiota!
Sisnán volvió a tragar saliva y respondió con aire de gravedad:
—El sábado, a primera hora, el hayib vendrá a ver a la señora.
El anciano se desconcertó aún más, cambiándosele el color de la cara. Bajó la cabeza y se quedó un instante sumido en sus pensamientos. Luego preguntó:
—¿Dónde está ese emisario? ¿Sigue en el recibidor?
—No. Se marchó después de dar el aviso.
De nuevo el anciano se quedó en silencio, meditabundo. Sisnán le miraba expectante, sumido en un pensamiento de nerviosismo y temor. Y el perro, a su lado, parecía también estar inquieto. El sol todavía fuerte y ardiente los bañaba inmisericorde, mientras el persistente zumbido de la chicharra vibraba en el aire sofocante.
Por fin el anciano suspiró desde lo más hondo y puso en Sisnán unos ojos abatidos, diciéndole con débil voz:
—No quiero pensar en lo peor… Pero es demasiada casualidad… Hace más de un año que él no viene a verla…. El hayib es listo como el mismo diablo…
—¿Crees que…? —preguntó Sisnán espantado, con los ojos muy abiertos y fijos en él.
—No soy adivino —contestó el anciano—. Lo único que sé es que debemos ir inmediatamente a avisar a la señora.
—¿Y cómo se lo tomará? ¡Está tan nerviosa últimamente!
—¡Como Dios quiera! ¡Vamos allá!
Echó a andar por delante, clavando la contera de su bastón en la tierra polvorienta y haciendo que la pluma se zarandease a cada paso. Le seguían Sisnán y el perro. Los tres parecían participar de una misma ansiedad y un temor semejante. Atravesaron en este estado el jardín y llegaron pronto a la galería. Allí se detuvieron. El viejo se quitó el turbante y lo dejó sobre un mueble. También se quitó el manto. Con el pelo largo, blanco y revuelto, y su túnica cómoda de estar por casa, parecía una mujerona visto por la espalda. También sus movimientos sulfurados, nerviosos, tenían cierto aire femenino. Sacó las llaves y las insertó en la cerradura con la certeza de alguien que conoce bien su oficio. Pero, antes de hacerla girar, advirtió con tono enfático:
—A ella no se le puede decir esto así, de cualquier manera. Y menos en estas circunstancias… Hablaré yo, que tengo más experiencia. Tú estarás presente, pero no digas ni media palabra.
Sisnán asintió con la cabeza, lleno de convicción, lo cual era un tanto absurdo, dado que no solía abrir la boca en presencia de la señora cuando también el viejo estaba presente.
La cerradura crujió dos veces y se abrió la puerta. La estancia, lejos de ser un espacio escueto y mal iluminado, era una sala espléndida, agradable y llena de coloridos adornos. Un gran espejo brillaba a la izquierda. En el centro de un gran tapiz, rodeado de divanes y almohadones, había una mesa de madera labrada, con una bandeja llena de ciruelas negras, un pastel en un plato lustroso y una preciosa botella de vidrio azulado con tres vasos a juego.
—La señora no está aquí —dijo el anciano, escrutando los rincones con su mirada inquieta. Debe de hallarse en el patio interior. Anda, ve a buscarla. Yo esperaré y mientras pensaré cómo decírselo de la mejor manera.
Obediente, Sisnán cruzó la estancia en dirección a la puerta que se abría al otro lado. El perro le seguía. Antes de que salieran, el viejo le recordó:
—Si ella te pregunta, no le digas nada. Solo dile que yo debo hablar con ella. No des ninguna explicación. ¡Y ni se te ocurra mencionar al hayib!
Sisnán salió al patio interior. Allí tampoco estaba la señora. Así que lo atravesó y entró en otra estancia, más pequeña que la anterior y también mucho más oscura. Cuando sus ojos se acomodaron a la poca luz, la descubrió sentada al fondo sobre el diván, bajo unas descoloridas cortinas de antigua seda verde. Esta habitación no resultaba extraña para él, aunque entraba allí solo cuando era estrictamente necesario. Su vetustez no disminuía su opulencia, aunque el terciopelo estuviera gastado. Pero la alfombra persa conservaba todos sus colores, y el aire tenía un delicioso y suave olor a almizcle de la mejor calidad. Acomodada cerca de la señora, dormitaba una mujer más joven que ella, con un cuerpo menudo y regordete, y un largo cabello negro, espeso y ondulado.
La señora estaba dándose aire a la cara con un abanico pequeño y compuesto con plumas blancas. Sin dejar de hacerlo, le dijo a Sisnán con aparente calma:
—He oído fuertes golpes que me parecieron venir de la puerta Dorada. Me estaba diciendo a mí misma: seguro que Chawdar se habrá despertado y habrá ido a ver. ¿Quién ha venido?
Sisnán contestó azorado:
—El viejo te espera en el salón del espejo.
—Me resulta extraño —le dijo ella, mirándole fijamente—. ¿Ocurre algo malo?
—Él te dirá.
La señora acarició al perro, que había ido a echarse a su lado, y dijo pausadamente:
—No me ayuda nada que estéis todos agobiados, entre temores y preocupaciones. Prefiero no hablar más del asunto. Es mejor tener paciencia y permanecer callados. Ya no sé cómo repetiros que todo va a salir bien.
Sisnán resistió las ganas de darle alguna explicación y contestó tan solo:
—Señora, debes ir al salón… No puedo decirte nada más… Y ve sola. Así te lo pide el viejo.
Ella suspiró diciendo:
—Iré. Pero adviértele que no deseo que me ponga el alma en vilo.
Sisnán corrió por delante. Llegó al salón y, antes de que el viejo pudiera preguntarle nada, dijo con desasosiego:
—La señora viene… Pero no desea que se le diga nada que pueda perturbar su ánimo…
—¡Vete! —le gritó enfurecido el anciano—. ¡Y no andes escuchando por detrás de las puertas!
—Creo que yo debería estar… —murmuró él—. Fui yo quien recibió el aviso del emisario…
—¡Fuera!
No le dio tiempo a salir del salón, porque la señora apareció por sorpresa antes de lo previsto y dijo con autoridad:
—¡No! ¡Que se quede!
Se hizo un silencio incómodo, que duró hasta que el anciano, dolido y contrariado, murmuró:
—Señora, creo que será mejor que hablemos tú y yo a solas…
La señora aparentó sorpresa, miró a uno y otro, y preguntó enojada:
—¿Qué suerte de juego os traéis entre manos? ¿Qué aviso es ese? ¿Quién ha venido? ¡Sentaos y hablemos los tres!
Chawdar y Sisnán se miraron, suspiraron y fueron a sentarse codo con codo en el diván. La señora también tomó asiento frente a ellos, y el perro se echó a su lado.
—¿No os tengo dicho que tenemos que estar tranquilos? —prosiguió ella, reflejando una mezcla de disgusto y reproche—. Si no somos capaces de tomarnos todo esto con calma, echaremos a perder el plan. ¿Cómo es posible que no os deis cuenta de ello?
Como si estas palabras le hubieran tocado en lo más profundo, Chawdar le respondió con gravedad:
—Señora, a mí no tienes por qué reñirme. Yo estoy muy tranquilo y quieto. He hecho todo lo que debía hacer según el plan y no hablo con nadie del asunto. El que está nervioso es este, y no hace otra cosa que dar vueltas por la casa y lanzar suspiros a causa de todo el miedo que tiene.
—¿Yo? —replicó Sisnán con aire ofendido—. ¿Cómo no voy a ir a ver qué pasa si llaman a la puerta Dorada en plena siesta? ¿Y cómo no voy a preocuparme si se trata de un emisario de Medina Alzahira con un mensaje para la señora? ¿Cómo vamos a estar como si nada? ¡Vendrá el hayib el próximo sábado!
Después de decir esto, Sisnán se llevó las manos a la boca y se dejó caer hacia atrás en el asiento con un suspiro de desesperación. Hubo un silencio terrible, en el que el anciano escrutó el rostro de la señora para ver qué efecto producía en ella el anuncio. Y luego, viendo que empalidecía y la angustia asomaba a sus ojos, le dijo con calma:
—Señora, ahora eres tú la que debe tener entereza.
4
La tarde moría. Los últimos resplandores del sol, rojos y transparentes, se hundían allá lejos, en la espesura parda de los sempiternos bosques de encinas, rozando como fuego las apretadas brozas. El camino blanquecino y polvoriento divagaba incierto por entre los cerros tupidos de seca maleza. Una fila de viajeros a caballo marchaba a paso quedo.
—Me parece que ya no vamos a llegar a Badajoz antes de que anochezca —dijo el joven poeta Farid, mirando hacia el purpúreo horizonte con su rostro brillante de sudor.
—Llegaremos —repuso Yacub—, ya lo verás. Llevamos ocho jornadas de camino. El trayecto suele cubrirse en poco más de una semana.
—¿Y no hemos hecho demasiadas paradas por el calor?
—No. Nos hemos detenido siempre en los lugares que corresponde. El hombre que nos guía lleva haciendo este viaje más de diez años. Mi padre, que sabe lo suyo de esto, se preocupó de organizarlo todo de manera adecuada.
Alejados, cabalgando por delante de ellos, pero visibles en la distancia, iban otra veintena de jinetes: siete eran los que se dedicaban al negocio de acompañar a los viajeros que necesitaban hacer ese camino; el resto serían comerciantes o corredores que acudían a Badajoz por otros motivos.
—Hace tanto que no viajo —dijo el poeta—. Solamente he salido una vez de Córdoba desde que vine a vivir aquí.
—¿Cuando vivías en Egipto hiciste viajes?
—Muy pocos. En Alejandría teníamos cuanto necesitábamos para vivir y no había motivos para viajar. Únicamente recuerdo haber ido con mis padres a la boda de unos parientes en una aldea cercana.
Farid era uno más de los muchos que, teniendo talento, se vino a Córdoba a buscar fama y fortuna, alentado por lo que se contaba en todo el mundo acerca de la consideración y de las atenciones que los califas omeyas dispensaban a los poetas. Originario de Egipto, toda su familia se había quedado allí cuando él se lanzó a cruzar el mar con poco más de veinte años, convencido de que iba a ser capaz de realizar su sueño. Pero esas mismas ilusiones eran compartidas por millares de jóvenes de todo el Mediterráneo, por lo que la competencia resultó ser enorme. Así que tuvo que emplearse en cualquier cosa para no pasar hambre. Su ingenio le resultó útil, pero no componiendo poemas, sino haciendo cuentas, redactando cartas y contratos o vendiendo los empalagosos versos que los enamorados enviaban a sus amadas. Con eso pudo sobrevivir sencillamente con lo puesto y alquilarse un cuartucho en el extremo de la medina, en la periferia del barrio de los libreros. La buena formación que se trajo de Alejandría no le sirvió en Córdoba para prosperar más allá de esto durante tres años, que se le hicieron largos, afanosos y teñidos de frustración. Pero luego tuvo la suerte de entablar una estrecha amistad que acabó reportándole impagables favores. Porque este amigo suyo, Yacub abén al Amín, era el hijo mayor del síndico del Zoco Grande y, por lo tanto, un privilegiado. Su familia gozaba de todos los beneficios que le proporcionaba el importante cargo del padre, consistente en administrar y supervisar el cuantioso tráfico de mercancías del zoco más importante de la ciudad. Ya hacía tiempo que el hijo se venía encargando de muchos negocios, y disfrutaba de una buena posición, amistades influyentes y dinero; a la espera del día en que le correspondiera heredar el oficio paterno con todas sus prebendas. No podía decirse por ello que Yacub fuera lo que suele entenderse por mimado, pero tampoco es que hubiera tenido que enfrentarse con grandes dificultades en su corta vida. El joven era avispado y además tenía esa cualidad propia de quienes saben rodearse de buenos colaboradores. En cuanto descubría a alguien que podía servirle de complemento en cualquier habilidad que él no dominase demasiado bien, se lo ganaba para su servicio. De esta manera fue al encuentro de Farid al Nasri, de cuyas artes y sapiencias le habían hablado. Se conocieron, se hicieron amigos y empezaron a ayudarse mutuamente. El poeta suplía todo lo que le faltaba al hijo del síndico en cuestión de letras y cuentas: escribía, copiaba, ordenaba y consignaba los balances. Y Yacub confiaba en él como nunca antes había confiado nadie. La relación se había convertido en verdadero compañerismo y ambos compartían intimidad, diversión y trabajo. El poeta era fiel y laborioso, pero también animoso para la fiesta. Su adinerado amigo estaba convencido de haber recibido con el poeta egipcio ese raro y verdadero tesoro, y estaba dispuesto a solucionarle todos sus problemas económicos.
Además de todo esto, algo más los unía: acababa de llegar a sus manos, como caído del cielo, un negocio de importancia; un trabajo que parecía ir mucho más allá de los meros asuntos comerciales, por la índole de las personas que hacían el encargo, por el misterio que entrañaba y por las ganancias que prometía.
Este viaje a Badajoz parecía ser un buen comienzo. Estaban convencidos de ello, y no les importaba pasar fatigas y calores para cumplir con este primer cometido, aunque todo lo demás que debieran hacer luego seguía siendo secreto.
Y con estas ilusiones cabalgaban, mientras el último sol de la jornada, a pesar del cansancio, les ofrecía un atardecer asombroso e inesperado. El cielo tenía unos colores purpúreos que parecían una infinita llamarada. Aquellos oscuros árboles, aquellos pájaros de última hora, negros contra el rojo horizonte, los llenaron de una sutil turbación; como si en verdad se hallasen atravesando mundos ilimitados y distantes.
A Farid le brotó de repente el alma de poeta, y señalando con la mano todos los signos de belleza y grandiosidad que le rodeaban, dijo emocionado:
—Esto es lo que verdaderamente me apasiona a mí, por mucho que alabemos la vida en la ciudad. ¡Las tierras de Alá son vastas hasta el infinito! ¡Compara esta naturaleza excelsa con el saturado hormiguero humano de cualquier medina!
Yacub se echó a reír, como si no tomara en serio aquellas palabras, y contestó:
—Sí, pero en la ciudad hay posibilidades de ganar dinero, placenteros baños, mujeres hermosas, tabernas, deliciosas comidas y vino… Digamos mejor que la naturaleza y la ciudad son, ambas, cosas maravillosas…
El poeta también rio, manifestando con ello su conformidad. Pero no se resistió al deseo de ponerle algo de poesía a la grandiosidad que veían. Recitó:
La bailarina de polvo hecha
sin su amigo el viento, ¿qué es?
Llevando en la mano hojas secas
danza en la caja del bosque
y se esconde del sol dorado.
La bailarina invisible del aire
sin la brisa de la noche, ¿qué es?
Danza en el viejo camino
y se esconde del cantor alado.
Yacub sonrió con tristeza, miró a su amigo y no dijo nada. Entonces el otro, con la intención de hacerlo rabiar, insinuó:
—Tu cara bobalicona me dice que te has acordado de tu amada…
Yacub reprimió la irritación que le había producido esa observación, precisamente en ese momento placentero, y dijo con calma:
—Realmente es bonito este paisaje.
—¡No cambies de conversación! —replicó Farid, empeñado en incomodarle—. ¿No es verdad que te acuerdas de ella?
Yacub permaneció en silencio un instante, apreciablemente molesto, pero acabó contestando:
—¿Sabes una cosa? Este negocio que tenemos entre manos me importa mucho, pero no por el dinero que vamos a ganar, sino porque intuyo que me va a solucionar ese problema.
—No comprendo lo que quieres decir con eso. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
—Tiene mucho que ver —dijo Yacub, mirándole con una intensidad que reflejaba lo seguro que estaba de lo que afirmaba—. Sabes que a ella su padre quiere casarla con ese majadero de Budum al Tawak, solo porque es de la sangre noble de los rancios árabes. A mí me desprecian, por mucho dinero que tenga mi padre.
—Todo eso lo sé —asintió Farid, poniéndose muy serio, al ver la preocupación de su amigo—. ¿Y este negocio cómo podrá solucionar eso?
Yacub en cambio sonrió y respondió con aplomo:
—La señora lo solucionará.
—¿La señora? ¿Y cómo lo solucionará la señora? ¿La señora va a rebajarse hasta meterse en un asunto de amoríos entre jóvenes?
—Sí, porque yo se lo pediré.
—No sé… —observó el poeta, caviloso—. No conoces a la señora. Nunca has hablado en persona con ella, ¿y ya estás pensando en pedirle algo así?
Los ojos de Yacub se iluminaron con una mirada de orgullo y, levantando la cabeza con arrogancia, dijo con un tono que revelaba una gran confianza en sí mismo:
—Cuando llegue el momento oportuno hablaré con ella. Es lo único que puedo hacer para conseguir a la mujer que quiero. ¿Cómo no lo voy a intentar?
—¡Claro que sí! —exclamó Farid—. ¡Así se habla! Ahora sí que estoy seguro de que este negocio que acabamos de empezar nos va a elevar hasta lugares insospechados, ¡Hasta lo más alto! ¡Qué suerte hemos tenido, amigo mío! ¡Qué gran suerte!
Cabalgaron durante un rato en silencio, meditando en todo lo que habían estado hablando. Hasta que de repente, como si al asociar ideas hubiera recordado algo importante, Yacub dijo:
—Con la premura del viaje, casi me había olvidado. ¡El viejo eunuco desea conocerte!
Farid se volvió hacia él, sorprendido y entusiasmado.
—¿El viejo? ¿A mí?
—Sí, a ti. La última vez que estuve con él le hablé de ti. No te lo he dicho antes porque esperaba que tuviéramos una mejor ocasión durante el largo camino.
—O sea… ¿Le hablaste al eunuco de mí? ¿Le dijiste que colaboro contigo?
—Sí. Era necesario. Él debía saber que tú estabas en esto; no fuera a ser que luego alguien se enterara y le fuera con el cuento. Pensé que debía decírselo y confiar en que comprendería que yo necesitaba alguien de confianza para que me ayudase en todo. El viejo Chawdar lo comprendió y se fio de mí. Pero me dijo luego que era mejor que tú también fueras a verle, pues deseaba conocerte en persona. Como podrás imaginar, todo lo que le hablé sobre ti le resultó muy interesante. Cuando tú estés en su presencia, sabrás ganártelo. ¡A ti no hay quien se te resista!
—¡Oh, gracias! —contestó el poeta, con un rostro cuyas facciones reflejaban toda la alegría que inundaba su corazón—. ¡Alá te bendiga por ser tan bueno conmigo!
Yacub saboreó durante un buen rato la grata y cautivadora felicidad de su amigo. Luego alzó las cejas, miró en torno y se hizo de nuevo consciente de cuanto los rodeaba.
—¡Qué maravilla! —exclamó—. Lo importante ahora es que estamos haciendo juntos este viaje. Todo el misterio que hay en este negocio también tiene su encanto. ¿O no te parece así? Tú eres un poeta, y los poetas disfrutáis con los misterios…
—¡Claro que sí! —exclamó Farid con entusiasmo—. ¡Esto es lo que yo quería! ¡Quiero vivir! Quiero viajar a mi aire, conocer ciudades, ver gente nueva y, después de eso, ¡que venga la muerte cuando quiera!
—Sí, pero que tarde en venir —repuso riendo Yacub.
Envueltos por toda esta felicidad, no se habían dado cuenta de que el resto de los jinetes se habían detenido para esperarlos. El guía se volvió y fue hacia ellos diciendo:
—¡Hemos llegado a nuestro destino, señores!
Ellos alzaron la mirada y vieron a lo lejos un promontorio, sobre el cual se alzaba una fortaleza de muros terrosos, solitaria y como desnuda, bajo un cielo sin nubes e iluminado de una rojiza luz secreta.
—Es Badajoz —señaló el guía—. Pero no podremos entrar hoy en la ciudad. La puerta debe de estar ya cerrada a estas horas. Acamparemos aquí y mañana cuando amanezca iremos a pagar la tasa.
5
Con los primeros cantos de gallo, en la paz del alba, el anciano Chawdar cerró la puerta detrás de sí y atravesó el jardín, apresurando cuanto podía sus pasos. Iba envuelto en una maraña de preocupaciones, mientras la contera de su bastón se clavaba en la tierra amarilla y polvorienta del último patio del palacio. Sumido en sus pensamientos, no levantó la cabeza hasta llegar al extremo, donde se detuvo delante de la grandiosa puerta de dorado bronce. Su mirada estaba fija, como en espera, al mismo tiempo que recobraba el resuello.
Luego carraspeó y alzó la voz, ordenando:
—¡Abrid a Chawdar!
Hubo un silencio largo, en el que sus ojos se tiñeron de rabia e impaciencia. Después insistió con mayor energía:
—¡Abridme de una vez!
Nadie respondió y la puerta siguió cerrada. Entonces avanzó rezongando y acabó golpeando el metal con su bastón, mientras gritaba:
—¡Demonios! ¿No me oís? ¡Abrid a Chawdar!
Hubo ruido de cerrojos en el otro lado y los goznes de la puerta chirriaron a la vez que se abría. Apareció un guardia, se inclinó con respeto y dijo:
—Disculpa, señor Chawdar; no suponíamos que ibas a salir tan temprano.
—¡No suponíamos, no suponíamos…! —despotricó con irónica rabia el anciano—. ¡Idiota! ¡Os dejé bien claro que saldríamos al amanecer! ¡Y hace ya un rato que cantan los gallos! ¡Seguro que estabais durmiendo! ¡Hatajo de inútiles!
Chawdar cruzó la puerta refunfuñando y después se encaminó por en medio de una especie de plaza porticada. Un muchacho le llevó un pequeño borrico, a la vez que le preguntaba:
—¿Adónde quieres ir, amo?
—A la casa del gran chambelán Al Nizami. Me acompañarás únicamente tú. No quiero guardia ni parafernalia alguna, iremos con la mayor discreción. Tráeme el manto fino.
—¿El manto fino, amo? Hará calor…
—¡Haz lo que te digo! ¡Trae el manto y no repliques más!
El muchacho obedeció sin volver a rechistar. El anciano se echó el manto por encima y se cubrió la cabeza con la capucha; y de esta manera, embozado, subió a lomos del borrico. Salieron por uno de los arcos, que daba a otro patio mas escueto, y desde allí, por un portón trasero, accedieron a un estrecho callejón. Iba el mozo delante, tirando de las riendas, y nadie sería capaz de adivinar si quien iba montado era hombre o mujer, ni la edad que tenía, por lo tapado que iba.
Apenas recorrieron una manzana y luego torcieron a su izquierda, deteniéndose delante de un caserón de altos muros, compacto y austero.
—Llama a la puerta —ordenó el anciano—. Diles quién soy y que entraré sin descabalgar.
Así lo hizo el muchacho. Los dejaron pasar y atravesaron unos corrales con establos, hasta llegar a una pequeña casa rodeada de árboles. Allí descabalgó Chawdar y entró, apoyándose en el bastón, mientras decía:
—¡Al Nizami, Alá esté a tu lado! ¿Te molesto a esta hora temprana? Soy Chawdar, tu compadre.
Una voz de anciano, débil y quejumbrosa, respondió desde la oscuridad interior:
—Estoy despierto… te esperaba…
—¡Ah, Alá te bendiga? ¿Y como estás, compadre mío?
—Viejo, torpe y medio muerto…
Esta conversación se desenvolvía sin que ambos se vieran, por lo que Chawdar acabó refunfuñando:
—¡Demonios! ¿No podéis encender una luz?
Enseguida acudió un criado y encendió un par de lámparas. Ambos ancianos pudieron verse las caras, y se miraron a los ojos largamente, como si buscaran leerse los pensamientos el uno al otro. Entonces Chawdar no pudo evitar estremecerse, como le sucedía siempre que iba a visitar al gran chambelán Al Nizami. Nada parecía quedar en este del hombre que había sido, grande, poderoso y rebosante de salud, cuando ahora aparecía ante sus ojos menguado, amarillo como un limón, el rostro inexpresivo y un permanente temblor en los labios amoratados. Si bien era cierto que, no obstante esta decadencia, algo en él seguía manifestando autoridad. Tantos años de poder no podían borrarse, aunque ahora tuviera que permanecer postrado en su cama y no fuera capaz de ponerse en pie por sí mismo, para enarbolar su enorme estatura ni la impresionante envergadura del cuerpo que otrora poseía.
Sin embargo, Chawdar quiso animarle y le dijo:
—Compañero, te encuentro muy repuesto. ¡Da gusto verte!
—¡No digas mentiras a tu edad! —replicó Al Nizami—. ¡Sabes que me estoy muriendo!
Chawdar le miró perplejo un buen rato y luego dijo riendo:
—Me alegra distinguir en ti ese viejo temperamento tuyo. Te estarás muriendo, pero no dejas de ser el mismo. El día que te abandone ese mal genio dejarás de vivir.
Al Nizami se removió en la cama e hizo un esfuerzo para incorporarse, a la vez que les ordenaba a sus criados:
—¡Levantadme!
Dos sirvientes le ayudaron a sentarse en el diván que estaba próximo a la cama. Chawdar fue a situarse a su lado, pidiendo:
—¡Dejadnos solos!
Cuando todos los criados se hubieron marchado y se cerró la puerta, los dos ancianos quedaron el uno frente al otro, sin dejar de mirarse. Se conocían tan bien que casi podían comunicarse sin abrir las bocas. Ambos se daban cuenta de que una misma preocupación los llenaba de angustia en aquel momento.
—¿La señora está tranquila? —preguntó en un susurro Al Nizami.
—La señora está más tranquila que todos nosotros —respondió Chawdar.
—Pues eso es lo más importante. Si ella no está nerviosa, nosotros no tenemos por qué estarlo. Todo el plan pende como de un hilo del estado de ánimo de la señora.
Un murmullo de impaciencia y ansiedad salió de Chawdar. Luego dijo con evidente desazón:
—¡Pero…! ¡Hay serios motivos para estar preocupados!
—¡Y qué pasa ahora! ¡Habla!
—¡Él! ¡Ha anunciado que vendrá al palacio! ¡Quiere verla!
Al Nizami le clavó una mirada con aire de extrañeza:
—¿Él? ¿Te refieres a…?
—¡Sí, el hayib! ¿Te das cuenta? Él quiere verla, precisamente ahora… ¡Cómo no vamos a estar preocupados! Ayer se presentó en el palacio un emisario de Alzahira, así, sin más, y anunció su voluntad de venir a visitarla el sábado por la mañana. ¡Es espantoso! ¡Descubrirá el plan!
Al Nizami se quedó pensativo, mirándole inmóvil, como si no diera crédito a sus palabras.
—¡Es terrible! —continuó Chawdar, con el corazón suspirando, con un terror imposible de ocultar—. ¡Seguro que lo sabe! Hace más de un año que no viene al palacio a verla. ¿No te das cuenta? ¡Y se le ocurre visitarla ahora precisamente! ¡Tiene que haberse enterado! ¡Nos han traicionado!
Al Nizami se puso aún más pálido de lo que ya estaba, inspiró profundamente y, tratando de aparentar una calma que ocultaba su zozobra, dijo:
—No te precipites haciendo suposiciones. Es posible que su decisión se deba a una simple curiosidad.
—Sí, es posible. Pero… ¿Y si no…?
Al Nizami meditó esta posibilidad y dijo con aprensión:
—¡Ese diablo! Tienes razón, no podemos arriesgarnos tanto…
—¿Y qué podemos hacer? ¡El plan ya está en marcha! Hablé con el síndico del Zoco Grande y le encomendé la primera parte, que era enviar a su hijo a Badajoz para llevarle la carta al hermano de la señora. Incluso le pagué el dinero acordado. ¿Qué podemos hacer ahora? ¡El hayib puede enterarse y…! Tú lo has dicho, compañero: ¡ese diablo! Parece adivino…
—¡No seas tan negativo! —le recriminó Al Nizami, dándole una palmada en el muslo con su huesuda mano—. ¡Siempre te pones en lo peor! Seguro que todavía estamos a tiempo…
—¿A tiempo para qué?
—Para detener el plan. En eso tienes razón: no debemos arriesgarnos y poner en peligro a la señora. Así que ve inmediatamente a casa del síndico del Zoco Grande y dile que no haga ningún movimiento hasta que le demos nuevas órdenes, que su hijo no viaje a Badajoz y que te devuelva la carta.
El corazón de Chawdar latió con fuerza, se levantó trabajosamente y dijo:
—¡Voy allá! Mi intuición me dice que hacemos muy bien en detener el plan por el momento.
Ambos ancianos se despidieron. Pero, antes de que Chawdar montara en el burro, Al Nizami le dijo desde dentro, guiñándole un ojo:
—Que la señora no sepa lo que hemos decidido. Es mejor que obre con naturalidad, creyendo que todo sigue adelante.
—¡Así lo haremos! Se lo diré a Sisnán y procuraré que haya calma en el palacio.
Chawdar salió de la casa del gran chambelán de la misma forma que entró en ella: montado en el borrico y completamente embozado en el manto fino, de manera que solo se le veían los ojos. El muchacho iba delante, tirando de las riendas. Se adentraron por el enredo de callejones que empezaba allí mismo, torciendo a derecha e izquierda, bajo cimbras cubiertas de enredaderas, por pasajes oscuros y cruzando minúsculas plazoletas; trataban de alcanzar espacios más abiertos de la medina, donde una muchedumbre se lanzaba con entusiasmo a iniciar la jornada, entre el ímpetu de los vendedores, los pregoneros, las bestias de carga, los ruidos, los olores y el vocerío. En todas partes humeaba la comida; la habitual sopa de habas, el habitual pan especiado, el habitual pescado frito. Los puestos estaban llenos de la acostumbrada verdura, de las acostumbradas tortas, de la acostumbrada carne rodeada de moscas…
Al llegar a la plaza donde estaba la puerta principal del Zoco Grande, se detuvieron delante de una vivienda enorme y nueva. Descabalgó el viejo y entró como iba, envuelto en el manto fino y en sus preocupaciones. En ese momento salía el síndico, Hasán al Amín, un hombre grueso, de rostro colorado y brillante de sudor, que iba camino de sus muchas obligaciones.
—¡Atiéndeme! —le dijo Chawdar—. ¡Debo decirte algo importante!
—Señor Chawdar —contestó el síndico, con aire de sorpresa—. Me encuentras en casa de puro milagro; ahora mismo salía para Lucena…
—¡Alabado sea Alá! —exclamó el viejo—. ¡Menos mal! Porque debes decirle a tu hijo que no viaje a Badajoz por el momento, hasta nuevas órdenes.
Hasán exhaló un hondo suspiro y dijo:
—¡Uf! Mi hijo se marchó a principios de esta semana.
—¡Eso no puede ser! —gritó Chawdar—. ¡Tienes que enviar a alguien para que le detenga! ¡No debe entregar la carta!
El síndico le miró negando con la cabeza y contestó:
—Imposible, señor Chawdar. Mi hijo ya habrá entregado esa carta.
El viejo se llevó las manos a la cabeza.
—¡Necios! ¡Os habéis precipitado!
Hasán replicó enojado:
—Tú dijiste que era un asunto urgente. Si ahora te has echado otras cuentas, no nos culpes a nosotros… Mi hijo ha obrado con diligencia para servirte lo mejor posible. ¡Deberías estar agradecido! Y si tienes alguna queja, podemos solventarla ante el juez…
El rostro de Chawdar palideció. Pero luego esbozó una sonrisa forzada para tranquilizarle, diciendo:
—No, no, no… Déjalo estar, amigo mío. No pasa nada…
Y dicho esto, se dio media vuelta, se embozó en el manto fino y salió de allí con mayor angustia que la que traía.