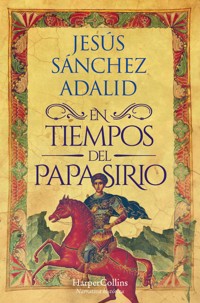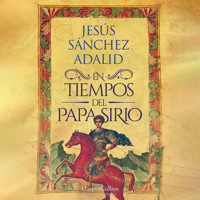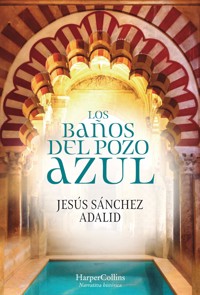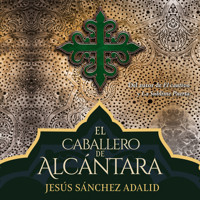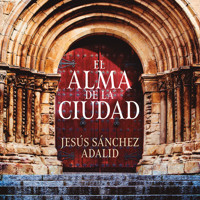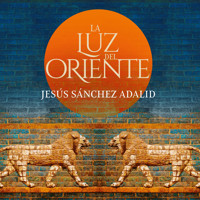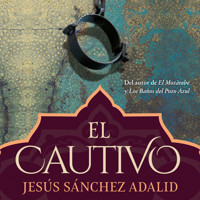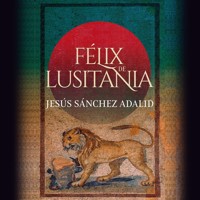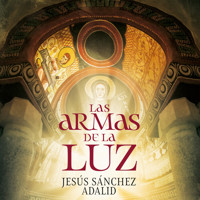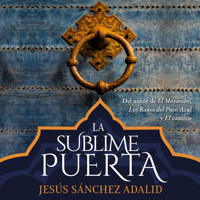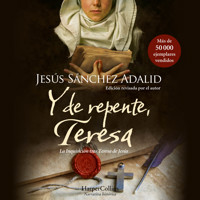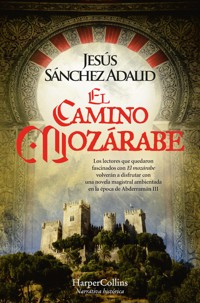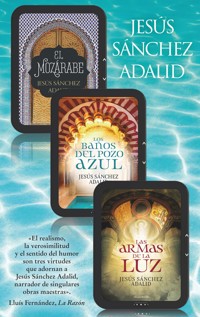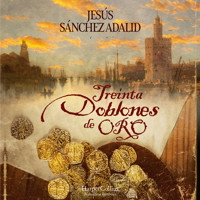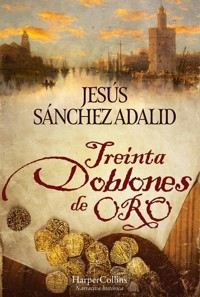
Treinta doblones de oro. Novela galardonada con el III Premio Literario Troa "Libros con valores". E-Book
Jesús Sánchez Adalid
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
A través de esta novela histórica de aventuras, Jesús Sánchez Adalid nos introduce en el misterio profundo del ser humano, sus temores, sus dudas y sus esperanzas, entre originales episodios llenos de humor y vitalidad. En un noble caserón de la Sevilla del siglo xvii, el joven Cayetano entra como contable al servicio de don Manuel de Paredes, un hidalgo que ha invertido sus últimos bienes en un navío que parte rumbo a las Indias. Un día llega la fatal noticia: el barco ha naufragado y su preciada carga se ha perdido en el fondo del mar. El viejo palacio y las pertenencias familiares están hipotecados y se presenta un porvenir incierto... En esta novela conoceremos una Sevilla adormecida en su belleza barroca y la gloria pasada; el agitado reino de Mekinez en Berbería; la vida recóndita en la ciudad del cruel sultán Mulay Ismail; el cautiverio y el sorpresivo encuentro entre curiosos personajes en medio de grandes aprietos. El autor también reconstruye el sorprendente relato del célebre Cristo de Medinaceli, arrebatado en 1681 a la debilitada guarnición española de La Mamora, en el norte de África. Novela galardonada con el III Premio Literario Troa «Libros con valores».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Treinta doblones de oro
© Jesús Sánchez Adalid, 2013, 2023
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
Imagen de cubierta: Shutterstock
I.S.B.N.: 9788418623974
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Libro I. Donde se cuenta cómo entré a servir a don Manuel de Paredes y Mexía
1. Una amarga e inesperada noticia
2. Una prosapia tronada
3. Un contable donde nada hay que contar; es decir, un oficio sin beneficio
4. Mi humilde persona
5. La casa
6. Doña Matilda
7. Un amo triste y distraído
8. Fernanda
9. De la manera en que me dejé convencer
10. Una Cuaresma impaciente
Libro II. De cómo se hundió el navío en el que navegaban todas nuestras esperanzas
1. En familia
2. Damas flagelantes en la oscuridad
3. Estación de Penitencia
4. De repente, la felicidad
5. El holandés que vino de levante
6. Una cena generosa, abundante vino, una loca declaración y una sospecha latente
7. Mentirosos pero honestos
Libro III. Donde se cuenta lo que sucedió tras el naufragio del Jesús Nazareno y el modo en que se recobraron las esperanzas después de algunos disgustos más
1. Sobras de la cena y ciento cincuenta reales
2. A grandes males, grandes cogorzas
3. Desazón y reproches a causa del pasado y del presente
4. Más disgustos y más hijos bastardos
5. Una carta y una nueva vida
6. La muerte avisa
Libro IV. En que se cuenta la aventura del viaje hacia una nueva vida y se hace relación de un buen cúmulo de peligros y adversidades
1. Una España pobre y desventurada
2. Atrás se queda Sevilla
3. Peste en el puerto de Santa María
4. La flota de tierra firme
5. Parte la flota y es menester embarcarse
6. Un administrador cegato, pero eficiente
7. ¿Qué es un pingue?
8. A bordo y rumbo a las islas
9. Aburridos y vomitando
10. Solos y a merced de la suerte
Libro V. Donde se verá lo dura que era la vida en La Mamora, plaza fuerte, aislada, que miraba con temor al mar, al río y a tierra adentro
1. San Miguel de Ultramar
2. Incuria, miseria y maltrato
3. Entierros fuera y entierros dentro
4. El administrador empieza a desesperar
5. Una fuerte tormenta y un rayo de esperanza
6. En la ciudadela, como en la mismísima gloria
7. Amoríos e ilusiones
8. En casa del veedor Larrea
9. El maestre de campo Don Juan de Peñalosa y Estrada, insufrible Gobernador de la Mamora
Libro VI. Que trata de lo que sucedió durante la Semana Santa en San Miguel de Ultramar
1. Velas de lona y velas de cera
2. Una alegría disipada y un Jueves Santo triste
3. Los gemelos Larrea
4. Una escoba en las costillas y la honra maltrecha
5. El señor de la Mamora
6. Vida oculta
7. La astucia, como la paciencia, tiene su límite
8. En una prisión oscura
Libro VII. Trata de lo que pasó en mi segunda estancia fuera de la ciudadela, así como de la manera en que a la gente que allí estaba se le iban caldeando los ánimos
1. Fuera de la ciudadela: indignación y arrebato
2. La hora de las tinieblas
3. El asedio
4. ¿Moros jactanciosos?
5. Algarada, pitorreo y una seria amenaza
6. Un torbellino de hechos
Libro VIII. De cómo hubo de negociarse con premura, a causa del peligro inminente, y de lo que pasó en La Mamora por la obstinación del gobernador de la plaza
1. La carta
2. El motín
3. La capitulación
4. Entre el miedo y la esperanza
5. La hora del cautiverio
6. El saqueo
7. De camino a Mequínez
8. Los falsos casamientos
Libro IX. Trata de lo que hallamos en Mequínez, la ciudad del sultán Mulay IsmaÍl, y de las duras prisiones que allí sufrimos los cautivos españoles de La Mamora
1. Mequínez
2. La vida en el cautiverio
3. Cautivos, pero, gracias a Dios, en familia
4. Feria de cautivos
5. El repartimiento
6. ¡Frailes!
7. Repartidos y, a pesar de todo, esperanzados
8. Como pájaros a los que les han abierto la jaula
Libro X. Donde se verá cómo fue nuestra vida en Mequínez desde el día que salimos
1. La aurora de la tranquilidad
2. En la casa de Abbás, el bonetero
3. Secretos y negocios ocultos
4. Una mujer muy piadosa
5. La liberación de Don Raimundo
6. Fray Pedro de los Ángeles
7. Compartiendo la fe
8. Lluvia de esperanza
9. El señor rescatado
10. ¿Presentimiento o inspiración?
11. Esquivando el mal y los negros fondos
12. Sin novedades
13. Precipitación y nervios
14. La impaciencia
15. La negociación
16. El último cautivo
Final. Carta del padre trinitario descalzo fray Martín de la Resurrección a su Excelencia don Juan Francisco de la Cerda Enríquez de Ribera, VII duque de Medinaceli
Nota histórica
Agradecimientos
Libro I Donde se cuenta cómo entré a servir a don Manuel de Paredes y Mexía
1Una amarga e inesperada noticia
Nunca podré olvidar aquel día nuboso, espeso, que parecía haber amanecido presagiando el desastre. La noche había sido sofocante e insomne para mí, y a media mañana me hallaba en el despacho copiando una larga lista de precios. En una estancia lejana un reloj dio la hora. Luego sopló un viento recio y tuve que cerrar la ventana, porque la lluvia golpeaba contra el alféizar y salpicaba mojando los papeles. Soñador como soy, abandoné la pluma y los cuadernos y salí al patio interior para gozar escuchando el golpeteo del agua que goteaba de todas partes. En medio de mis preocupaciones, un sentimiento de equilibrio embelesado me poseyó, quizá al percibir el fresco aroma de las macetas húmedas.
Pero, en ese instante, se oyó un espantoso grito de mujer en el piso alto de la casa. Luego hubo un silencio, al que siguió un llanto agudo y el sucederse de frases entrecortadas, incomprensibles, hechas de balbucientes palabras. Doña Matilda acababa de recibir una fatal noticia, y yo, estremecido por el grito y el crujir de la lluvia, me quedé allí inmóvil sin saber todavía lo que le había sido comunicado.
Un momento después, una de las mulatas atravesó el patio, compungida, sin mirar a derecha ni izquierda, y subió apresuradamente por la escalera. Tras ella apareció don Raimundo, el administrador, empapado y sombrío; me miró y meneó la cabeza con gesto angustiado, antes de decir con la voz quebrada:
—El Jesús Nazareno se ha ido a pique… ¡La ruina!
—¡No puede ser! —repliqué sin dar crédito a lo que acababa de oír—. ¡El navío zarpó ayer!
Don Raimundo se hundió en la confusión y tragó saliva, diciendo en voz baja:
—Los marineros que pudieron salvarse llegaron a la costa al amanecer, después de remar durante toda la noche en los botes… Pero la carga… —Volvió a tragar saliva—. Toda la carga está en el fondo del mar…
El administrador no era de suyo un hombre alegre; seco, avinagrado y cetrino, parecía haber nacido para dar malas noticias. Sacó un pañuelo del bolsillo, se enjugó la frente y el rostro empapado, suspiró profundamente como infundiéndose ánimo y, mientras empezaba a secarse la calva, rezó acongojado:
—¡Apiádate de nosotros, Señor! ¡Santa María, socórrenos!
Acababa de musitar estas imprecaciones cuando doña Matilda se precipitó hacia la balaustrada del piso alto, despeinada, agarrándose los cabellos como si quisiera arrancárselos y exclamando con desesperación:
—¡Qué desgracia tan grande! ¡No quiero vivir!
Era una mujerona grande de cuerpo, imponente, que alzaba la pierna gruesa por encima de la baranda haciendo un histriónico aspaviento, como si pretendiera arrojarse al vacío. Sus esclavas mulatas, Petrina y Jacoba, salieron tras ella y la asieron firmemente para conducirla de nuevo al interior. Forcejearon; con sus manos oscuras la sujetaban por los brazos rollizos y blancos y le tapaban los muslos con las enaguas, evitando pudorosamente que enseñara demasiado. Aunque en los ademanes de doña Matilda, evidentemente, no había ánimo alguno de suicidio, por más que siguiera gritando:
—¡Dejadme que me mate! ¡No quiero vivir!
En esto salió don Manuel al patio, pálido y lloroso; clavó en nosotros una mirada llena de ansiedad y luego alzó la cabeza para encontrarse con la escena que se desenvolvía en el piso alto. Al ver lo que sucedía, gimió y después subió a saltos la escalera, con una mano en la barandilla y la otra en su bastón. Cuando llegó arriba, se detuvo jadeando en espera de recobrar el aliento, para a continuación irse hacia su esposa suplicando:
—¡Por Dios, Matilda, no hagas una locura! ¡No te dejes llevar por el demonio, que no hay salvación para quienes se quitan la vida!
La lluvia arreciaba, incesante, insistiendo en salpicar desde los tejados, desde los chorros impetuosos de los canalones, desde los aliviaderos… Y en el mundo todo parecía desconsuelo, como si cuanto había quisiera también hundirse en la nada del océano, como la fabulosa carga del Jesús Nazareno, y las aguas ahogasen las últimas esperanzas de don Manuel de Paredes y de doña Matilda, que eran también nuestras únicas esperanzas.
2Una prosapia tronada
Para que pueda comprenderse el alcance de la tragedia que supuso la noticia del hundimiento del navío llamado Jesús Nazareno, referiré primeramente la situación en que me encontraba yo por entonces y lo que sucedía en aquella casa.
Por razones que ahora no vienen al caso explicar con detenimiento, tuve que emplearme al servicio de don Manuel de Paredes y Mexía, que era corredor de lonja; aunque pudiera decirse que esa no era su única profesión, ya que atesoraba toda una retahíla de títulos que, no obstante su rimbombancia, no aliviaban su inopia. Porque don Manuel de Paredes y Mexía era, fundamentalmente, un hombre arruinado. Entré en su oficina como contable y enseguida me cercioré de esa penosa circunstancia, por mucho que el administrador, don Raimundo, tratase por todos los medios de ocultármela o al menos de disimularla. Pues no bien habían pasado los dos primeros días de mi trabajo, cuando me abordó en plena calle un hombre sombrío que, sin recato alguno, se presentó como el anterior contable, es decir, mi predecesor en el oficio; y me previno de que no me ilusionase pensando percibir salario alguno de aquel amo, puesto que a él le adeudaba los dineros correspondientes a cuatro años, como igualmente sucedía con otros muchos criados y empleados de la casa que, hartos de trabajar de balde, se habían despedido.
El aviso me dejó perplejo. Mas, considerando que por aquel entonces no podía fiarse uno de lo primero que le dijera cualquiera en la calle, hice mis averiguaciones. Y gracias a las conversaciones que escuché y a los papeles y notas que escudriñé en los registros, pude conocer en profundidad cuál era el estado de cuentas de mi nuevo amo: en efecto, había entrado yo al servicio de una hacienda completamente venida a menos. Nada tenía en propiedad don Manuel de Paredes, excepto su nombre, sus apellidos, su hidalguía y sus pomposos títulos que únicamente le servían para engañarse tratando de guardar las apariencias. Ni siquiera era suyo aquel precioso caserón situado en el barrio de la Carretería de Sevilla, a la entrada de la calle del Pescado, donde vivía con su esposa y servidumbre; puesto que lo había vendido y cobrado anticipadamente para jugárselo todo a la última carta, cual era el Jesús Nazareno, en cuya bodega iban mercancías de la metrópoli por valor de quince mil pesos, de las que esperaba alcanzar cuatro veces más y además incrementar el beneficio con las correspondientes ganancias de lo que pudiera traerse en el viaje de vuelta. Por eso anuncié al inicio del presente capítulo de mi relato que en aquel navío navegaban «también nuestras únicas esperanzas».
Y al decir «nuestras esperanzas» digo bien, pues esas esperanzas eran las de don Manuel, las de su esposa, las de don Raimundo, las de los pocos criados de la casa y también las mías propias, por lo que paso a referir a continuación.
3Un contable donde nada hay que contar; es decir, un oficio sin beneficio
Cuando tuve la certeza absoluta de que don Manuel no poseía otra cosa que funciones sin ganancia y muchas deudas, tuve la valentía de encararme directamente con don Raimundo, el administrador, para, sin que mediaran palabras previas, decirle con soltura y concisión:
—Ya sé que en esta casa no hay fortuna alguna, sino penuria y pagos pendientes. Mi antecesor en el oficio me advirtió de ello y he hecho mis propias averiguaciones.
Nos hallábamos solos en el despacho de la correduría, el uno frente al otro, sentados junto a una mesa con cuatro papeles en blanco y un buen fajo de cartas con reclamaciones. El administrador se levantó y fue a cerrar la puerta que daba al patio. Luego regresó, volvió a sentarse y se quedó mirándome, avinagrado y cetrino, completamente hundido en la confusión. Al verle en tal estado, me envalentoné todavía más y, puesto en pie, añadí:
—¿Para qué sirve un contable en un negocio donde nada hay que contar? ¿Para qué se me necesita? Poco tengo aquí que hacer y menos que ganar.
Reinó el más incómodo silencio durante un largo rato. Él bajó la cabeza y tragó saliva. Vi su pelo ajado, de indefinido color semejante al del estropajo usado, que dejaba transparentar la piel de la calva blancuzca. Era el vivo espíritu de la decadencia; todo en él estaba gastado: la ropa, el cuello amarillento de la camisa, el chaleco descolorido, el triste fajín de lana pobre… También sus anteojos estaban viejos, rayados, por más que él los cuidara como a su propia vida, pues no veía nada sin ellos. A pesar de tan penosa imagen, no se me despertó la caridad sino que mi despecho me llevó a reprocharle:
—Seguro que vuestra merced tampoco cobra desde hace años. ¿Por qué sirve pues a don Manuel tan fielmente? Será porque no tiene donde caerse muerto…
Estas palabras mías debieron de dolerle mucho. Sacudió la cabeza gacha y murmuró con voz ahogada:
—Señor y Dios mío, dadme humildad, humildad y paciencia…
Había algo frailuno en aquel extraño hombre, en su mirada, en su manera de hablar, en sus manos pequeñas y blancas, en toda su persona cavilosa y reservada. Eso me parecía a mí entonces, cuando no bien hacía una semana que le conocía y las pocas palabras que había cruzado con él se referían solamente al escaso trabajo de la correduría, cual era apenas hacer un inventario, copiar alguna lista de precios y revisar lo que se pedía en las únicas cartas que se recibían, que eran todas de reclamación de pagos pendientes. Tal vez porque le veía así, inofensivo y timorato, o por no tener nada que perder, insistí con insolencia:
—Dígame de una vez vuestra merced qué puedo yo ganar al servicio de don Manuel de Paredes. ¡Dígamelo! Que no es de cristianos engañar o hacer simulación alguna en cosas que son tan de justicia. Dígame, pues, vuestra merced, por qué se me ha ajustado en veinte reales diarios si bien sabe que no me serán satisfechos a la vista de las cuentas de esta casa.
Don Raimundo alzó al fin la cabeza, me miró sombríamente y me pidió en un susurro:
—Siéntese vuestra merced, por Dios. Yo le explicaré…
Clavé en él una mirada llena de desconfianza y duda, pero acabé haciéndole caso para ver qué tenía que decir.
El administrador sacó entonces del bolsillo el pañuelo y se estuvo secando el sudor de la frente. Luego se quedó en silencio pensativo.
—Hable vuestra merced —le insté.
—Baje vuaced la voz, por Dios —contestó preocupado, mirando hacia la puerta—. Seamos discretos.
—¿Discretos? Es de comprender que me impaciente. Necesito saber si voy o no voy a cobrar.
Él suspiró profundamente, infundiéndose ánimo, me miró al fin a los ojos y me habló con serenidad:
—Lo que tengo que decirle a vuestra merced le tranquilizará mucho. Hablaré con verdad, como en presencia de Dios estamos y sabemos que Él lo ve todo y lo oye todo. Por lo tanto, puede confiar en que lo que diré es tan verdad como que Dios es Cristo y Madre suya santa María.
Dicho esto, se santiguó y esperó para ver qué efecto producían en mí tales palabras. Yo respondí:
—Si lo que me va a proponer es que he de trabajar a cuenta y fiados los sueldos, no siga vuestra merced por ese camino; porque ha dado con alguien que no admite tratar de fiar ni ser fiado, que mi padre se perdió por ahí y me dio buen consejo acerca de ese mal negocio.
—Buen consejo es, en efecto —dijo él con calma—. Aunque también es muy santa razón la del que anda por este mundo haciendo el bien a los semejantes fiado en que Dios le ha de dar la gloria entera al final, sin anticipo alguno en este mundo.
—No me eche vuaced sermones —repliqué—. Vamos al grano: ¿qué es lo que quiere decirme?
Él suspiró, se echó hacia atrás y me habló con su tono frailuno, como un maestro habla a su alumno.
—Don Manuel de Paredes, nuestro amo —dijo con veneración—, es un varón honesto, bueno, a quien el demonio ha hecho pasar muchas cuitas a lo largo de su vida. Siendo hidalgo, hijo y nieto de cristianos viejos, pudiera haber ganado aína fortuna y gloria en sus años mozos, mas quiso Dios que, no ahorrándole trabajos ni sacrificios, no encontrase nada más que espinas en su camino. Ahora es ya un hombre cansado y viejo, sin hacienda, sin hijos ni nietos que le sostengan en la vejez. Solo tiene esta correduría de Sevilla, que se vino abajo ha dos años, cuando el monopolio del comercio con las Indias pasó a Cádiz y los negocios se fueron a aquel puerto. Los jóvenes pueden hacerse componendas nuevas. Pero ¿qué porvenir le aguarda ya a quien cuenta más de setenta años? No es esa edad para empezar nada…
—Bien dice vuestra merced —afirmé—, tantos años no dan para mucho, pero yo tengo poco más de veinte y, como es natural, estoy en el momento oportuno para asentar la cabeza, ganarme la vida, casarme y fundar una familia, o sea, que tengo que trabajar y cobrar un sueldo y no hacer caridad a los viejos que ya cobraron lo suyo y lo echaron a perder, sea por las cuitas del demonio, por las espinas del camino o por lo que quiera que sea.
4Mi humilde persona
Llegados a este momento, paso a referir quién es el que esta historia escribe; a dar breve relación de mi vida, aunque consciente de que mis trabajos y adversidades poco importan y en nada afectan a la sustancia de los hechos tan extraordinarios que me propongo narrar, con el auxilio de la divina majestad, para rendirle gracias y alabarlo por las grandes mercedes que se dignó hacer en favor nuestro aquel peligroso —y felicísimo a la vez— año del Señor de 1682, cuando sucedió lo que nos ocupa en el presente relato.
Mi nombre es Cayetano, aunque todos me llaman Tano. Soy hijo de Pablo Almendro y María Calleja. Nada de interés puedo contar de mi infancia, salvo que nací en Osuna, villa de la que cuanto se diga o escriba siempre será poco, por la hermosura y fertilidad de sus campos, la grandeza de sus plazas, calles y palacios y la nobleza de sus linajes. Aunque de todas esas sobradas bendiciones poco me correspondió a mí, por haber nacido en casa ajena y pobre, al ser mis padres criados de los criados del regidor Cárdenas y solo guardo de la infancia memoria de infortunios y hambres. Murió joven mi padre, de fiebres, y siendo yo de edad de diez años, cerca de once, y el menor de cuatro hermanos, hálleme con una madre viuda muy honrada, mujer bella y buena cristiana, que hubo de casar de segundas con un hombre viejo, asimismo viudo, que le ofreció casa y sustento. Y mi padrastro, que ya tenía suficiente a su cargo con los hijos y nietos de su primer matrimonio, me dio al convento de los recoletos del Monte Calvario. Allí los frailes me enseñaron las cuatro letras y apreciaron mi habilidad para hacer cuentas; pero, viéndome crecido, aunque no de edad para casar, y que no me llamaba la vida del convento, me devolvieron al mundo. Poco podía yo hacer en Osuna que no fuera ser criado de criados; así que, acongojado de la pobreza y deseoso de fortuna, acordé venirme a Sevilla a buscar mis aventuras. Y salí descalzo, a pie y con solo lo puesto, que era una raída camisa y unos zaragüelles viejos que me apañó mi madre. En esta ciudad de las maravillas no le falta acomodo a quien sabe leer y escribir, pero más difícil resulta hallar techo fijo; de manera que anduve dos años aquí y allá, cobijándome donde buenamente podía; y no viene a cuento referir ahora todas las cosas que vi y oí, y los trances que pasé, provechosos unos, mas poco ejemplares otros. Y con todo ello me vi con veinte años, sin adquirir fama ni riqueza alguna, por lo que me pareció oportuno ofrecerme en el puerto para lo que se pudiera necesitar de mi persona, hacer cuentas, escribir cartas o redactar memoriales.
De esta manera, pasé al servicio de un sargento mayor del Tercio Viejo de la Mar llamado don Pedro de Castro, el cual, poniendo los ojos en mí, me llamó y me preguntó si tenía amo o lo buscaba. Le respondí que estaba por libre y que precisaba dueño que me proporcionara salario y casa. Tuvo a bien ajustarme por cien reales y fue esta la primera vez en mi vida que, aunque fuera de lejos, percibí el olor de la fortuna; y no por lo que me pagaba puntualmente, sino porque aquel militar gozaba de buena residencia familiar en Sevilla, con servidumbre, carroza, caballos de pura sangre y el goce de unos lujos y placeres que intuía yo antes que debían de existir, pero que nunca había visto hasta entonces. A los cuarteles no iba mi amo, sino a solo hacer acto de presencia cuando lo mandaba la ordenanza; y mientras sí y mientras no, mataba las horas en convites y fiestas en las haciendas más ricas, cuando no en tabernas y burdeles. Como yo le seguía a todas partes, recogía las migajas de aquel regalado vivir, encantado, como si estuviera en el mejor de los sueños. Mas el despertar había de llegar, y llegó, cuando las autoridades dieron a la flota la orden de zarpar. Entonces don Pedro, con la diligencia del más abnegado de los soldados, abandonó las mujeres, su casa y el vino, recogió sus cosas y me dijo una mañana: «Hasta aquí el holgar, ahora toca navegar». Creyó él que yo estaría presto a servirle en la mar lo mismo que en tierra y se puso a disponerlo todo para que me dieran las licencias oportunas que requería el paso a las Indias. Pero, igual que siendo mozo no me llamó el convento, mi voz interior me dijo que tampoco era yo hombre de navío ni de allende los mares. Así que me planté y le dije que mejor me quedaba en Sevilla esperándole hasta su vuelta. Le causó gran disgusto esta renuencia, y me contestó que en el Río de la Plata tenía sobrada hacienda y gente a su servicio que necesitaba poner en orden; ofreciéndome ir allá y, con el tiempo, si hacía bien mi oficio, llegar a plenipotenciario en los negocios de su casa. A lo que yo respondí que debía pensármelo, porque nunca había estado en mi juicio pasarme a las Indias. Esto le contrarió aún más, hasta el punto del enojo, y se puso a dar voces llamándome «pusilánime», «cobardón», «alma de cántaro» y no sé cuántas cosas más; diciéndome que a nada llegaría en el mundo, estándome como quien dice a verlas venir, sin arrojo ni decisión. Y como era hombre furibundo y nada acostumbrado a ser estorbado en sus caprichos, me liquidó la cuenta pendiente y me echó a la calle, manifestando con altanería y regodeo que alguien sin arrestos como yo no era digno de tener un amo tan corajoso como él. Ganas me dieron de replicarle enmendándole, porque más que corajoso era corajudo, es decir, colérico y enojadizo, y mala vida le espera a quien sirve a un hombre así, ya sea en la Vieja España o en la Nueva.
Con este desengaño a cuestas, volví al puerto de Sevilla, a ofrecerme a los sobrecargos y a los corredores para las cuentas, las listas y las relaciones, que era lo que mejor sabía hacer.
Y he aquí que el administrador de don Manuel de Paredes andaba dando vueltas por los mentideros en busca de algún contable ocioso e ingenuo que estuviera dispuesto a ser esclavo en su arruinada correduría.
5La casa
Como ya dijera más atrás, el negocio de don Manuel de Paredes y Mexía estaba en el barrio de la Carretería, antes de la calle del Pescado, en la planta baja del caserón donde tenía su vivienda. El edificio era señorial, tanto por fuera como por dentro. La primera vez que lo vi me pareció un verdadero palacio. ¿Cómo iba a suponer que allí moraba gente arruinada? La fachada era espléndida, con ventanales a la calle y un gran balcón en el centro, sobre la puerta principal. Al entrar estaba la casapuerta, amplia y fresca, a la que se abría la oficina de la correduría a mano izquierda y al frente el primer patio. A la derecha un portón daba a las bodegas y a las caballerizas, que a su vez se comunicaban con las cocinas y con los corrales de la parte trasera. En el patio había rosales, un cidro, naranjos, limoneros y multitud de macetas; y de un extremo partía la ancha escalera para el piso superior. Toda la distribución de la casa giraba en torno a aquel patio grande y cuadrado, abierto a los cielos. En la segunda planta estaban los aposentos y un salón alargado donde don Manuel y doña Matilda hacían la vida, pendientes siempre del balcón cerrado con celosías que permitía ver una plazuela con su mercado y una iglesia no muy grande. Abajo, dando directamente a la calle, había un comedor y dos habitaciones pequeñas, una era la del administrador y la otra la ocupé yo. Los criados vivían en el entresuelo, sobre la bodega y las cocinas, en unos aposentos minúsculos y calurosos.
6Doña Matilda
Hasta el último rincón de la casa de don Manuel de Paredes estaba impregnado por el aroma dulzón, penetrante, del perfume de lilas que usaba su esposa, doña Matilda. Era esta una mujerona de gran estatura, cuerpo abultado y ojos negros chisposos, que empezaba ya a ser madura, aun conservando su abundante cabello y la energía propia de una joven. El busto grueso por encima del talle y la anchura de sus caderas le proporcionaban un aspecto voluminoso que acompañaba su presencia impetuosa y el poderío de sus ademanes. No obstante, era bondadosa y podía ser delicada, cuando su ánimo no pasaba del entusiasmo al mal humor. Es de comprender que una mujer así, a pesar de ser veinte años más joven que su marido, llevara la voz cantante en todos los asuntos de aquella casa; y esa voz era potente y omnipresente hasta el punto de penetrar hasta el último rincón, lo mismo que el perfume de lilas.
Doña Matilda estaba permanentemente en movimiento, metiéndose en todo; lo cual no quería decir que hiciese algún tipo de labor o trabajo propio de una dama de su categoría, como coser, bordar o hacer encajes; tampoco se ocupaba de las plantas. Le encantaba, eso sí, ir a los mercados y organizar las despensas y las cocinas; aunque, dada la ruina imperante, poco podía entretenerse en tales menesteres. También debo decir que tocaba admirablemente la guitarra y que, acompañándose con ella, cantaba coplas maravillosas. Para su asistencia personal la mujer de don Manuel de Paredes contaba con dos esclavas mulatas, Petrina y Jacoba, mujeres también maduras, aunque todavía vigorosas, que servían en la casa desde antiguo, desde los tiempos en que vivía la anciana madre de don Manuel. Pero doña Matilda lo supervisaba todo y no consentía que se tomasen decisiones a sus espaldas, pues tenía el convencimiento de que era absolutamente indispensable.
Antes de la ruina hubo más criados: muleros, un cochero, mozas para ir a por agua, cocineras, pajes… Don Raimundo me dijo una vez que llegó a haber hasta cincuenta personas viviendo en la casa. Ahora él mismo y las esclavas mulatas se encargaban de todo. Las cuadras estaban cerradas y vacías y no había ni una sola bestia en las caballerizas; porque no podían mantenerlas. No obstante, en su empeño de disimular la penuria, el administrador solía decir que no tenían animales porque a don Manuel no le gustaba meter porquería en su casa.
Doña Matilda no había dado a luz ningún hijo. Posiblemente, en el caso de haberlos tenido no hubiera sobrevenido la decadencia en aquella familia. La sangre renovada y el deseo de luchar de los jóvenes es la única salvación de los viejos linajes, ya se sabe. Pero parece ser que Dios había resuelto que se extinguiese el de los Paredes y Mexía.
Con todo, vivía además en la casa una muchacha singular que, siendo criada, pudiera decirse que en cierto modo hacía las veces de hija: Fernanda. Un poco más adelante me referiré a ella, pues toda su persona es merecedora de una mención aparte.
7Un amo triste y distraído
Seguramente don Manuel de Paredes y Mexía fue en su juventud un hombre intrépido, emprendedor, que alcanzó fortuna en los Tercios, viajando por el mundo y haciendo buenos negocios a cuenta de tratar con la flota de Indias. Pero todo eso fue tiempo atrás. Cuando yo entré a su servicio, era un anciano melancólico y ausente que vivía despreocupado de los asuntos y ajeno de lo que se pergeñaba en la correduría que llevaba su nombre. Todo estaba en manos de su administrador y sometido a la permanente supervisión de doña Matilda. Podía decirse pues que mi nuevo amo allí no pinchaba ni cortaba, aunque se sintiera visiblemente apenado por la miseria que se cernía sobre su casa y de la cual se consideraba el único responsable.
Ya referí cómo don Raimundo se empeñaba en convencerme de que había entrado al servicio de un amo honesto y bueno, por más que ahora se viera caído en desgracia. Solía insistir machaconamente relatando que don Manuel de Paredes y Mexía era de linaje de cristianos viejos y hombre de inmejorable fama, a quien Dios no había ahorrado trabajos ni sacrificios a lo largo de su vida; que fue en su juventud un militar de arrestos, que supo cumplir fielmente en el Tercio de Armas de la isla de la Palma a las órdenes del maestre de campo general y gobernador don Ventura de Salazar y Frías; que combatió valientemente defendiendo Santa Cruz de Tenerife de los ataques del pérfido pirata Robert Blake, y que luego, siempre de manera sacrificada, estuvo en el tercio que formó el rey para Extremadura, con el que luchó en el penoso sitio de Évora y en la feroz batalla de Estremoz, siguiendo esta vez a don Cristóbal de Salazar y Frías, hijo del antedicho maestre de campo y sucesor suyo. Estos ilustres benefactores le proporcionaron a don Manuel una mocedad aventurera, primero en las islas Canarias, y después una madurez regalada en Sevilla, merced a algunas prebendas que le permitieron concertar beneficiosos negocios durante años. Pero últimamente la cosa cambió de manera inesperada. Los asuntos de las flotas de Indias pasaron a Cádiz, y el puerto de Sevilla se quedó —como suele decirse— a dos velas. Cuando la contratación, las corredurías y el almacenaje se fueron yendo poco a poco para asentarse en el nuevo emporio, un aire de soledad y decadencia empezó a ceñirse sobre la otrora esplendorosa Sevilla; el mismo aire que colmó de abatimiento la casa de don Manuel de Paredes, donde se fueron agotando sucesivamente las transacciones, las visitas, los ahorros y las esperanzas. Sería por entonces cuando dejaron de pagarse los sueldos de la gente que estaba a su servicio, y se despidieron, al ver que no cobraban, los mozos de cuadra, el cochero, los pajes… El amo se abandonó a su vejez y a la melancolía, y don Raimundo empezó a hacerse cargo de todo.
El administrador fue quien me empleó a mí, ajustó el salario, que bien sabía que no se podía pagar, y trató de disimular la ruina, haciéndome ver que don Manuel era un hombre muy ocupado, que andaba enfrascado en sus tratos y que por eso iba poco a la correduría.
La primera vez que vi al viejo llevaba yo más de un mes a su servicio. Aunque la impresión que me causó fue la de un señor de respeto, su presencia me dejó un estado de ánimo raro. Don Manuel de Paredes era un anciano grande que debió de ser fornido en su juventud; llevaba una larga y pesada pelliza negra que acentuaba la curvatura de su espalda; el pelo blanco y lacio le brotaba bajo el sombrero. No obstante su edad, tenía atusado el bigote y recortadas las cejas. Su atuendo ajustado a la cintura, la manera de llevar la espada ropera y el aliño de su indumentaria bajo la pelliza delataban un alma presumida. Pero nada arrogante había en su cara triste y su expresión pensativa, con ese aire de resignación que suelen tener los rostros de las personas mayores y piadosas.
Entró en la correduría y me miró con frialdad. Don Raimundo no estaba, así que no me quedó más remedio que presentarme yo.
—Soy el nuevo contable —le dije, inclinándome respetuosamente—. Servidor de vuestra merced.
Me miró con frialdad y respondió con un hilo de voz:
—Demasiado joven. ¿Cuántos años tienes?
—Veinticinco.
—Eso, demasiado joven.
Dicho esto, se dirigió a su despacho sin quitarse el pellizón, deslizando los pies por el suelo. Se desabrochó el cinturón y lo colgó con la espada en una percha. Dejó la puerta abierta y vi que se sentaba en el sillón, delante del escritorio. Yo me quedé mirándole a la espalda, el cabello lacio le caía sobre la chepa. Cuando al fin se quitó el sombrero, apareció una calva grande; solo le brotaba el pelo en la nuca y las sienes. Cogió la pluma y estuvo como meditando, protegiéndose los ojos con la mano, como si le molestara la luz y deseara pensar a oscuras; pero no escribió nada durante el largo rato que permaneció sentado. Carraspeaba de vez en cuando y todo él rezumaba aflicción y pesadumbre.
Esa misma mañana terminé de persuadirme de que allí no había negocio ni posibilidad alguna de cobrar un salario digno. Y más tarde, cuando el amo se fue y regresó don Raimundo, es cuando me puse a porfiar con él y a echarle en cara que me hubiera empleado a sabiendas de ello.
Después de discutir con el administrador, recogí mis cosas y me dirigí hacia la puerta para irme cuanto antes, muy enojado al ver que ni siquiera me pagarían las cuatro semanas que había estado ordenando papeles, copiando inservibles inventarios y haciendo relaciones de deudas. Pero, una vez en el patio, me salió al paso repentinamente doña Matilda y se me plantó delante, puesta en jarras, esbozando una sonrisa extraña. Y pensé que, como nada de lo que sucedía en la casa se escapaba a su control, seguramente había bajado de sus aposentos en cuanto oyó mis voces airadas y venía con ánimo de intervenir en el altercado.
Me detuve y me quedé mirándola, dándome cuenta de que, para poder seguir mi camino, tendría que rodearla. Ella entones me dijo con tranquilidad:
—Yo le pagaré a vuestra merced todo lo que se le debe.
Sorprendido por aquella inesperada intervención del ama, permanecí en silencio, como pasmado. Y ella, dulcificando todavía más la sonrisa, añadió maternalmente:
—Es de comprender ese enojo tuyo, muchacho. Deberíamos haberte explicado todo con franqueza. Pero debes saber que nadie aquí ha tratado de aprovecharse de ti.
Don Raimundo, que había salido en pos de mí, dijo a mi espalda:
—Señora, he querido darle explicaciones, pero…
—Bien, bien —le interrumpió ella—. Dejémoslo estar, quiere marcharse y no se le puede obligar a quedarse.
—Señora —dije, disimulando lo mejor que podía mi arrebato de ira y mi desconcierto—, llevo en esta casa más de un mes haciendo todo lo que se me ha mandado. Se me ajustó en cien reales la semana; se me deben pues cuatro sueldos.
—Muy bien —contestó ella—. Yo me haré cargo de esa deuda. Acompáñame al piso de arriba y te pagaré hasta el último real.
Dicho esto, se dirigió hacia la escalera, se recogió convenientemente las faldas y empezó a subir los peldaños. Muy extrañado, miré al administrador y él me dirigió un expresivo gesto que interpreté como que debía hacer lo que había propuesto el ama. Así que, con la esperanza de cobrar, me fui tras ella.
El lugar donde al parecer iba a ser el pago era la sala del primer piso, aquella que tenía el principal balcón con vistas a la plazuela, al mercado y a la iglesia. El suelo estaba cubierto por una alfombra de colores, y junto a las paredes se hallaban los divanes con cojines y almohadones. Era una estancia alegre y confortable. Del techo colgaba un gran farol con cristales de colores, bajo el cual un brasero dorado, con sus ascuas recubiertas de ceniza, distribuía su agradable calor desde el centro. A la derecha, sobre una preciosa mesita labrada, se veía una bandeja de plata, con una frasca llena de vino clarete y varias copas de vidrio fino.
Pero enseguida mi vista se fue directamente hacia el fondo de la sala, donde, sentada en una silla junto a la ventana, se hallaba Fernanda. Como no esperaba encontrarla allí, su presencia disipó mi mal humor, y tal vez me predispuso con mayor benevolencia a escuchar todo lo que doña Matilda tenía que decirme.
8Fernanda
Recuerdo haber visto a Fernanda por primera vez en la armonía del patio, dentro de un fortuito retazo de sol, tal vez al cumplirse el tercer día de mi llegada al viejo caserón sevillano.
Estaba ella embelesada, regando las macetas de espaldas a mí, con el cuerpo erguido. De repente se volvió y sus ojos pálidos se me quedaron mirando cenicientos, heridos por el sol que envolvía su pelo y lo hacía desvanecerse en finísimos y resplandecientes mechones rubios como la misma luz. Recuerdo muy bien sus manos. Manos pálidas, alargadas y con venillas azules, que sujetaban la regadera flojamente, mientras el agua se derramaba sobre el suelo y corría por las losas de mármol antiguo. Aquel día feliz, en que inesperadamente la encontré allí, algo nebuloso revoloteó dentro de mí y me quedé como pasmado, mirándola únicamente, sin poder decir o hacer nada, sino solo estar presintiendo desde ese primer instante que me iba a enamorar.
Ella sonrió con una sonrisa leve y dijo:
—¿Qué mira vuestra merced? ¿No ha visto nunca regar macetas?
Me azoré. No esperaba que me hablara y mucho menos que me lanzara una pregunta. Creo que sonreí tontamente, mientras seguía mirando embobado su bonito cuello, la barbilla redonda, la boca pequeña, la armonía de sus rasgos y aquellos ojos tan claros, transparentes casi, que tenía frente a mí a cuatro pasos, interpelantes, esperando una respuesta.
Entonces, desde un rincón del patio, uno de los muchos pájaros que tenía doña Matilda en jaulas colgadas en las paredes lanzó un trino estridente, largo, ensordecedor, que yo aproveché para mirar en la dirección de donde venía y, de esta manera, librarme del hechizo que me producía tanta hermosura.
—Es un canario —explicó ella—. A esos pájaros los llaman así porque se crían en las islas. Don Manuel de Paredes los trajo de allá hace años. El canto es muy bonito, ¿verdad?
Asentí con un movimiento de cabeza, mientras trataba de disimular mi embelesamiento enmascarándolo en la observación de aquel pájaro amarillo, que hinchaba su plumón al lanzar su gorjeo chillón, sus repetidos trinos y sus silbidos.
—Sí, muy bonito —balbucí.
Me volví hacia ella y nuevamente caí preso de su precioso semblante, pero esta vez, al ver que el agua seguía derramándosele a los pies, le dije:
—Se te vacía la regadera…
—¡Uy! —contestó—. ¡Qué tonta!
Soltó la regadera a un lado y cogió un paño para fregar el suelo. Cuando la vi arrodillándose, me doblé yo también y me puse a recoger el agua con ella, sujetando la bayeta por el extremo, torpemente, de manera que hubo un forcejeo tonto. Ella me miró y se echó a reír, mientras decía:
—Deje vuestra merced, que esto es cosa de mujeres.
—No, si no me importa —contesté—. Estoy acostumbrado a hacer de todo.
—¡Deje de una vez! ¿No se da cuenta vuaced que está entorpeciendo?
Me estremecí como en un escalofrío y me aparté, quedándome de rodillas frente a ella. La veía mover las manos blancas con garbo, haciendo que se deslizara el paño, el cual retorcía luego con destreza y escurría el agua en el sumidero. Hasta que se detuvo repentinamente, me miró muy seria y me ordenó:
—Ande, vaya vuaced a sus cosas, que no me gusta ser observada cuando trabajo.
Obediente, sumiso, me retiré atravesando el patio embrumado por la luz del sol que se filtraba atravesando los limoneros, pero todavía hube de volverme una vez más para ver su espalda delicada, la nuca, la seda de la blusa, las formas redondeadas bajo la falda… Y desde aquel día me aficioné a observarla a hurtadillas, a espiar sus manejos, el encanto de su pausado caminar, y a sentirme arrobado cuando hablaba en alguna parte de la casa, o cantaba, pues su voz era para mí el más delicado de los sonidos que pudieran oírse en este mundo.
9De la manera en que me dejé convencer
Poco ducho estaba yo en el trato con mujeres y mucho menos con damas. Es de comprender pues que, cuando doña Matilda me subió a los aposentos de la primera planta, me sintiera un poco confuso y a la vez desarmado en mis decisiones. Así ocurrió. El salón era cálido, hospitalario, y la luz que entraba por la celosía del balcón principal matizaba dulcemente la alfombra del centro, los muebles antiguos, la tapicería de los divanes y, sobre todo, la delicada figura de Fernanda. Tal era la impresión que me causaba aquella preciosa estancia, que me quedé como atolondrado en la puerta.
Entonces la señora se acercó a mí afectuosa, me tomó de la mano y me condujo al interior, diciéndome con cariño:
—Vamos, muchacho, pasa y siéntate, ¿o acaso tienes prisa? Si nos vas a dejar hoy mismo, ¿qué mejor cosa tendrás que hacer por ahí a esta hora del día que darnos un poco de compañía?
Dicho esto, se dirigió a Fernanda y le dijo:
—Fíjate qué lástima, Nanda, Cayetano se despide.
¡Qué bien sonó a mis oídos ese «Nanda»! Para todos en la casa aquella guapa y encantadora joven era Fernanda; cuando resultaba que, en la intimidad del salón de arriba, entre jarrones con rosas y el perfume de lilas del ama, envuelta en la maravillosa luz de celosía, era llamada cariñosamente así: Nanda.
Ella hizo una mueca de disgusto, vino hacia mí y, mirándome directamente a los ojos, me preguntó:
—¿Es cierto eso? ¿Se marcha vuaced de esta casa? ¿Por qué? Apenas lleváis aquí un mes…
Otra vez preguntas. Ya de por sí me azoraba bastante la proximidad de la joven y, encima, me veía obligado a vencer mi timidez y contestar.
—No se me puede pagar el salario acordado —respondí con un hilo de voz, bajando avergonzado la cabeza.
—Vaya —dijo solamente ella.
Entonces doña Matilda avanzó impetuosa hasta la mesa donde estaba la botella y propuso:
—Tomemos un vinito. No hay que ponerse tristes.
Llenó los vasos y los repartió. Bebimos los tres, mirándonos de soslayo, y luego permanecimos en silencio, mientras esas palabras revoloteaban en el aire: «No hay que ponerse tristes».
Un momento después, el ama se echó a un lado y, extendiendo la mano gordezuela hacia la botella, la cogió para rellenar los vasos de nuevo mientras decía:
—Vamos, apurad, que la segunda copa es la buena.
En efecto, al entrar el siguiente vino en mi estómago, aparecieron los signos del olvido y la alegría. Qué extraño me resultó verme allí, tan de repente, a dos pasos de Fernanda, en el prohibido salón de la primera planta. Parecía obrarse una suerte de prodigio que me hubiera transportado al lugar de mis fantasías.
—Y ahora sentémonos para hablar tranquilamente —propuso el ama.
Nos acercamos hasta los divanes con los vasos en la mano, tomamos asiento y prosiguió el encantamiento. Fernanda puso en mí sus ojos transparentes y dijo con sinceridad:
—Nadie en esta casa cobra salario alguno…
Un hondo suspiro salió del pecho grande de doña Matilda, que luego añadió con resignación:
—La vida se ha puesto muy difícil… Ya no es como antes. Solo hay que asomarse al balcón para ver el mercado de la plaza. Antes ahí había de todo: plata fina, seda, marromaque, nácar, azabache… ¡Y hasta perlas! ¿Qué hay ahora? Cuatro baratijas… ¡Si es que no hay dinero…! ¿Quién puede pagar un salario?
Como me veía obligado a decir algo, reuní mis tumultuosas fuerzas y contesté:
—Ya lo sé. Pero yo soy joven y necesito tener algo propio en esta vida.
—Naturalmente —dijo el ama sin abandonar el aire maternal que había adoptado desde el principio—. Todo el mundo quisiera tener su casa, su mujer y sus hijos… ¡Naturalmente!
«Casa», «mujer», «hijos»; eran palabras que sonaban allí extrañas y que me provocaban cierta desazón. Me ruboricé y asentí, disimulando mi azoramiento:
—Naturalmente, señora.
Ella entonces alzó la cabeza como mirando al cielo y añadió suspirando:
—¡Ay, Señor bendito, qué vida esta! Se han puesto las cosas de tal manera que habremos de irnos acostumbrando a pasar calamidades y necesidad. Sevilla ya no es lo que era. Ya ves, con lo que hubo en esta casa y ahora nos vemos así, sin criados ni personal que nos asista cuando nos vamos haciendo mayores…
—¡No diga eso vuestra merced, señora! —se apresuró a consolarla Fernanda, poniéndole suavemente la mano en el hombro—. ¡Que yo no la dejaré!
Doña Matilda la miró con ternura y agradecimiento y luego se tapó el rostro con las manos, sollozando.
Me dio lástima. Me sentía culpable, aun sin serlo, de aquella situación. Apuré el vino con nerviosismo y, a pesar de que me apetecía seguir allí, dije:
—En fin, debo irme.
Doña Matilda entonces alargó la mano y me agarró el antebrazo, apretándomelo, a la vez que decía con voz temblorosa:
—Espera un momento, Cayetano, muchacho… Aún no hemos hablado…
Sentía aquella mano que se aferraba a mí como la de un náufrago a su tabla de salvación. Me dio más lástima y pregunté:
—¿Qué quiere vuestra merced de mí?
—Que no nos dejes —respondió suplicante, entre sollozos—. Porque te necesitamos en esta casa.
—¿Para qué? —repliqué confundido—. No hay trabajo para un contable en la arruinada correduría.
—No lo hay, pero lo habrá pronto —contestó el ama, con la respiración agitada, aunque con gran resolución—. ¡Por eso te necesitamos! Si no fuera como te digo, no te habríamos ajustado en cien reales. Aquí va a hacer falta una persona que sepa manejarse; una persona joven que tenga fuerzas para acometer un gran negocio, una empresa que nos proporcionará un buen beneficio. ¡Por eso te ajustamos en cien reales!
Miré a Fernanda, completamente desconcertado, y ella, resplandeciente de entusiasmo y sinceridad, exclamó:
—¡Dice la verdad! ¡Créala vuaced, por Dios!
Reflexioné un poco. Nada tenía que perder escuchándola y, además, era un ruego de Fernanda. ¡Qué magia no tendrá el enamoramiento!
Doña Matilda empezó diciendo:
—Aquí no todo está perdido. Esta casa, con lo que hay en ella, mis esclavas, mis muebles, mis alhajas… ¡Todo! Esta casa vale más de quinientos mil maravedís… ¡Esto es un verdadero palacio!
—Lo creo, señora —le dije—. Pero bien sabe vuestra merced que hoy no se vende nada en Sevilla…
Ella se enjugó los ojos, me miró muy fijamente y contestó con aplomo:
—Pues esta casa está vendida. Un holandés la compró y pagó los quinientos mil maravedís en oro…
—¡Qué buen negocio! —exclamé incrédulo—. ¿Y dónde está todo ese dinero?
—Eso es precisamente lo que quería explicarte, muchacho. Y déjame que te llame así, muchacho, porque yo podría ser tu madre… —contestó ella con la mirada brillante, tiernamente.
Después de decir aquello, se quedó observando la reacción que producían en mí sus palabras. Yo sonreí de manera halagüeña y, tras meditar un momento sobre lo que acababa de revelarme, dije circunspecto:
—Habría que administrar convenientemente todo ese dinero…
—He ahí la cuestión —afirmó el ama—. Y nuestro administrador no está ya para esos trotes.
—¿Dónde está el dinero? —volví a preguntar, con preocupación.
Ella respondió con calma:
—No es un pago en metálico, sino en mercaderías de la mejor calidad. El holandés nos entregará paños finos, herramientas, mantas y otras manufacturas que serán embarcadas en Cádiz para las Indias cuando salga la flota en su próximo viaje. He ahí el negocio: todo eso será vendido en Portobelo y en El Callao y después se cargará el navío con plata y otras cosas valiosas de allá que pueden obtener aquí muy buenas ganancias.
—Comprendo —dije—. La casa no ha sido vendida, sino hipotecada.
—Eso es —asintió—. Si todo sale como esperamos, y no tiene por qué salir de otra manera, conservaremos la casa con todo lo que en ella hay y tendremos una nueva oportunidad para empezar de nuevo, aunque esta vez en Cádiz, donde están ya todos los negocios. Pero para esos menesteres mi esposo es ya un hombre demasiado anciano y nuestro administrador está asimismo viejo y medio ciego. Necesitamos una persona joven, una persona como tú… Sabemos que te criaste entre gente honrada y que te educaron los frailes; nos fiamos de ti, muchacho. Esta puede ser tu oportunidad de la misma manera que es la nuestra… Porque estoy segura de que serás un buen contable. ¿Y quién sabe si tu futuro está en esta casa, entre nosotros?
No me resistí porque, en primer lugar, el plan sonaba como música celestial para alguien como yo que carecía de todo y, en segundo lugar, porque me pareció que era la propia Fernanda quien me pedía que me quedara, con aquellos preciosos ojos de brillo cándido, y yo solo esperaba a que llegase el momento en que también pudiera dirigirme a ella llamándola «Nanda».
10Una Cuaresma impaciente
De manera que, ganado por las súplicas de doña Matilda y por la hermosura de Fernanda, resolví quedarme en la casa de don Manuel de Paredes, aunque más resignado que movido a razones. Y ahora que, pasados los años, echo la vista atrás, he de reconocer que aprendí más en los dos meses que siguieron a mi asentimiento que en toda mi vida.
Transcurrió lo que quedaba del invierno en una espera anhelosa. Aparentemente todo seguía igual en el viejo caserón, repitiéndose idéntica rutina que el mes anterior. Se madrugaba diariamente; demasiado para lo poco que había que hacer. Con la primera luz del día, después de un desayuno fugaz, don Raimundo y yo íbamos puntualmente a la oficina de la correduría y nos sentábamos cada uno en su escritorio dispuestos a perder el tiempo. Esas horas eran las peores de la jornada. Taciturnos ambos, en silencio, revisando ajados papeles, apenas hablábamos. Nada se comentaba de los dichosos quinientos mil maravedís del empeño, ni del holandés, ni de la flota, ni de las mercancías… Pero yo intuía que, seguramente, dentro de la cabeza pequeña y redonda del administrador aleteaban las cifras al mismo tiempo que las esperanzas de salir de toda aquella miseria. Sin embargo, no me atrevía a preguntarle por el asunto y ni siquiera se me ocurrió decirle que yo estaba en ello, porque la señora me había revelado los pormenores del negocio. Era de suponer que él lo supiera. Bastaba pues con esperar y aguantar la incertidumbre.
Cuando cada día a media mañana entraba el amo en su despacho, nada de particular sucedía. El administrador se encerraba con él durante un largo rato y yo imaginaba que trataban acerca de aquello que tan preocupados nos tenía a todos en la casa. Sin poder resistirme al impulso de la curiosidad, pegaba la oreja a la puerta con el deseo de enterarme de algo; pero la espesura de la madera solo dejaba pasar el rumor vago de palabras incomprensibles, por más que las voces se alzaban de vez en cuando, como discutiendo, haciendo que se encendieran todavía más mis ilusiones o, por el contrario, mis temores, al parecerme que no iban bien las cosas.
La primavera despunta pronto en Sevilla y es como una suerte de milagro que, de la noche a la mañana, hace olvidar los fríos penumbrosos ante la excelencia de los nuevos brotes en las arboledas y el repentino encanto de una luz diferente, deslumbrante a medio día. Con la llegada de la Cuaresma todo cambia: las gentes abandonan su letargo silente, se sacuden la modorra del invierno y salen de las casas para entregarse apasionadamente a los menesteres de la religión. Porque, si bien es cierto que el Creador está en todas partes y debe ocupar todas las horas de los hombres, pareciera que durante ese tiempo se echara particularmente a las calles y a las plazas, a los talleres, a los mercados, a las tascas e incluso a las alcobas de los palacios. Toda Sevilla se hace Cuaresma y nadie puede escapar del fervor de los cuarenta días que convierten la ciudad entera en un altar. Porque no hay rincón donde no ardan velas, ni resquicio donde no alcance el humo del incienso, la melodía de los órganos, el rumor de las plegarias y el encendido amonestar de los sermones. Así las cosas, todo permanece como detenido, respirando únicamente actos y pensamientos piadosos. Prohibido el juego en las tabernas, las francachelas y los malos ejemplos, entretiénese la gente yendo de iglesia en iglesia y de convento en convento, entregándose a la escucha de la oratoria sagrada, a las penitencias, a poner las rodillas en el duro suelo y a socorrer a los menesterosos.
También dentro de la casa doña Matilda colocó altares, como era su costumbre. Pero, como no disponía de autorización para tener oratorio, se conformaba con descubrir un bonito retablo que estaba en un lado del patio, bajo la galería, y que ordinariamente permanecía cerrado con unas puertas de madera fina. Un Cristo de marfil ocupaba el centro, flanqueado por sendas imágenes de san Francisco y santa Catalina. Delante se ponían macetas y un lampadario que permanecía con sus llamas iluminándolo día y noche.
Y como en tiempo de apuros y vigilias se disimula mejor la escasez, las consabidas sardinas fritas o secas parecieron más ser devoción que pura necesidad, pues, con algunas habas, puré de castañas y berzas por la noche, poco más se comía ya en aquella casa.