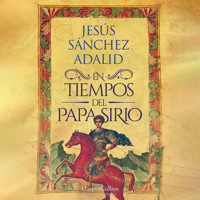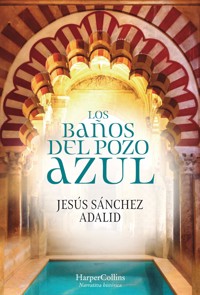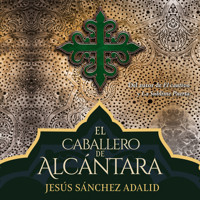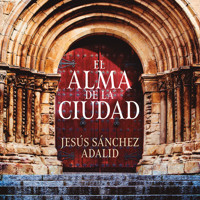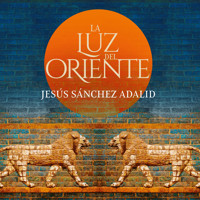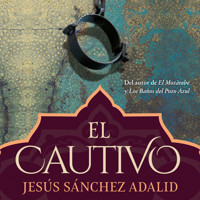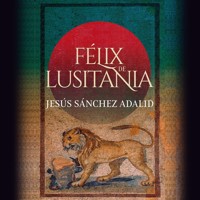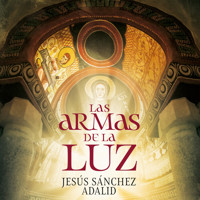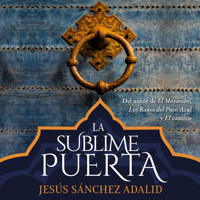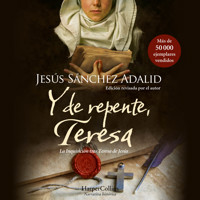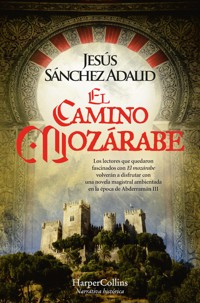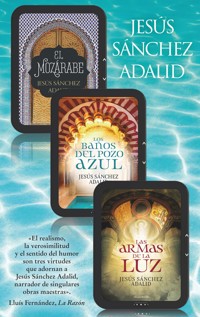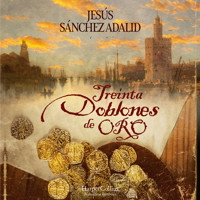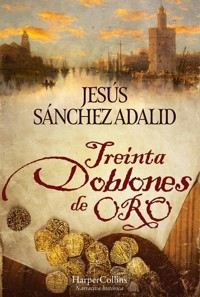8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Una novela que habla de la Inquisición española con rigor, lejos de mitos y tópicos, y que descubre una faceta desconocida de la vida de Teresa de Jesús a la que el autor, como jurista y teólogo, ha tenido acceso. En pleno siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, la Inquisición se lanza con denuedo y auténtica obsesión a controlar la sociedad española. Nadie está libre de sospecha. Don Rodrigo de Castro es un inquisidor implacable, ambicioso y cauto, que se ha consagrado concienzudamente a realizar pesquisas sobre aquellas mujeres que caen en éxtasis o tienen visiones y misteriosas revelaciones, por si fueran «alumbradas», es decir, adeptas a la secta mística que tanto preocupa al Santo Oficio, que la considera herética y relacionada con el protestantismo. Y para hacer las averiguaciones pertinentes, De Castro ha nombrado a dos comisarios, un fraile dominico y un caballero de la Orden de Alcántara, con atribuciones especiales y secretas. En medio de todo eso, una mujer se afana por unir lo presente y lo eterno; separar la verdad de la apariencia y vivir una fe auténtica y una espiritualidad pura: Teresa de Jesús, la figura más grande y universal de la España del xvi, que no obstante su fina intuición, su magistral escritura y su virtud probada fue acosada por los inquisidores, algo que se ocultó en los siglos subsiguientes y que hoy, por fin, se saca a la luz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 743
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Y de repente, Teresa
© Jesús Sánchez Adalid, 2014, 2024
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: © CalderónSTUDIO®
Imágenes de cubierta: Shutterstock
I.S.B.N.: 9788419809322
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Cita
Libro I
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Libro II
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Libro III
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Libro IV
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Libro V
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Libro VI
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Libro VII
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Libro VIII
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Libro IX
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Libro X
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Libro XI
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Nota del autor santa Teresa de Jesús
Nota del autor y justificación de la novela
Bibliografía sobre santa Teresa de Jesús
Bibliografía sobre el alumbradismo
Si te ha gustado este libro…
Dos males principales se siguen cuando alguna persona de reputación de virtud cae en algún error o pecado público. El uno es descrédito de la virtud de los que son verdaderamente buenos, pareciendo a los ignorantes que no se debe fiar de ninguno, pues este que lo parecía vino a dar tan gran caída. El otro es desmayo y cobardía de los flacos, que por esta ocasión vuelven atrás o desisten de sus buenos ejercicios. Y en estos casos, así como son diversos los juicios de los hombres, así también lo son sus afectos y sentimientos, porque unos lloran, otros ríen, otros desmayan; lloran los buenos, ríen los malos, y los flacos desmayan y aflojan en la virtud, y el común de las gentes se escandaliza.
Argumento del Sermón contra los escándalos en las caídas públicas. Escrito por fray Luis de Granada en 1588, dos días antes de su muerte, que acaeció el último día del año.
Libro I
EN QUE SABREMOS QUIÉN ES DON RODRIGO DE CASTRO OSORIO, INQUISIDOR DE GRAN INTELIGENCIA, FINA INTUICIÓN Y MÉRITOS BASTANTES, QUE SE ATREVIÓ A METER EN LA CÁRCEL NADA MENOS QUE AL ARZOBISPO PRIMADO DE TODAS LAS ESPAÑAS.
1
AVES DE PRESA SOBRE LOS CAMPOS DE ILLESCAS
No había amanecido todavía, cuando salían dos hombres a caballo por la puerta falsa de un caserón de Illescas. Cada cual sujetaba las riendas con la mano derecha, mientras el otro brazo lo llevaban ambos enguantado y en ristre, portando en el puño sendos azores encapirotados. Con cabalgar cadencioso, fueron bordeando los paredones de adobe. Los seguían otros dos hombres a pie, con varas, y cada uno con un perro perdiguero atado con su correa. No hubo saludos, ni órdenes, ni señas… Sin que nadie dijera palabra alguna, como si todo estuviera más que hablado y concertado, emprendieron la marcha en solemne silencio por la calle Real, la más ancha de la villa, dejando a las espaldas la plaza. El cielo estaba completamente sereno: empezaba a verse luz sobre los tejados fronteros, mientras en las alturas brillaban las postreras estrellas y una fina luna menguante iba descolgándose por infinitos perdederos. Hacía frío, merced al céfiro de la madrugada, lo cual resultaba del todo natural, por ser un día 23 de marzo del seco año de 1572.
Asentada a mitad de camino entre Madrid y Toledo, Illescas es población fortificada de perímetro redondo, con preclaros caserones, un convento de monjas y un hospital y santuario dedicado a Nuestra Señora de la Caridad que fue fundado por el cardenal Cisneros. Cinco puertas hay; por la que mira a poniente, llamada puerta de Ugena, salieron nuestros cuatro hombres con sus caballos, sus aves y sus perros, atravesando un viejo arco de rojo ladrillo abierto en la muralla. El camino discurría entre tapiales y, a derecha e izquierda, brillaban los brotes verdes del almendro, entre flores de ciruelos y retorcidas higueras. El último puñado de casas del alfoz dormía en quietud; solo se oía el canto de un gallo, distanciado; y la tierra labrada resaltaba oscura y nítida entre los sembrados pobres que verdeaban relucientes de rocío. Todavía se desprendía una rastrera bruma…
Al llegar a campo abierto, soltaron los criados los canes. Asomaba ya el sol en el horizonte caliginoso, acudiendo a poner color a cada cosa. Y de repente, se levantó desesperada la primera liebre, dorada y vertiginosa, descendiendo por una vaguada… Mas salvó el pellejo escapando por entre un cañaveral, porque aún estaban los azores somnolientos y se lanzaron en vuelo tardo, remiso, sin nervio… Nadie empero dijo nada: ni una lamentación hubo, ni siquiera un suspiro. Descabalgaron los cetreros y recogió cada uno su pájaro, volviendo enseguida a montar para continuar con la mirada atenta y la paciencia indemne. El veterano arte de la cetrería se goza en la espera, en la brisa, en el silencio y en la oportunidad del lance; no es amigo de aspavientos ni intemperancias. Solo los perros se permitían liberar el ímpetu y correr zigzagueando, olfateando, aventando e hipando. Los hombres en cambio iban con gesto grave, como si en lo que hacían se jugaran mucho; como si aquello no fuera mero disfrute, sino más bien deber. Y de esta manera, los criados peinaban el campo, con zancadas firmes, golpeando suavemente aquí o allá con las varas, removiendo algún arbusto, ojeando entre las junqueras, siempre pendientes del suelo. A la vez que sus señores, con aire de circunstancia, repartían vistazos entre el horizonte y los azores, que, con ojos de fuego, parecían ver más allá del instante, adivinando el ataque inminente.
Avanzaban y se alzaba el sol, dispersando su luz por los labrantíos y los barbechos, alegrando la vista, desplegando rápidamente un manto resplandeciente sobre aquellas extensiones ilimitadas, en las que la inoportunidad de ajenas figuras humanas hubiera contristado la vista y el pensamiento. Porque tan vastísimos dominios le eran vedados a cualquiera que no poseyera el consentimiento escrito, sellado y refrendado de su legítimo dueño: el arzobispo de Toledo, otorgado, con rigurosísimas reservas, en los despachos de la gobernación arzobispal. ¿Y cómo no iban a contar aquellos cazadores con esa licencia? ¿Quién se iba a atrever a inquietarlos? Aquellos dos cetreros que iban a caballo poseían el permiso no en mero papel, sino en sus propias personas, las cuales reunían mucha autoridad: eran consejeros ambos del Supremo Consejo de Castilla, letrados de la Santa Inquisición; hombres, por lo tanto, dignos del máximo respeto, clérigos de casta, de saberes, de potestad… Uno era el mismísimo gobernador de Toledo, don Sancho Busto de Villegas; y el otro, el licenciado don Rodrigo de Castro Osorio, inquisidor apostólico en Madrid; y pudieran considerarse casi pares por su linaje, por los estudios que tenían cursados, por los títulos que ostentaban y por los cargos que desempeñaban; merced a los cuales podían permitirse pisar a uña de rocín el señorío perteneciente a la sede toledana, con soltura y poderío, asistidos por sus secretarios; y dar larga a sus perros, echar al vuelo sus azores y su vehemente deseo de cazar perdices, liebres y todo bicho viviente de pluma o de pelo que les saliese al paso.
Pero conozcamos con mayor detalle a estos ilustres clérigos, empezando por el que más nos ha de interesar a los efectos de esta historia, el que ha sido mencionado en segundo lugar: el inquisidor Rodrigo de Castro; hombre de señorial presencia, alto, anguloso, de cuarenta y nueve años cumplidos y rasgos aún delicados; la nariz bien dibujada, canosa la barba y unos transparentes ojos grises. Hijo de los condes de Lemos, había nacido en 1523, con lo que contaba ya casi cincuenta años, a pesar de los cuales se mantenía joven y con apuesta presencia; sería por la herencia familiar: su madre, doña Beatriz de Castro, fue conocida siempre como A Fermosa, hasta el punto de motivar su belleza el popular verso:
De las carnes, el carnero,
de los pescados, el mero,
de las aves, la perdiz,
de las mujeres, la Beatriz.
Pero, además de su madura gallardía, se destacaba en don Rodrigo una perpetua serenidad grabada en la pálida cara; a pesar de sus muchos trabajos, de las arduas obligaciones de su puesto en el Santo Oficio y los encargos que el rey le encomendaba. Era ciertamente un hombre cultivado, equilibrado, ordenado, templado… En su juventud estudió Derecho Canónico en Salamanca, siendo obispo su hermano Pedro de Castro; y frecuentemente emprendió viajes a Flandes, Portugal, Francia, Italia y Alemania, en los que adquiría obras de arte para atesorarlas en la ciudad de Monforte de Lemos, donde estaban las propiedades de su familia. Tenaz, afanoso, vehemente, allá en Galicia el inquisidor había emprendido generosas obras de beneficencia y se levantaban a su costa edificios destinados a albergar los frutos de su mecenazgo.
El otro cetrero, el gobernador Busto de Villegas, era en cambio hombre difícil, renuente, quejica, malcontento… Bajo de estatura y barrigón, de altiva mirada, tenía un gesto siempre en la cara como para renunciar cualquiera a expresarle un ruego, y menos hacerle una corrección o un reproche. También había estudiado Derecho en Salamanca, en la misma época que don Rodrigo; y como este, rondaba ya los cincuenta, pero estaba mucho más envejecido, más grueso y fatigoso. Solo la caza parecía satisfacerle, especialmente con aves de presa, ya fuera en el reposado ejercicio de la altanería o en el ajetreado bajo vuelo. Porque para la montería le faltaba ya el vigor y la agilidad que le sobró en la juventud en el manejo a un tiempo de caballo y ballesta. Para estos menesteres sacaba tiempo y diligencia, mientras que le aburrían sobremanera los propios de su oficio de oidor en la Suprema Inquisición.
Y aquel día en Illescas, como se esperaba, a media jornada la cosa no se había dado del todo mal: los secretarios y los perros estuvieron desenvueltos en lo que les estaba mandado; los azores, audaces, y los cetreros, dichosos. En las primeras horas de la mañana se cobraron dos liebres, ambas cazadas por el azor del gobernador. El pájaro de don Rodrigo, aun siendo nuevo, agarró un conejo despistado junto a un matorral. No se podía pedir más. Ahora tocaba regresar a la villa, dejar en sus posaderos las aves, descansar, comer algo, echar un trago y, después del ángelus, volver a los campos, para proseguir por altanería, esta vez con los halcones sacres.
Encapirotados ya los azores, volvían sus amos a la villa, cabalgando alegremente y satisfechos por el éxito; sobre su yegua baya, don Sancho, y, en la propia alba, don Rodrigo. Les daba el sol en los rostros y les hacía más níveas las barbas. Iban conversando a voz en cuello, riendo, alborozando; como si explotaran de júbilo después de haber estado tan callados, tan acechantes, con la concentración que requiere ojear los cazaderos. Hablaban solamente de caza, de los lances del día, de halcones, de perros… Parecieran olvidados de los graves asuntos del Santo Oficio, de los juicios, de los densos memoriales, los legajos, las causas… Aunque compartieran comprometidos secretos, informaciones peligrosas, diligencias, papeles y sospechas de las que dependían las haciendas, las honras y hasta las vidas de muchos. Pero tenían subalternos, escribientes y oficiales para asistirlos en tan recias tareas. Como, de semejante modo, en los menesteres prosaicos de la caza, donde tan fielmente los servían los dos secretarios que los seguían cansinos, sudorosos, apretando el paso; y los perdigueros con la lengua fuera, sofocados pero contentos.
Y en esto, avistando ya muy próximas las murallas y la puerta de Ugena de la villa de Illescas, vieron venir a su encuentro un hombre sobre una mula, al trote, agitando una mano como para atraer su atención. Lo reconocieron al acercarse y temieron que algo grave hubiera acaecido, pues era uno de los domésticos del gobernador que venía desde Toledo. En breve llegó a su altura, se paró, descabalgó y, tras una reverencia, anunció cariacontecido:
—En Toledo corre un rumor: su excelencia el señor arzobispo don Bartolomé de Carranza ha muerto en Roma.
La noticia era inesperada. Se miraron circunspectos don Sancho y don Rodrigo, compartiendo el mutuo estupor, pero ninguno dijo nada. Y el mensajero, para dar fuerza a lo que acababa de transmitir, añadió:
—Desde ayer tarde se viene corriendo la cosa por toda la ciudad; aunque en principio no se le dio crédito… Por eso no vine enseguida a importunar a vuestras señorías; pero anoche hubo un revuelo en la catedral… Dicen que el señor deán tenía reunido de urgencia al cabildo y que había mucho movimiento de clérigos, caballeros y toda suerte de funcionarios, escribientes y acólitos… En la gobernación se presentó al filo de la medianoche un canónigo para decir que la noticia ya era pública en Madrid y que el rey nuestro señor tenía conocimiento de ello. Así que se estimó oportuno avisar a vuestra señoría… Salí de Toledo antes del amanecer y he cabalgado sin descanso hasta aquí…
Don Sancho Busto estaba muy serio, como pensativo. A su lado, el inquisidor Castro, igualmente impresionado, le dijo con determinación:
—Habrá que ir a Toledo inmediatamente. ¡Vamos!
El gobernador le miró con extrañeza y contestó con desenfado:
—¿Inmediatamente? ¿Y qué vamos a solucionar? Si el arzobispo Carranza ha muerto en Roma, su cadáver estará allí, como es natural…
Don Rodrigo agitó la cabeza en señal de desaprobación y dijo apremiante:
—¡Habrá que ir! Amigo mío, no te beneficiará nada que murmuren ahora…
—¿Que murmuren…? —replicó con jactancia el gobernador—. ¡Que murmuren lo que quieran! ¿De mí van a murmurar? ¿De qué? ¿Qué van a decir? ¿Que no voy allí a gimotear? ¿Es que tengo yo que llorar la muerte de un hereje?
—¡Vamos, no seas terco, hombre de Dios! —repuso el inquisidor—. Todavía no sabemos si Carranza ha muerto hereje…
Don Sancho no pudo evitar poner cara de fastidio. Lanzó un resoplido y contestó irónico:
—¡Qué oportuno Carranza! He estado esperando durante semanas tener un día como este para salir al campo y… ¡Ahora esto! Precisamente hoy me tenían que dar la dichosa noticia… ¡Con la necesidad que tenía de salir un día al campo y olvidarme de tanta mandanga!
Y tras esta queja, arreó al caballo y partió al galope en dirección a Illescas, con aire contrariado, pero decidido a ir a Toledo, al ver que no le quedaba más remedio que cumplir con las obligaciones de su cargo.
A última hora de la tarde de aquel día 23 de marzo, de la segunda semana de la Cuaresma de 1572, el gobernador don Sancho Busto está a las puertas de Toledo, después de cabalgar sin apenas detenerse desde que a mediodía partiera de Illescas. Entra en la ciudad vestido de igual manera que había pasado toda la jornada: zaragüelles de montar con ligas en las rodillas, jubón ajustado, bragueta y botas con brazalete. Y de esta guisa se presenta impetuoso en su palacio, deja su caballo, se echa el manto negro sobre los hombros y camina con arrojo hacia la catedral, balanceando los brazos, cerrados los puños, dispuesto a enfrentarse con cualquier situación que se le plantease tras la noticia de la inesperada muerte del arzobispo. Le acompañan cuatro hombres de confianza; y detrás de ellos, a prudente distancia, los sigue el inquisidor Castro.
Alguien que los vio llegar corrió a avisar al cabildo, y, rápidamente, empieza a organizarse el recibimiento según el ritual correspondiente. Hay no obstante revuelo: idas y venidas por el claustro, gente arremolinada en las galerías; rostros ensombrecidos y aire general de duelo y pesadumbre. Todo ello bajo el manto de oscuridad que empieza a desplegarse sobre la ciudad, al mismo tiempo que se encienden fanales y velones.
La puerta principal se abre de par en par y aparecen en primer término la cruz catedralicia y los ciriales portados por los acólitos; después los maceros, los pertigueros y el sacristán mayor con sus adjuntos; todos ellos se van colocando a derecha e izquierda para dejar paso al cabildo; y lo mismo hacen los canónigos a medida que asoman. Por fin, flanqueado por el arcediano y el maestrescolía, se ve venir al deán, don Diego de Castilla; grande, majestuoso, adornado con los hábitos color grana, las puntillas y los demás atavíos propios de su rango. Se detiene a distancia, sosteniendo con las dos manos el crucifijo que debe darle a besar al gobernador para permitirle la entrada, pone al frente una mirada cargada de atención estática; nada trasluce su rostro impávido, ninguna emoción. Y cuando ve que el imperioso gobernador Busto atraviesa la puerta con arrogancia, el deán masculla entre dientes la sentencia evangélica:
—Donde están los despojos, allí se reunirán los buitres.
2
EL ARZOBISPO DE TOLEDO Y PRIMADO DE ESPAÑA EN LA CÁRCEL Y TODO EL REINO EN VILO ESPERANDO SENTENCIA
Ya que estamos dando pormenores de lo que sucedía aquel anochecer de marzo en torno a la ilustre e inmemorial sede de Toledo, y que hemos tenido el atrevimiento de asomarnos a su catedral para escudriñar las emociones y estremecimientos que provocaba la noticia de la muerte en Roma de su arzobispo, permítasenos aún una breve digresión, ajena al fondo de este relato, pero útil para comprender cómo estaban los ánimos de la gente en aquellos tiempos, ciertamente recios y enmarañados.
Por entonces, la ciudad de Toledo era la más grande y populosa de la meseta central; con unos sesenta mil habitantes repartidos en veintisiete parroquias, mantenía casi cuarenta conventos de monjas y frailes, treinta hospitales y centenares de clérigos. Además de antigua y noble, la población era rica y florecía convertida en un emporio comercial, merced principalmente a las sederías y telares donde trabajaban a sueldo más de mil hombres. La plata y el oro de las Indias entraban a espuertas para pagar las lujosas y caras prendas de vestir: capas, jubones, gorros, toquillas, encajes… Nada de esto se había venido abajo, a pesar de que en 1561 el rey don Felipe trasladó la capital y la corte a Madrid. Los nobles cortesanos, muchos de ellos oportunistas, intrigantes, hampones, se habían marchado a la vera del monarca; y en Toledo queda una nobleza más seria y acreditada, al amparo de la prosperidad y el prestigio de la Ciudad Imperial. Por lo demás, la sede de la archidiócesis era la más rica del reino; su titular era el primado de España, reuniendo bajo el poder de su báculo el peso de la historia, la memoria de los antiguos concilios y un vasto señorío que abarcaba grandes extensiones de tierra, villas, súbditos y ganados.
He aquí precisamente el motivo del desconcierto y el dolor que afligía a los toledanos de cualquier clase y condición, pero sobre todo a la clerecía: la sede llevaba casi trece años sin arzobispo; el tiempo que mediaba desde el verano de 1559 hasta la fecha en la que transcurren los hechos que estamos refiriendo. Por tremenda que pudiera resultar la circunstancia y difícil de creer la realidad, la cosa era cierta: el arzobispo titular, don Bartolomé de Carranza, estaba en la cárcel; la Inquisición lo tenía declarado sospechoso de herejía, lo había hecho preso y, después de tenerlo nueve años incomunicado en las prisiones del Santo Oficio de Valladolid, lo había transferido a Roma en 1567 para ser juzgado por el papa. El proceso seguía pendiente de resolución y ya se habían recogido las alegaciones de un centenar de testigos.
3
¿HEREJE EL ARZOBISPO? ¿ES POSIBLE TAL COSA?
Desconcertados unos, avergonzados otros, muchos se preguntaban por entonces cómo podía ser cierto que la máxima autoridad en la jerarquía eclesiástica española estuviera en la cárcel. ¿Cómo un hombre de tal historial, teólogo del Concilio Tridentino, provincial de la Orden de Santo Domingo, primado de las Españas, calificador del Santo Oficio, restaurador del catolicismo en Inglaterra, honrado a porfía por papas, emperadores y reyes, intachable en su vida y costumbres, pudo de la noche a la mañana verse derrocado de tan alta dignidad y prestigio y encarcelado y sometido a largo proceso por luterano? Y ciertamente era algo difícil de entender; un hecho singularísimo que conviene esclarecer. Aunque en el fondo no resultase extraño, en el ambiente de un reino que vivía ansioso, bajo la mirada omnipresente de la Inquisición; acuciado por la obsesión de la escrupulosidad en materia de religión, por la pureza del credo, por la sombra de la herejía. Un reino que se había impuesto, a cualquier precio, la misión de defender la fe, atesorar el dogma y librarlo de cualquier amenaza, viniese de donde viniese; fuera quien fuera el que acogiese cualquier oscilación, manifestase la mínima incertidumbre o emprendiese el atrevimiento de dudar siquiera del fundamento establecido. No fuera a suceder aquí lo que en Europa, donde la herética pravedad de Lutero se extendía peligrosamente poniendo en jaque al catolicismo. Y con estas prevenciones, el fin del Santo Oficio sentíase sagrado: la limpieza espiritual; alcanzar la unidad creyente y evitar lo de Europa a toda costa. Aunque este ánimo propiciara un aire de sospecha, un viento de aprensión, y una sociedad estructurada en la desconfianza, la delación y el temor. Anulada la discrepancia y el espíritu crítico, el cotilleo y la maledicencia tienen terreno abonado. Y las envidias pueden saldar sus cuentas pendientes de la forma más rastrera; porque la Inquisición les permitía a los resentidos denunciar a cualquiera que destacase, que les hiciera alguna sombra o que sencillamente los molestase. Proliferaban pues las denuncias anónimas, por venganza o para medrar a costa del denunciado. Nadie se veía libre; ningún hombre ni mujer por alta que fuera su cuna o eminente su posición podía escapar a la mirada recelosa, escrutadora, de los inquisidores.
Ya el emperador Carlos V se había arrogado el cumplimiento del «encargo que de Dios Nuestro Señor tenemos en lo temporal, conformándonos con lo que por su santidad fue declarado», advertido de que Lutero, sus socios y cómplices, han enviado o quieren enviar sus obras escritas a la Península, y rogaba encarecidamente a los del Consejo Real que se vieran pronto «desocupados de otros cualquier negocios que tuvieran, atendiendo a este de la Inquisición, como principal y mayor por tocar a nuestra santa fe católica…». Ese entender suponía dar toda clase de provisiones y órdenes en ciudades, villas y puertos de mar, para impedir la entrada de aquella mercancía prohibida. El protestantismo es una chispa que no debe caer en el sagrado terreno hispano, por ser capaz de provocar grandes incendios; la herejía es una peste, una lepra que puede ser contagiosa. Había concluyentes pruebas de este peligro, las cuales los señores inquisidores se cuidaron mucho de hacer públicas, notorias y resonantes: entre 1557 y 1562 fueron descubiertos flagrantes luteranos en Sevilla y Valladolid; hecho que produjo verdadera alarma, porque revelaba la existencia de un protestantismo escondido, y —¡horror!— sustentado por españoles de mérito, agrupados y organizados ya en comunidades. Sorprendido, el Santo Oficio se encontraba con focos de herejía en el suelo patrio. En Sevilla, avisados a tiempo pudieron escapar numerosos adeptos, entre los que se contaban no pocos frailes de San Isidoro, algunos de ellos notables teólogos e insignes predicadores. Sin embargo, los herejes de la zona castellana (Valladolid, Palencia, Toro…) no tuvieron tiempo para huir, puesto que a la delación siguió el rápido acorralamiento de los sospechosos y la eficaz captura. Se incoaron los procesos inquisitoriales y se celebraron con solemnidad y deslumbre los célebres autos de fe de Valladolid en 1558 y 1559. Toda la nación estaba espantada al saber los nombres de los condenados. No se trataba de extranjeros, de personas sin relieve, de conversos anónimos, judaizantes o vulgares almas extraviadas; eran españoles, gente de altura, nobles caballeros, damas de alcurnia; sangre cristiana vieja, apellidos vinculados a la corte o a oficios públicos; y clérigos: canónigos, sacerdotes, y un dominico, fray Domingo de Rojas, de la familia del marqués de Poza; todos hombres de letras, con títulos universitarios… Si bien, con ellos, cayeron también sus criados, menestrales y parientes, artesanos, plateros, y mujeres, entre las que se contaron algunas monjas. Aunque en los juicios se demostró que no todos estaban igualmente adheridos a la nueva doctrina, se conoció que generalmente habían participado en reuniones y ceremonias clandestinas.
La alarma estaba dada, y pronto suscitó una resolución apasionada. Los celosos guardianes de la fe pusieron el grito en el cielo: ¡Herejes en tierra de Castilla! ¡No lo permita Dios! ¡No lo permitamos nosotros!… No solo en la Inquisición, sino fuera de ella la reacción fue la misma: buscar, escudriñar, descubrir, delatar, notificar, avisar… También el pueblo estaba arrebatado e iracundo. A los cabecillas, al fraile dominico y al italiano Carlos de Seso, apresados cuando iban a cruzar por Navarra la frontera con Francia, hubo que llevarlos de noche y a escondidas a Valladolid para evitar que las gentes encrespadas los lincharan.
Y esta excitación, como era de esperar, llegó hasta lo más alto, hasta el mismísimo emperador, que estaba ya retirado en Yuste. El cual expresó su furia en las cartas vehementes que inmediatamente envió a la princesa gobernadora doña Juana y a su heredero Felipe II, que se hallaba en Flandes; graves admoniciones en las que se manifiesta despechado: llama «bellacos» y «sediciosos» a los culpables; ordena sumarísimos juicios, condenas y penas, sin atenuación alguna. La irritación es enorme. La honra del reino se siente mancillada. Una única voz, como un unánime clamor se propaga: ¡Castigo! Nadie se atreve a salir en favor de la tolerancia o el diálogo. Las pesquisas comienzan y ya no habrá descanso. Los procesos, llevados afanosamente, son largos, duran meses, años, décadas… Se acumulan los datos, los documentos, los frutos de las secretas averiguaciones y de los interrogatorios y alegatos. Una cantidad enorme de testimonios son recabados en todas partes.
El emperador Carlos V siente cercana la propia muerte y no quiere irse a rendir cuentas sin solucionar el asunto. Escribe a su hijo Felipe II una carta en la que le apremia de esta manera:
Y aunque sé, hijo, que siendo este negocio de la calidad que es y lo que importa al servicio de Nuestro Señor y conservación de estos Reinos, mandaréis proveer lo que conviene para el castigo ejemplar de los culpados y remedio de esa desvergüenza…, os lo ruego con el encarecimiento que puedo, que si yo me hallara en disposición de poderlo hacer, no me contentara con solo escribirlo…
Y todavía, por si no fuera suficiente, le añade en posdata autógrafa:
Hijo: Este negro negocio que acá se ha levantado me tiene tan escandalizado cuanto lo podéis pensar y juzgar. Vos veréis lo que escribo sobre ello a vuestra hermana. Es menester que escribáis y que lo proveáis muy de raíz y con mucho rigor y recio castigo…
Y firma:
De vuestro buen padre, Carlos
La tormenta de represión, recelos y acusaciones que provoca esta regia orden llega hasta el último rincón de las Españas. Ya nadie podrá estar tranquilo: los que tienen el oficio de inquirir, por no dar escapatoria a ningún sospechoso, y estos, porque se cierne sobre ellos la mayor intimidación, el aliento de los comisarios investigadores en el cogote, su acuciante mirada y la permanente amenaza del oculto delator… Y la ventolera de sospechas alcanzó nada menos que al arzobispo de Toledo, primado de España. Veamos cómo sucedió tal cosa.
Bartolomé Carranza de Miranda había nacido en Miranda de Arga (Navarra) en 1503. A la muerte de su madre, siendo todavía niño, se encargó de educarlo su tío, el doctor Sancho Carranza de Miranda, profesor de la Universidad de Alcalá, donde llevó a su sobrino. Allí comenzó con brillantez sus estudios y le nació la vocación para la vida religiosa, decidiendo pedir el hábito de la Orden de Predicadores. Siendo ya fraile dominico, fue enviado al centro de mayor prestigio de los dominicos españoles, el colegio de San Gregorio de Valladolid; donde, finalizados los estudios de Filosofía y Teología, le confiaron tareas de docencia, llegando a ser regente mayor en el mismo colegio, con poco más de treinta años. Obtuvo el grado de maestro en Teología y su prestigio hizo que fuera llamado a colaborar con la Inquisición. Participó en el Concilio de Trento. Predicador brillante, Carranza tuvo como oyentes asiduos a la familia real, que residía en Valladolid. Su compasión y sus buenas obras eran por todos conocidas. Con ocasión de una muy importante ola de hambre que se extendió por Castilla en 1540, fray Bartolomé empleaba mucho tiempo visitando enfermos y facilitando medicinas y comida a los necesitados. Por humildad y amor a la docencia, renunció a ser obispo de Canarias. Pero el emperador le designó para acompañar a Felipe II a Inglaterra, cuando este viajó para contraer matrimonio. Allí trabajó con éxito procurando la vuelta al seno de la Iglesia católica de algunos cismáticos ingleses. Y lo mismo haría en Flandes, cuando siguió al príncipe que acudía a requerimiento de su augusto padre, cuando decidió dejar el poder para retirarse a un monasterio hasta el fin de sus días. Estando precisamente en Flandes, falleció el cardenal Silíceo, arzobispo de Toledo, y el rey propuso al papa que se nombrara a Carranza como sucesor. Y aunque este se resistiera una vez más, por obediencia acabó aceptando la mitra. La sede primada era la más rica de España, la más codiciada, la más envidiada…
Muchas miradas cargadas de suspicacias y malquerencias empezaron a fijarse en el nuevo arzobispo, que unía ahora su fama de teólogo eminentísimo al más alto poder eclesiástico. Comenzaba a fraguarse su ruina; se iniciaban los rumores, las conspiraciones, las ocultas maniobras… Por aquellos mismos días había sido publicado el Catecismo cristiano elaborado por Carranza, y en él se concentraron las sospechas. Ocurriendo también que en Valladolid había predicado recientemente, coincidiendo con los procesos contra los herejes, y había manifestado que, si bien se debía ser firme contra la herejía, era obligada la caridad y la indulgencia para con los que erraban. Por entonces transcurría el célebre juicio contra el doctor Cazalla y otros acusados, quienes dijeron al tribunal que sus enseñanzas no eran distintas de las impartidas en Valladolid por Carranza cuando era profesor.
Cierto es que había contra el ahora arzobispo antiguas sospechas por alguna libertad de opiniones suyas. Ya en 1530, siendo estudiante, había sido delatado como poco afecto a la potestad del papa. Y luego se le acusó de inclinarse a las enseñanzas de Erasmo en cuanto al sacramento de la penitencia. Pero ninguna de estas acusaciones había hecho efecto ni perjudicado en nada a Carranza dentro de su orden ni fuera de ella. Pasaron los tiempos; llegó a arzobispo primado, y se conjuraron contra él cuantos tenían los ojos puestos en la silla toledana; entre los que se contaba el arzobispo de Sevilla, don Fernando de Valdés, inquisidor general. Y para mayor infortunio, tenía Carranza dentro de su propia Orden de Predicadores un viejo y temible enemigo, el teólogo Melchor Cano, hombre de extraordinaria sapiencia, pero pertinaz tanto en sus simpatías como en sus odios; el cual se empeñó en mirar con lupa todo lo que el arzobispo escribía y decía, hallando en sus sermones y escritos claros indicios de herejía que comunicó al Santo Oficio.
No hacían falta más excusas. El inquisidor general don Fernando de Valdés comienza a investigar secretamente al arzobispo de Toledo: hechos, palabras, predicaciones, papeles… Y, especialmente, el reciente catecismo. Sin que al sospechoso nadie le diga nada, nadie le advierta, nadie acuda en su defensa…
Pero Carranza, que es inteligente, intuye lo que pasa. Desde Valladolid se encamina a Yuste para visitar al anciano emperador, cuya enfermedad se agrava, y que siempre le distinguió con su amistad. De camino, en las cercanías de Salamanca, se encuentra con su hermano de hábito y secreto adversario Melchor Cano. Carranza se sincera con él, comunicándole con cautela que entrevé lo que el Santo Oficio anda maquinando, y asevera que nada quiso hacer ni escribir jamás en contra de la doctrina de la Iglesia. Melchor Cano calla; no le revela que se encamina precisamente a Valladolid, llamado por el inquisidor general para juzgar teológicamente su catecismo. Ya Valdés tenía solicitado a Roma permiso para procesar a una alta dignidad de la Iglesia española, sin precisar de quién se trataba. Entretanto, Carranza llega a Yuste y atiende al emperador, consolándole y ayudándole en su agonía.
Muerto Carlos V, regresando Carranza a su diócesis de Toledo, y de camino, en una de las paradas, el conde de Oropesa le comunica confidencialmente que sabe de buena fuente que la Inquisición le sigue los pasos. Pero el arzobispo no se arredra; continúa hacia su sede, pasando por Talavera, visitando villas, pueblos, parroquias, sacerdotes, enfermos…; consolando y ayudando a las gentes sencillas, que ven en el prelado a un pastor cercano y bondadoso. Y él, llegado a Toledo, proseguirá esa labor pastoral por la diócesis durante más de seis meses. Hasta que por fin es instado a presentarse en Valladolid para declarar ante el tribunal. Se encamina allá, pero deteniéndose como es su costumbre en los pueblos por los que ha de pasar. Y pernoctando en Torrelaguna, se presentan sorpresivamente en plena oscuridad los oficiales y corchetes de la Inquisición para apresarlo y conducirlo a Valladolid. Era el 23 de agosto del año 1559, a las tres de la madrugada. Al frente de los que irrumpieron en la casa y en el aposento donde dormía el arzobispo, iba alguien que ya conocemos; alguien muy aficionado a las aves de presa: el inquisidor don Rodrigo de Castro Osorio.
El arzobispo Carranza es inmediatamente encerrado, incomunicado y desposeído de sus atribuciones. Todas sus pertenencias, escritos y documentos son intervenidos. En la cárcel de la Inquisición de Valladolid espera el juicio. El mismo papa tuvo que intervenir, exigiendo el traslado del reo a Roma. Se nombró una comisión de teólogos de Trento para examinar su catecismo, que lo aprobó enteramente. Pero al autor no se le devolvió la libertad.
Siete años permaneció el arzobispo de Toledo en prisión, aguardando la resolución del proceso. ¿Por qué motivo? Acaso porque el rey había cambiado su primera amistad en inquina, malmetido por los envidiosos, dolido por creerse traicionado y defraudado por quien él mismo colocó en la cumbre de la Iglesia española. Quizá también por puro temor a que desde tan alto puesto pudieran sembrarse en España las ideas heréticas, que, en tiempo de su padre el emperador, habían provocado las terribles guerras de religión, ensangrentando Europa, arruinando al Estado y sacrificando a tantos soldados de los fieles Tercios. Quién sabe si por las intrigas y rivalidades en las jerarquías eclesiásticas. O tal vez porque liberarle sin cargos hubiera supuesto reconocer un gravísimo tropiezo de la Inquisición. En todo caso, pareciera que nadie quisiese volverse atrás, después de haberse dado un golpe tan importante; porque desdecirse ahora y reconocer el desliz sería mancilla grande a la honra del Santo Oficio, que tan imprescindible consideraban la corona y la Iglesia. Quizá por todo aquello y además por otros sombríos intereses que ignoramos.
El proceso del arzobispo Carranza fue dilatado, enredado, notorio; por la particularidad del acusado y por las circunstancias en que se desarrolló, las cuales ya hemos referido. Se le juzgó primero en España, entre 1559 y 1567. Pero, hábilmente, el procesado recusó al inquisidor general; pasando a ser acusador del juez que le debía juzgar. Los árbitros aceptaron la recusación y se nombró nuevo juez a Gaspar de Zúñiga. El abogado defensor, Martín de Azpilicueta, y los testimonios de prestigiosas personas entorpecen una sentencia de culpabilidad. Hasta que finalmente el papa Pío V exige el traslado de la causa a Roma. Carranza sale de España el 27 de abril de 1567, pero tampoco allí fue liberado, sino encerrado en la cárcel del Castillo de Sant’Angelo. El propio papa asiste a muchas sesiones del proceso y suena el rumor de que está determinado a resolver la causa a favor de Carranza, librándole de todos los cargos. Pero la sentencia no acaba de ser dictada y el tiempo pasa, teniendo a la espera y en ascuas a Toledo y a toda España.
4
¿ENTONCES, QUIÉN MANDA EN LA ARCHIDIÓCESIS?
Tornemos ahora, pues, a lo que estaba sucediendo en las puertas de la catedral de Toledo, aquel atardecer del día 23 de marzo de 1572, cuando acababa de presentarse el gobernador tras interrumpir su jornada de caza. Y recordemos que el deán, al verle llegar, había mascullado de forma poco audible la máxima evangélica: «Donde están los despojos, allí se reunirán los buitres».
Para comprender esta salida de don Diego de Castilla, hay que saber que entre él y el gobernador hay desavenencias que han llegado a convertirse en verdadera enemistad, en mutua aversión; aunque ambos hagan esfuerzos para disimular tal estado de cosas, seguramente por el bien de la ciudad, por no causar males mayores y para evitar el escándalo; pero también —y eso todo el mundo lo sabe— porque a ninguno de los dos le interesa un conflicto que pudiera perjudicar a sus intereses personales, dada la situación en que desenvuelven cada uno de ellos sus cargos, difícil ya de por sí en ausencia del arzobispo, como ya se ha referido.
A causa de la curiosidad que suscita esta circunstancia, entre tanto el gobernador y el deán se enfrentan, en los accesos y los alrededores de la catedral hormiguea un gentío curioso. Pero llegados los guardias con sus varas, hacen dispersarse a la muchedumbre, y se van apostando en torno, a cierta distancia de la puerta, para que el encuentro no esté a merced de los ojos y los oídos indiscretos. Sin que pueda evitarse la proximidad de un clero expectante, siempre ávido de novedades y dispuesto a regocijarse una vez más con la posibilidad de ver armada una trifulca. Ya que la escena que tienen delante resulta del todo prometedora en tal sentido. El gobernador Busto acaba de avanzar, con paso firme, arrogancia en el rostro y brazos balanceantes, como diciendo: «¡Aquí estoy yo!». Su estima propia es tan alta que se sobrepone a su pequeña estatura; orgullosa la panza por delante, arrastrando por detrás el manteo; la barba en punta amenazante y el ceño fruncido. No menos impone la estampa del deán: hombre grande, inmenso, asimismo barrigudo, campanudo; con sus atavíos ampulosos, capa roja, abotonaduras, puntillas…; enorme la cabeza, la barba blanca cubriéndole el mentón y las mejillas coloradas; los ojos brillantes y unas manazas que dan miedo.
Los dos ahora descritos están allí detenidos, mirándose de tal manera que es de temer que se arrojen el uno sobre el otro para agredirse sin mediar palabra. No obstante, se contienen. Avanza dos pasos el gobernador, besa el crucifijo, y alza la cara hacia el deán, que le saca dos cuartas; y este le pregunta ásperamente:
—¿Vuecencia ya está enterado?
—Lo estoy —responde Busto de Villegas.
—Pues, ¡ea! —dice con desaire don Diego—, es hora de que vaya vuecencia recogiendo sus cosas y haciendo el equipaje…
El gobernador le mira adusto, tuerce el gesto y replica:
—Eso será cuando me lo mande quien puede hacerlo. De momento, nadie me ha comunicado oficialmente el óbito del arzobispo. Bien sabe vuestra caridad que ya en ocasiones precedentes ha corrido por Toledo que había muerto, cuando luego se desmentía. Como también se ha dicho varias veces que había sentencia del papa, que estaba condenado el reo… Y resultaba que era falso el rumor. Han llegado a decir incluso que había sido absuelto y que venía camino de España…
No le falta razón al decir aquello puesto que, en efecto, desde que Carranza fue llevado preso a Roma, no pasa medio año sin que suene en España algún rumor sobre su suerte. Como tampoco anda descaminado el deán diciéndole al gobernador que haga el equipaje, porque su cargo únicamente tiene sentido mientras el arzobispo esté ausente, mas no muerto, en cuyo caso quedaría vacante la sede y debería nombrarse un sucesor.
En este punto de nuestra historia, no podemos por menos de detenernos una vez más, pues se hace necesario explicar el porqué de aquella inquina y manifiesta rivalidad entre tan eminentes personajes. Digamos en principio que ninguno de los dos se caracterizaba precisamente por ejercitar las virtudes de la prudencia y la templanza; por el contrario, ambos eran hombres de arresto, impulsivos, autoritarios, poco dados a aceptar un consejo y, mucho menos, una corrección. Dos personas así, ocupando cargos importantes tan cerca y obligados a tomar decisiones conjuntas, es lógico que acabasen discutiendo y finalmente combatiendo. Y a esto venían a sumarse las circunstancias particulares de cada uno de ellos. Don Diego de Castilla se consideraba investido de autoridad por derecho de sangre, por su ascendencia, puesto que había heredado el cargo de su padre, el también deán de Toledo don Felipe de Castilla, que a su vez era hijo de don Alonso de Castilla, cuyo padre fue el obispo de Palencia don Pedro de Castilla. La herencia venía pues de lejos y, además, ¡de regia estirpe!, porque el linaje descendía de Juan de Castilla, hijo natural del rey Pedro I, llamado el Cruel. Y nuestro deán —que sabía todo esto— se gloriaba mucho de su sangre. Aunque le molestara el apodo indecoroso que la historia le había asignado a su augusto antepasado; por lo que tenía consagrada parte de su vida a rastrear documentos para demostrar que era injusto y malintencionado lo de «cruel», e intentar sustituirlo por el más benigno sobrenombre del Justiciero. En todo caso, descender de un rey de Castilla le confería a don Diego una suerte de misterioso poder añadido a los de su legítimo cargo; y, a la vez, una unción, un halo casi sacro, aun procediendo su estirpe del pecado; porque ese tipo de pecados, tratándose de reyes, siéntense menores; como se infería del reciente hecho de que el propio emperador hubiera reconocido a su ilegítimo vástago don Juan de Austria. Después del ejemplo, ¿quién se atrevería a agraviar al descendiente natural de cualquier otro rey? Aunque bien es cierto que había algo más en la sangre del deán, algo solapado y menos deslumbrante, que venía ensombreciendo su orgullo de casta: se decía por ahí que una rama de su ascendencia era judía. Y esto le había creado problemas; sobre todo desde que se aprobaran en 1547 los estatutos de limpieza de sangre que impedían a los descendientes de judíos ejercer cualquier oficio eclesiástico. A esta mácula achacaba don Diego el no haber podido llegar a ser obispo, aunque mantuviera el cargo de deán de Toledo, merced a su indiscutible sangre real. Pero consideraba él una sinrazón y una vergüenza que, habiendo estudiado en las universidades de Salamanca y Bolonia, y viniendo de donde venía, no se le dejara escalar más alto. Posiblemente era esta la causa de su carácter impulsivo, sus arrebatos y su permanente estar a la defensiva.
Malhumorado era también por naturaleza el gobernador Busto; también sentía este su cargo en el aire y por eso se aferraba a su autoridad con uñas y dientes frente a todo el mundo, pero especialmente frente al deán y el cabildo. Porque, a fin de cuentas, solo tenía poder en tanto y cuanto el arzobispo estuviese fuera. Cuando fue hecho preso don Bartolomé de Carranza, se nombró como gobernador de la sede a don Gómez Tello Girón. Ya entonces se opuso el cabildo a tal nombramiento, por no considerar vacante la archidiócesis, pero de nada valió su resistencia. Gobernó Gómez Tello hasta su muerte, que acaeció en 1569. El rey entonces, sin pérdida de tiempo, nombró como gobernador de lo temporal al corregidor don Diego de Zúñiga, dejando en manos del papa el nombramiento de gobernador para lo espiritual. Este cargo recayó en el licenciado Busto de Villegas, con poder para controlar las rentas cuantiosísimas de la sede. Y como era de esperar, de nuevo se opusieron el deán y el cabildo, aunque no les sirviera de nada. La discordia estaba sembrada: el deán era ya de por sí enemigo del nuevo gobernador, pero debía estar sometido a él, aunque solo fuera formalmente. Había sido don Diego de Castilla muy fiel a Carranza, como súbdito y como amigo, e intentó en su ausencia por todos los medios que no se estimase vacante la sede y que fuera gobernada por el cabildo que él presidía. No era por lo tanto fácil que aceptase a Busto. Y este, por su parte, sentíase incómodo en interinidad, rechazado y entorpecido en su labor; aunque con dominio pleno sobre el patrimonio y las inmensas riquezas de la archidiócesis.
Al principio, los enfrentamientos entre el deán y el gobernador fueron abundantes y notorios. Con el tiempo, dado el escándalo que esto producía y el temor de que tuviese que mediar el rey, hubo entre ellos simplemente tensa distancia; apenas cruzaban palabras, solo en casos de necesidad palmaria.
Como ahora, con el rumor de la muerte de Carranza, cuando están frente a frente a las puertas de la catedral. Y toma la palabra don Diego para decir lacónicamente:
—Si ha muerto el arzobispo, habrán de irse preparando las honras fúnebres.
Dice esto sabedor de que le corresponde al gobernador en lo espiritual disponer en tal caso. Y Busto le responde secamente con una pregunta:
—¿Dónde está la carta o documento fehaciente que acredita la muerte?
—Todavía no ha llegado.
—Pues entonces no hay caso. Cuando llegue, si es que llega, se dispondrá lo que corresponda.
El deán hincha el pecho, aprieta los puños, clava en él los ojos y parece por un momento que va a gritar algo. Pero entonces suelta un resoplido, da media vuelta y desaparece en la oscuridad del templo, como un torbellino purpúreo.
El gobernador se queda allí mirándole, con una sonrisa triunfal de medio lado en sus labios y el ceño fruncido. Se vuelve luego y, seguido de su gente, regresa al palacio donde tiene su residencia. Nadie en torno duda de que, por mucho poderío que tenga don Diego, es Busto quien de verdad manda en Toledo.
5
LOS SEÑORES INQUISIDORES CENAN, HABLAN DE SUS TEMORES Y DAN RIENDA SUELTA A SUS RECUERDOS Y DEMONIOS
Poco después, en el comedor del palacio, se hallan sentados a la mesa, frente a frente, el inquisidor don Rodrigo de Castro y su amigo el gobernador. Apenas han probado bocado en todo el día, con tanto ajetreo, primero en los menesteres de la caza y luego por el viaje y el incidente que se ha referido; así que están hambrientos, y, aunque es tarde, no están dispuestos a renunciar a una buena cena para reparar fuerzas. El mayordomo acababa de meter prisa a los criados y hay un estruendo de platos, vasos, tenedores y cuchillos. Esto aumenta el mal humor de don Sancho Busto, ya de por sí encrespado a causa del apetito y de haber tenido que interrumpir una jornada que se prometía jubilosa.
—¡Por Dios bendito! —grita con voz de trueno—. ¡Silencio!
El mayordomo se pone aún más nervioso y empieza a dar palmadas, apremiando a la servidumbre:
—¡Vamos, vamos, vamos…! ¡Más deprisa! ¡Las cebollas asadas, los berros, las truchas…!
—¡He dicho silencio! —insiste furioso el gobernador—. ¿No me has oído, majadero?
Una de las criadas se asusta y se le escapa de las manos una sopera, que se estrella contra el suelo, saltando por los aires pedazos de loza y caldo hirviendo.
El gobernador se pone en pie, arrebatado, colérico, y empieza a dar voces que retumban en las bóvedas:
—¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Dejadnos solos! ¡Fuera! ¿Es que estáis todos en mi contra? ¿Es que no voy a poder tener hoy ni un minuto de tranquilidad? ¡Fuera! ¡Ya me serviré yo!
Los criados salen del comedor despavoridos. Conocen bien a su amo; ya saben de su ira desatada. Y uno de ellos, un paje de unos catorce años, larguirucho y delgado, resbala en la sopa y cae de espaldas, con ruido de huesos golpeados contra el suelo. Se levanta aprisa y vuelve a resbalar, cayendo de nuevo, ahora de bruces. Al final acaba escapando a gatas, deslizándose y dejando tras de sí un reguero de pringue. Cuando el mayordomo cierra la puerta por fuera, se quedan solos y en silencio el inquisidor Castro y el gobernador Busto. Este último se sienta, da un puñetazo en la mesa y masculla entre dientes:
—Hay días en que pareciera que andan sueltos los demonios…
Su amigo le observa con gesto entre compadecido y atónito, mueve la cabeza y le dice con tranquilidad:
—Calma, Sancho, por Dios, calma… ¿Qué ganas poniéndote de esa manera? Un día de estos te va a dar algo…
Don Sancho Busto le mira, resopla y responde:
—Es que no se puede tener tranquilidad… ¡Cómo la voy a tener sabiendo que ese deán judío, hijo y nieto de judíos, está ahora conspirando contra mí con todo el cabildo!
—Bueno, bueno —repone el inquisidor Castro—, no hagas suposiciones. No tienen por qué conspirar. Si Carranza está muerto, corresponde al rey proponer al nuevo arzobispo de Toledo… El deán y los canónigos ni pinchan ni cortan en eso…
—¡Pero yo tendré que dejar el gobierno de la sede! ¿Te parece poca conspiración la que se les viene a la mano? Ahora empezarán a juntarse para revisar cuentas, fiscalizar gastos y ver la manera de ensuciar mi nombre inventándose esto y aquello… ¡Tú no conoces al deán! A ese judío, nieto de judíos, le gustan los números y las libretas de los contables como a todos los de su sangre… Lástima que esa sangre esté mezclada con la del rey Pedro el Cruel; que de no ser así, iba a saber ese judío, nieto de judíos, lo que es el Santo Oficio… Deán de Toledo, ¡judío disfrazado! Y encima con ínfulas y orgullo de su estirpe… ¡Ese bastardo!
—Bien, dejémoslo ya —le dice don Rodrigo—. Comamos para tranquilizarnos. Lo que tenga que ser ya será…
El gobernador da un último puñetazo en la mesa, haciendo bailar los platos, y contesta:
—¡Comamos y bebamos al menos! Que ya me han amargado el día…
Delante hay una bandeja con truchas fritas, de apetitoso aspecto; don Sancho le sirve una grande y crujiente a don Rodrigo. Luego se pone él otra y, mientras lo hace, dice con circunspección:
—A ver a quién nombran arzobispo…
6
EL ARZOBISPO ESTÁ EN LAS CÁRCELES DE ROMA, PERO SU SOMBRA SIGUE EN TOLEDO
Callan y empiezan a comer pensativos. No hace falta añadir nada más. Bien saben ambos que la elección es difícil, pues la sede de Toledo es la más apetecible del reino, la más eminente, la más rica… Ni siquiera se les pasa por la cabeza la idea de que pueda ser alguno de ellos el afortunado; todavía no tiene edad ni méritos suficientes para un destino tan alto ninguno de los dos. Pero no desatienden el empeño ni la aspiración de llegar a alcanzarlo algún día. De hecho, están en el camino oportuno: tanto el uno como el otro sirven en las más elevadas instancias de la Santa Inquisición; consejeros son de la Suprema y cuentan en su haber con importantes servicios prestados al Santo Oficio, lo cual son cualidades bastantes para esperar mayores dignidades.
Don Sancho Busto ha probado ya el poder, aunque sea de manera interina: gobernar la sede arzobispal de Toledo le ha reportado pingües beneficios económicos y le ha permitido administrar vastos territorios, ciudades, villas, pueblos y heredades. Ya conoce lo que es mandar de verdad y teme que llegue el día en que tenga que dejar todo aquello. Por eso no quiere que ninguna mancha en su expediente pueda entorpecer ulteriores ascensos. ¿Quién sabe si el rey está tal vez pensando en él? ¿Es acaso descabellado suponer que, tras un cargo como este, le espere otro importante destino? De ahí su odio a don Diego de Castilla, porque es leal a Carranza y le considera a él impuesto a la fuerza. El deán es su mayor enemigo, el único que pudiera hacer alguna maniobra oculta, extender algún rumor o descubrirle los errores ante los secretarios del rey. Todo el mundo en Toledo y en España sabe que el cabildo toledano permanece unido y esperanzado, confiando en que el papa acabe por absolver al arzobispo y que pronto sea puesto en libertad y devuelto a su sede. Esperan el fin favorable de la causa y así lo manifiestan: constantemente escribe el cabildo a Roma, manifestando el dolor de Toledo por verse privado de su pastor; la tristeza grande que este hecho provoca en las gentes sencillas, en la nobleza y el clero; y lamentando que los viejos fulgores de la regia ciudad se vean apagados. Se invoca en estas cartas la estela de virtud de los prelados toledanos, los ejemplos de los antiguos pastores, la autoridad de los concilios de antaño, el esplendor del culto… Y con ello parece venir a concluirse que ahora todo es muy distinto: que nada de aquello queda en ausencia del arzobispo Carranza y que, por lo tanto, quienes gobiernan interinamente la sede ninguna virtud reconocible poseen. Todo es, pues, aflicción en Toledo… Y al enumerar las desventuras sobrevenidas, echan tristemente de menos los buenos ejemplos del pastor encarcelado: su empeño en la educación de jóvenes, el socorro de pobres, la ayuda a estudiantes, la dotación de doncellas, el auxilio de huérfanos, la liberación de cautivos, el pago de deudas de presos, etc. Y lo elogian además por su predicación pública habitual, por sus amonestaciones privadas, por sus anhelos de integridad moral y por su empeño en reformar al clero. Todo eso se había visto bruscamente cortado con la ausencia del pastor.
Como es de comprender, estas cartas exasperaban al gobernador Busto; sentía que estaban escritas en su contra, que le acusaban indirectamente y enturbiaban su mandato, convirtiéndolo en algo meramente impuesto, inauténtico, apócrifo… Si no hubiera tenido conocimiento de estos alegatos, no se habría preocupado tanto. Pero resultaba que los largos pliegos eran leídos en público cada domingo, en la catedral, antes de ser enviados a Roma. Eran pues declaraciones que contaban con el asentimiento del clero y el pueblo. Como si fuera Toledo entera quien añorase a su arzobispo, echándole en cara su desaparición al gobernador puesto en su lugar. Y esto encendía en don Sancho Busto la atrición y el desasosiego.
No obstante, quien debiera tener auténticos motivos para sentir remordimientos a causa de la prisión de Carranza era alguien que ahora, con esmero y elegancia, se estaba comiendo una exquisita trucha frita frente al gobernador; es decir, don Rodrigo de Castro. Aunque su rostro sereno, sus ademanes delicados y su permanente templanza no traslucieran un ápice de arrepentimiento, si es que lo sentía.
Llegados a este extremo, conviene pues que el lector sepa por qué debiera en su caso tener esos remordimientos el inquisidor; y, para informarlo al respecto, debemos retroceder algunos años, y volver a los días previos al apresamiento del arzobispo, es decir, a 1559, y más en concreto al verano de dicho año.
En Roma se habían recibido ya antes alarmantes noticias procedentes de España, en las que se alertaba de que retoñaba y se difundía ocultamente en el reino la herejía luterana, e incluso se hacía sospechosos de ella a algunos prelados de la Iglesia. Para remedio del mal, el romano pontífice otorgó al inquisidor general Valdés amplias facultades por término de dos años para investigar y procesar a toda clase de obispos, arzobispos, patriarcas y primados; y, si hubiese indicios suficientes como para que se temiese verosímilmente que los inculpados pudieran huir del reino, se mandaba que fueran arrestados y custodiados en lugar seguro. Obraba pues en poder de la Suprema Inquisición un documento emanado de la más alta autoridad de la Iglesia, con fecha del 7 de enero, por el cual se autorizaba a iniciar causa en el Santo Oficio contra un alto jerarca de la Iglesia de España, sin especificar de quién se trataba. Y el 15 de julio de aquel año, ya tenía plenamente decidido el inquisidor general don Fernando de Valdés arrestar a Carranza, habiendo presentado el escrito en el que exigía que, dada la abundante probanza del delito de herejía que obraba en manos del Santo Oficio, se ordenaba que se le hiciera preso sin dilación, con el secuestro de todos sus bienes y papeles. Y para llevar a efecto el mandato, se extendieron todos los nombramientos y poderes a favor de las personas que debían ejecutarlo; lo cual no había supuesto una elección fácil, dada la delicada tarea de que se trataba. Era pues necesario contar al frente de la operación con un inquisidor de probada eficacia y que, al mismo tiempo, fuera un hombre decidido, pero templado y firme. El Santo Oficio contaba con un miembro que reunía en sí mismo todas esas cualidades: don Rodrigo de Castro Osorio; a la sazón, inquisidor del tribunal de Toledo. Y en él recayó tan enorme cometido, aceptándolo sin dudarlo un momento, seguramente convencido de que era la encomienda más difícil que pudiera corresponderle a un inquisidor, pero también que le obtendría incalculables beneficios.
El día primero de agosto se reunió el pleno de la Suprema y General Inquisición y aprobó la petición del fiscal. Acto seguido, decretaba Valdés el arresto. Y para la ejecución de este mandato, hizo que la gobernadora doña Juana llamase al arzobispo a Valladolid, bajo pretexto de que antes de la llegada del rey Felipe II de Flandes debía tratar con él «negocios muy importantes». En su carta la princesa le decía:
Rmo. Arzobispo: Ya habréis sabido la buena de que Su Majestad regresa a estos Reinos; ayer recibí carta suya en que dice que sin falta se embarcará el día 7 del presente; y según esto, espero en Nuestro Señor que estará en España en todo este mes de agosto. Convendría pues al servicio de Dios y suyo, antes de su venida, que os halléis en Valladolid… Y porque querría saber cuándo pensáis estar aquí, para que os deis prisa y me aviséis dello, envío a don Rodrigo de Castro, llevador de esta, que no va a otra cosa.
De Valladolid, a 3 de agosto. LA PRINCESA.