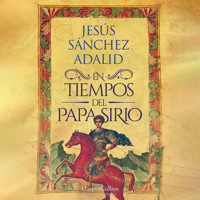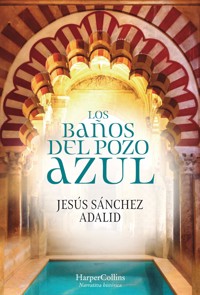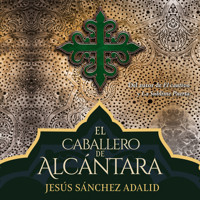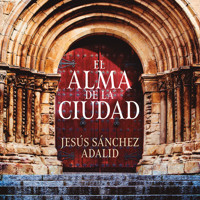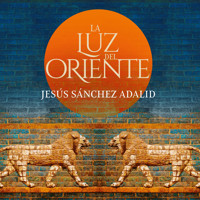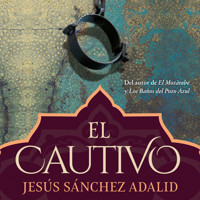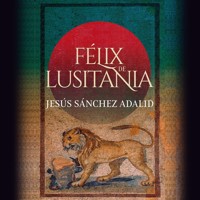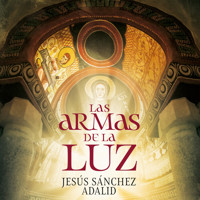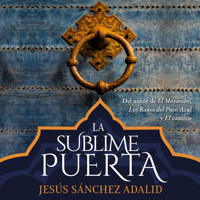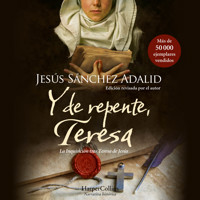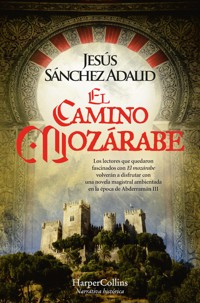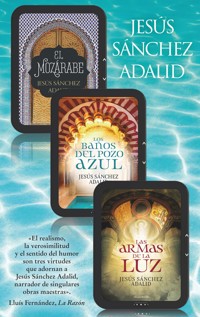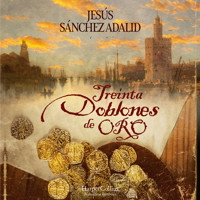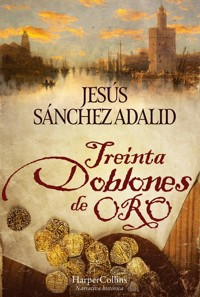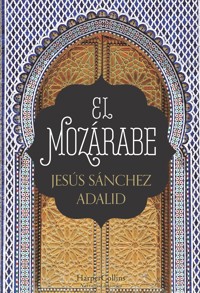
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Novela Histórica
- Sprache: Spanisch
El mozárabe, convertida ya en un auténtico clásico de nuestra literatura histórica contemporánea, nos descubre una visión diferente de la Europa medieval. Más allá de las tensiones entre la Cristiandad occidental y el Islam, en ella se nos manifiesta el esfuerzo de hombres inteligentes y llenos de cordura, que buscan la verdadera paz y el diálogo en un mundo que se acerca con incertidumbre y temor al año 1000. En la sorprendente Córdoba califal, al final del primer milenio, se desenvuelven las vidas de dos hombres muy diferentes, que además representan mundos distintos. Por un lado está el joven e intrépido Abuamir, un musulmán de la pequeña nobleza árabe que se empeña con tesón en llegar a lo más alto. Por otro lado, el culto y prudente Asbag, clérigo mozárabe, es llamado a ser consejero privado del califa. En medio de todo esto, una vía nueva y simbólica empieza a ejercer su llamada entre los cristianos de Alándalus: el Camino de Santiago. La aventura emprendida por El mozárabe traspasa las fronteras ibéricas y nos lleva a Roma, Cremona, Fráncfort, Bizancio, Sicilia y la Dinamarca vikinga. Su obra oscila entre Garcilaso y Cervantes. El resultado es una historia profundamente melancólica protagonizada por un caballero con la mirada perdida en el paisaje castellano. Santiago Castelo, ABC
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1147
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
El mozárabe
© 2001, 2017, Jesús Sánchez Adalid
© 2017, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Lookatcia
Imagen de cubierta: Getty Images
ISBN: 978-84-9139-196-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Citas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
Capítulo 65
Capítulo 66
Capítulo 67
Capítulo 68
Capítulo 69
Capítulo 70
Capítulo 71
Capítulo 72
Capítulo 73
Capítulo 74
Capítulo 75
Capítulo 76
Capítulo 77
Capítulo 78
Capítulo 79
Capítulo 80
Capítulo 81
Capítulo 82
Capítulo 83
Veinte años después
Capítulo 84
Capítulo 85
Capítulo 86
Capítulo 87
Capítulo 88
Capítulo 89
Capítulo 90
Capítulo 91
Capítulo 92
Capítulo 93
Capítulo 94
Capítulo 95
Epílogo
Nota histórica
A mis padres y a mi abuelo Apolinar
Bebe con felicidad lo que te ofrece un hombre noble y lleno de gloria.
¡No se te resista el placer!
Te trajo un vino que se vistió
la túnica de oro del crepúsculo, con orla de burbujas,
en un cáliz en el cual no se escancia
sino a varones principales e ilustres.
No obró mal al escanciarte por su mano oro fundido en plata sólida.
¡Levántate obsequioso en honor suyo!
¡Bebe para que su recuerdo perdure siempre!…
Poema del Diwan del príncipe Abu Abdulmalik Marwan, apodado Al Sarif al Taliq, o «el Príncipe Amnistiado».
Córdoba, año 978
L’alba part umet mar atra sol, poy pasa bigil, mira clar tenebras…
[El alba trae al sol sobre el mar oscuro, luego salva las colinas; mira, las tinieblas se aclaran…]
Dístico escrito en el siglo X, en una lengua que ya no es latín, pero no es aún lo que más tarde será el catalán.
1
Córdoba, año 954
Antes de que el insigne Recemundo regresara de Fráncfort, corte del emperador de los sajones Otón el Grande, el taller de copia de la diócesis de Córdoba era un polvoriento cuchitril situado en los altos de una vieja casa del barrio cristiano. En la estrecha y desaseada habitación donde se realizaban las tareas del escritorio había luz suficiente, pero el ruidoso suelo de tablas se movía a cada pisada, impidiendo la concentración en el minucioso trabajo de caligrafía e ilustración de los códices. Había pues que mantenerse durante horas en silencio y en una quietud casi de respiración contenida, a menos que alguien gritara «¡Alto!» porque necesitara desplazarse hasta el armario a por algún frasco de tinta, una pluma o un pliego de vitela o, sencillamente, porque precisara aliviar la vejiga haciendo uso del bacín solicitado al mandadero que vivía en el bajo.
Asbag aben Nabil se había pasado en aquel lugar toda la adolescencia, desde que su padre le llevó para ser aprendiz a las órdenes del maestro Isacio, el anciano monje del vecino monasterio de San Esteban, que por entonces dirigía las labores del taller por mandato del obispo. En sus comienzos, los aprendices se limitaban a observar mientras iban alternando las tareas más bajas del taller con el estudio del trivium y el quadrivium en la escuela del monasterio; luego dejaban la escoba y aprendían a manejar el pergamino, a utilizar las tintas y a mezclar las pinturas. Su iniciación en la copia y la miniatura solía coincidir con la recepción de las órdenes menores, el lectorado y acolitado, pues suponía la familiarización con los leccionarios y rituales. Más adelante, algunos optaban por establecerse en la cercana calle de los libreros o se ofrecían como escribientes públicos; y otros permanecían en aquel taller del obispo, consagrando su vida a los trabajos que requerían las frecuentes demandas de códices de las diócesis de Alándalus. Al principiante Asbag, cuyas habilidades fueron pronto celebradas, se le propuso oportunamente este segundo camino, y en su juventud accedió a recibir las sagradas órdenes del diaconado primero y del presbiterado después, familiarizado como estaba con el ordo missae a fuerza de copiar los misales. Así prosiguió su vida unida al taller, aunque elevado a la condición de maestro auxiliar y más tarde, ya en su madurez, a maestro de pleno derecho.
Con el paso de los años, la vista del anciano monje Isacio terminó por ceder ante las largas horas de diminutas filigranas, y el obispo de Córdoba recurrió entonces a Recemundo, un misterioso sacerdote cuya celebridad corría por toda Córdoba, por haber prestado significativos servicios al califa Abderramán.
Por eso, cuando aquella mañana se supo en el taller que el insigne clérigo llegaría acompañado del obispo de un momento a otro, todo el personal se apresuró a adecentar la sucia y polvorienta estancia del primer piso, en lo posible, mientras un mozo montaba guardia en una de las ventanas que daban al patio de entrada.
Era un precioso día de primavera cuando vieron por primera vez a Recemundo, que caminaba despacio a lo largo del estrecho paseo de naranjos en flor; y reconocieron por su aspecto que se trataba de un hombre cultivado y elegante, llegado de lejos, de esas montañas de Galicia, donde decían que proliferaban los monasterios nutridos por monjes venidos de todos los lugares de la cristiandad; llevaba el peinado de la gente del norte, con pequeños bucles plateados asomando sobre la frente desde la oscura gorra de piel fina; la barba peinada sencillamente y recortada en punta; el bigote escrupulosamente rasurado; la figura estilizada, las piernas largas; alto y delgado en su conjunto, de aspecto austero; vestido con una basta y corta túnica de lana parda, que solo animaba el plateado medallón de filigrana calada que envolvía un crucifijo colgado sobre el pecho. Tenía la nariz recta y los ojos muy vivos, escrutándolo todo.
El anciano obispo de Córdoba, en cambio, vestía a la manera del clero meridional, con hermosa y fina túnica grana, sobrepelliz, racional bordado en oro sobre los hombros y píleo rojo de fieltro cubriéndole la coronilla. Subieron ambos las escaleras, haciendo crujir los carcomidos peldaños de madera, y se presentaron en el diminuto taller, donde el casi ciego monje Isacio, Asbag, un par de maestros y media docena de aprendices los recibieron con profundas reverencias, emocionados ante la presencia de tan renombrado personaje; apretujados entre los pupitres, los fardos de pergaminos, los tintes, los innumerables botes de pinturas, los manojos de plumas de ganso…, en medio de los estantes repletos hasta el techo de nuevos y antiguos libros de todos los tamaños.
—Queridos hijos —dijo el obispo—, os presento al gran Recemundo, presbítero de nuestra santa Iglesia y servidor del califa Abderramán, lo cual es un gran honor para la comunidad cristiana de Córdoba. Desde hoy, y en la medida en que se lo permitan sus importantes obligaciones en la chancillería real, se ofrecerá amablemente para dirigir este taller, aportando sus conocimientos y las modernas técnicas aprendidas en sus viajes por todo el orbe.
Asbag y sus compañeros se maravillaron ante aquella noticia. ¿Había acaso algún cristiano en Córdoba que no hubiera oído hablar de Recemundo? Bien sabían los maestros y aprendices del taller que era cordobés de origen, llamado en árabe Rabí ben Zayd, de familia antigua de cristianos, buen conocedor tanto del árabe como del latín, y celoso en la práctica de su religión. Formado en San Esteban, como tantos otros presbíteros mozárabes, fue enviado a Tuy por el anterior obispo de la comunidad para recibir las enseñanzas de la floreciente cristiandad de Galicia, de boca de los insignes maestros llevados allí por el famoso obispo Remigio, a cuyo servicio estuvo Recemundo varios años. Recorrió el orbe cristiano; Occidente y Oriente, lo próximo y lo lejano: Toulouse, Tours, Narbona, Ravena, Roma y Constantinopla; estuvo en el monasterio de Ratisbona en Bohemia y en el de Passau en Nórica; y, lo más importante, conoció al papa Esteban VII en persona. Pero el destino, o tal vez la Providencia, quisieron que regresara a Córdoba. Y volvió como prisionero, cuando Abderramán al Nasir emprendió una cruel campaña contra Galicia, y se trajo cautivos al propio obispo Remigio y a numerosos nobles y notables personajes de Tuy, entre los que estaban el cordobés Recemundo y el malogrado adolescente Pelayo, sobrino del obispo; aquel rubicundo y hermoso muchacho por cuya figura se sintió atraído el califa Al Nasir hasta la locura que le llevó a matarlo, según decían, con sus propias manos, por no querer doblegarse a sus pasiones.
En su Córdoba natal, Recemundo estuvo en la cárcel hasta que un funcionario real descubrió su origen y que reunía en sí inmensos conocimientos acerca de los reinos que había visitado a lo largo del mundo, los cuales le permitían desenvolverse con gran soltura, además de en árabe y en latín, en las diversas lenguas rústicas cristianas y en griego. De esta manera, el cultivado clérigo pasó a ser esclavo directo de un alto dignatario de la corte del califa, y más adelante, una vez conocidas mejor sus singulares habilidades, fue destinado a la chancillería cordobesa. Se le encomendaron importantes misiones en Siria y Constantinopla, de las cuales volvió con fructíferos resultados; por lo que, finalmente, se le envió como embajador a la corte del emperador Otón el Grande. De Fráncfort precisamente acababa de regresar igualmente distinguido por su habilidad diplomática.
De Recemundo también sabían todos que era el único cristiano de Córdoba autorizado para entrar y salir por la puerta de Zahara. Incluso decían que trataba a Al Nasir cara a cara, pero él nunca habló de ello con nadie. Había cosas de su ajetreada vida que ya eran patrimonio de la leyenda.
Aquella tarde, en el taller de escritura del obispo, el glorioso clérigo embajador se conformó con ojear los manuscritos del taller del obispo, ante las miradas atónitas y emocionadas de los maestros y aprendices. Y esto fue lo único que dijo:
—¡Bien! Comenzaremos por hacer algunos cambios
A la mañana siguiente, se presentó puntualmente con las primeras luces del amanecer portando un gran fardo atado con cuerdas. Cortó con una navaja las ligaduras y extendió sobre la mesa un puñado de láminas de un extraño material que crujía al manejarse.
—Esto es paper —dijo mostrándoselo a los escribientes—; así lo llaman en Levante. Pero… podéis llamarlo papel si os resulta más cómodo…
—¡Oh, papel! —exclamó el anciano fray Isacio, lleno de curiosidad, palpándolo con ansiedad, acercando su nariz para olerlo y aguzando cuanto podía sus ojos casi ciegos para intentar verlo—. He oído hablar de esto con frecuencia. Lo usan en Oriente, según creo. ¡Bah! Tal vez pueda resultar útil para tomar anotaciones o enviar misivas, pero… para los libros… nada hay como la buena vitela. Ese dichoso papel terminará deshaciéndose o en boca de las polillas.
—No, no, no… ¡Nada de eso! —repuso Recemundo—. El buen papel, con el tratamiento adecuado, es mejor que el pergamino más refinado. Así que aprenderemos a utilizarlo en este taller y… ¡a fabricarlo! Ya veréis qué gran comodidad supone este novedoso material una vez que llega uno a familiarizarse con él.
Esta no fue la única novedad que Recemundo aportó. Otra mañana, pocos días después, se presentó con la orden de trasladar el taller del obispo a otro lugar. Y enseguida todo fue embalado con meticulosidad y dispuesto en una carreta que esperaba en la puerta, para ser llevado a un hermoso y soleado caserón que había sido donado por una anciana viuda benefactora de la parroquia de San Zoilo. Situado frente al templo, parte del edificio se destinó a escuela de catecúmenos y el resto a escritorio y biblioteca de la diócesis. El cambio no pudo ser más acertado. Y desde aquel mismo día reinó en el taller una nueva manera de hacer las cosas. Junto al papel llegaron mejores plumas, tintas más brillantes, renovados tipos de letras y otra comprensión del ejercicio de la paciencia, que exigía destruir todo aquello que no resultaba bien terminado, lo cual supuso no pocos sufrimientos para los viejos maestros acostumbrados a los antiguos modos. Pero el tiempo y el trabajo bien hecho dieron pronto sus frutos: la llamada Biblia Coturbensis, las copias de los rituales del nuevo ordo missae y los ricos libros ilustrados por el taller cristiano de Córdoba fueron pronto conocidos en las demás diócesis de Alándalus, desde donde afluyeron constantes demandas y sustanciosos estipendios para pagar los trabajos. El obispo no pudo estar más satisfecho.
Pero no solo los cristianos se beneficiaron de la inteligencia y las habilidades del gran Recemundo, sino que siguió este prestando servicios a la chancillería del reino. Y el califa Al Nasir no encontró mejor forma de recompensar sus habilidades que promoverlo a obispo de la sede vacante de Elvira, haciendo uso del derecho que ya se habían atribuido los antiguos emires dependientes de Bagdad para designar a los miembros de las jerarquías eclesiásticas.
Recemundo fue consagrado obispo, pero no para pastorear la diócesis de Elvira, sino para servir así mejor a los intereses del califa, pues un prelado era un embajador privilegiado en cualquiera de los reinos cristianos; y Al Nasir estaba encaprichado con mantener singulares relaciones con la vieja Constantinopla. Así que el embajador cordobés fue enviado de nuevo a lejanas tierras; a la capital del viejo Bizancio.
Pero, antes de marcharse, el gran experto fue al taller para despedirse y dar las últimas recomendaciones. Finalmente mandó llamar a Asbag y, en presencia del obispo, le dijo:
—Querido maestro, he visto cómo trabajabas en silencio durante todo este tiempo. He hablado de ello con el señor obispo aquí presente. Ambos estamos de acuerdo en que has aprendido mucho últimamente. Conoces bien los métodos y…, ¡en fin!, eres algo más que un simple copista: trabajas con inteligencia… Por ello te he propuesto para que me sustituyas al frente del taller.
—Y yo he aceptado —añadió el obispo—. A partir de mañana dirigirás la escuela de catecúmenos, el taller y la biblioteca.
Asbag se quedó mudo; se dobló en una reverencia que podía leerse como un humilde gesto de aceptación, y se encontró al enderezarse con las complacientes sonrisas de ambos dignatarios eclesiásticos.
No hubo ninguna palabra más. Asbag sintió entonces, como le había ocurrido otras veces, cuánto le imponía la presencia de Recemundo. Y hubiera deseado sobreponerse y preguntarle muchas cosas en un momento tan emocionante, pero aquel porte erguido, aquellos profundos ojos hechos a ver el mundo y aquella misteriosa sonrisa del gran maestro le dejaron una vez más sumido en sus propias incógnitas.
2
Córdoba, año 959
El joven Mohamed Abuámir se alojaba en la casa modesta del barrio viejo que pertenecía a su tío Aben Bartal al Balyi, el magistrado miembro de la tribu de Temim, hermano de su madre, que se encontraba en paradero desconocido desde que emprendiera su peregrinación a La Meca seis meses atrás. El barrio estaba honrando el aniversario del nacimiento del santo Sidi al Muin, fundador de una minúscula mezquita que hacía esquina a la vecina calle de los palacios, donde residían los príncipes más notables. Las procesiones estuvieron desfilando desde la madrugada, y los tambores y las flautas no habían parado de sonar ni un momento.
Abuámir estaba sentado en una alfombrilla junto al pozo y leía el libro de crónicas antiguas, que tan sobado tenía, pues le apasionaban especialmente las aventuras de los ejércitos berberiscos que desembarcaron en Hispania con Taric al frente. Porque, entre los pocos árabes que figuraban en la intrépida empresa de los conquistadores estaba su séptimo abuelo, Abdulmelic, que se había distinguido mandando la división que tomó Carteya, la primera ciudad de la costa hispana que cayó en poder de los musulmanes.
El patio de la casa se veía escrupulosamente limpio y encalado con meticulosidad, como le gustaba a su tío. Mientras, Fadil, el criado más viejo, ayudado con una caña a cuyo extremo se amarraba una pequeña regadera, rociaba cuidadosamente cada una de las macetas sujetas a las paredes, de las que se derramaban unos tallos largos y sarmentosos, repletos de campanillas rojizas o azuladas. Los rosales, en cambio, ocupaban la parte baja de las columnas, ya que exigían la permanente retirada de las hojas muertas y los pétalos secos. Pero a cada momento Fadil tenía que interrumpir su tarea, pues los miembros de la cofradía del santo y los mendigos aporreaban la puerta para solicitar limosnas.
Abuámir, por su parte, empezó a sentirse de mal humor, incapaz de concentrarse en la lectura con tanto alboroto. Aunque rechazó la idea de irse al interior de la casa, donde a buen seguro haría calor y, sintiendo que su ánimo se alteraba más por la contrariedad que le producía el no poder disfrutar del apacible placer de aquellas historias de su amado libro, decidió irse a vagar por ahí, lejos de tanta algarabía.
Ya en la calle se topó de lleno con la fiesta: las banderas ondeaban y los pregoneros se desgañitaban ensalzando los hechos del santo. Se sintió aún más encolerizado al ver a los hipócritas arremolinados en la puerta de la mezquita: conocidos potentados ataviados con falsa humildad, solicitando los panecillos, junto a los míseros desgraciados que buscaban alimentarse más que la bendición del pan del santo.
Luego, en el estrechamiento de la calle, el impetuoso joven se abrió paso vehementemente por entre los fieles.
—¡Eh, tú! ¿Adónde vas con tanta prisa? —le recriminó alguien.
Él se volvió y bastó una mirada de sus ojos enfurecidos bajo el negro ceño fruncido para que el fiel ofendido fingiera que la cosa no iba con él y siguiera a lo suyo en la cola de la puerta de la mezquita.
Entonces Abuámir se marchó de allí y estuvo dando vueltas sin parar; por los barrios de los comerciantes y artesanos; en las plazas donde se amontonaban los tenderetes repletos de hortalizas, pescados secos, hierbas y especias; por retorcidos callejones sin salida; en los adarves que marcaban los confines de la ciudad; pasando por los barrios de los perfumistas, en los que aspiró los penetrantes aromas de los drogueros, de las narcóticas esencias; en los encharcados y coloridos establecimientos de los tintoreros; entre los humos de las apetitosas comidas; por los húmedos túneles de las curtidurías malolientes. En su deambular sin rumbo fijo volvió a experimentar la sensación de que se le escapaba el tiempo entre las manos. Llevaba ya cuatro años en Córdoba y estaba a punto de culminar sus estudios, sin haber perdido ningún año; pero una voraz impaciencia se apoderaba de él: era el deseo insaciable de ser algo, o mejor «alguien», en la inaccesible y piramidal corte del califato. Su familia, los Beni Abiámir, pertenecía a la nobleza, pero no al reducido círculo de los ilustres. Su padre gobernaba un minúsculo señorío en Torrox, un lugar apartado al que de ninguna manera Abuámir desearía ligarse de por vida. Por otra parte, de la familia de su madre, formada por una conformista saga de magistrados y religiosos, tan solo podría esperar la herencia de su abuelo, que por ahora estaba en manos de su tío, el jurisconsulto Aben Bartal, hombre sin hijos y poco preocupado en generar descendencia. Aunque dicha herencia no iba más allá de la modesta vivienda del barrio viejo, donde a la sazón se albergaba Abuámir, y una buena cantidad de antiguos libros de leyes y de teología. Desde que llegara a aquella casa, regida por la austeridad y el ahorro, Abuámir tuvo que someterse a las costumbres de su tío, extremadamente piadoso, cuya vida se regía minuto a minuto por la observancia religiosa. Sin poder evitarlo, empezó a sentir cierto agobio, que se intensificaba a causa de la impaciencia por terminar los estudios, único camino posible para forjarse una vida propia. Últimamente, en el fondo de su alma se agazapaba el presentimiento de que su tío no regresaría de la peregrinación, aunque luchaba para deshacerse de tal deseo, por ingrato, pues Aben Bartal siempre le trató como a un hijo. En todo caso, Abuámir se sentía lejos de aspirar a un periférico castillo poblado de telarañas o a una lúgubre casa repleta de añejos libros llenos de mojigaterías. Se ahogaba pensando en esa vida mediocre de segunda fila. Aunque también detestaba a la inmensa mayoría de los nobles cordobeses, especialmente a los que se habían reblandecido en brazos de la buena vida. Le repugnaban aquellos gordos macilentos, envueltos en ostentosos ropajes y cargados de joyas, que habían sustituido el corcel por la litera, y que se pasaban la vida riéndoles las gracias a los eunucos o a los afeminados cómicos portadores de cotilleos. Porque lo suyo no era un deseo de dinero, ni una envidia malsana del placer de los potentados; era más bien una rabia profunda que nacía del ansia de poder, un poder que le permitiera poner a cada uno en su sitio. Ardía de energía y vitalidad, pero se consumía viendo que su momento no llegaba y que estaba rodeado de un tedioso engranaje que no podía manejar pese a su aventajada inteligencia.
Para su sorpresa y alegría, aquella tarde Abuámir se encontró en su vagar a Qut al Zaini, amigo de juergas, estudiante también de leyes, bajo y gordezuelo, con ojos chispeantes que delataban una avidez insaciable; el compañero ideal para no sentirse solo en la calle de las tabernas a esa hora. Abuámir vio el cielo abierto. En días como ese lo mejor era abandonarse dulcemente a los efectos del vino. «Es la persona adecuada en el momento adecuado», se dijo. Pero Qut tenía que cumplir con sus obligaciones y se negó al principio; cosa rara, pues siempre estaba dispuesto para la fiesta.
—¡Venga, Qut, solo unos tragos ahí al lado! —insistió Abuámir.
—¡No, no y no! —negó Qut tajantemente—. Un rico mercader me ha encomendado que le redacte unos escritos y puedo ganar algunas monedas. Ahora vengo de comprar el papel. Tengo que presentarlo mañana a primera hora; si me lío contigo sé que perderé la oportunidad.
Abuámir se sintió contrariado por la traición de su amigo, pero decidió no enfadarse y, en cambio, utilizar alguna técnica sutil para convencerle. Sonrió ampliamente. Su mirada soñadora se grababa profundamente en los corazones. Qut sonrió también, y su resolución flaqueó a ojos vistas.
—¡Vamos! Pero solo un rato —consintió al fin.
Abuámir echó el brazo por encima de los hombros de su amigo y ambos se encaminaron hacia la calle de las tabernas. Abuámir sentía aprecio por el muchacho, como si fuera un juguete, porque era capaz de hacerle reír como nadie; no obstante no le gustaba encontrárselo cuando no tenía ánimo para la diversión.
En la taberna del judío Ceno, bebieron y bebieron, sentados el uno frente al otro en una vieja y polvorienta alfombra, compartiendo una descascarillada jarra de barro que descansaba, a ratos, en la pegajosa mesita de tablas. Abuámir no se encontraba del todo a gusto y miraba a cada momento en dirección a la puerta. Qut, que hablaba sin parar, como siempre, se dio cuenta de ello.
—Hoy te pasa algo. ¿No querías divertirte? ¿Qué te falta, pues? —preguntó con inquietud.
—No sé… —respondió Abuámir—. El caso es que hoy precisamente no quiero pobretear. Mira esta mesa sucia y el suelo cubierto de escupitajos…
—Tú has querido recorrer las tabernas y no yo, amigo mío. Casi me arrastraste hasta aquí. Además… siempre te gustó el establecimiento de Ceno.
—En efecto, para cualquier día esto no me parece mal, pero hoy he tenido una jornada de esas que solo se entierran con auténtico placer. ¡Necesitamos algo mejor!
—Si quieres podemos ir al lado, a la casa de comidas de Yusuf —propuso Qut, queriendo complacerle.
—No —replicó Abuámir—. Hoy necesito algo muy especial; como…
—¿Como qué?
—Como el Jardín del Loco.
—¡Ah, claro! —repuso Qut—. ¡Sería maravilloso! Pero… ¿con qué dinero?
—¡Vámonos! —exclamó Abuámir, poniéndose en pie y soltando una moneda sobre la mesa.
Recorrieron de nuevo los laberínticos callejones y las plazas. Estaba atardeciendo. Acaso por efecto del vino, todo parecía dulce y espeso: la llamada a la oración de la tarde, el suave calor que desprendían los edificios de piedra, el aroma de los arrayanes. Pasaron de nuevo junto a la minúscula mezquita de la esquina, donde todavía dialogaban las flautas y los tambores, y vieron el estandarte verde y dorado del santo transportado en volandas por los fanáticos devotos.
Abuámir aporreó la puerta de la casa de su tío y al momento apareció Fadil, enfurecido y harto ya de los pedigüeños que no le habían dejado en paz en todo el día. Mientras Qut aguardaba en el patio, Abuámir subió corriendo las escaleras que conducían al alto, a la habitación de su tío Aben Bartal, donde buscó entre la tierra de una maceta la llave del arcón y la introdujo en la cerradura del mueble.
Después de palpar un saquito de cuero en el que el ausente peregrino había depositado unas monedas destinadas a que su sobrino pudiese solucionar cualquier emergencia, Abuámir dedujo que la bolsa contenía quince o veinte piezas. De regreso al patio, agitó la bolsa en la oreja de Qut, y este escuchó con sorpresa el tintineo delicioso del oro.
Todavía faltaba algo más: vestirse para la ocasión. Eso fue cosa de un momento; rebuscaron y encontraron vestidos de fiesta y turbantes de seda. Aunque Qut se vio en un apuro por su estatura y tuvo que recogerse la túnica con un fajín, ya que le arrastraba más de una cuarta. Entonces, cuando se vieron con la compostura y el adorno adecuados, volvieron a poner los pies en la calle, enamorados de la felicidad. Y Abuámir decidió que esta vez se trasladarían a lo grande, cómodamente sentados en un carro de dos ruedas, tirado por un hermoso caballo.
El Jardín del Loco estaba en el extremo sur de la ciudad, al otro lado del puente, al abrigo de las murallas del campamento militar, donde acudían caballeros de paso y grandes negociantes que se alojaban en la otra orilla del Guadalquivir, en las múltiples fondas o en sus propias tiendas de campaña. Al internarse en aquel recinto, completamente rodeado de altos setos, se encontraron en un amplio espacio, iluminado por lámparas que ardían en los rincones, y les llegó una ráfaga de fragantes olores. Había fuentes, rosales, jazmines y palmeras, entre los que se distribuían suntuosos divanes arrimados a unas mesas cubiertas de platos y copas, donde se solazaban distinguidos comensales. Mientras, un músico animaba el ambiente con un laúd.
—¡Los sueños se hacen realidad! —exclamó Qut.
Inmediatamente se instalaron en un buen lugar y se dedicaron a saborear la comida y la bebida, esperando a que sonaran los tambores y panderos, para anunciar la entrada en escena de las danzarinas que convulsionaban sus cuerpos rotundos y bellos.
Con todo esto disfrutaron hasta que, por fin, le llegó el turno de actuar al Loco, el dueño de aquel lugar, un gigantón de barba rojiza e inmensa barriga que recitaba poemas como nadie, el cual, subido en la tarima y acompañado por el laúd, hizo oír su voz cálida y armoniosa mientras perdía su delirante mirada en el firmamento constelado:
¡Dame tu cuello de gacela, mujer hermosa, alárgalo hacia mí!
¡Que la vida se va!
¡Extiéndeme tus labios de miel y tus dientes brillantes!
¡Que la vida se va!
Aquellos poemas acariciaron sus corazones y la bebida sus mentes. Y Abuámir se quedó ensimismado, como le sucedía en algunas ocasiones, momento propicio para lucubrar acerca del futuro y los oscuros misterios del destino.
—Me siento extranjero en este mundo —le dijo a Qut.
—Claro, eres de Torrox —respondió su amigo con sorna.
—¡Bah, no me entiendes!, no se trata de eso —replicó Abuámir—. Quiero decir que me veo de paso en el mundo. Creo que es absurdo vivir sin esperar nada de la existencia. Esta mañana, cuando desperté, me embargó el frenético deseo de hacerme valer frente a todo y frente a todos. Es como una experiencia ardiente en la que se menosprecia lo desconocido.
Qut se le quedó mirando con interés y le preguntó:
—¿Quieres decir que deseas tener poder?
—Todo, todo el poder —respondió Abuámir.
Dicho esto, clavó sus ojos negros en la taza de plata llena de vino que sostenía en la mano, justo cuando la luna llena acababa de asomar por el borde almenado de la muralla.
—¿Qué ves ahí? —preguntó Abuámir extendiendo la taza a su amigo.
—Vino —respondió Qut encogiéndose de hombros.
—Fíjate más. ¿Qué ves?
—Vino, vino dorado y brillante…
—Más aún. ¿Qué ves? —insistió Abuámir.
—¡Ah, ya comprendo! ¡La luna! La luna está reflejada en la plata del fondo.
Abuámir se llevó entonces el borde a los labios y apuró con avidez el contenido de un trago. Después repitió:
—Todo, todo el poder.
—Me asustas —dijo Qut—; eres demasiado ambicioso para tener veinte años.
—¡Vámonos! —exclamó de repente Abuámir—. ¡Vayamos a casa de la Bayumiya!
—¡Ah, no! ¡Nada de eso! —negó ceñudo Qut—. No pienso terminar de emborracharme en el maylis de la Bayumiya mientras ella y tú os dais refregones. He aguantado eso otras veces y me juré siempre que sería la última.
—Bien, si tú no vienes, iré solo.
—¡Pero será posible! De manera que me has arrancado de mis obligaciones para arrastrarme al vino y me has hecho perder todo el día… y… y ahora me dejas plantado aquí en el Jardín del Loco…
—¡Me marcho! —confirmó Abuámir. Se puso en pie y, después de pagar al encargado, se fue hacia la puerta dejando a Qut paralizado por la rabia.
Subió al carro que los había llevado y, mientras se alejaba, escuchó la voz de Qut gritándole a la espalda:
—¡Maldito! ¡Maldito egoísta! ¡Que los iblis te perjudiquen!
Abuámir llegó frente al palacio de Bayum, del cual tomaba su nombre la Bayumiya; un caserón espléndido, cuya portada estaba adornada con esmero con el único fin de impresionar: un friso soberbiamente estucado sobre un fondo de azulejos de verdosa cerámica. La calle estaba desierta, aunque faltaba todavía un buen rato para la medianoche. Llamó a la puerta varias veces y escuchó el movimiento de las persianas en alguno de los ventanucos superiores. «Me hará esperar», pensó. Al cabo salió la joven criada.
—Mi señora dice que aguardes —dijo, antes de volver a cerrar la puerta.
«Me hace esperar para matar de envidia a la vecindad», supuso Abuámir. Miró en derredor; habría deseado que los candiles de la calle se hubieran quedado sin aceite. Por un momento pensó en marcharse.
Pero volvió a salir la criada diciendo:
—Mi señora dice que aguardes en el patio.
El zaguán era toda una exhibición de lujo. Aquella casa había pertenecido a un príncipe mauritano, antes de que el nuevo rico Bayum la comprara para instalarse en el corazón de Córdoba, ensoberbecido por el oro que había ganado avituallando a las tropas de Abderramán. Bayum engordó en aquella casa, dedicando los últimos días de su vida a dar banquetes inigualables a lo más granado de la nobleza; se puso como un saco de sebo y reventó un día en su litera, cuando era transportado a escuchar el sermón del viernes, pues apenas podía ya moverse. Dejó aquella espléndida casa y dentro de ella a un hijo pequeño, dos concubinas y una hermosa viuda, la Bayumiya.
Esta se desligó pronto de las otras dos mujeres y, como el heredero era suyo, se encontró con una suculenta fortuna que derrochaba tan caprichosamente como antes lo hiciera su difunto marido.
El patio comunicaba con el diván, al fondo, cerrado por una cortina que dejaba escapar la luz por las rendijas. «Estará perfumándose y rebozándose en sedas», imaginó Abuámir. No andaba descaminado: cuando se descorrió la cortina, apareció la Bayumiya recostada en los cojines, arreglándose las uñas, rodeada de sus enormes y suntuosos gatos. Era una mujer grande, de cuerpo prieto y bellos rasgos, nueve o diez años mayor que él, tal vez más. Abuámir se acordó de la primera vez que la vio en aquel mismo sitio, hacía un año, cuando ella le solicitó por medio de su criada, con el pretexto de que le redactara unas cartas y ordenara los papeles de su marido. ¿Acaso pensó que el joven estudiante era tonto? Abuámir se dio cuenta enseguida de que ella se había prendado de él, en algún mercado, junto a la fuente o por la calle, y que había intentado invertir los papeles de la seducción –así era más sencillo–, haciéndose la viuda sola encerrada en casa, en cuya vida había irrumpido un impetuoso joven conquistador.
Pero Abuámir tomó las riendas del asunto; no era él un hombre fácil de manejar. Iba a verla cuando le daba la gana, después de unas copas, cuando se sentía solo… Por lo demás, no se veía en absoluto obligado por aquella relación. Eso a ella la sacaba de sus casillas. Había dominado a sus anchas al gordo y fofo de su marido y tal vez creyó que todos los hombres estaban hechos de la misma materia.
Ahora estaba enfurruñada, como otras veces, fruncidos los labios pintados de color cereza y la mirada puesta en la lima de uñas, para no cruzarse con los hipnóticos ojos de su amado. Abuámir se dejó caer sobre los cojines.
—¿Te estás afilando las uñas para arañarme, gatita? —le dijo con sorna.
—¡Tres meses, tres, sin verte por aquí! —refunfuñó ella, sin levantar la cabeza.
Abuámir se aproximó más. Se sabía de memoria aquel juego. Extendió cuidadosamente la mano y cogió con los dedos la barbilla redondita y firme de la Bayumiya.
—Ga-ti-ta —repitió endulzando la voz cuanto pudo.
Ella le apartó de un manotazo. Abuámir entonces se puso en pie.
—¡Bien, me voy! —exclamó.
Pero ella levantó los ojos e hizo un mohín malicioso.
—¡Harisa! ¡Harisa, trae el vino! —ordenó a su criada.
Se arrojó a la cintura de Abuámir y lo atrajo hacia sí sobre el diván. Él se desmadejó y permitió que llovieran las caricias y los besos, mientras sus manos se perdían entre las perfumadas y vaporosas sedas.
Cuando las primeras luces entraron por las ventanas, Abuámir despertó con la boca pastosa y se descubrió amarrado por los brazos de la Bayumiya. Quiso escabullirse con cuidado, como había hecho en otras ocasiones, pero la presa se cerró aún más. Permaneció así un rato, resignado, esperando la ocasión para iniciar de nuevo la maniobra de escape. Lo intentó una vez más. Imposible.
—Hummm —dijo ella en tono casi inaudible—. Quédate para siempre. Aquí nunca va a faltarte de nada.
Abuámir se removió, incomodado por aquella proposición.
—Podrías administrar mi fortuna —insistió ella—. Últimamente me he dado cuenta de que soy una inútil para los negocios.
—¡Ja! —exclamó él incorporándose—. ¡Yo no he nacido para eso!
Ella tiró hacia sí de él, pero al no conseguir rodearle de nuevo con los brazos, apoyó suavemente la cabeza en la espalda del joven.
—El Profeta administraba los bienes de una viuda rica —sugirió—. ¿Eres tú acaso más que el Profeta?
—¡Vamos, no digas tonterías! —replicó él—. Nadie ha dicho que Mahoma fornicara con aquella mujer.
Al oír esto, la Bayumiya le clavó los dientes y las uñas en la espalda. Abuámir se volvió y la abofeteó una, dos y hasta tres veces, antes de levantarse para ponerse la ropa. Ella saltó desde el diván y se acurrucó a sus pies; le abrazó los tobillos y sollozó.
—¡No, por favor, no te vayas así! —suplicó.
Abuámir se desprendió de aquellos brazos que le aferraban como un nudo y corrió hacia el patio.
—¡Maldito, cerdo! —gritó ella—. ¡No vuelvas, no vuelvas jamás!
El muchacho se topó de frente con el fresco de la madrugada. Avanzó con paso firme por la calle en dirección a su casa. Deseaba que aquello no hubiera sucedido, pero se justificó pensando que no había sido culpa suya. Al llegar a la esquina de su calle, pasó junto a la puerta de la pequeña mezquita de Al Muin. La fiesta del santo había concluido. Algunos fieles yacían desparramados sobre las gradas de la entrada, vencidos por la fatiga del delirio místico o por la borrachera.
Abuámir se detuvo y sintió el calor húmedo y blando que salía del interior de la mezquita, almacenado allí por la concentración humana de todo el día anterior y por la multitud de velas encendidas. Vio el túmulo que albergaba las reliquias del santo, cubierto por un paño de lino verde bordado en oro, y que en su soledad parecía descansar de la pasada barahúnda.
—Lo que Dios quiere sucede; lo que Él no quiere no sucede —le dijo a la tumba.
Después tuvo que aporrear varias veces la puerta de su casa, pues el criado Fadil era duro de oído. Una vez en su dormitorio, se desplomó en el colchón y se sumió en un plácido y profundo sueño.
En torno al mediodía le despertaron unos fuertes golpes que venían de la puerta de la calle. Estaba empapado en sudor y se enfureció por no haber podido continuar durmiendo hasta la tarde. En la puerta volvieron a sonar unas llamadas impacientes.
—¡Fadil, idiota, la puerta! ¿No oyes? —gritó.
—¡Voy, voy! —respondió Fadil—. ¡Malditos mendigos!
El criado tiró del grueso portalón. Frente a él apareció un hombrecillo andrajoso, con las barbas y el cabello crecidos, grises y grasientos.
—¡No, no y no! —le gritó Fadil—. ¡Mi amo no está! ¡No tengo monedas!
—Pero, Fadil, ¿no me reconoces? —le dijo aquel hombre harapiento.
—¡Señor! —exclamó Fadil. Se arrojó de rodillas y besó los pies de su amo. Luego le besó las manos una y otra vez, sollozando.
Abuámir, por su parte, intentaba volver a conciliar el sueño, ajeno a lo que estaba sucediendo en el zaguán de la casa.
Hasta que le sobresaltaron los gritos de Fadil:
—¡Amo Abuámir! ¡El señor ha regresado de su peregrinación! ¡Mi señor Aben Bartal ha vuelto! ¡Dios sea loado!
El joven saltó de la cama y, desnudo como estaba, se llegó hasta el patio en tres saltos. Allí, frente a él, estaba su tío Aben Bartal, como un muerto resucitado. Jamás imaginó Abuámir que llegaría aquel momento, pues sabía que muchos venerables ancianos morían en aquel viaje extenuante. Miró al peregrino de arriba abajo; estaba decrépito y consumido, pero con los ojos fervientes y vivos. Abuámir le tendió los brazos y su tío le abrazó tembloroso y con el corazón palpitante.
—¡Estoy en casa, Abuámir, querido! —le dijo—. ¡Dios sea loado!
—¡Dios sea loado! —repitió Abuámir.
3
Córdoba, año 959
Había sido un día largo y tedioso para Asbag. Por la mañana estuvo en la escuela de San Zoilo, escuchando una y otra vez la monótona recitación de las oraciones, doctrinas y misterios; y por la tarde, en el taller, donde los copistas se habían mostrado más torpes que nunca, equivocándose varias veces, por lo que hubo que repetir algunas de las páginas que estaban ya casi terminadas. Sería por el calor. A última hora, todavía quedaba uno de los muchachos clavado ante el escritorio, intentando acabar su tarea; el sudor le caía por las sienes y a cada momento se secaba las manos humedecidas en un paño renegrido. Asbag se acercó a él y observó el rollo inconcluso. El copista se puso aún más nervioso y llevó la mano temblorosa al códice, mientras se apretaba con los labios el filo de la lengua; miró al maestro de reojo, y se le fue un largo borrón de tinta sobre el papel.
—Bien, déjalo ya —le dijo indulgente Asbag—; la luz ya no es suficiente. Pero acude mañana temprano para terminar lo de hoy.
El muchacho suspiró aliviado, recogió sus cosas y se despidió sonriente. Asbag cerró el taller y se encaminó con paso firme por la calle de los libreros. Comprobó que había sido el primero en cerrar aquella tarde, pero decidió dejar los remordimientos para otra ocasión. Antes del atardecer todo era suave y vaporoso: los colores, el dorado reflejo del sol en los alféizares y las cornisas, los sonidos de la ciudad, activa aún, pero esperando la llamada a la oración de la tarde. Faltaba todavía un buen rato para las vísperas y decidió ir dando un rodeo, sin prisas, para despejarse. Mientras caminaba entre la gente que abarrotaba a esas horas la calle, iba pensando en su propia vida, como solía sucederle últimamente cada vez que se encontraba solo. Había cumplido recientemente los treinta años, y una inevitable sensación de rutina había caído sobre él. No es que no le viera el sentido a su misión en la escuela de San Zoilo, ni que creyera innecesaria la función del taller de copia: los códices eran imprescindibles para mantener una liturgia pura y unificada, ahora que se había conseguido que los presbíteros aprendieran a leer, abandonado ya el sistema memorístico que prevalecía entre el clero analfabeto de los últimos años. Desde luego, la confianza que le demostró el obispo encomendándole el taller era para sentirse orgulloso. Pero le faltaba algo. Aunque lo peor de todo era que Asbag no sabía dar con las causas de la desgana y de la apatía que le embargaban últimamente. Sin buscar nada en concreto, fue paseando la vista por los objetos de cobre que colgaban en torno a la puerta de uno de los establecimientos. Finalmente, se fijó en una lamparilla plana que pendía de una fina cadena y pensó que sería la adecuada para el presbiterio de San Zoilo; pero, cuando se disponía a fijar el precio con el artesano, oyó que alguien le llamaba.
—¡Maestro Asbag! ¡Maestro Asbag! —gritó agitando los brazos Seluc, el muchacho que limpiaba el taller y vigilaba la entrada.
Asbag le miró.
—¿Pasa algo, Seluc? —preguntó.
—He ido hasta tu casa —respondió el muchacho—, pero no estabas. Me imaginé que habrías venido al mercado del cobre. —Se detuvo para recuperar el resuello—. Y, gracias a Dios, te he encontrado.
—¿Y bien…?
—¡Fayic al Fiqui ha regresado de la peregrinación! —respondió el muchacho sonriendo—. Envió un criado al taller, y como ha encontrado la puerta cerrada antes de la hora, me ha pedido a mí que venga a buscarte.
—¡Fayic, Fayic al Fiqui! —exclamó Asbag con el rostro iluminado—. ¡Bendito sea Dios! ¿Dónde está?
—Te espera en su casa, donde, por lo visto, ya se han reunido sus amigos y vecinos para felicitarle.
Asbag soltó la lamparilla y, sin decir palabra, corrió calle arriba sorteando a la gente que abarrotaba el mercado.
Las puertas de la casa de Fayic estaban abiertas de par en par. En el mismo umbral se agolpaban los mendigos esperando obtener su parte de la generosidad del peregrino recién llegado. «La noticia ha corrido pronto», pensó Asbag. En efecto, ya en el patio, se encontró con un remolino de gente: parientes, vecinos y curiosos, en actitud bulliciosa, ávidos de conocer los detalles del viaje. Asbag se abrió paso entre ellos. Fayic estaba de espaldas, saludando a unos y a otros, todavía con la ropa sucia y ajada del viaje, los pies ennegrecidos y el cabello grasiento y alborotado sobre los hombros.
—¡Fayic! —le gritó Asbag—. ¡Fayic, Fayic al Fiqui!
Él se volvió y buscó con los ojos a quien le llamaba. Estaba delgado, muy delgado; el cuello le asomaba fino y tostado, la barba crecida, lacia, y el rostro quemado, agrietado por el sol y el polvo de innumerables caminos. En su mirada, brillante y perdida, Asbag adivinó enseguida el vivo delirio del que ha visto el mundo, vasto y multiforme, poblado de gentes diversas y sembrado de indescriptibles paisajes.
—¡Asbag, Asbag aben Nabil! —exclamó el peregrino.
Los dos amigos se abrazaron y el clérigo notó los huesos del peregrino, pegados a la piel, en su cuerpo ligero y debilitado por los largos meses del viaje.
—Lo conseguiste —le susurró al oído—; fuiste a la tierra del Profeta y has regresado, ¡Dios sea bendito!
—¡Bendito y alabado! ¡Misericordioso, rico en piedad! —exclamó Fayic con un hilo de voz temblorosa.
Una mujer se hizo escuchar entonces con autoridad:
—¡Hala, hala! ¡Ya está bien! —Era Rahira, la madre de Fayic, gorda y poderosa, que batía palmas para llamar la atención—. Cada uno a su casa, que Fayic viene muerto. Cuando haya descansado podréis venir a que os cuente. Pero, ahora, ¡por el Altísimo!, dejadle en paz; no vayamos a rematarle entre todos.
Los visitantes se resistían, pero terminaron por obedecer. Fayic los acompañó hasta la puerta, visiblemente atontado, con la mirada perdida aún y los labios flojos, casi babeando.
—Pasado mañana después de la oración os espero a todos —dijo apoyado en el alféizar.
Cuando las puertas se cerraron, la gente se alejó por la calle, comentando el suceso, y Asbag a su vez se encaminó hacia Santa Ana, para rezar las vísperas que ya anunciaban las campanas tintineando débilmente.
El jueves por la tarde, amigos y parientes volvieron a reunirse en casa de Fayic. Las losas del patio, recién regadas, desprendían vaho húmedo y fresco, mezclado con el perfume de las enredaderas y los sándalos que trepaban desde las jardineras por las columnas y los arcos. En el centro estaban expuestas amplias mesas cubiertas por finos manteles y repletas de doradas bandejas con dulces, panecillos, empanadas, cabezas de carnero, berenjenas rellenas, aceitunas y alcaparrones. Las copas y las jarras eran de vidrio fino, y las jofainas para la ablución contenían agua con coloridos pétalos de rosa flotando. En los extremos del patio, en las ascuas encendidas se asaban largas broquetas donde se apretaban pajarillos, pedazos de carne adobada y peces de río. El olor era delicioso. No podía ser de otra manera; el regreso de un peregrino exigía lo mejor del menaje, tanto del propio como del ajeno; porque seguramente muchas de aquellas alfombras, cojines, vasos preciosos y macetas habían venido de las casas de los vecinos o de la familia.
Fayic al Fiqui era arquitecto, hijo y nieto de arquitectos, consagrados durante varias generaciones a la gran mezquita. Al no existir diferencia entre lo escrito en papel y lo escrito en piedra, los amigos de la familia eran gente de letras. Entre las amistades predominaban los magistrados y los empleados del cadí: gramáticos, copistas y hombres que pasaban la vida entre libros. Asbag conocía bien a un buen número de los que se congregaban aquella tarde en la casa de su amigo: a Abu Becr, el coraixita; a Abu Alí Calí, de Bagdad, que le había encargado frecuentemente copias de sus tratados sobre curiosidades de los árabes antiguos; a Ben al Cutía, el gramático más sabio, según el parecer de muchos, y a varios de los escribientes y maestros que pujaban por hacerse un sitio entre los grandes. En general era gente de segunda fila; administradores y subalternos de la nobleza, próximos a la corte, pero que no accedían a los principales palacios salvo para prestar algún servicio o pedir favores.
Cuando Fayic llegó al patio, lo hizo junto a su compañero de peregrinaje, Aben Bartal al Balyi, el teólogo jurisconsulto distinguido y muy piadoso, que se veía aún más deteriorado que Fayic, por lo que se apoyaba en su sobrino Mohamed Abuámir. Asbag se fijó en este último. Era un joven alto y bien formado; la expresión del rostro serena, aunque altanera; cejas alargadas y oscuras, y ojos vivos, pendientes de todo. Por ser estudiante, llevaba la blanca túnica de lino de Tamis y el tailasán anudado a un lado, como se estilaba entonces.
Los anfitriones ocuparon sus asientos y el jefe de los criados de la casa fue acomodando a los invitados. El sitio de Asbag estaba a continuación de los miembros de la familia, y a su lado quedó un cojín vacío. Terminadas las breves presentaciones, pues casi todo el mundo era conocido, el joven Abuámir vino a sentarse junto a Asbag, según el orden establecido. Amablemente, el estudiante extendió la jofaina a Asbag, antes de lavarse él mismo, y le dijo sonriendo:
—Te conozco; eres Asbag, el sacerdote cristiano que regenta el taller de copistería del obispo. Me alegro de que me haya correspondido sentarme a tu lado. Soy Mohamed, de los Beni Abiámir.
—¡Ah, tú eres sobrino de Aben Bartal! —respondió Asbag—. ¿Has hecho la peregrinación con tu tío?
—¡Oh, no! —exclamó él—. ¡Ojalá hubiera podido! Aún no he terminado mis estudios y el viaje me habría supuesto una gran pérdida de tiempo. Pero, en la primera ocasión que se me presente, iré a La Meca, pues es tradición en mi familia el hacer la peregrinación.
Ambos comensales se entendieron pronto. Asbag simpatizó enseguida con Abuámir: era un joven sensible e inteligente, aunque de natural exaltado, de imaginación ardiente y temperamento fogoso. Este, por su parte, cautivado como estaba por los libros, vio en Asbag una oportunidad para acceder a las polvorientas páginas de algunas antiguas crónicas que deseaba consultar. Hablaron del asunto en el transcurso del banquete. También conversaron acerca de muchas otras cosas: filosofía, leyes, teología y poesía.
En la fiesta se comió y bebió abundantemente; la ocasión lo merecía. Al cabo llegaron los postres: bandejas y bandejas de dulces, regalo de tantos amigos, conmovidos tal vez por la extrema delgadez de los peregrinos.
Asbag se preguntó, como en otras reuniones semejantes, cuántos estómagos harían falta para albergar tal cantidad de golosinas; aunque sabía que una gran parte de ellas acabaría en manos de los pobres que durante días harían guardia a la puerta.
Con los postres llegaron los vinos dulzones, perfumados con laurel, clavo, miel y frutas. Se brindó varias veces. Asbag se fijaba en su joven compañero de mesa y le veía apurar las copas, una tras otra, sin que su euforia diera paso a síntoma alguno de embriaguez. «Es fuerte y está acostumbrado al vino –caviló–; qué distinto es del viejo Aben Bartal». Él conocía bien al teólogo, tío del joven, un hombre extremadamente piadoso y celoso de la fe musulmana, que había acudido con frecuencia a encargar copias al taller; cualquier insignificante defecto le hacía enojarse y exigir la repetición de la página; ¡un auténtico escrupuloso!
Cuando el ambiente empezó a languidecer a causa de la bebida, entró en el patio un grupo de músicos: un par de laúdes, unos timbales y una conocida cantante, la Egabriya, gruesa y pelirroja, cuya voz ardiente excitaba el corazón y arrancaba las lágrimas. Los invitados enloquecieron de satisfacción al verlos llegar. Enseguida empezó a sonar una moaxaja, dulce y llena de sincera emoción, ensalzando la aventura que habían vivido los peregrinos. Decía:
¿Hasta cuándo competiremos con los luceros en viajar de noche?
Pero los luceros viajan sin sandalias ni pies, y no pesa en sus párpados el sueño que aflige al peregrino vigilante.
Luego, el sol ateza nuestros rostros blancos, y en cambio no dora nuestras barbas ni nuestras melenas ya canas, aun cuando la sentencia debiera ser igual, si ante un juez pudiéramos litigar con el mundo.
Nunca dejamos que el agua cese de caminar: la que no camina en la nube, camina en nuestros odres…
Mientras sonaba la canción, Asbag observaba a Abuámir, cuyos ojos fijos en el vacío se pusieron enseguida brillantes. Cuando se escuchó el último acorde, el joven se enjugó las lágrimas con el extremo del tailasán, antes de que se le escaparan por las mejillas.
—¡Oh, son versos del gran Mutanabi! —dijo turbado volviéndose hacia Asbag—; nadie como él hubiera podido expresar así lo que hoy festejamos.
—Sí, ha sido verdaderamente hermoso —asintió Asbag.
Uno de los invitados se puso entonces en pie y se dirigió al anfitrión.
—¡Fayic, cuéntanos los sucesos de vuestra peregrinación! —rogó en voz alta.
—¡Eso, habla de ello; ahora que estos versos nos han puesto en ascuas! —exclamó alguien.
Fayic accedió a aquellas peticiones; en realidad era lo que todo el mundo esperaba. Después de dar un trago, se incorporó para hablar a la concurrencia.
—Ciertamente, peregrinar es maravilloso. Las tierras de Dios son vastas hasta el infinito; solo cuando uno se pone en camino puede apreciarse esta realidad. Los hombres somos seres de ida y vuelta. ¿Qué es la vida sino una peregrinación que empieza en el nacimiento y culmina con el retorno al Señor de todos los mundos?
Ante tan hermosas palabras, los convidados se regocijaron en un denso murmullo. Luego, el peregrino continuó su discurso:
—Salimos de Córdoba una mañana, a lomos de corceles, los mejores que pudimos conseguir, dispuestos a que nos sirvieran durante todo el viaje, pues eran de raza fornida, capaces de aguantar las distancias que nos aguardaban. Y, sabiendo que habían de ser varios los meses de camino, nos hicimos acompañar de nuestros criados, y llenamos las alforjas de las mulas con vestidos, provisiones y toda la impedimenta necesaria para tan largo viaje; así como una buena cantidad de monedas de oro, cuyo valor supera las fronteras. ¡Qué equivocados estuvimos al pensar que los bienes materiales eran el mejor salvoconducto para el viajero! Pues en las primeras jornadas del camino es verdad que nos sirvieron todavía en Alándalus, en Mauritania y en Tunicia; pero en Egipto reinaba el caos, y nada más poner los pies allí, los bandidos nos despojaron de cuanto llevábamos y nos dejaron desnudos y apaleados. Entonces vino la disyuntiva: ponerse en las manos del Todopoderoso y seguir la peregrinación, o retornar sobre nuestros pasos y encomendarnos a las autoridades de los países aliados del califato para pedir auxilio en el regreso.
Los invitados prorrumpieron en exclamaciones de emoción ante el cariz que iba tomando el relato. Tras aclararse la garganta con un trago, Fayic prosiguió:
—Decidimos continuar el viaje, pues supusimos que si Dios nos había llevado hasta allí, querría que camináramos despojados y en humildad. A él debemos todos los bienes; él da y toma cuando es su voluntad. ¡Dios sea loado! Confiados en su divina providencia pusimos nuestros pies en el camino, que nos llevó por áridos valles, empinados y serpenteantes senderos de altísimas montañas, vergeles poblados de sombrías arboledas y desiertos polvorientos llenos de alimañas. Pero pudimos apreciar la generosidad de los creyentes, que se vuelcan en el peregrino para curar sus heridas, apagar su sed y llenar sus vacíos estómagos. Así, cruzando el Sinaí, llegamos a las tierras de Arabia; con los pies deshechos y el corazón ardoroso, divisamos los palmerales de Yazrib. Al fin, Al Medina. Nos arrojamos al suelo y besamos la tierra bendita…
Dicho esto, Fayic se deshizo en sollozos y no pudo ya continuar. Fue ahora su compañero Aben Bartal quien siguió con el relato:
—Ahí empezó verdaderamente nuestra peregrinación: junto al Profeta, por el sendero que él mismo emprendió un día camino de La Meca. Recitando la Sahada llegamos al santuario y dimos vueltas a la Kaaba, conmovidos y con los ojos inundados de lágrimas.
—¡Alabado sea el Altísimo que envió al Profeta! —exclamó alguien.
—¡Alabado sea! ¡Bendito y alabado! —secundaron otras voces.
Uno de los convidados se dirigió entonces a los anfitriones:
—Pero, por favor, decidnos: ¿cómo pudisteis regresar luego; sin medios y sin dinero?
—Bien, solo la misericordiosa sabiduría de Dios sabe cómo. El caso es que, después de permanecer tres días en La Meca, viviendo de la caridad de los fieles, nos encontramos con un comerciante de Málaga, al cual relatamos lo que nos había acontecido a la ida. El buen hombre se apiadó de nosotros y, aunque no iba muy holgado de dinero, nos incorporó a su comitiva de regreso, alimentándonos, vistiéndonos y tratándonos como si fuéramos parientes. Así pudimos volver a Alándalus y estar ahora aquí, junto a vosotros, celebrando tan feliz desenlace. Hoy mismo hemos dispuesto que un comisionado parta inmediatamente para Málaga, cargado de obsequios que en manera alguna podrán pagar el don que nos hizo aquel hombre de Dios. ¡Que Dios mismo le premie su bondad y le corone a él y a todos sus hijos con la dicha que solo el cielo puede dispensar!
Así concluyó el relato de los dos peregrinos, dejando a los presentes embargados por la emoción y henchidos de fe. Después continuó la fiesta; volvieron a tocar los músicos y la Egabriya entonó otras canciones. Se siguió bebiendo y conversando, hasta que, pasada la medianoche, los invitados comenzaron a despedirse. El viejo Aben Bartal, fatigado como estaba, se marchó pronto, llevándose consigo a su sobrino Abuámir, que se deshizo en cumplidos con Asbag antes de partir, y prometió pasarse por el taller lo antes posible.
Así, finalmente, quedaron en el patio tan solo los más íntimos. Fayic se dirigió entonces a Asbag y le dijo:
—Querido amigo, deberías peregrinar.
—¿A La Meca? —respondió Asbag con sorna—. Ya me dirás qué hace un presbítero cristiano en La Meca.
—No me refiero a La Meca, ya lo sabes; quiero decir que deberías peregrinar a algún otro lugar…; qué sé yo, Jerusalén, Roma… Adonde pueda ir un cristiano a encontrarse con las raíces de su fe. ¡Ah!, si supieras cómo se me remueve todo por dentro! ¡Es algo maravilloso! Es como ir en pos del sentido último de las cosas…
—Sí —interrumpió Asbag—. Pero cuando se regresa todo sigue igual que antes.
—¡Oh, de ninguna manera creo que sea así! Espero que mi vida continúe siendo como un sendero. Mientras caminaba hacia La Meca, vi con claridad que, en la trama del mundo, la vida del hombre es de todas formas una gran aventura, que supone un crecimiento hacia lo máximo del ser: una maduración, una unificación, pero al mismo tiempo paradas, crisis y disminuciones.
—Te comprendo —asintió Asbag—. Pero es tan difícil arrancarse…
En el momento de despedirse, Asbag vio una vez más el brillo delirante en los ojos de Fayic; y sintió envidia, una sana envidia, hecha del deseo de ver lo que habían encontrado aquellos ojos en la sorpresa de los infinitos caminos del mundo.
4
Córdoba, año 959
Asbag sintió la humedad en las sienes y la nuca; despertó de la siesta empapado en sudor, como solía sucederle desde hacía algunos días. Era una sensación desagradable. Recordó que había comido demasiadas migas con uvas al mediodía y le ardía el estómago. Extendió la mano buscando la cal fresca de la pared y apretó la palma contra el muro durante un rato; estaba templado. Luego dejó caer la cabeza hacia un lado del jergón, buscando las losas de barro del suelo; tampoco ahí encontró alivio. Le pareció que aquel debía de ser sin duda el día más caluroso del año. Se incorporó y se quitó la camisa, llena de agujeros, que tenía adherida a la espalda. Luego descorrió la espesa cortina y, en el maylis en penumbra, tuvo que buscar casi a tientas la tinaja. El agua tampoco consiguió refrescarle. En el exterior el calor seguramente sería insoportable, pues no se escuchaba ruido alguno en la calle, ni siquiera las voces de los muchachos, que son capaces de soportarlo todo con tal de estar fuera de sus casas. Aguzó aún más el oído: desde la terraza llegaba el monótono arrullo de un palomo. Asbag se acordó entonces del haman.