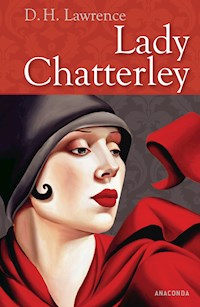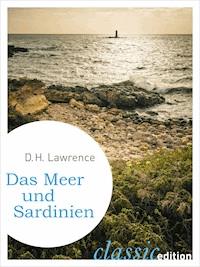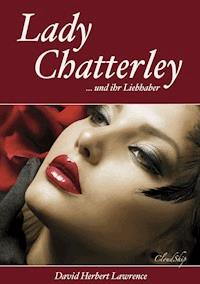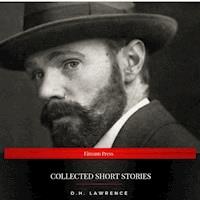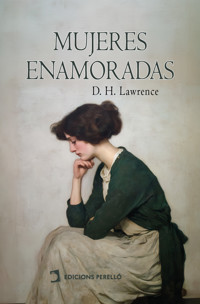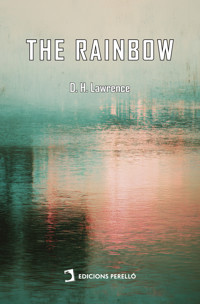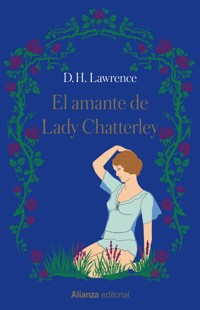Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Cõ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicõs
- Sprache: Spanisch
Esta novela, situada en el puritanismo victoriano, y prohibida en Inglaterra por su contenido erótico, habla sobre la relación de una dama de la alta sociedad con un trabajador de su esposo. Pero más allá de entablar una novela sobre los deseos carnales, D.H. Lawrence habla sobre la relación interpersonal de un hombre y una mujer, el significado de la conciencia, los impulsos afectivos y, sobretodo, la ternura que existe entre los seres humanos. Lawrence fue un crítico de las rigideces y los sistemas esquemáticos e hipócritas que imperaban en esos años, reflejados en esta obra, lo que hace este clásico de la literatura contemporánea, una novela imperdible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El amante de Lady Chatterley
El amante de Lady Chatterley (2020)
D. H. Lawrence
Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
Edición: Noviembre 2020
Imagen de portada: Sarah Goodridge. Original from The MET museum. Digitally enhanced by rawpixel.
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
El amante de Lady Chatterley
Lady Chatterley o la Gran Bretaña frente al espejo
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
Lady Chatterley o la Gran Bretaña frente al espejo
Prólogo
El amante de Lady Chatterley no sólo es la historia de Constance Chatterley, su marido el baronet Clifford Chatterley y el guardabosques Oliver Mellors, también es una aguda radiografía de la idiosincrasia de una Gran Bretaña en tránsito entre dos épocas y enfrentada consigo misma, que se debatía entre los últimos vestigios señoriales propios del paisaje bucólico y rural, ensuciado ya por la extracción de carbón, necesaria para el funcionamiento de las grandes máquinas, y las ciudades cosmopolitas fruto de la Revolución Industrial. Era un tiempo incierto para un país aturdido por los aires de cambio que tenía un pie en el pasado y otro en la modernidad, que aún estaba herido por la Primera Guerra Mundial y sostenía precariamente las añejas costumbres y estructuras sociales heredadas del siglo XIX que se hallaban a punto de derrumbarse.
Quizá por ello esta novela de David Herbert Lawrence, una de las más escandalosas de su tiempo, resultó demasiado para un Reino Unido roto y en transición: no sólo por las descripciones explícitas del intercambio carnal, sino también por retratar la decadencia de la vieja Inglaterra, encarnada por Clifford Chatterley, y su metamorfosis en una nación mecanizada, con un nuevo estilo de belleza urbana, ajena a la fealdad de la pobreza rural y abierta a valores liberales que constituían un atentado ideológico y moral contra la “organicidad natural” del antiguo régimen, como la movilidad de clases que representa Oliver Mellors y el vivo deseo de Constance por un sirviente de su marido. Así, El amante de Lady Chatterley vio la luz en Florencia en 1928, en una edición privada, y sólo fue publicada en la Gran Bretaña en 1960.
Si bien desde la perspectiva de nuestra actualidad la narración parece ingenua, incluso en sus momentos más eróticos, y exagerada la conmoción que causó, vista con los ojos de los años veinte del siglo pasado es fácil advertir por qué fue tan incómoda. Además de profundizar en la insumisa sexualidad de Constance, abundando en las razones psicológicas de su desencanto, Lawrence también lanzó dardos de ironía contra la escena literaria e intelectual de su momento —la misma que lo calificó de pornógrafo e impidió la publicación del libro—, sostuvo un discurso antibelicista y añadió una sutil representación de la homosexualidad masculina como algo casi natural. A la vez, dentro de una sociedad en la que el feminismo iba en ascenso y Freud todavía era una moda, ofreció buenas razones para la rebeldía de la protagonista y su desobediencia conyugal, y acabó por ponerse de su parte, en el polo contrario del rancio conservadurismo de la aristocracia terrateniente.
La novela no sólo es un espejo de su tiempo, sino un continuo juego de contrastes y reflejos opuestos que van más allá de los registros paisajísticos: Constance Chatterley es una mujer educada, moderna, capaz de sostener opiniones y tomarse libertades íntimas y de clase; está muy consciente de sus inquietudes sexuales y de su necesidad de satisfacerlas, pero también conoce la abnegación, la abstinencia y el placer derivado del intelecto: de ahí su conexión con Clifford, su marido discapacitado, para quien el sexo es una urgencia poco importante en comparación con sus preocupaciones artísticas y su voraz apetito de éxito; por eso mismo, no le molesta la posibilidad de que su mujer sea infiel siempre que, de preferencia, lo sea con alguien de su misma clase y con algo de inteligencia.
De igual forma, en oposición a la defensa de los valores puritanos de la vieja Inglaterra que comparten los amigos de Clifford, el bolchevismo —término que en la novela resume las luchas sociales de las masas tras el triunfo de la Revolución de Octubre— es definido, en medio de charlas ilustres en la augusta propiedad de los Chatterley, como una máquina que absorbe al ser humano impulsado por el odio a la burguesía, que a su vez es el paradigma del individualismo. Para Clifford ese odio, esa desconexión orgánica que mueve a la crítica literaria de la que se burla acremente, es la misma fuerza visceral que devasta los campos envenenados y consume los antiguos castillos solariegos como lo consume a él; un odio físico que obtiene su alimento de los aires de cambio y que, sin que Clifford lo sepa, forma parte de él mismo.
A su vez, en el extremo más distante de Clifford y su afectado refinamiento está Oliver Mellors, antiguo miembro del ejército que ha elegido el oficio de guardabosques y la austera soledad de su cabaña. Miembro de la clase baja, pero hombre culto hecho de lecturas y siervo altivo, retador, uno de los que no inclinan la cabeza, Mellors es un hombre a caballo entre el régimen que agoniza y el reinado de la máquina, aunque ha renunciado a ambos. Carente de ambiciones, sólo la pasión es capaz de sacudir su tedio: ese será su vínculo con Constance Chatterley.
Más allá de este entramado de contrastes y reflejos sociales, y de su incisivo análisis psicológico, histórico y contextual, Lawrence —observador mordaz— tuvo la sorpresiva capacidad de prever asuntos muy lejanos a su época, como la fertilización in vitro, que proponía como una opción para que las mujeres dejaran de preocuparse por la maternidad, y la internet. Cito: “En nuestros días los confines del mundo están a cinco minutos de Charing Cross. Mientras las conexiones inalámbricas están activas, en la tierra no hay lugares lejanos”. Esa oración podría haber sido escrita en la Inglaterra de hoy, y ser aún su reflejo.
No es de extrañar entonces que El amante de Lady Chatterley resultara una novela escandalosa y adelantada a su tiempo. No fue, tampoco, la primera obra de Lawrence que pasó por manos censoras —su publicación en el Reino Unido tuvo lugar tras un largo juicio casi cuarenta años después de la primera edición italiana—; su tercera novela, El arco iris (1915), corrió la misma suerte tras una investigación por obscenidad. Muchos años más tarde, tras la prohibición de El amante..., Lawrence respondió a sus detractores con una serie de versos satíricos y un ensayo sobre el tema: Pornografía y obscenidad.
David Herbert Richard Lawrence nació el 8 de septiembre de 1855 en el pueblo minero de Eastwood, Inglaterra, punto de referencia al que solía regresar en su trabajo literario. Fue hijo de Arthur John Lawrence, un minero casi analfabeto, y de la docente Lydia Beardsall. Obtuvo su primer reconocimiento al ganar un concurso de relatos breves del diario Nottingham Guardian. Posteriormente, en 1908, se trasladó a Londres y se dedicó a la enseñanza hasta 1911, año en que, tras una grave neumonía, dejó su trabajo como profesor para entregarse por entero a la escritura.
Amigo de Katherine Mansfield y de Aldous Huxley, y elogiado a contrapelo de la crítica por E. M. Foster, quien lo llamó “el novelista imaginativo más grande de nuestra generación”, pasó gran parte de su vida en un intenso peregrinaje con la salud quebrantada por la neumonía, la malaria y la tuberculosis. A pesar de ello, y del hostigamiento que sufrió por su obra, se movía cómodamente en varios géneros: lo mismo escribió novelas, libros de cuento, ensayo y poesía, obras teatrales y crónicas de viaje que ejercicios de crítica literaria y traducciones. El amante de Lady Chatterley es su novela más conocida.
I
La nuestra es esencialmente una época trágica, así que nos negamos a asumirla de manera trágica. Ha ocurrido el cataclismo, nos hallamos entre las ruinas y comenzamos a construir pequeños hábitats, a crear nuevas esperanzas. Es un trabajo pesado, no hay un camino terso hacia el futuro: pero rodearemos los obstáculos o pasaremos sobre ellos. Hemos de vivir, no importa cuántos firmamentos se hayan desplomado.
Esta era a grandes rasgos la posición de Constance Chatterley. La guerra había derribado el techo sobre su cabeza y ella cayó en la cuenta de que había que vivir y aprender.
Se había casado con Clifford Chatterley en 1917, cuando él volvió a casa con un mes de permiso. La luna de miel duró un mes. Luego él retornó a Flandes, de donde fue enviado de nuevo a Inglaterra más o menos en trozos. Constance, su esposa, tenía por entonces veintitrés años; él, veintinueve.
El apego de Clifford a la vida era maravilloso. No murió y los trozos parecieron unirse de nuevo. Durante dos años estuvo en manos de los médicos. Luego lo dieron de alta y retornó a la vida con la mitad inferior del cuerpo, de las caderas para abajo, paralizada para siempre.
Esto ocurrió en 1920. Clifford y Constance volvieron a su hogar, Wragby, la casona familiar. El padre de Clifford murió y Clifford se convirtió en baronet, Sir Clifford, y Constance en Lady Chatterley. Comenzaron a su vida doméstica y conyugal en la más bien desolada casa de los Chatterley, con un ingreso insuficiente. Clifford tenía una hermana, que había abandonado la casa. Por lo demás, no había parientes cercanos. El hermano mayor había muerto en la guerra. Clifford, inválido para siempre, y sabiendo que no tendría hijos, volvió al hogar en las brumosas Midlands para, mientras pudiera, mantener vivo el nombre de los Chatterley.
No se hallaba abatido. Podía moverse en una silla de ruedas y tenía otra silla impulsada por un pequeño motor, de modo que podía pasear sin prisas por el jardín y visitar el melancólico parque del cual estaba orgulloso, aunque fingía que no le interesaba.
Como había sufrido mucho, la capacidad de sufrimiento casi lo había abandonado. Permanecía ajeno, brillante y jovial, casi podría decirse que chispeante, con el rostro sonrosado y de apariencia sana y los ojos de un azul pálido luminosos y desafiantes. Eran sus hombros anchos y fuertes, sus manos poderosas. Vestía ropa cara y usaba elegantes corbatas de Bond Street. Aun así, en su rostro podía advertirse la mirada vigilante y el aire ausente de un inválido.
Casi había perdido la vida y lo que quedaba era inapreciable para él. En el ansioso brillo de sus ojos era notorio cuán orgulloso estaba de seguir vivo después de la catástrofe. Herido en lo profundo, algo dentro de él había perecido y una parte de sus sentimientos se había esfumado. Quedaba un vacío de insensibilidad.
Constance, su esposa, era una mujer de buen color y aspecto campesino, pelo castaño y un cuerpo fuerte, movimientos pesados, llena de una excepcional energía. Tenía unos ojos grandes e inquisitivos, una voz dulce y suave, y parecía recién llegada de su pueblo natal. Nada de esto era cierto. Era hija del viejo Sir Malcolm Reid, en otros tiempos muy conocido como miembro de la Real Academia de Pintura. Su madre había sido una fabiana culta de los días venturosos del prerrafaelismo. Educadas entre artistas y socialistas cultos, Constance y su hermana Hilda habían gozado de lo que podría llamarse una formación estética nada convencional. Habían sido llevadas a París, Florencia y Roma para respirar arte, y también en otra dirección, a grandes congresos socialistas en La Haya y Berlín, donde los oradores hablaban en todas las lenguas civilizadas y a nadie le extrañaba.
En consecuencia, desde temprana edad las dos chicas no se sentían intimidadas ni por el arte ni por las ideas políticas. Constituían su ambiente natural. Eran a la vez cosmopolitas y provincianas, con el provincianismo cosmopolita del arte fusionado con las ideas sociales puras.
Fueron enviadas a Dresde a la edad de quince años, entre otras cosas para aprender música. Y la pasaron muy bien allí. Vivían su libertad entre estudiantes, discutían sobre temas filosóficos, sociológicos y artísticos con los hombres, y eran tan competentes como los hombres: mejores aún, puesto que eran mujeres. Vagabundeaban por los bosques con vigorosos jóvenes provistos de guitarras, ¡cling, clang! Cantaban las canciones de los Wandervogel, jóvenes amantes de la naturaleza, y eran libres. ¡Libres! Qué palabra tan grande. Al aire libre, en las mañanas de los bosques, con jóvenes lujuriosos y de voces magníficas, libres de hacer lo que quisieran y, sobre todo, de decir cuanto les viniera en gana. Era la charla la materia suprema: un apasionado intercambio de palabras. El amor era un ingrediente menor.
Hilda y Constance habían tenido tímidas aventuras amorosas a la edad de dieciocho años. Los jóvenes con quienes charlaban tan apasionadamente y cantaban con tanto brío y acampaban con entera libertad bajo los árboles, deseaban por supuesto el contacto amoroso. Las muchachas dudaban, pero se hablaba tanto del asunto que sin duda era muy importante. Y los hombres se mostraban ávidos y humildes. ¿Por qué una chica no podía ser como una reina y ofrendarse como un regalo?
De modo que se regalaron, cada una al joven con quien sostenía las discusiones más íntimas y sagaces. Tales discusiones eran lo esencial: hacer el amor y relacionarse eran sólo una suerte de reversión primitiva con una pizca de anticlímax. Luego, la chica se hallaba menos enamorada del muchacho y algo dispuesta a odiarlo, como si él hubiese invadido la vida privada y la libertad interior de ella. Porque, por supuesto, si se era una chica. toda la dignidad y el sentido de la vida consistían en poseer una libertad absoluta, perfecta, pura y noble. ¿Qué otra cosa significaba la vida de una chica? Sacudirse las viejas relaciones y sometimientos.
Por mucho que se abonara con sentimientos, el asunto del sexo implicaba una de las más antiguas y sórdidas relaciones y sumisiones. Los poetas que lo glorificaban eran hombres en su mayoría. Las mujeres siempre habían sabido que existía algo mejor, algo más alto. Y ahora lo sabían con mayor certidumbre que nunca. La inmaculada y hermosa libertad de una mujer era infinitamente más portentosa que el amor sexual. El único inconveniente era que los hombres estuvieran tan rezagados de las mujeres en este asunto: insistían como perros en la cuestión del sexo.
Y una mujer tenía que ceder. Un hombre era como un niño con apetitos. Y la mujer tenía que concederle lo que deseaba o él, como un niño, se tornaría desagradable y escaparía y estropearía lo que era una relación muy grata. La mujer podía ceder ante un hombre sin someter su yo interior, libre. Eso que los poetas y los lenguaraces del sexo no parecían tomar en cuenta lo suficiente. Una mujer podía tomar a un hombre sin entregarse verdaderamente. Podía tomarlo sin someterse a su poder. Más bien, podía usar la cuestión del sexo para ejercer poder sobre él. Le bastaba con contenerse en las relaciones sexuales y dejar que el chico finalizara y se desgastara sin que ella llegara al punto crítico: entonces ella podía prolongar la relación y alcanzar su orgasmo usándolo como una mera herramienta.
Las dos hermanas habían tenido ya experiencias amorosas cuando llegó la guerra y las apresuraron a volver a casa. Ninguna se había enamorado de joven alguno, a menos que él y ella fueran verbalmente muy cercanos: es decir, a menos que estuvieran profundamente interesados en conversar. Qué asombrosa, profunda e increíble emoción se percibía al hablar apasionadamente con un joven de verdad inteligente durante horas, y seguir haciéndolo día tras día durante meses... ¡Y no se daban cuenta de ello hasta que sucedía! La promesa del paraíso: “Tendrás hombres con quienes hablar”, nunca fue formulada. Y se cumplió antes de que ellas supieran lo que significaba una promesa así.
Y si después de la intimidad estimulada por estas discusiones vívidas e intensificadas por el alma el sexo era más o menos inevitable, pues que así fuera. Fin del capítulo. Tenía una emoción propia: una extraña emoción que vibraba dentro del cuerpo, un espasmo final de autoafirmación, excitante como la última palabra, y muy semejante a la hilera de asteriscos que podía ponerse para señalar el final de un párrafo y romper con el tema.
Cuando las chicas volvieron a casa durante el verano de 1913, Hilda de veinte años y Connie de dieciocho, a su padre no le quedó duda de que habían vivido la experiencia amorosa.
L’amour avait passe par la, como alguien dijo. Pero el padre era un hombre de experiencia y dejó que la vida siguiera su curso. En cuanto a la madre, una inválida nerviosa en los últimos meses de su vida, deseaba que sus hijas fueran “libres” y “se realizaran”. Ella nunca había logrado ser ella misma, se le había negado. Sabría el cielo por qué, pues era una mujer con ingresos propios y determinación. Culpaba al marido. La verdad es que dependía de una vieja huella de autoridad que dominaba su mente o su alma y de la que nunca pudo deshacerse. Nada que ver con Sir Malcolm, quien permitía que su independiente, hostil y nerviosa cónyuge viviera a su modo, mientras él seguía su particular camino.
De modo que las chicas eran libres y volvieron a Dresde y la música y la universidad y los jóvenes. Amaba cada una a su respectivo joven y cada joven las amaba con la pasión de la atracción mental. Todas las admirables cosas que los jóvenes pensaban, declaraban y escribían, lo pensaban, declaraban y escribían para ellas. El joven de Connie era musical, el de Hilda, técnico. Y ellos simplemente vivían para las chicas. En sus cerebros y en sus emociones mentales, claro. En otros aspectos mostraban cierto rechazo, aunque no lo sabían.
Era evidente que el amor había pasado por ellos: es decir, la experiencia física. Era curiosa la delicada e inconfundible transformación que experimentaban los cuerpos de hombres y mujeres: la mujer florecía, se redondeaba sutilmente, sus ángulos de juventud se suavizaban y su expresión era nerviosa o triunfal; el hombre se tornaba tranquilo, introvertido, la forma de sus hombros y sus nalgas era menos firme, más difuminada.
En el auténtico entusiasmo sexual dentro del cuerpo, las hermanas casi sucumbieron ante el extraño poder masculino. Pronto se recuperaron, tomaron tal entusiasmo como una mera sensación y permanecieron libres. Los hombres, en gratitud a la mujer por la experiencia sexual, permiten que sus almas escapen hacia ellas. Y después era como si hubieran perdido dos monedas y recuperado una. El hombre de Connie podía estar enfurruñado y el de Hilda mostrarse un tanto burlón. ¡Así son los hombres! Ingratos y jamás satisfechos. Cuando no los aceptas te odian porque no los quieres; y cuando los acoges de nuevo te odian por cualquier otra razón. O sin razón alguna, son niños descontentos y es imposible satisfacerlos, aunque la mujer haga cuanto pueda.
Como quiera que sea, estalló la guerra. Hilda y Connie volvieron apresuradamente a casa, donde habían estado en mayo para los funerales de su madre. Antes de la Navidad de 1914 sus jóvenes alemanes habían muerto y las hermanas los lloraron, los amaban apasionadamente y pronto los olvidaron. Ya no existían.
Las dos jóvenes vivían en la casa paterna —en realidad materna— de Kensington y alternaban con el grupo de jóvenes de Cambridge, el grupo que se pronunciaba por la “libertad”, los pantalones de franela, las camisas de franela de cuello abierto, una muy cultivada especie de anarquía sentimental, una voz susurrante y unos modales extremadamente sensibles. Inesperadamente, Hilda se casó con un hombre diez años mayor, el miembro más antiguo del grupo de Cambridge, hombre al que no le faltaba el dinero y gozaba de un confortable empleo hereditario en el gobierno: para más, escribía ensayos filosóficos. Se fue a vivir con él a una modesta casa en Westminster y se codeó con esa sociedad de gente del gobierno que no ocupa los puestos más altos pero que es, o podría ser, el auténtico poder intelectual de la nación, gente que sabe de qué habla o habla como si lo supiera.
Connie realizaba una forma atemperada de trabajo bélico y se reunía con los intransigentes de pantalón de franela de Cambridge, que por el momento se reían de todo. Su “amigo” era Clifford Chatterley, un joven de veintidós años que abandonó a toda prisa Bonn, donde estudiaba los aspectos técnicos de la minería del carbón. Antes había pasado dos años en Cambridge. Ahora era teniente en un regimiento elegante y, gracias al uniforme, podía burlarse de todo de manera encantadora.
Clifford Chatterley era de clase más alta que Connie. Connie pertenecía a la intelectualidad acomodada, pero él era un aristócrata. No de los más elevados, pero lo era. Su padre era baronet y su madre era hija de un vizconde.
Si bien Clifford era de más noble cuna que Connie, de más “alta sociedad”, a su manera resultaba provinciano y tímido. Se sentía confortable en el limitado “gran mundo”, es decir, en la sociedad aristócrata terrateniente, pero lo intimidaba y lo ponía nervioso ese otro gran mundo constituido por las vastas hordas de las clases medias y bajas y los extranjeros. La verdad sea dicha, lo asustaba un poco la humanidad de las clases medias y bajas, y los extranjeros que no pertenecían a su clase. De alguna manera paralizante, era consciente de su indefensión, aunque poseía la defensa del privilegio. Curioso fenómeno de nuestros tiempos.
De allí que la indulgente seguridad de una chica como Constance Reid lo hubiera fascinado. En el caótico mundo exterior, ella era mucho más dueña de sí que Clifford dueño de sí mismo.
Aunque Clifford también era un rebelde, incluso se rebelaba contra su clase. Quizá rebelde sea una palabra excesiva. La verdad es que estaba atrapado en el rechazo general y popular de los jóvenes de todo convencionalismo y de cualquier clase de autoridad. Los padres eran ridículos: el suyo, tan obstinado, el que más. Los gobiernos eran ridículos: en especial el nuestro, de esos que siempre esperan ver qué pasa. Los ejércitos eran ridículos, y lo eran los viejos generales mediadores, sobre todo el congestionado Kitchener. También la guerra fue ridícula, aunque mató mucha gente.
De hecho, todo era un poco ridículo o muy ridículo. Todo lo relacionado con la autoridad en el ejército, el gobierno o las universidades, era ridículo hasta cierto punto. Y también eran ridículas las aspiraciones de la clase gobernante a gobernar. Sir Geoffrey, el padre de Clifford, era intensamente ridículo, talando árboles y sacando a los hombres de su mina para lanzarlos a la guerra; y él mismo era prudente y patriótico, aunque gastaba en su país más dinero del que obtenía.
Cuando la señorita Chatterley —Emma— llegó de las Midlands a Londres para realizar labores de enfermería, hacía constantes comentarios, de manera discreta, sobre Sir Geoffrey y su resuelto patriotismo. Herbert, el hermano mayor y heredero, se reía con ganas, aunque eran sus árboles los que talaban para apuntalar trincheras.
Clifford se limitaba a sonreír nerviosamente. Todo era ridículo, en verdad. ¿Y si se estaba muy cerca uno devenía ridículo también? Al menos la gente de otra clase, como Connie, era sincera acerca de algo. Creía en algo.
Eran más sinceros acerca de los Tommies y la amenaza de la conscripción, y la escasez de azúcar y caramelos para los niños. En todos esos temas las autoridades eran ridículamente culpables. Pero Clifford no se lo tomaba en serio. Para él las autoridades eran ridículas por naturaleza, no por los caramelos o los Tommies.
Las autoridades se sentían ridículas y se comportaban de manera ridícula y entretanto todo era como una fiesta del sombrerero loco. Hasta que las cosas empeoraron y Lloyd George vino a salvar la situación. Esto sobrepasaba el ridículo, y el joven rebelde dejó de reír.
En 1916 Herbert Chatterley murió en combate y Clifford se convirtió en heredero. Cosa que lo aterrorizaba. Sin embargo, su importancia como hijo de Sir Geoffrey y muchacho de Wragby le fueron inculcados de tal modo que nunca pudo escabullirse. Sabía que también esto, a los ojos del vasto y crispado mundo, era ridículo. Heredero ahora y responsable de Wragby. ¿Acaso no era terrible? Y al mismo tiempo espléndido y, quizá, sencillamente absurdo.
Nada tenía Sir Geoffrey de absurdo. Era mediocre y nervioso, introvertido y obstinadamente determinado a salvar a su país y su propia posición, con Lloyd George o con quien fuera. Así de aislado estaba, tan divorciado de la Inglaterra que era en verdad Inglaterra; tan profundamente incapaz que se permitía tener una buena opinión de Horatio Bottomley Sir Geoffrey defendía Inglaterra y a Lloyd George, como sus antepasados habían defendido Inglaterra y a San Jorge, y jamás entendió la diferencia. De modo que talaba árboles y apoyaba a Lloyd George e Inglaterra, a Inglaterra y a Lloyd George.
Y quería que Clifford se casara y tuviera un heredero. Clifford sentía que su padre era un anacronismo sin esperanza. ¿Pero en qué le iba él por delante, excepto en la penosa sensación de que todo era ridículo, y en el supremo ridículo de su propia posición? Así y todo, tomo su baronía y Wragby con gran seriedad.
La alegre excitación había salido al fin de la guerra... muerta. Demasiada muerte, demasiado horror. Un hombre necesitaba apoyo y consuelo. Un hombre necesitaba tener un ancla en el mundo seguro. Un hombre necesitaba una esposa.
Los Chatterley, dos hermanos y una hermana, habían vivido curiosamente aislados, encerrados uno con otro en Wragby, a pesar de sus relaciones. La sensación de aislamiento intensificó los lazos familiares, el sentido de la debilidad de su posición, un sentido de indefensión, a pesar de, o a causa de, el título y la tierra. Se hallaban al margen de las Midlands industrializadas en las que transcurrían sus vidas. Y se habían marginado de su clase social a causa de la naturaleza taciturna, obstinada y solitaria de Sir Geoffrey, su padre, de quien hacían escarnio, pero a quien debían su naturaleza sensible.
Los tres afirmaban que podrían vivir juntos para siempre. Y ahora Herbert había muerto Y Sir Geoffrey deseaba que Clifford se casara. Sir Geoffrey casi no lo mencionaba, pero su muda y lúgubre insistencia dificultaba la resistencia de Clifford.
Pero Emma dijo ¡no! Era diez años mayor que Clifford y sostenía que el matrimonio constituiría una deslealtad, una traición a lo que habían defendido los jóvenes de la familia.
A pesar de todo Clifford se casó con Connie y pasó un mes de luna de miel con ella. Corría el año terrible de 1917 y estaban tan unidos como dos personas juntas en un barco que se hunde. Clifford era virgen cuando se casó y la parte sexual no significaba mucho para él. Con exclusión de esto, él y ella se entendían a la perfección. Y a Connie la contentaba esa intimidad que iba más allá del sexo, más allá de la satisfacción masculina. Por su parte, Clifford no parecía empeñado únicamente en buscar su satisfacción, como sucede con tantos hombres. No, la intimidad era más profunda, más personal. Y el sexo era un simple accidente, un agregado, uno de esos curiosos procesos orgánicos obsoletos que persistían en su propia torpeza, pero no eran realmente necesarios. Connie deseaba tener hijos, aunque sólo fuera para fortalecerla ante su cuñada Emma.
Pero a principios de 1918 Clifford fue enviado a casa destrozado y no hubo hijos. Y Sir Geoffrey murió de vacuidad.
II
Connie y Clifford se establecieron en Wragby en el otoño de 1920. La señorita Chatterley, disgustada aún por la deserción de su hermano, se había mudado a un pequeño piso en Londres.
Wragby era una antigua casona alargada de piedra parda comenzada a mediados del siglo XVIII y con añadidos posteriores, hasta que se convirtió en una madriguera sin distinción. Se hallaba en una elevación en medio de un parque de viejos robles, pero, ¡ay!, a corta distancia podía verse la chimenea de la mina de Tevershall, cercada por nubes de humo y vapor, y entre un húmedo y brumoso ambiente, la tosca aglomeración del poblado de Tevershall, que comenzaba casi a las puertas del parque y extendía su fealdad sin esperanza a lo largo de un par de kilómetros: casas, hileras de casas de ladrillo miserables y pequeñas, con techos de pizarra negra, ángulos agudos y una tristeza obstinada y vacía.
Connie estaba acostumbrada a Kensington, a las colinas de Escocia, a las ondulaciones de Sussex: esa era su Inglaterra. Con la actitud estoica de los jóvenes, le bastó una mirada para asumir la fealdad sin alma de la minería de carbón y hierro de las Midlands, y la tomó como lo que era, algo inconcebible en lo que no valía la pena pensar. Desde las deprimentes habitaciones de Wragby podía escuchar el traqueteo de las cribas del pozo, el zumbido de los motores, los rumores metálicos en el patio de maniobras, el ronco lamento de las locomotoras. El tiradero del pozo de Tevershall estaba ardiendo, había estado ardiendo durante años y costaría una fortuna apagarlo. Así que lo dejaron arder. Y cuando el viento soplaba en su dirección, lo cual ocurría a menudo, la casa se llenaba de la peste de la combustión sulfurosa de los excrementos de la tierra. Incluso en los días sin viento el aire olía a cosa subterránea, azufre, hierro, carbón, ácidos. Y aun en las rosas navideñas las manchas se asentaban con persistencia, inverosímiles, como un maná negro que caía de un cielo de perdición.
Bueno, allí estaba: ¡inevitable como el resto de las cosas! Era espantoso, ¿mas para qué esforzarse? Así era y así seguiría siendo. Era parte de la vida, como todo lo demás. Por la noche, en el bajo techo de nubes ardían temblorosos manchones rojos, hinchándose y contrayéndose como dolorosas quemaduras. Eran los hornos. Al principio este horror fascinaba a Connie, era como si viviera bajo la tierra. Luego se acostumbró. Y por las mañanas llovía.
Clifford decía que Wragby le gustaba más que Londres. La comarca tenía voluntad propia y su gente poseía agallas. Connie se preguntaba qué más tendrían: ciertamente, ni ojos ni mente. Eran personas demacradas, amorfas y tristes como la campiña e igualmente hostiles. Aunque en su profundo farfullar del dialecto y en el restregar de sus claveteadas botas de trabajo contra el asfalto cuando volvían a casa en pandillas, había algo terrible y un tanto misterioso.
No hubo bienvenida para el joven propietario, ni fiestas ni comité de recepción, ni siquiera una flor. Sólo un oscuro trayecto en automóvil por un camino oscuro y húmedo, en medio de árboles sombríos, cruzando la pendiente del parque donde grises y húmedas ovejas se alimentaban, hasta el montículo donde la casa desplegaba su fachada parda y el ama de llaves y su marido merodeaban como inseguros huéspedes sobre la faz de la tierra, listos para musitar unas palabras de bienvenida. No hubo comunicación entre la casa Wragby y Tevershall. Nada. No se tocaron las gorras ni hubo reverencias. Los mineros se limitaron a mirar, los comerciantes levantaron sus gorras hacia Connie como si fuera una conocida y asintieron nerviosos hacia Clifford. Eso fue todo. Un golfo intransitable y una especie de resentimiento silencioso en cada lado. Al principio Connie sufrió la permanente llovizna de resentimiento que venía del poblado. Luego se endureció ante ella y la convirtió en un tónico, algo revitalizante. No que Clifford y ella fueran aborrecidos, sólo que pertenecían a una especie distinta de los mineros. Golfo infranqueable, inefable brecha, tal como quizá no exista al sur de Trento. Pero existe en las Midlands y en el infranqueable golfo del norte industrial, a través del cual no hay comunicación posible. Te quedas en tu lado y me quedo en el mío. Extraña negación del pulso común de la humanidad.
El poblado simpatizaba con Clifford y Connie en abstracto. Pero en la carne concreta: —¡Déjame en paz! —de cada lado.
El párroco era un buen hombre de unos sesenta años, dedicado a su trabajo y personalmente reducido casi a la ausencia de identidad por el silencio —¡Déjame en paz!— del poblado. Las esposas de los mineros eran en su mayor parte metodistas. Los mineros no eran nada. El atuendo oficial que llevaba el clérigo era suficiente para ocultar el hecho de que era un hombre como cualquier otro. No, era el señor Ashby, una especie de institución de rezos y sermones.
El obstinado e instintivo “Somos tan buenos como usted, así sea Lady Chatterley”, confundía y desconcertaba muchísimo a Connie al principio. La extraña y sospechosa falsa amabilidad con la cual las esposas de los mineros acogían sus intentos amistosos; el insólitamente ofensivo tinte de: “¡Oh, Dios mío! Ahora soy alguien, Lady Chatterley me dirige la palabra, pero no tiene por qué pensar que no soy tan buena como ella”, que siempre oía en las voces a medias zalameras de las mujeres, le resultaba insoportable. No había manera de superarlo. Era un acto de rebeldía totalmente ofensivo.
Clifford se desentendió de todos ellos y Connie aprendió a hacer lo mismo; pasaba a su lado sin mirarlos y ellos la veían como si fuera una muñeca de cera andante. Cuando tuvo que tratar con ellos, Clifford se mostró altivo y desdeñoso; de nada servía ser amable. De hecho, se portaba altanero y despreciativo con cualquiera que no fuera de su clase. Mantenía su estatus y no hacía intento alguno de conciliación. Y la gente ni lo quería ni lo rechazaba; formaba parte de las cosas, como el tiradero de la mina o como el mismo Wragby.
Clifford era extremadamente tímido y muy consciente de que era un inválido. Odiaba el trato con la gente excepto sus sirvientes. Porque dependía de una silla de ruedas y una silla de motor. Aun así, seguía vistiéndose con elegancia, gracias a sus sastres caros, y usaba las cuidadas corbatas de Bond Street como antaño y se veía tan inteligente e impresionante como siempre. Nunca había sido uno de esos afeminados jóvenes modernos: era más bien campestre, de rostro rubicundo y hombros anchos. Pero su voz suave y reflexiva, y sus ojos, a la vez audaces y asustados, seguros e indecisos, revelaban su naturaleza. Su comportamiento era a menudo arrogante, y luego volvía a ser sencillo y discreto, casi tembloroso.
Connie y Clifford estaban muy unidos, a la distante manera moderna. A Clifford, el golpe de la invalidez lo había lastimado en lo profundo y le impedía ser relajado y frívolo. Era una cosa herida. Y como tal, Connie se apegaba a él apasionadamente. Aunque de nada servía que percibiera la limitada relación que tenía él con la gente. En cierto sentido, los mineros eran su gente, pero Clifford los veía como objetos más que como hombres, parte de la mina más que de la vida, toscos fenómenos naturales en vez de seres humanos como él. De alguna manera les temía, no soportaba que lo miraran ahora que era un lisiado. Y la extraña y agreste vida de los mineros le parecía tan poco natural como la de los erizos.
Clifford sentía un remoto interés, como el de un hombre que mirara a través de un microscopio o un telescopio. No tenía trato. No trataba con nadie, salvo, por tradición, con Wragby, y mediante el estrecho lazo de la defensa de la familia, con Emma. Más allá, nada le afectaba. Connie se daba cuenta que ella misma no le interesaba; quizá no había nada que rescatar en él; simplemente se negaba al contacto humano.
La verdad es que Clifford dependía totalmente de ella, la necesitaba en todo momento. Aunque era un hombre grande y fuerte, se hallaba indefenso. Podía desplazarse en la silla de ruedas y pasear con lentitud por el parque en la silla motorizada. Y cuando estaba solo era un caso perdido. Necesitaba a Connie para que le confirmara que él existía.
Y aun así era ambicioso. Le había dado por escribir relatos, extraños relatos personales sobre gente que había conocido. Historias ingeniosas, vengativas y, de alguna misteriosa manera, carentes de significado. Su capacidad de observación era extraordinaria y peculiar. Pero no había emoción, ningún contacto real. Era como si todo sucediera en el vacío. Y como en nuestros días el territorio de la vida es por mucho un escenario artificialmente iluminado, los relatos eran fieles a la vida moderna, esto es, a la psicología moderna.
Clifford era morbosamente sensible cuando se trataba de sus relatos. Deseaba que todos los consideraran buenos, los mejores, superiores. Aparecían en revistas muy modernas y eran elogiados o desaprobados, como se acostumbra. A Clifford el rechazo lo torturaba, eran cuchillos que le clavaban. Como si todo su ser estuviera comprometido en esas historias.
Connie le ayudaba tanto como podía. Al principio con gran entusiasmo. Clifford, a su manera monótona, insistente, persistente, le consultaba todo, y ella respondía con su plena capacidad. Como si su alma, su cuerpo y su sexo despertaran y pasaran a los relatos del marido. Esto la emocionaba y la absorbía.
La vida física de la pareja era casi inexistente. Ella tenía que supervisar el manejo de la casa. Aunque el ama de llaves había servido muchos años a Sir Geoffrey, y la anciana casi seca, superlativamente correcta, que apenas podía llamarse sirvienta o incluso mujer, la que servía la mesa, había estado en la casa durante cuarenta años. Incluso las mujeres de la limpieza ya no eran jóvenes. ¡Era horrible! Lo mejor que podía hacerse con ese sitio era dejarlo en paz. ¡Todas esas habitaciones que nadie usaba, la rutina de las Midlands, la limpieza mecánica y el orden mecánico! Clifford había insistido en contratar una nueva cocinera, la mujer con experiencia que le había servido en su piso en Londres. Por lo demás, el lugar parecía gobernado por la anarquía mecánica. Todo funcionaba a la perfección, con estricta limpieza y estricta puntualidad, incluso con estricta honestidad. Para Connie se trataba de una anarquía metódica. No existía el calor de un sentimiento que mantuviera la casa orgánicamente unida. Era tan deprimente como una calle por la que nadie pasa.
¿Qué podía hacer Connie sino dejar las cosas como estaban? Así que dejó la casa por la paz. La señorita Chatterley acudía de vez en cuando con su fino rostro aristocrático y, triunfal, se regocijaba al ver que nada había cambiado. Nunca perdonaría a Connie por haberla expulsado de la unión intelectual con su hermano. Era ella, Emma, quien debería ayudar a Clifford a pulir sus relatos, sus libros; las historias de los Chatterley, algo nuevo en el mundo que ellos, los Chatterley, habrían creado. No habría otra categoría. Ninguna relación orgánica con el pensamiento y la expresión de antes. Únicamente algo nuevo en el mundo: los libros Chatterley, enteramente personales.
El padre de Connie, en una fugaz visita a Wragby, confesó a su hija:
—En cuanto a los trabajos de Clifford, son ingeniosos, pero no tienen sustancia. ¡No perdurarán!
Connie miró al corpulento caballero escocés que tan bien se las había arreglado en la vida, y sus ojos, sus azules y siempre azorados ojos, se opacaron. ¡No tienen sustancia! ¿Qué quiso decir con eso? Si los críticos lo elogiaban, el nombre de Clifford era casi célebre e incluso ganaba dinero, ¿qué quería decir su padre con eso de que no había nada en los escritos de Clifford? ¿Qué más podría haber?
Connie había adoptado la pauta de los jóvenes: lo que había en el momento era todo lo que había. Y un momento seguía a otro sin que necesariamente se correspondieran.
Durante su segundo invierno en Wragby, su padre le dijo:
—Connie, espero que no permitas que las circunstancias te conviertan en una demi-vierge.
—¡Una demi-vierge! —dijo vagamente Connie—. ¿Por qué no?
—A menos que así lo prefieras, por supuesto —dijo su padre sin demora. Y a Clifford, cuando se vieron a solas, le dijo lo mismo—: Me temo que a Connie no le sienta ser una demi-vierge.
—Una semivirgen —repuso Clifford, traduciendo la expresión para no equivocarse. Lo pensó un momento y su rostro enrojeció. Se hallaba molesto, se sentía ofendido—. ¿En qué sentido no le sienta? —inquirió con sequedad.
—Está muy delgada, angulosa. No es su estilo. No es una muchacha tipo sardina, sino una robusta trucha escocesa.
—¡Espero que sin las manchas! —dijo Clifford.
Más tarde pensó decir algo a Connie sobre el estado semivirgen de la situación entre ellos. No se atrevió. Gozaba de gran intimidad con ella y a la vez no eran suficientemente íntimos. En su mente y en la de ella, estaban muy unidos, pero en lo corporal no existían el uno para el otro y los dos se resistían a admitir el corpus delicti. Era muy íntimos y al mismo tiempo completamente ajenos.
Connie sospechó que su padre había dicho algo y ese algo rondaba en la cabeza de Clifford. Ella sabía que a él no le importaba que fuera una semivirgen o una mujerzuela, siempre que él no se enterara o no se lo hicieran ver. Lo que los ojos no ven y la mente no conoce, no existe.
Connie y Clifford llevaban casi dos años en Wragby viviendo su vida deficiente y absorbidos por Clifford y su trabajo. Sus intereses nunca habían dejado de fluir en torno a su trabajo. Hablaban y peleaban en torno a la composición, y sentían como si verdaderamente algo estuviera sucediendo, verdaderamente en el vacío.
Y hasta entonces la vida transcurría: en el vacío. Lo demás era una no existencia. Allí estaba Wragby, la servidumbre... como algo espectral, algo que no existía. Connie paseaba por el parque y por los bosques que circundaban el parque, disfrutaba la soledad y el misterio, pisaba la hojarasca otoñal y en primavera cortaba prímulas. Pero todo era un sueño o, mejor, un simulacro de realidad. Las hojas de roble eran para ella hojas de roble reflejadas en un espejo, y ella misma era una silueta sobre la que alguien había leído, recogiendo prímulas que sólo eran sombras o recuerdos, o meras palabras. Sin sustancia para ella, nada... ¡Sin roce, sin contacto! Sólo la vida con Clifford, ese interminable tejido de historias telarañas, minucias de conciencia, esos relatos de los cuales Sir Malcolm había dicho que no tenían sustancia y no prevalecerían. ¿Por qué tendría que haber algo en ellas, por qué tendrían que durar? Basta para cada día su propia maldad. Basta para cada momento la apariencia de realidad.
Clifford tenía numerosos amigos, en realidad conocidos, y los invitaba a Wragby. Invitaba a personas de todas clases, críticos y escritores, gente que ayudaría a promover sus libros. Y se sentían halagados por la invitación a Wragby y se volcaban en elogios. Connie lo entendía perfectamente. ¿Por qué no? Ese era uno de los fugaces reflejos del espejo. ¿Qué había de malo en ello?
Connie era la anfitriona de esa gente, casi todos varones. Incluso era la anfitriona para las ocasionales amistades aristocráticas de Clifford. Era una muchacha dulce, sanguínea, de apariencia campesina, pecosa, de grandes ojos azules, acairelado cabello castaño, voz afable y poderosas caderas, considerada muy “femenina” y algo anticuada. No era una chica “tipo sardina”, como un muchacho de pecho plano y nalgas escasas. Era muy femenina y muy inteligente.
De modo que los hombres, sobre todo los que no eran muy jóvenes, eran muy atentos con ella. Sabiendo la tortura que sufriría el pobre Clifford ante el menor indicio de coqueteo de parte de ella, no animaba a sus admiradores. Permanecía callada y como ausente, y no buscaba el contacto con ellos. Clifford estaba orgulloso de sí mismo.
La parentela de Clifford la trataba con amabilidad. Ella se daba cuenta de que tal amabilidad indicaba que no la temían, y juzgaba que esa gente sólo la respetaría si la asustaba un poco. Pero tampoco tenía contacto con ellos. Los dejaba ser amables y desdeñoso, los dejaba pensar que no había necesidad de desenvainar el acero y ponerse en guardia. No tenía una verdadera relación con ellos.
Pasó el tiempo. Aunque ocurriera cualquier cosa, nada sucedía, porque Connie se mantenía maravillosamente ajena al contacto. Ella y Clifford vivían en sus ideas compartidas y en los libros de Clifford. Connie recibía visitas, siempre había alguien en la casa. El tiempo pasaba como en los relojes, ocho y media en vez de siete y media.
III
Connie era consciente de su creciente intranquilidad. A causa de su falta de relaciones la inquietud iba apoderándose de ella como una locura. Crispaba sus nervios, aunque ella no lo deseara, tensaba su espina dorsal cuando ella no deseaba esforzarse sino reposar confortablemente. Era algo que se agitaba dentro de ella, en el útero, en alguna parte, y Connie sentía que debía saltar al agua y nadar hasta sacudírselo; una locura sin sosiego hacía latir violentamente su corazón, sin motivo. Y adelgazaba.
Pura y simple inquietud. A veces echaba a correr a través del parque, abandonaba a Clifford y se tendía boca abajo entre los helechos. Para escapar de la casa tenía que huir de la casa y de todo el mundo. El bosque era su único refugio, su santuario.
Pero no era un verdadero refugio, un santuario, porque no tenía vínculos con él. Era solamente un lugar donde podía ocultarse del resto. Nunca había comprendido el verdadero espíritu del bosque... si es que existía tal despropósito.
Sabía vagamente que de alguna manera se estaba quebrando. Sabía vagamente que se había desconectado: había perdido la comunicación con el mundo vital y lleno de sustancia. ¡Sólo le quedaban Clifford y sus libros, que no existían, que carecían de contenido! Vacío en el vacío. Lo entendía vagamente. Y era como golpearse la cabeza contra una roca.
Su padre la aconsejó nuevamente.
—¿Por qué no te buscas un novio, Connie? Te haría mucho bien.
Ese invierno Michaelis estuvo de visita unos días. Era un joven irlandés que
había hecho fortuna en Estados Unidos gracias a sus obras de teatro. Por un tiempo fue acogido con entusiasmo por la buena sociedad londinense, porque sus obras abordaban la buena sociedad. Paulatinamente la buena sociedad se dio cuenta de que había sido ridiculizada por esa rata dublinesa de alcantarilla y vino el repudio. Se le tildó de bruto y sinvergüenza. Se descubrió que odiaba lo inglés, y para la clase que lo descubrió ese era el peor de los crímenes. Lo descuartizaron y sus restos fueron arrojados a la basura.
Con todo, Michaelis tenía un apartamento en Mayfair y paseaba por Bond Street la imagen de un caballero, nadie puede lograr que los mejores sastres rechacen a los clientes de la peor calaña si esos clientes pagan.
Clifford había invitado a ese joven de treinta años cuando la carrera del joven pasaba por un mal momento. Clifford no titubeó. Michaelis llegaba quizás a los oídos de un millón de personas; y siendo como era un forastero desesperado, sin duda agradeció la invitación a Wragby en esa coyuntura, cuando la buena sociedad lo repudiaba. Tal agradecimiento sin duda “beneficiaría” a Clifford en Estados Unidos. ¡En buena hora! Un hombre recibe numerosos elogios, sean cuales fueren, si se habla bien de él, especialmente “allá”. Clifford era un recién llegado y era notable el sano instinto publicitario que tenía. Al final Michaelis lo mostró de manera muy noble en una de sus obras y Clifford se vio como un héroe popular. Hasta la reacción final, cuando se dio cuenta de que había sido ridiculizado.
A Connie la sorprendió un poco la imperiosa y ciega necesidad de Clifford de ser conocido: es decir, ser conocido por el vasto y amorfo mundo del que nada sabía y ante el cual sentía un miedo incómodo; conocido como escritor, como un escritor moderno de primera clase. Gracias al competente Sir Malcolm, viejo cordial y fanfarrón, Connie sabía que los artistas deben promoverse y empeñarse en colocar su mercancía. Pero su padre se valía de canales establecidos y usados por los miembros de la Real Academia para vender sus cuadros. Clifford, en cambio, descubría medios de publicidad de todo género. Invitaba a toda clase de gente a Wragby, sin demeritarse ni un ápice. Decidido a construir un monumento a su reputación tan rápido como pudiera, utilizaba todo tipo de escombros para lograrlo.
Michaelis llegó puntual en un coche magnífico, con chofer y sirviente. ¡Ataviado en el más puro estilo Bond Street! Al verlo, algo en el espíritu bucólico de Clifford retrocedió. Michaelis no era exactamente... no exactamente... de hecho, no era del todo lo que... lo que su apariencia intentaba mostrar. Para Clifford esto era suficiente y definitivo. A su pesar se portó amable con él, con el éxito asombroso que lo enaltecía. La diosa meretriz de la Fortuna, como la llamaba, rugiente y protectora, custodiaba a un Michaelis a veces humilde, a veces desafiante, y esto intimidaba a Clifford por completo: él también deseaba prostituirse en el altar de la diosa meretriz, la Fortuna, si ella lo aceptaba.
Michaelis no tenía nada de inglés, a despecho de todos los sastres, sombrereros, barberos y zapateros del mejor distrito de Londres. No, definitivamente Michaelis no era un inglés: tenía un rostro incorrecto, plano y pálido, incorrecto el porte, incorrecta la actitud de hallarse a disgusto. Abrigaba resentimiento y rencor: cosa evidente para cualquier caballero inglés, que jamás se permitiría mostrar algo así en su comportamiento. El pobre de Michaelis había sufrido infinidad de coces y aun ahora parecía vivir con el rabo entre las piernas. Mediante el más puro instinto y la más auténtica desvergüenza, con sus obras teatrales se había abierto paso a los escenarios y a los proscenios. Se había ganado al público. Y supuso que los días de las coces habían llegado a su fin. Ay, no era así. Nunca lo sería. Porque en cierto sentido él pedía las patadas. Anhelaba hallarse en un sitio que no le correspondía, entre las clases altas inglesas. ¡Y cómo disfrutaban los otros las coces que le asestaban! ¡Y cómo los odiaba!
Con todo, este bastardo dublinés viajaba con sirviente en un auto magnífico.
Algo en él agradaba a Connie. No era presuntuoso, no se hacía ilusiones acerca de sí mismo. Conversaba con Clifford con buen juicio, de manera breve y práctica, sobre todo lo que Clifford deseaba saber. No era expansivo ni monologaba. Entendía que había sido invitado a Wragby para que lo utilizaran y, como un viejo, astuto y casi indiferente hombre de negocios, o un gran hombre de negocios, se dejaba interrogar y respondía con el mínimo dispendio de sentimientos.
—¡Dinero! —dijo alguna vez—. El dinero es una especie de instinto. Y hacer dinero es el talento natural de un hombre. No es nada que se busque. No es un truco que se practique. Es una especie de accidente de la propia naturaleza; una vez que se empieza a hacer dinero se sigue haciéndolo, supongo que hasta cierto punto.
—De alguna manera se tiene que empezar —dijo Clifford.
—¡Desde luego! Se tiene que participar en el juego. Quien está fuera no consigue nada. Hay que abrirse paso. Y una vez que se logra, nada se puede hacer por evitarlo.
—¿Habría hecho dinero si no fuera por el teatro? —preguntó Clifford.
—Posiblemente no. Podría haber sido un buen escritor o uno muy malo, pero lo que soy es un escritor, un escritor de teatro, y así tenía que ser. No tengo la menor duda.
—¿Cree que estaba destinado a ser un autor de piezas populares? —preguntó Connie.
—¡Ese es exactamente el punto! —dijo Michaelis volviéndose repentinamente hacia ella—. ¡No hay razón alguna! Nada que ver con la popularidad. Nada que ver con el público, si de eso se trata. No hay en mis obras nada que las haga populares. No es eso. Son como el clima, algo que tiene que ser así en ese momento.
Volvió hacia Connie los ojos lentos, muy abiertos, ojos que se hallaban hundidos en una desilusión total, y ella tembló ligeramente. Michaelis se veía muy viejo, infinitamente viejo, construido con capas de desilusión acumuladas sobre él generación tras generación. Como estratos geológicos; y al mismo tiempo se veía desolado como un niño. De cierta manera era un marginado, pero conservaba la bravura desesperada de su existencia de rata.
—Es maravilloso lo que ha conseguido, a su edad —dijo Clifford meditativo.
—Tengo treinta años... Sí, treinta —dijo Michaelis de manera brusca y rápida, con un curiosa risa hueca, triunfal y amarga.
—¿Está usted solo? —inquirió Connie.
—¿Quiere decir si vivo solo? Tengo a mi sirviente. Es griego, o eso dice, y es un inútil. Pero lo conservo. Y voy a casarme, debo casarme.
—Suena como si le fueran a extirpar las amígdalas —dijo Connie y echó a reír—. ¿Será muy difícil?
Michaelis la miró con admiración.
—Mire usted, Lady Chatterley, de alguna manera lo será. Me he dado cuenta, perdone, me he dado cuenta de que no puedo casarme con una inglesa, ni siquiera con una irlandesa...
—Pruebe con una estadounidense —dijo Clifford.
—¡Oh, una estadounidense! —Michaelis echó a reír con una risa hueca—. No. Le pedí a mi sirviente que me busque una turca, algo así, algo oriental.
El extraño y melancólico espécimen de tan extraordinario éxito maravilló a Connie; se rumoraba que sólo de Estados Unidos percibía un ingreso de cincuenta mil dólares. A veces era apuesto; a veces, cuando miraba a los lados y hacia abajo y la luz caía sobre él, tenía la belleza silenciosa y perdurable de una máscara tallada en marfil negro, de ojos plenos, fuertes cejas extrañamente arqueadas, la boca inmóvil y comprimida; una franca inmovilidad momentánea, esa intemporalidad a la cual Buda aspira y que en ocasiones los negros expresan sin siquiera aspirar a ella; ¡algo muy antiguo y congénito a la raza! Eones de formar parte del destino de la raza, en vez de nuestra resistencia individual. Y luego cruzar a nado, como ratas en un río oscuro. Connie sintió un súbito y extraño impulso de simpatía hacia él; un arrebato mezclado con compasión y teñido de repulsión, casi equivalente al amor. ¡El forastero! ¡El forastero! ¡Y lo llamaban sinvergüenza! ¡Mucho más miserable y arrogante parecía Clifford! ¡Mucho más estúpido!
Michaelis se dio cuenta al instante de que la había impresionado. Volvió hacia ella sus luminosos y ligeramente saltones ojos castaños con una mirada indiferente. Estaba evaluándola, midiendo la impresión que le había producido. Con los ingleses nada podía salvarlo de ser el eterno marginado, ni siquiera el amor. Y no escaseaban las mujeres que se apasionaban por él. También las inglesas.
Michaelis sabía en qué situación se encontraba frente a Clifford. Eran dos perros hostiles que hubieran querido mostrarse los dientes y en vez de eso sonreían obligados. Con la mujer, no estaba tan seguro.
El desayuno era servido en las habitaciones. Clifford nunca comparecía antes de la comida, y el comedor era deprimente. Después del café Michaelis, inquieto y lleno de energía, se preguntaba qué podía hacer. Era un hermoso día de noviembre, hermoso para Wragby. Le echó una mirada al melancólico parque. ¡Dios mío! ¡Qué lugar!
Envió un sirviente a preguntar si podía hacer algo por Lady Chatterley: había pensado viajar a Sheffield en coche. La respuesta llegó: ¿le importaría subir al salón de Lady Chatterley?
Connie tenía un pequeño salón en el tercer piso, la parte más alta del centro de la casa. Las habitaciones de Clifford se hallaban, por supuesto, en la planta baja. Michaelis se sintió halagado por la invitación y siguió ciegamente al mensajero; nunca se daba cuenta de las cosas, no tenía contacto con lo que le rodeaba. En el salón lanzó una mirada distraída a las finas reproducciones alemanas de cuadros de Renoir y Cezanne.
—Tiene aquí un hermoso lugar —dijo con su sonrisa extraña, como si le doliera sonreír, mostrando los dientes—. Muy buena idea instalarse en lo más alto.
—Lo mismo pienso —dijo ella.
El salón era lo único alegre y moderno en la casa, el único sitio en Wragby donde la personalidad de Connie se desplegaba. Clifford nunca lo había visto y ella no invitaba a subir a casi nadie.
Connie y Michaelis se sentaron uno a cada lado de la chimenea y conversaron. Ella lo interrogó sobre su vida, su madre y su padre, sus hermanos. Los demás despertaban siempre su interés, y cuando su simpatía se despertaba, perdía el sentido de clase. Michaelis habló con franqueza de su vida, con gran sinceridad, sin afectación, exhibiendo con sencillez su amarga e indiferente alma de perro callejero, y mostrando al final un destello de vengativo orgullo gracias a su éxito.
—¿Por qué es usted un ave solitaria? —preguntó Connie; y de nuevo él le dirigió la mirada radiante e inquisitiva de sus ojos castaños.
—Hay pájaros que son así —replicó Michaelis. Luego, con un toque de ironía familiar, añadió—: Pero, veamos, ¿qué pasa con usted? ¿No es usted también un ave solitaria?
Connie, sorprendida, lo pensó unos instantes.
—Sí, en cierto sentido. No tanto como usted.
—¿Soy por entero un pájaro solitario? —preguntó él, y desplegó la mueca que tenía por sonrisa, como si le dolieran los dientes; una sonrisa burlona, y sus ojos eran permanentemente melancólicos, o estoicos, o desilusionados, o temerosos.
—¿Por qué? —dijo Connie, con el aliento entrecortado, mirándolo—. Usted lo es, ¿o no?
Se sentía terriblemente atraída por Michaelis, lo cual casi la hizo perder el equilibrio.
—Tiene usted toda la razón —dijo él, volviendo la cabeza para mirar hacia los lados, hacia abajo, con esa extraña quietud de las viejas razas apenas presente en nuestros días. Eso hacía que Connie perdiera la capacidad de verlo como alguien independiente de ella.
Él la miró con la mirada enérgica que todo lo veía, todo lo registraba. A la vez, el niño que lloraba en la noche, lloraba desde su pecho, hacia ella, de una forma que conmovía las entrañas de Connie.
—Es muy amable al preocuparse por mí —dijo él, lacónico.
—¿Y por qué no iba a hacerlo? —exclamó ella, con la respiración agitada.
Él respondió con su risa burlona, sibilante.
—Así las cosas, ¿puedo tomar su mano un minuto? —dijo él de improviso, fijando los ojos en ella con un poder casi hipnótico y enviándole una carga de atracción que a ella le tocó fibras íntimas.
Connie lo miró con fijeza, deslumbrada y transfigurada, y él se acercó, se arrodilló ante ella, tomó sus pies, hundió el rostro en su regazo y allí se quedó, inmóvil. Aturdida, Connie miró con azoro le tierna nuca apoyada en su regazo, sintió la presión del rostro de Michaelis en sus muslos. En su ardiente turbación, no pudo evitar que su mano se posara, con ternura y compasión, en la nuca inofensiva, y él tembló con un profundo estremecimiento.
Luego él alzó hacia ella la mirada de sus intensos ojos brillantes de imponente atractivo y ella fue incapaz de resistirse. Del fondo de su pecho brotó la respuesta, un inmenso deseo: le daría lo que fuera, cualquier cosa.
Michaelis era un amante extraño y delicado, dulce con las mujeres. Temblaba sin lograr controlarse y al mismo tiempo permanecía distante, consciente de los sonidos exteriores.
Para ella todo eso no significaba nada, sino que ella se había entregado a él. Después él dejó de temblar y se quedó quieto, muy quieto. Entonces ella, con dedos cariñosos y compasivos, acarició la cabeza que descansaba sobre su pecho.
Cuando Michaelis se levantó, besó las manos de Connie, luego los pies envueltos en pantuflas de gamuza, y en silencio se retiró hasta el final de la habitación, donde permaneció de espaldas a ella. Después de unos minutos de silencio él se dio vuelta y se acercó a ella, sentada de nuevo junto a la chimenea.
—Supongo que me odiará —dijo él de manera tranquila e inevitable. Ella alzó los ojos, rápida.
—¿Por qué habría de hacerlo? —preguntó.
—Casi todas lo hacen —dijo él, y en seguida corrigió—. Quiero decir que eso ocurre con las mujeres.
—No tengo razones para odiarlo —dijo ella con resentimiento.
—¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Así tendría que ser! Es usted muy buena conmigo —dijo él lloriqueando.
Connie se preguntó por qué se sentiría él miserable.
—¿Quiere volver a sentarse? —dijo ella. Él se volvió hacia la puerta.
—¡Sir Clifford! —dijo él—. ¿No estará...?
Ella lo pensó un momento.
—¡Tal vez! —dijo mirándolo—. No me gustaría que Clifford lo supiera, ni siquiera que lo sospechara. Le dolería mucho. Pero no me parece que hayamos obrado mal, ¿no cree?
—¿Obrar mal? ¡Buen Dios, no! Es usted infinitamente buena conmigo. Apenas puedo soportarlo.
Él se hizo a un lado y ella cayó en la cuenta de que estaba a punto de sollozar.
—No es necesario que se entere Clifford, ¿verdad? —suplicó—. Le haría mucho daño. Si no lo sabe, si nada sospecha, nadie saldrá lastimado.