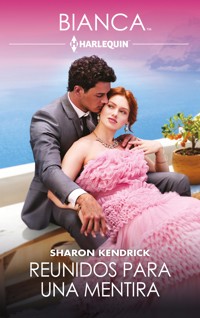2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Ella le entregó su inocencia… él le entregó un anillo. Tamsyn perdió la inocencia, en una noche mágica, con un multimillonario y famoso playboy griego. No esperaba volver a ver a Xan Constantinides, pero este le propuso un matrimonio de conveniencia. Le resultó difícil negarse porque él, a cambio, le ofrecía una fortuna y ella quería ayudar a su hermana. Pero Xan era peligrosamente adictivo, y si no tenía cuidado podría enamorarse de él para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Sharon Kendrick
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El beso del griego, n.º 2711 - julio 2019
Título original: The Greek’s Bought Bride Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-318-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
La reconoció enseguida, aunque tardó unos segundos en recordar por qué. Xan Constantinides miró a la mujer menuda y pelirroja, cuyos rizos le caían por los hombros. Lo invadió una mezcla de ira y deseo, pero agradeció la distracción, que le permitió olvidar la promesa que había hecho hacía tiempo. ¿Era la boda de un viejo amigo lo que había materializado lo inevitable o simplemente el paso del tiempo?
Porque era fácil creer que nada cambiaría y comportarse como si los días no se transformaran en años. Y, de repente, ahí estaba el futuro y, con él, muchas expectativas…
Un matrimonio al que había accedido.
Un destino que siempre había estado dispuesto a cumplir.
Pero no tenía sentido pensar en eso en aquel momento, con la atareada semana que lo esperaba. La amistad y un importante socio económico lo obligaban a acudir a la boda de su amigo el jeque, aunque solía huir de esa clase de celebraciones como de la peste.
Xan volvió a mirar a la pelirroja. Estaba sentada sola en la terminal del aeródromo privado esperando a embarcar en el lujoso avión. Su despeinado cabello la hacía destacar, al igual que su ropa, y no solo porque no se parecía en nada al corto vestido que llevaba la última vez que la había visto, una prenda que le había desatado la imaginación, que era, obviamente, lo que la prenda pretendía.
En aquel momento no había satén negro ni zapatos de tacón ni medias que cubrieran las piernas más deliciosas que había visto en su vida. Ella llevaba unas deportivas, unos vaqueros y una camiseta verde, color que se asemejaba a la magnificencia felina de sus ojos de color esmeralda.
Eran los ojos lo que más recordaba. Y la delgada figura que no llenaba las hechuras de su corto vestido. Y que había derramado el cóctel sobre la mesa al ir a servírselo. El líquido le había mojado el muslo. La mujer que estaba con él había intentado limpiárselo con una servilleta, a pesar de que él le estaba diciendo que su relación había terminado.
La pelirroja camarera había mascullado una disculpa, pero el brillo desafiante de sus ojos indicaba que no lo sentía en absoluto.
Y allí estaba ella ahora, en el lugar más insospechado, esperando a embarcar en el vuelo que los llevaría a la boda del jeque Kulal al Diya con Hannah Wilson, una inglesa desconocida. ¿También estaba la pelirroja invitada a la boda real?
Xan hizo una mueca de desprecio. No podía ser. Lo más probable era que la hubieran contratado para trabajar en la que se consideraba la boda más glamurosa de aquella zona del desierto desde hacía una década.
Y en un país que exigía modestia en el vestir, era improbable que ella fuera a lucir su cuerpo como la vez anterior.
Lástima.
Mientras se metía el móvil en el bolsillo, ella alzó la cabeza y vio que la miraba, y una chispa de algo poderoso se produjo entre ambos; una chispa de deseo sexual que silbó en el aire casi de forma audible. Los magníficos ojos de ella se abrieron más, incrédulos. Él observó que los pezones se le marcaban bajo la camiseta, y la entrepierna se le endureció como reacción.
A veces, el destino te deparaba algo que ni siquiera sabías que deseabas, pensó Xan.
Era él.
No había duda.
¿Qué probabilidad había?
Tamsyn consiguió, con esfuerzo, no abrir la boca de asombro. Se esperaba que en el aeródromo hubiera gente rica e importante para tomar el vuelo con destino a Zahristan, pero no había prestado atención al resto de los invitados mientras los conducían a la sala de embarque. Solo pensaba en el hecho increíble de que su hermana, Hannah, fuera a casarse con un rey del desierto y a convertirse en reina.
Y, a pesar de que Hannah estaba embarazada del jeque, y de que semejante unión carecía de sentido en muchos aspectos, Tamsyn había conseguido reprimir su disgusto ante la boda, porque, en su opinión, el hombre con el que su hermana iba a casarse era arrogante y autoritario, y parecía que elegía a amigos de las mismas características.
Miró de reojo al multimillonario griego, sentado en un sofá al otro lado de la sala. Su traje de excelente corte no disimulaba la magnificencia de su musculoso cuerpo.
Xan Constantinides, un nombre inolvidable para un hombre inolvidable.
¿La recordaría él?
Tamsyn rogó en silencio que no lo hiciera.
Al fin y al cabo, su brevísimo encuentro se había producido hacía muchos meses. ¿Por qué se le había ocurrido transmitir un mensaje de solidaridad femenina a la mujer que el magnate estaba a punto de abandonar en la coctelería en que ella trabajaba? Al menos hasta que había dejado de hacerlo, como era predecible.
Se había fijado en Xan Constantinides en cuanto había entrado. A decir verdad, todos lo habían hecho, porque era un hombre carismático, que irradiaba poder, pero que parecía no darse cuenta del interés que despertaba. Ellie, una de las camareras y la mejor amiga de Tamsyn, le había dicho que era un constructor multimillonario que estaba considerado el soltero más cotizado de Grecia.
Pero Tamsyn no había prestado atención a su amiga mientras le susurraba el dinero que tenía y el número récord de mujeres con las que se había acostado para, después, librarse de ellas de manera cruel. Su presencia física lograba que su riqueza pareciera casi insignificante. Ella no se dedicaba a mirar a los clientes más guapos, pero aquel era el más atractivo que había visto. A su hercúleo cuerpo se unía el cabello oscuro, unos ojos azul cobalto y unos labios sensuales y crueles a la vez.
Era un hombre que desprendía peligro. Y ella era muy sensible al peligro, una característica que se había cernido sobre su problemática infancia como una porra invisible, esperando un descuido de ella para golpearla en la cabeza. Por eso huía de él como de la peste.
Recordó que se había tambaleado levemente sobre sus zapatos de tacón al dirigirse a donde estaba sentado el magnate griego con una bellísima mujer, que sollozaba.
–Por favor, Xan –decía con voz temblorosa–. No lo hagas. Ya sabes cuánto te quiero.
–Pero a mí no me interesa el amor. Te lo dije al principio. Te expliqué cuáles eran mis condiciones y que no cambiaría de opinión. Y no lo he hecho. ¿Por qué os negáis las mujeres a aceptar lo que tenéis delante de las narices?
Aquella conversación había puesto furiosa a Tamsyn. «¿Condiciones?». Él hablaba como si se tratara de un acuerdo económico, no de una relación, como si su preciosa acompañante fuera un objeto, no una persona.
Su indignación había aumentado mientras esperaba a que el barman preparara los cócteles. Cuando volvió, vio que Xan Constantinides la miraba. Y no supo lo que la había molestado más: que la examinara como alguien que acababa de ver un coche y estaba pensando si montarse en él o no, o que su cuerpo reaccionara a aquel arrogante escrutinio de una forma que no le gustó.
Recordó la peculiar sensación en el bajo vientre de que se estaba derritiendo y el cosquilleo en los senos. Recordó los ojos de él recorriéndola de arriba abajo, sin importarle la mujer que tenía a su lado, que se esforzaba en no llorar.
Y se encolerizó. Todos los hombres eran iguales. Solo tomaban, nunca daban, a no ser que se vieran acorralados. E incluso entonces hallaban la manera de escaparse. No era de extrañar que ella los mantuviera a distancia.
Con una sonrisa de ánimo había dado su bebida a la mujer, pero al agarrar el cóctel del hombre de la bandeja se había cruzado con su mirada burlona.
Después se dijo que no había inclinado la copa a propósito para que se derramara sobre la mesa y le cayera a él en el muslo, pero no podía negar la satisfacción que le produjo ver que él se echaba ligeramente hacia atrás, antes de que la mujer entrara en acción con la servilleta.
Poco después la despidieron. El gerente le dijo que había habido otras cosas, pero que derramar una bebida sobre uno de los clientes más importantes había sido el colmo. No estaba hecha para un trabajo que requería mantener siempre la calma, y había reaccionado de manera inadecuada. Se preguntó si Xan Constantinides había sido el causante de su despido, del mismo modo que ahora se preguntaba si la recordaría.
Por favor, que no se acordara.
–El embarque va a comenzar. El avión real despegará dentro de media hora con destino a Zahristan.
Tamsyn se inclinó para agarrar la mochila y se levantó. Daba igual que él la recordara. Iba a viajar por una razón: estar con Hannah el día de su boda, a pesar de sus dudas sobre el novio que había elegido. Aunque había intentado disuadir a su hermana mayor de aquel casamiento totalmente inadecuado, ella había hecho oídos sordos, probablemente porque iba a tener un hijo del rey y él deseaba un heredero legítimo.
Tamsyn suspiró. Había hecho todo lo posible para hacer cambiar de opinión a Hannah, por lo que debía aceptar lo inevitable.
Se echó la mochila al hombro y se puso detrás del resto de los pasajeros, muchos de los cuales parecían conocerse, mientras pensaba que aquel no se parecía a ningún otro viaje que hubiera realizado. Siempre había viajado en vuelos baratos, con espacio muy reducido, lo que no iba a ser el caso en aquel. Las azafatas parecían modelos y saludaban con cortesía a los pasajeros mientras les hacían gestos de que avanzaran.
De repente, Tamsyn oyó detrás de ella una resonante voz con mucho acento extranjero. Notó que se le secaba la garganta. La había oído una vez, cuando había maldecido en voz alta en griego, antes de preguntarle a qué estaba jugando. Y la volvía a oír ahora, mientras el magnate griego se ponía a su lado.
Tamsyn miró sus fríos ojos azules y deseó que el corazón dejara de latirle con tanta fuerza y que se le dejaran de endurecer los pezones, de forma tan evidente, bajo la camiseta. Pero sus sentidos se negaron a obedecerla, mientras él dominaba su campo de visión.
Observó que su piel aceitunada brillaba bajo los puños de su camisa blanca. Y que olía levemente a madera de sándalo, pero sobre todo a pura masculinidad. Le pareció que absorbía todo el oxígeno que los rodeaba, ya que a ella le costaba respirar.
Era la personificación de la vitalidad y el dinamismo, pero también había en él algo oscuro, algo inquietante.
Tamsyn se sintió vulnerable al mirarlo, lo cual la asustó. Porque ella no era vulnerable, del mismo modo que no reaccionaba ante los hombres, sobre todo ante un hombre como aquel. Era su sello característico. Bajo su fiera fachada latía un corazón de hielo, y pretendía que siguiera siendo así.
Se dijo que no debía sentir pánico. Los pasajeros iban avanzando y pronto estaría a salvo en el avión, sentada lo más lejos posible de él. Si hubiera sido un vuelo comercial, habría podido no hacerle caso, pero no era un vuelo comercial. Todos eran invitados a la boda real, por lo que no se podía mostrar grosera.
Pero sí fría. No tenía que comportarse de forma amistosa. No le debía nada. Ya no era una camarera servil y podía decir lo que quisiera.
–Vaya, vaya –murmuró él en un inglés impecable mientras se sacaba el pasaporte del bolsillo interior de la chaqueta–. ¡Qué casualidad verte aquí!
–Perdona, ¿nos conocemos?
–Sí, a menos que tengas una doble. Eres la camarera que me tiró un cóctel encima el verano pasado. Seguro que te acuerdas.
Tamsyn estuvo tentada de decirle que no lo recordaba, fingir que no lo había visto en su vida, pero se temía que él se diera cuenta de que mentía. Nadie se olvidaría de haberse cruzado con un hombre como Xan Constantinides. Lo miró fijamente.
–No lo he olvidado.
–Pensándolo después, me pregunté si tenías la costumbre de verter las bebidas sobre tus clientes.
Ella negó con la cabeza.
–No, no me había pasado nunca.
–¿Solo conmigo?
–Solo contigo.
–Entonces, ¿lo hiciste aposta?
–Creo que no.
–¿Crees que no? –estalló él–. ¿Qué respuesta es esa?
Tamsyn lo miró a los ojos y, de repente, quiso que lo supiera, porque tal vez nadie le hubiera dicho que una mujer no era algo de lo que te deshacías como si lanzaras una prenda que ya no te gustaba al contenedor.
–No voy a negar que me dio pena la mujer a la que ibas a dejar.
Él frunció el ceño como si no recordara a quién se refería, como si estuviera repasando la lista de candidatas que pudieran encajar. De pronto, se le iluminó el rostro.
–¡Ah! –exclamó antes de fruncir el ceño de nuevo–. ¿Cómo que te dio pena?
Ella se encogió de hombros.
–Estaba muy alterada, cualquiera se hubiera dado cuenta. Pensé que podías haberlo hecho con más amabilidad, en un lugar privado.
Él soltó una carcajada de incredulidad.
–¿Me estás diciendo que me juzgaste negativamente basándote en unas cuantas palabras de una conversación?
–Sé lo que vi. Ella parecía muy alterada.
–Lo estaba. Nuestra relación se había acabado, pero se negaba a aceptarlo. Y ese día tenía que quedarle claro. Hacía semanas que no nos veíamos cuando me pidió que fuéramos a tomar algo. Acepté. Y le dejé muy claro que no podía darle lo que quería.
Sus palabras despertaron la curiosidad de Tamsyn, contra su voluntad.
–¿Y qué era eso?
Él sonrió brevemente, lo que hizo que una empleada del aeródromo lo mirara arrobada.
–Que nos casáramos, por supuesto. Me temo que es un efecto secundario cuando se sale con mujeres. Siempre quieren pasar al siguiente nivel.
Tamsyn tardó unos segundos en contestar.
–¡Vaya! –musitó–. Es lo más arrogante que he oído en mi vida.
–Puede que lo sea, pero es verdad.
–¿A ti nadie te ha dejado nunca?
–Nadie –contestó él con sarcasmo–. ¿Y a ti?
Tamsyn se preguntó por qué estaba teniendo aquella conversación mientras hacía cola para subir a un avión, pero, ya que la habían iniciado, resultaría patético acabarla porque él había mencionado un tema difícil para ella.
No, nunca la habían dejado, pero solo había tenido una relación, que se había apresurado a dar por concluida en cuanto se percató de que su cuerpo estaba tan helado como su corazón. Pero no se lo iba a contar. No tenía que contarle nada, se dijo. Y, en vez de contestarle, le hizo otra pregunta.
–¿Te quejaste de mí al gerente de la coctelería?
–No, ¿por qué?
–Porque me despidieron poco después.
–¿Y crees que fue obra mía?
Ella se encogió de hombros.
–¿Por qué no? Fue lo que le sucedió a mi hermana. El hombre con el que se va a casar hizo que la despidieran.
–Pues, para tu información, yo no lo hice. Tengo suficientes empleados a los que atender como para preocuparme de los de otros, por muy incompetentes que sean.
Él se calló durante unos segundos.
–¿Qué le pasó a tu hermana?
Tamsyn se dio cuenta de que él no tenía ni idea de quién era ella ni de que el jeque había hecho que despidieran a Hannah ni tampoco de que, después de la ceremonia del sábado, este sería su cuñado. Para Xan Constantinides, ella solo era una camarera incapaz de conservar su empleo, lo cual le venía de familia.
–Da igual, no la conoces –respondió con sinceridad, ya que Hannah le había dicho que aún no había conocido a ningún amigo del jeque.
Interrumpió la conversación una sonriente azafata que le indicó su número de asiento. Tamsyn se volvió hacia él con una sonrisa forzada.
–Encantada de haber hablado contigo –afirmó con sarcasmo y vio que los ojos de él se oscurecían.
El corazón todavía le latía aceleradamente cuando se sentó en el avión y sacó un libro que estaba deseando leer: una novela negra que transcurría en Australia, con la que esperaba matar las horas del largo viaje hasta Ashkhazar, la capital de Zahristan.
Sin embargo, no pudo concentrarse en la trama, porque solo pensaba en Xan Constantinides y en la impresión que le había causado. Trató de dormir, sin conseguirlo. Intentó probar la deliciosa comida que le sirvieron, pero no tenía apetito. Pensaba con pesimismo en los días de celebración que la esperaban, cuando una voz interrumpió sus pensamientos.
–¿Supongo que tendrás que trabajar en cuanto lleguemos?
Tamsyn alzó la vista. Xan Constantinides se había detenido en el pasillo, justo a su lado, y se había dignado a hablar con ella.
–¿Trabajar?
–Supongo que por eso estás aquí –murmuró él.
Tamsyn cayó en la cuenta de que creía que iba a trabajar de camarera en la boda.
¿Por qué no iba a pensarlo? No iba vestida como las demás mujeres del vuelo, que llevaban caras joyas y ropa de diseño. Su hermana había querido comprarle ropa antes de la boda, pero ella se había negado, porque Hannah la había ayudado muchas veces y ella se había prometido que ahora debía seguir adelante sola.
¿Por eso estaba él tan seguro de que era una empleada, no una invitada a la boda?, ¿porque llevaba unas deportivas viejas en vez de esos lujosos zapatos de suela roja que todas las demás lucían?
Decidió que se divertiría un poco. Sería impagable que aquel magnate griego se mostrara condescendiente con ella, antes de que descubriera su relación con los Al Diya.
Se encogió de hombros.
–Sí. En un acontecimiento así pagan muy bien y querían que hubiera empleados británicos, además de los del país, para que los invitados ingleses se sientan como en casa.
Él asintió.
–Es muy amable de su parte que te hayan pagado el viaje en este avión.
Tamsyn reprimió una risa indignada. ¡En cualquier momento le preguntaría si era la primera vez que viajaba en avión!
–Lo sé –suspiró–. Esperemos que no me acostumbre a este lujo antes de volver a mi vida de pobreza.
–Esperemos que no –él le dedicó una sonrisa breve y desdeñosa, como si ya se hubiera cansado de ella. Dirigió la mirada hacia las nalgas de una de las azafatas–. Y ahora, si me perdonas, tengo trabajo.
Tamsyn iba a decirle que era él quien había ido a hablar con ella, pero se contuvo mientras él recorría el pasillo del avión. Y no era la única que lo miraba. Todas las mujeres lo observaban mientras se dirigía a la parte delantera del avión. Se fijó, con resentimiento, en sus poderosos hombros y los oscuros rizos de su nuca mientras pensaba que nunca había visto a un hombre tan seguro de sí mismo. Desprendía energía, y a ella la contrariaba el efecto que le producía, sin que siquiera él lo intentara.
Sintió un estremecimiento desconocido y cerró los puños mientras el avión se elevaba en dirección al reino del desierto.
Capítulo 2
Tamsyn se hallaba en el centro de la enorme habitación. La cabeza le daba vueltas al mirar, asombrada, a su alrededor. Sabía que el prometido de su hermana poseía un palacio en el que ella se alojaría durante los festejos nupciales, pero la realidad de estar allí sobrepasaba tanto su experiencia que creía estar soñando.
El techo abovedado estaba recubierto de oro. ¡No había visto tanto oro en su vida! Finas cortinas cubrían las ventanas, que daban a unos jardines sorprendentemente verdes, ya que, al fin y al cabo, aquel país estaba en el desierto.
La cama era enorme, con una colcha bordada y almohadas de terciopelo. Y por todas partes se veían flores en floreros de oro, cuyo aroma se mezclaba con el del incienso que se quemaba en un rincón, en un recipiente incrustado con lo que parecían auténticos rubíes y esmeraldas.
Y en cuanto al cuarto de baño… Tamsyn tragó saliva. Superaba los de los mejores hoteles en que había trabajado. Se pasó varios minutos acariciando el albornoz y contemplando los artículos de cosmética mientras se preguntaba si podría llevarse alguno a casa.
Le había dicho que se marchara a la doncella que la había acompañado, porque tener una doncella la incomodaba. Creyó que estaría sola hasta la hora de la cena, pero llamaron a la puerta. Abrió y miró a la mujer que estaba en el umbral. Llevaba una túnica de seda azul zafiro que le llegaba al suelo, el cabello cubierto con un velo plateado y unos pendientes que imitaban el brillo de sus ojos azules.
Se quedó impresionada al darse cuenta de que había tardado unos segundos en reconocer a su hermana.
–Hannah, ¿de verdad eres tú?
Hannah entró y cerró la puerta, antes de abrazar a Tamsyn.
–Claro que soy yo. ¿Quién pensabas que era?
–Me parece increíble. Estás muy distinta. Pareces una reina de verdad.
Su hermana sonrió.
–Lo seré a partir del sábado.