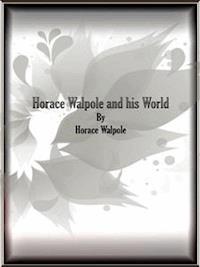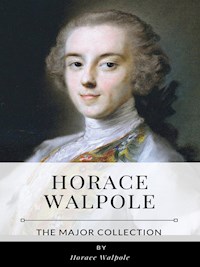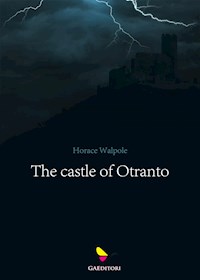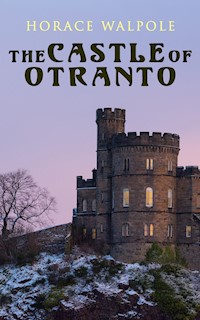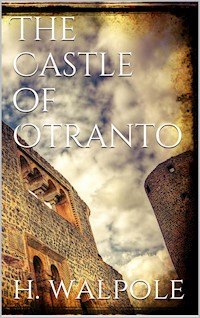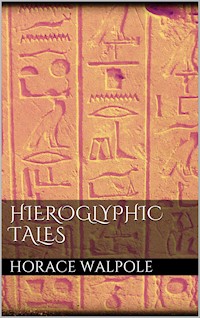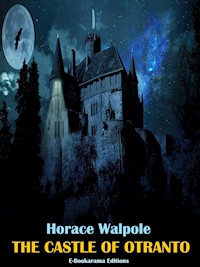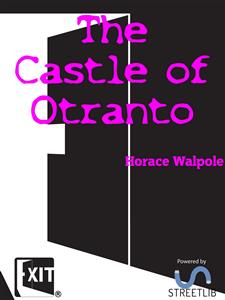1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
La novela "El castillo de Otranto" es una obra de 1764 escrita por el autor británico Horace Walpole. Es la primera novela de la literatura gótica, habiendo inspirado a muchos autores posteriores como Ann Radcliffe, Bram Stoker, Daphne du Maurier y Stephen King. En la obra, el autor mezcla dos tipos de novelas: la antigua, dominada por la imaginación, y la moderna, fiel a la realidad. El resultado es una combinación de lo sobrenatural, visiones fantasmales y eventos inexplicables, por un lado, y las pasiones, intrigas y psicología características de las personas de carne y hueso, por el otro. Es un clásico reputado como el pionero del género gótico, muy apreciado por los lectores de hoy en día. No es de extrañar que "El castillo de Otranto" forme parte de la famosa colección "1001 libros que debes leer antes de morir".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Horace Walpole
EL CASTILLO DE OTRANTO
Título original:
“The Castle of Otranto”
Sumario
PRESENTACIÓN
PREFACIO A LA PRIMERA EDICION
SONETO A LA MUY HONORABLE LADY MARY COKE
EL CASTILLO DE OTRANTO
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
PRESENTACIÓN
Horace Walpole
1717-1797
Horace Walpole, 4.º Conde de Orford (Londres, 24 de septiembre de 1717 - Londres, 2 de marzo de 1797), fue un aristócrata y novelista inglés. Inauguró un nuevo género literario, la novela gótica, con la publicación de El castillo de Otranto (1764).
Walpole, Conde de Orford, fue el hijo más joven del Primer Ministro británico Robert Walpole. Se graduó en el King's College, Cambridge, donde estudió matemáticas, música y anatomía. En 1741, ingresó en el parlamento inglés, permaneciendo como miembro después de la muerte de su padre en 1745.
Leal al Rey Jorge II y la Reina Carolina, Walpole se puso de su lado contra su hijo, Federico, Príncipe de Gales, a quien se refería amargamente en sus memorias. La residencia de Walpole, Strawberry Hill, cerca de Twickenham, es un conjunto fantasioso en el estilo neogótico, inspirando una tendencia arquitectónica.
En 1757, Walpole comenzó a imprimir sus obras en Strawberry Hill. Las publicaciones son numerosas, pero sus memorias, registradas en correspondencia con sus amigos, se han convertido en una fuente detallada de información para los historiadores sobre la escena política y social de ese período.
En una de estas cartas, escrita el 28 de enero de 1754, Walpole acuñó el término serendipia, refiriéndose a la historia persa Los tres príncipes de Serendip y la capacidad de los protagonistas para hacer descubrimientos accidentales.
En los últimos años de su vida, Horace Walpole se retiró gradualmente de la vida pública y dedicó más tiempo a la escritura y a la gestión de su hogar en Strawberry Hill. Aunque nunca se casó ni tuvo hijos, su correspondencia y memorias revelan una amplia red de amigos e influencias. Falleció en Londres el 2 de marzo de 1797 a los 79 años, dejando un legado perdurable en la literatura gótica y en la historia cultural británica. Su residencia, Strawberry Hill, sigue siendo un monumento a su creatividad y visión única, atrayendo a visitantes interesados en el neogótico y en la vida del notable autor.
Sobre la obra
El castillo de Otranto, la única novela de Horace Walpole, se considera el texto fundador del género gótico. La narrativa central gira en torno al Príncipe de Otranto (el tirano Manfredo) y su familia y evoluciona a partir de un incidente misterioso al comienzo de la historia: la muerte de Conrado, el hijo y heredero de Manfredo, aplastado bajo el peso de un gigantesco casco con plumas. Este acontecimiento sobrenatural desencadena una serie de eventos que llevan a la restauración del heredero legítimo al control de Otranto.
Estos eventos tienen lugar principalmente en el castillo de la familia, equipado con mazmorras y pasajes secretos, convirtiéndose en el escenario y la encarnación de muertes misteriosas y apariciones. El castillo de Otranto es una fantasía ambientada en la Edad Media caballeresca, que trata de emociones violentas que llevan a sus personajes a extremos psicológicos. Crueldad, tiranía, erotismo, usurpación: todos estos elementos se convirtieron en típicos de las narrativas góticas.
Walpole afirmó que la historia básica le llegó en un sueño y que estaba "abrumado por visiones y pasiones" durante su composición. Preocupado por la recepción de la obra, no solo la publicó bajo un seudónimo, sino que también pretendió que era una traducción de un manuscrito italiano del siglo XVI. La extravagancia de la experiencia literaria de Walpole se refleja en la construcción de su propia mansión neogótica, Strawberry Hill, que todavía se puede visitar hoy en día.
PREFACIO A LA PRIMERA EDICION
La presente obra fue encontrada en la biblioteca de una antigua familia católica al norte de Inglaterra. Fue impresa en Napoles, en caracteres góticos, en el ano 1529. No hay mención alguna sobre cuando fue escrita. Sus principales acontecimientos narran lo que se creía en la edad más oscura del cristianismo, pero el lenguaje y la conducta de los personajes no tienen nada que resuene con la barbarie. Su estilo es el italiano más puro. Si fue escrita cerca de la fecha en la que se supone suceden los hechos, pudo haber sido entre 1095, en tiempos de la primera Cruzada, y 1243, fecha de la última, o poco después. Ninguna otra circunstancia en la obra nos permite descubrir el periodo en el que se escribió: los nombres de los personajes son evidentemente ficticios y probablemente fueron disfrazados a propósito; aun así, los nombres españoles de los criados parecen indicar que fue escrita cuando los reyes aragoneses estaban establecidos en Napoles, pues los apelativos españoles ya eran familiares en ese territorio. La belleza de la dicción y el fervor del autor (moderado, sin embargo, por un singular buen juicio) me llevan a pensar que la fecha de la composición es apenas poco antes de su publicación. En Italia, las letras estaban en su estado más próspero y contribuían a disipar el imperio de la superstición, atacado con fuerza por los reformadores. No es improbable que un astuto sacerdote se hubiera esforzado en volcar esas mismas armas contra los innovadores, y se hubiera valido de sus habilidades como escritor para confirmarle al vulgo sus antiguos errores y supersticiones. Si esta era su intención, ciertamente actúo con singular acierto. Un trabajo así podría esclavizar cientos de mentes vulgares con más vigor de lo que lo harían los libros controversiales escritos desde los días de Lutero hasta este momento.
Sin embargo, estos motivos del autor son ofrecidos como una mera conjetura. Cualquiera que hayan sido sus intenciones y los efectos de su ejecución, la obra solo puede ser presentada ante el público como un divertimento. Aun así, son necesarias algunas apologías. Milagros, visiones, nigromancia, sueños y otros sucesos sobrenaturales, han sido desterrados hoy de los relatos y de los romances. Ese no es el caso de la época en la que nuestro autor lo escribió, mucho menos de la que, se supone, sucedió la historia. Las creencias en todo tipo de monstruos estaban tan arraigadas en esos tiempos oscuros, que si el autor omitiera toda mención de ellas no sería fiel a las costumbres de su época. Aunque el mismo no las creyera, era su deber representar a sus personajes como si lo hicieran.
Si esta atmosfera milagrosa puede excusarse, el lector no encontrara nada menos valioso de su atención. Permitamos la verosimilitud de los hechos y que los personajes se comporten como lo haría cualquier persona en su situación. No hay grandilocuencia, símiles, florituras, digresiones o descripciones innecesarias. Cada elemento tiende directamente a la catástrofe. La atención del lector no descansa. Las reglas del drama son observadas a lo largo de casi toda la obra. Los personajes están bien dibujados y mejor sostenidos. El terror, motor principal del autor, evita que la trama languidezca y es contrastado con bastante frecuencia con la piedad, asf la mente queda presa de una constante vicisitud entre las pasiones.
Algunos podrían pensar que los personajes de los sirvientes son poco serios en relación con el reparto general de la historia, pero, además de su antagonismo con los personajes principales, es en el trato que el autor le da a los subalternos donde se hace visible su destreza. Son ellos quienes descubren muchos de los pasajes que son esenciales para el relato y que no podría haber sido traídos a la luz de no ser por su ingenuidad y simpleza. En particular, el terror mujeril y los puntos débiles de Bianca, que en el último capítulo son esenciales para conducir el avance hacia la catástrofe.
Es natural que un traductor tenga simparías frente a la obra que adopta. Los lectores más imparciales puede que no queden tan impresionados como yo con la belleza de esta pieza. Sin embargo, no estoy ciego a los defectos de mi autor. Habría preferido que hubiera centrado su plan en una moraleja más útil que: “los pecados de los padres caen sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación”. Dudo que en esa época, más que en el presente, el miedo a un castigo tan remoto pudiera contener la ambición y el apetito por la dominación. Esta moraleja, además, es debilitada por la insinuación menos que directa de que una maldición puede ser evitada gracias a la devoción a san Nicolas. Es ahí donde los intereses del monje le ganan a los del autor. Sin embargo, con todas sus fallas, no tengo dudas de que el lector estará complacido con la visión de ese milagro. La piedad que reina a lo largo de la obra, las lecciones de virtud que inculca y la rígida pureza de sus sentimientos la eximen de la censura a la que los relatos y los romances son expuestos. Si logra el éxito que espero, estaría alentado a reimprimir el original en italiano, aunque eso iría en detrimento de mi propio trabajo. Nuestro idioma carece de los encantos del italiano, tanto en variedad como en armonía. Esto último es peculiarmente apropiado para la narrativa. En ingles es difícil relatar sin caer muy bajo o elevarse demasiado, una falla ocasionada por el poco cuidado que se tiene para hablar con una lengua pura en conversaciones corrientes. Italianos o franceses de cualquier rango se precian a sí mismos de hablar su propio idioma de manera correcta y con distinción. No puedo jactarme diciendo que le hice justicia al autor en este aspecto: su estilo es tan elegante como magistral a la hora de conducir las pasiones. Es una pena que no hubiera aplicado sus talentos a lo que evidentemente le venía mejor: el teatro.
No detendré más al lector, pero antes hare un comentario corto. A pesar de que la trama es un invento y que los nombres de los personajes son imaginarios, no me cabe duda de que esta historia se basa en la realidad. La acción es indisputablemente puesta en escena en un castillo autentico. A menudo el autor parece describir, sin proponérselo, lugares en particular. “La cámara” dice “a la derecha”; “la puerta a la izquierda”; “la distancia entre la capilla y el aposento de Conrad»: estos y otros pasajes permiten suponer que el autor tema cierta edificación en mente. Las personas curiosas, que pueden emplear su tiempo libre a esas investigaciones, podría descubrir en autores italianos las bases sobre las cuales construyo nuestro autor. Si se cree que una catástrofe parecida a lo que describe pudo haber dado a luz este trabajo, contribuirá al interés del lector y eso hará del Castillo de Otranto una historia mucho más conmovedora.
SONETO A LA MUY HONORABLE LADY MARY COKE
Gentil doncella, de cuyas desgracias
hablan estás páginas donde la melancolía brilla;
dime, dama hermosa, si ves fallas
en mi intento por hacer lágrimas brotar de tu mejilla.
// No, nunca fue tu piadoso pecho
ajeno a las congojas humanas;
/ tierno pero firme, se rinde al camino maltrecho
de debilidades aún lejanas.
¡Oh! Cuida este relato fino
sobre ambición mermada por el flagelo del destino.
La mezquina razón y su severa victoria
bendicen con tu sonrisa mi valerosa barcaza:
La tormenta de la fantasía me abraza,
seguro de que en tu sonrisa está la gloria.
EL CASTILLO DE OTRANTO
Capítulo I
Manfred, príncipe de Otranto, tenía un hijo y una hija. Ésta era una doncella muy hermosa de 18 años llamada Matilda. Conrad, el hijo, era tres años menor: un joven simplón, enfermizo y desalentado que, sin embargo, era el preferido de su padre, quien nunca dio muestra alguna de afecto por Matilda.
Manfred había concertado el matrimonio de su hijo con Isabella, la hija del Marqués de Vincenza, quien ya había sido entregada a las manos de Manfred por sus guardianes, pues el príncipe quería celebrar las nupcias tan pronto como el débil estado de salud de Conrad lo permitiera. La impaciencia de Manfred por llevar a cabo esta ceremonia era comentada por su familia y sus vecinos. Los primeros ciertamente temían la severidad del carácter del príncipe y no se atrevían a musitar sus conjeturas acerca de tal prisa. Su esposa Hippolita, una dama afable, algunas veces se arriesgaba a mencionar el peligro que podría representar casar a su único hijo tan pronto, teniendo en cuenta su abundante juventud y sus abundantes enfermedades; pero ella no recibía de él otra respuesta más que reparos sobre su esterilidad, pues no le había dado sino solo un heredero. Sus inquilinos y súbditos eran menos prudentes. Atribuían la apresurada boda al miedo que tenía el príncipe de que se cumpliera una antigua profecía en la que, según decían, se había declarado que el señorío de Otranto y el castillo dejarían de pertenecer a la actual familia cuando su verdadero dueño creciera tanto que ya no pudiera habitarlo. Era difícil encontrarle sentido a la profecía y, mucho más, concebir que algo tenía que ver con el matrimonio en cuestión. Sin embargo, estos misterios y contradicciones no parecían disuadir en su parecer, de ninguna manera, al vulgo.
El día del cumpleaños del joven Conrad fue elegido para celebrar la boda. Los asistentes fueron acomodados en la capilla del Castillo y todo estaba listo para el comienzo del oficio divino. Lo único que faltaba era el mismo Conrad. Manfred, impaciente hasta por el mínimo retraso, no había visto a su hijo retirarse y despachó a uno de sus ayudantes para que llamara al joven príncipe. El sirviente, quien no había alcanzado siquiera a atravesar el patio para llegar hasta los aposentos del joven, regresó corriendo de manera frenética, sin aliento, con los ojos desorbitados y echando espuma por la boca. No dijo nada, pero señaló hacia el patio. Los asistentes se quedaron paralizados con terror y asombro. La princesa Hippolita, sin saber lo que sucedía, pero ansiosa por su hijo, se desmayó. Manfred, menos inquieto que enfurecido por la postergación de las nupcias y por la estupidez de su sirviente, preguntó despóticamente qué ocurría. El hombre no dio respuesta alguna, pero continuó señalando hacia el patio y al fin, después de ser sometido a varios interrogantes, gritó:
— ¡Oh, el yelmo! ¡El yelmo!
Mientras tanto, algunos de los asistentes habían corrido al patio donde se oían confusos alaridos de horror y sorpresa. Manfred, que había comenzado a alarmarse al no ver a su hijo, fue a buscar información sobre lo que causaba esta extraña conmoción. Matilda permaneció junto a su madre ayudándola e Isabella también lo hizo, evitando mostrar impaciencia alguna a causa del novio por quien, en honor a la verdad, había concebido poco afecto.
Lo primero que llamó la atención de Manfred fue ver a un grupo de sirvientes esforzándose por levantar algo que se asemejaba a una montaña de plumas azabache. Las observó sin creer lo que veía.
— ¿Qué están haciendo? — preguntó Manfred lleno de ira —, ¿dónde está mi hijo?[4]
Un caudal de voces respondió:
— ¡Oh, mi señor! ¡El príncipe! ¡El príncipe! ¡El yelmo! ¡El yelmo!
Estupefacto por estos sonidos lamentables y temeroso sin saber por qué, avanzó apresuradamente. Pero, ¡qué vista para los ojos de un padre! Contempló a su hijo despedazado y sepultado bajo un enorme yelmo cien veces más grande que cualquier casco hecho para un ser humano, ensombrecido por un penacho que tenía una cantidad proporcionalmente enorme de plumas negras.
El horror del espectáculo, el desconocimiento sobre cómo esta desgracia había ocurrido y, por encima de todo, la aparición tan tremenda que tenía ante él dejaron al Príncipe sin habla. Aun así, su silencio se prolongó mucho más de lo que cabría atribuirle al dolor. Fijó sus ojos en aquello que, en vano, deseó fuera una visión, y pareció menos afectado por la pérdida que
sumido en una meditación sobre el descomunal objeto que la había ocasionado. Tocó y examinó el fatal yelmo pero ni siquiera los restos aplastados y sangrantes del príncipe distrajeron los ojos de Manfred del presagio que tenía ante él. Quienes conocían su gran cariño por el joven Conrad estaban tan sorprendidos por la insensibilidad del príncipe como atónitos por el milagro del yelmo. Trasladaron el desfigurado cuerpo al salón, sin recibir la mínima instrucción de Manfred, quien tampoco prestó atención a las damas que permanecían en la capilla. Tanto así que dejó de mencionar a las desdichadas princesas, su esposa y su hija, en las primeras palabras que se escaparon de sus labios y que fueron:
— Cuiden de la señora Isabella.
Los criados, sin percatarse de la singularidad de esta orden y movidos por el afecto que sentían por su ama, creyeron entender que el mandato se refería a Hippolita y corrieron a asistirla. La condujeron a su aposento, más muerta que viva, indiferente a todas las extrañas circunstancias, salvo la muerte de su hijo. Matilda, quien llenaba de cuidados a su madre, ahogó su propia pena y asombro y no pensó en nada más que en ayudarla y consolarla. Isabella, a quien Hippolita consideraba como a una hija y quien correspondía a esa ternura con igual cariño y afecto, no era menos diligente con la princesa. También se empeñaba en compartir y aliviar el peso del dolor que Matilda se esforzaba en reprimir, pues había concebido hacia ella la más cálida simpatía y amistad. Sin embargo, no podía evitar que su propia situación se abriera lugar dentro de sus pensamientos. No sentía ninguna preocupación por la muerte del joven Conrad, aunque lo compadecía, y tampoco sentía pena alguna por haberse librado de un matrimonio que le prometía escasa felicidad, tanto por el consorte que se le había designado como por el temperamento severo de Manfred, quien, si bien la había distinguido con un trato bondadoso, la aterrorizaba por la crueldad sin razón con la que trataba a princesas tan afables como Hippolita y Matilda.
Mientras las damas conducían a la desdichada madre al lecho, Manfred se quedó en el patio observando el ominoso yelmo sin reparar en la multitud que el insólito evento había congregado alrededor de él. Las pocas palabras que articulaba se limitaban a preguntar si alguien sabía de dónde había podido salir aquello. Nadie pudo darle la menor información. Sin embargo, como el portento parecía ser el único objeto de su curiosidad, pronto también lo fue para el resto de los espectadores, cuyas conjeturas eran tan absurdas como improbables, al igual que esta catástrofe sin precedentes. En medio de estas suposiciones sin sentido, un joven campesino, al que el rumor había traído desde una aldea vecina, observó que el yelmo milagroso era exacto al que tenía la escultura en mármol negro de Alfonso el Bueno, uno de los antiguos príncipes que se encontraba en la iglesia de San Nicolás.
— ¿Qué dices?, villano — exclamó Manfred con ira tempestuosa al salir de su trance y agarrando al joven por el cuello —. ¿Cómo te atreves a proferir tal calumnia? ¡Pagarás por esto con tu vida!
Los espectadores, que comprendían tan poco de la causa de la furia del príncipe como del resto de lo que habían visto, no sabían cómo desentrañar esta nueva circunstancia. El joven campesino no estaba menos sorprendido, pues no entendía de qué manera había ofendido a Manfred. Sin embargo, al recordar sus acciones con una mezcla de gracia y humildad, se soltó del agarre del tirano. Haciendo una reverencia, que más buscaba demostrar su inocencia que expresar consternación, le preguntó con respeto de qué era culpable. Manfred, a quien la sumisión del joven no lo había apaciguado y que se encontraba fúrico por el vigor con que discretamente se había liberado de su brazo, ordenó a sus sirvientes que lo agarraran y, de no haber sido impedido por algunos de los invitados a la boda, hubiera apuñalado al campesino con sus propias manos.
Durante este altercado, algunos de los espectadores del pueblo habían corrido a la gran iglesia que quedaba cerca del castillo y habían vuelto boquiabiertos, declarando que a la estatua de Alfonso le faltaba el yelmo. Manfred, frente a estas noticias, se volvió frenético y, como si estuviera buscando un súbdito sobre el cual descargar la tempestad que se desataba dentro de él, se lanzó de nuevo sobre el joven campesino gritando:
— ¡Villano! ¡Monstruo! ¡Hechicero! ¡Has hecho esto! ¡Has asesinado a mi hijo!
La turba, que buscaba dentro del rango de sus capacidades algo sobre lo que descargar sus confusos razonamientos, hizo suyas las palabras que salían de la boca de su señor y repitió en eco:
— ¡Ay, ay, fue él! ¡Fue él! Robó el yelmo de la tumba del buen Alfonso y con él ha picado el cerebro de nuestro joven príncipe.
No se detuvieron a reparar la enorme desproporción entre el yelmo de mármol que había estado en la iglesia y el de acero que se encontraba frente a sus ojos, ni en lo imposible que era para un joven de menos de veinte años blandir una pieza de armadura tan pesada.
La estupidez de esas imprecaciones hizo que Manfred volviera en sí, aun cuando él había provocado la observación del campesino sobre el parecido entre los dos yelmos y esto hubiera llevado al descubrimiento de la ausencia del que debía estar en la iglesia. Gravemente ofendido y deseoso de enterrar cualquier rumor causado por esa suposición impertinente, declaró que el joven era sin duda un nigromante y que, hasta que la Iglesia tuviera conocimiento del caso, mantendría al mago, a quien todos habían reconocido como tal, prisionero bajo el mismo yelmo. Ordenó a los sirvientes levantarlo y poner allí al joven hombre, advirtiendo que permanecería sin comida, pues él mismo sabría procurársela por medio de sus artes infernales.
En vano protestó el joven contra esta sentencia absurda, y en vano los amigos de Manfred intentaron disuadirlo de este castigo salvaje y sin fundamento. El pueblo estaba encantado con la decisión de su señor pues, a pesar de sus aprehensiones, aparentaba gran justicia: el mago sería castigado con el mismo instrumento con el que había causado la ofensa. Tampoco les inspiraba el menor escrúpulo la posibilidad de que el joven pasara hambre pues creían firmemente que, recurriendo a sus habilidades diabólicas, podría alimentarse fácilmente.
Manfred vio cómo sus órdenes eran obedecidas de manera alegre y, con mandatos estrictos, designó a un guardia para evitar que se le llevara comida alguna al prisionero. Despidió a sus amigos e invitados y se retiró a su recámara, después de cerrar las puertas del castillo en donde no dejó que nadie se quedara, salvo sus sirvientes.