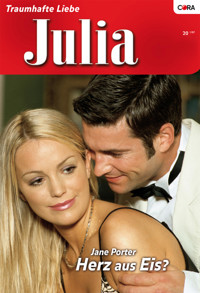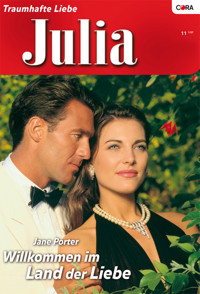2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
No se casaría con el jeque por obligación... La oveja negra de la poderosa familia Fehr, el hijo mediano, Zayed, ha abjurado del amor y del matrimonio. Este príncipe es feliz recorriendo los casinos de Montecarlo. Pero una tragedia familiar le convierte en heredero del trono de su reino. La costumbre dicta que una esposa ha de estar sentada a su lado y él ya tiene pensada la novia... Rou Tornell es una mujer decidida e independiente y no se casará con Zayed por obligación, aunque quizá el deseo pueda ayudar a persuadirla...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Jane Porter
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El deber de un jeque, n.º 1976 - febrero 2022
Título original: Duty, Desire and the Desert King
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-587-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Montecarlo
El jeque Zayed Fehr, el hermano del medio de los tres poderosos Fehr, volvió a leer la carta. Había sido mecanografiada en el grueso pergamino color marfil de la familia real, pero era de Khalid, el hermano pequeño, no del hermano mayor, Sharif, el rey.
La carta era breve y sencilla. A Zayed le temblaban las manos. Parpadeó. Él Zayed, el Fehr sin corazón, apenas podía respirar. El dolor explotó en su pecho una, dos veces. Espiró para intentar controlar la conmoción.
Khalid tenía que haberse equivocado. Estaba en un error. Si eso fuera cierto, él habría oído algo antes de recibir esa carta. No podía ser.
Zayed, el Fehr sin corazón, supo por primeras vez en quince años que sí tenía corazón porque se le acababa de romper.
Sharif, su amado hermano mayor, había desaparecido. Su avión se había estrellado en el desierto del Sahara y se le daba por muerto.
Eso suponía que él tenía que casarse inmediatamente y volver a casa.
Porque el hijo de Sharif tenía tres años y ésa no era edad para gobernar. Él sería rey.
Capítulo 1
Vancouver, Canadá
–¿El jeque Zayed Fehr está aquí? ¿En Vancouver? –repitió la doctora Tornell mientras las manos le temblaban al quitarse las gafas de la nariz.
Se dijo a sí misma que era el cansancio lo que hacía temblar su mano; el agotamiento esperable después de una gira promocional de siete semanas. Se dijo que no tenía nada, absolutamente nada que ver con el jeque, el hermano del rey Sharif Fehr, y el único hombre que la había humillado.
Jamie, la joven asistente de Rou de veintitrés años, se acercó a la mesa en la que Rou trabajaba en el ordenador.
–Sí, está… aquí.
–¿Qué quieres decir con aquí? –exclamó Rou, perdiendo la frialdad que normalmente exhibía en su voz.
–Quiero decir aquí, en el hotel.
–¿Qué? –volvió a ponerse las gafas y miró consternada a Jamie. Normalmente usaba lentes de contacto, pero en la intimidad de su habitación prefería las gafas–. ¿Por qué?
–Le dijiste que no tenías tiempo para verlo en Portland. O en Seattle. Así que ha volado a Vancouver y aquí está –sonrió nerviosa–. Y creo que no se va a marchar hasta que lo recibas. Parece que es urgente. De vida o muerte, o algo de esa naturaleza.
Vida o muerte. Justo la clase de cosas que diría su padre. Zayed era igual. Guapo, rico, famoso, superficial y egocéntrico. Siempre eran ellos, lo que querían, lo que necesitaban. Despreciaba a los playboys y las estrellas de cine, odiaba la autoindulgencia y, sobre todo, odiaba a Zayed Fehr.
Zayed, aunque hermano de Sharif, era la oveja negra de la familia. Un príncipe del desierto descuidado, sin sentido de la responsabilidad, sin corrección.
–No tengo tiempo para verlo…
–En realidad sí…
–Pero no quiero verlo.
–¿Lo has visto alguna vez? –preguntó Jamie.
–Nos conocemos –respondió en tono plano sin querer admitir más.
Jamie no necesitaba conocer los detalles de su doloroso y vergonzoso encuentro tres años antes. Bastaba con decir que Zayed era un hombre en quien jamás confiaría ni a quien respetaría.
–Es realmente guapo –añadió Jamie ligeramente ruborizada.
–Lo es –respondió Rou con un suspiro de exasperación–. Podría decirse que es físicamente perfecto. También tiene una exorbitante cantidad de dinero y un enorme poder, pero eso no le hace una buena persona.
–Parece bastante agradable –se encogió de hombros–. En realidad parece muy agradable…
–¿Lo has visto?
–Bueno, sí. Está aquí, en la sala de al lado.
–¿En mi suite?
–Le he dicho que podía esperar ahí –se ruborizó aún más–. Pensaba que igual ahora tenías cinco minutos. La persona que te va a llevar a la televisión tardará aún media hora y te van a maquillar allí –vio la expresión de Rou y rápidamente añadió–. Realmente está desesperado por verte.
Rou colocó los papeles que tenía delante intentando ocultar su pánico. Zayed estaba allí esperándola al otro lado de la puerta, y aquello la ponía nerviosa.
–¿He hecho algo mal? –preguntó Jamie nerviosa.
–No –dijo, consciente de que le sudaban las manos y tenía desbocado el corazón.
Fue consciente de que Jamie estaba a punto de echarse a llorar, y lo último que quería era ver a Jamie llorando. Se esforzaba y era una chica encantadora además de una eficiente asistente. Rou no podía reprocharle haber sucumbido al encanto de Zayed. No sólo era guapo y rico, también era encantador y carismático y las mujeres caían rendidas a sus pies. Incluso ella, lógica, fría, científica, había caído a sus pies.
–Pensaba que tendrías cinco minutos –tartamudeó Jamie.
Rou apoyó las manos en la mesa con fuerza para que dejaran de temblar. Por supuesto que los tenía. Ése no era el problema. El problema era que no quería compartir cinco minutos con Zayed. No quería verlo, ni siquiera cinco minutos.
–¿Cuánto lleva esperando? –preguntó.
–Media hora –sus mejillas se enrojecieron por completo.
–¿Por qué no me lo has dicho antes? –dijo, pálida.
–Yo… –subió y bajó los hombros–. Yo…
–No importa, Está bien –cuadró los hombros y se colocó un mechón rubio tras la oreja–. Dile que pase. Lo veré. Pero sólo cinco minutos. Eso es todo lo que le dedicaré –su voz era firme. Alzó la barbilla–. Asegúrate de que lo entiende.
Zayed estaba de pie en la salita de la suite esperando para ser recibido por Rou Tornell: autora de éxito, conferenciante internacional y celestina profesional.
Era su parte de casamentera profesional la que hizo curvarse ligeramente su labio superior.
¿Quién habría pensado que la tímida protegida de Sharif terminaría siendo una conferenciante internacional además de una exclusiva casamentera?
¿Quién habría pensado que la introvertida y académica Rou Tornell pudiera comprender la atracción sexual o el romanticismo?
Zayed normalmente era demasiado caballeroso para hacer comparaciones entre las mujeres, pero con Rou Tornell era imposible no hacerlas. Era la mujer más fría, estirada y tiesa que había conocido jamás y, aunque Sharif decía que sencillamente estaba centrada, la experiencia de Zayed le hacía sospechar que lo que estaba era reprimida, incluso clínicamente reprimida.
Si no fuera por Sharif, no estaría allí en ese momento.
Pero ¿quién podía haber imaginado que Sharif, sólo cuatro años mayor que él, desaparecería? ¿Quién podría haber imaginado que el avión real se estrellaría?
Cerró los ojos brevemente mientras una oleada de dolor le recorría el pecho. El dolor era más vívido en ese momento que cinco días antes cuando había recibido la noticia. Después de enterarse, había volado a Sarq para ver a su hermano menor, Khalid, quien trataba de mantener todo bajo control hasta que él volviera y se hiciera cargo.
Zayed también había dedicado tiempo a la reina, Jesslyn, y a sus hijos. Cuatro niños asombrados y llenos de dolor que echaban de menos a su adorado padre.
Las cosas en palacio estaban peor de lo que había imaginado. Dolor, miedo. Nadie sabía qué había sucedido. Era como si el avión sencillamente se hubiera caído del cielo. Ninguna señal de advertencia, ni de avería, ninguna llamada pidiendo ayuda. El avión simplemente había desaparecido. Faltaba un día para que hiciera una semana de la catástrofe.
A los catorce días, por ley, Zayed heredaría el trono.
Era imposible. Él no era un gobernante. Sarq no era su sitio. El desierto ya no estaba en su sangre. Amaba la lluvia, no el sol. Los rascacielos y áticos eran su nuevo hogar.
Pero el rostro de Jesslyn, sus ojos enrojecidos por el llanto, no se le borraban de la mente.
Tampoco el silencio de Khalid, su dolor. Quizá era eso lo que le atravesaba el corazón.
–Te necesito –le había susurrado Khalid mientras lo abrazaba para despedirse–. Todos te necesitamos. Vuelve a casa.
Khalid jamás le había pedido nada. Nadie le había pedido nunca nada. Sharif había sido el que se había hecho cargo de todo. Era el mayor, la roca, el centro de la familia. Y ahora no estaba. Así, de pronto. No sorprendía que Jesslyn pareciera un fantasma. No sorprendía que Khalid llevara días sin dormir. Su mundo estaba patas arriba. Nada volvería a ser igual.
La puerta del dormitorio de la suite se abrió y apareció Jamie, la joven asistente personal, bonita y un poco rellena, que salió y cerró tras ella.
–La doctora Tornell puede recibirlo ahora –dijo con las mejillas llenas de rubor–. Pero me temo que tiene una agenda muy apretada, dado que tiene varias apariciones en medios esta tarde antes de su firma de libros y sólo podrá ser unos minutos.
–No hay problema –respondió tranquilo, pensando que era muy del estilo Tornell: trabajo, trabajo y trabajo.
Sonrió mientras seguía a la asistente hacia donde estaba la doctora.
Había dado sólo unos pasos en el dormitorio cuando vio a Rou en un escritorio en un rincón del bonito saloncito, tenía delante un ordenador portátil abierto. Llevaba gafas y el pelo recogido de un modo informal detrás de las orejas. Rubia, delgada, pedante y tensa, exudaba la calidez de un cubito de hielo. Su personalidad era más o menos igual de interesante. Pero tenía éxito y fama de ser la mejor en su campo, y eso era lo que necesitaba.
La asistente desapareció cerrando discretamente la puerta tras ella.
–Buenas tardes, jeque Fehr –saludó Rou mientras se cerraba la puerta–. Ando un poco justa de tiempo, pero por Jamie me ha parecido entender que estás un poco desesperado.
Su tono glacial no le pasó desapercibido. Apretó los labios.
–Yo no diría desesperado, doctora Tornell. Decidido seguramente se ajusta más a la realidad.
Rou se echó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos y con mirada pétrea dijo con frialdad:
–No puedo ni imaginarme en qué puedo servirte.
Ese hombre no le gustaba, jamás le había gustado, si accedía a verlo era por cortesía con Sharif.
–Ha pasado mucho tiempo –dijo él, acercándose–. ¿Dos años?
–Tres –sintió una descarga al ver que se acercaba.
Tenía más magnetismo del que recordaba. Había olvidado cómo llenaba una habitación, cómo parecía ocuparla por completo. Además estaba su estatura, y su complexión. La ropa que llevaba le sentaba a la perfección. Su propio padre tenía igual carisma, pero él había sido una gran estrella de cine.
Zayed no era estrella ni de cine ni de la música. Era un jeque que actuaba de un modo más occidental que el más occidental de los hombres. Un jeque millonario, al margen de la fortuna de su familia. Un hombre que hacía lo que le placía, cuando le placía y como le placía. Incluso si hería a los demás en el proceso.
Aún le dolía que le hubiera hecho daño a ella. No debería haber permitido a un hombre como ése tener esa clase de poder. Pero entonces no había pensado que lo tuviera.
Aun así había sacado algo positivo del doloroso y humillante episodio. Había sido la introspección que había necesitado, introspección que se había convertido en su segundo éxito editorial. No hay príncipes: cómo reconocer a los chicos malos, los farsantes y los embaucadores para poder encontrar el amor verdadero.
–¿Tanto? –respondió él con una sonrisa igual de fría–. Parece que fue ayer cuando nos conocimos.
–¿Sí? Seguramente a Pippa no. Ha tenido dos hijos desde entonces –lo miró aunque notara un nudo en el estómago.
Lo odiaba. Odiaba que le hubiera hecho daño, que se hubiera reído de ella, que le hubiera hecho darse cuenta de que no debía fiarse de los hombres y que jamás encontraría el amor verdadero.
–¿Tiene ya dos hijos? Pues sí que ha estado ocupada.
Y en ese momento, Rou recordó el fin de semana que se habían conocido en la boda de su cliente Lady Pippa Colllins en Winchester. Sharif era quien tenía que haber estado allí, pero en el último momento no había podido asistir y Zayed lo había hecho en su lugar.
Pippa había sido quien los había presentado durante la celebración.
–Jeque Fehr –había dicho haciendo que Rou se detuviera delante de su mesa– no puedo dejar que se marche sin conocer a mi querida amiga Rou Tornell.
Zayed se había puesto en pie y fue el gesto más elegante que había visto en su vida.
Como Sharif, era alto, muy alto, de anchos hombros y cintura estrecha; debía de sacar cabeza y media a Rou, y ella no era pequeña. Y mientras que Sharif era guapo, Zayed era alarmantemente guapo. Oscuros ojos dorados, cabello negro; mandíbula suave, no cuadrada, pero sí muy masculina y que compensaba la nariz grande y los pómulos altos. Eran unos pómulos, pensó después, por los que habría matado un modelo. En realidad era un auténtico modelo. Una parte de ella supo que no debería confiar en él, pero otra parte de ella sí quería hacerlo porque, al fin y al cabo, era hermano de Sharif.
–Es gracias a Rou por lo que estamos todos aquí –añadió Pippa–. Mi querida Rou me presentó a Henry hace un año.
El jeque entornó los ojos y la miró haciendo salir a la luz unas pequeñas arrugas. La primera señal de que no era un jovenzuelo, sino un hombre de treinta y dos o treinta y tres años.
–Qué casualidad –había dicho él con el tono más seco que había oído nunca.
Rou se puso rígida, pero Pippa estaba obnubilada, demasiado aturdida con su felicidad, y sonrió radiante al jeque.
–Rou, la doctora Tornell, tiene un auténtico don. Ésta es, ¿puede creerlo?, su centésima boda. Ha presentado a un centenar de parejas, parejas que han terminado en matrimonio –Pippa se había vuelto hacia ella–. Es así, ¿verdad? –y entonces el éxtasis de Pippa se apagó cuando su marido la llamó, lo que dejó a Rou sola con el jeque.
Entonces Zayed, para su sorpresa, la había invitado a sentarse a la mesa con él y así habían pasado juntos el resto de la velada. Habían hablado durante horas, después bailado y luego habían cruzado la calle para tomar una copa en el bar de un hotel.
Recordaba cada detalle de esa noche. El calor de su cuerpo mientras bailaban. Las seductoras paredes rojas del bar del hotel. La copa de licor de naranja que había sostenido en sus manos.
Zayed había sido extremadamente atento. La había escuchado, reído sus chistes y hablado con ella de su trabajo y algunas de sus recientes inversiones, incluyendo una nueva instalación turística en la costa de Sarq.
Aquellas horas que pasaron juntos fueron deliciosas. Llevaba siglos sin tener una cita, y mucho menos con un hombre como Zayed que la hacía sentirse guapa y fascinante. Había quedado prendada de él y había tenido la sensación de que él había quedado prendado de ella. Al final de la noche, la había metido en un taxi, la había besado en la mejilla y ella había estado segura, completamente segura, de que pronto la llamaría para una cita de verdad.
Pero Zayed no llamó. Y ella jamás habría llegado a saber lo que realmente había sentido por ella si Sharif no le hubiera mandado accidentalmente un correo electrónico que no iba dirigido a ella. Era la respuesta a uno enviado por Zayed, pero se lo había mandado a ella.
Sharif se había dado cuenta del error antes que ella y había llamado para disculparse y rogarle que borrara el ofensivo mensaje sin leerlo. Pero ella, siempre curiosa, lo había leído.
Pasar la velada con ella fue como una noche en un museo de ciencias naturales: aburrida, aburrida, aburrida, aunque sigues adelante convenciéndote de que estás haciendo algo bueno. Por desgracia, podría decir que yo le gusté, pero obviamente la atracción no era mutua. Tuvo la misma calidez y encanto que un maniquí de unos grandes almacenes.
–¿Sigues haciendo de casamentera? –preguntó Zayed dejándose caer en una silla al otro lado de la mesa.
Un «maniquí de unos grandes almacenes», repitió Rou en silencio sintiendo que le ardían las mejillas al recordarlo. «Aburrida, aburrida, aburrida». Le temblaban las manos.
–Sí –dijo en tono plano.
Lo único que la salvaba era que Zayed no sabía que a ella le había llegado ese mensaje de Sharif. Sharif se lo había prometido.
–¿Qué puedo hacer por ti, jeque Fehr?
–Lo sabrías si hubieras atendido mis llamadas –dijo tranquilo–. Creo que te he dejado más de media docena de mensajes. Sin contar los correos electrónicos.
Lo miró largamente. Llevaba un exquisito traje hecho a medida y una camisa blanca, no llevaba corbata y el pelo estaba más corto que tres años antes.
–He estado de viaje –respondió escueta.
–Quizá necesites mejor tecnología.
–Bueno, ¿por qué estás aquí?
–Tengo treinta y seis años. Me gustaría tener una esposa.
Rou lo miró esperando la gracia. Porque estaba convencida de que era un chiste. Zayed, celebrado soltero, el más rico y famoso playboy de Montecarlo, ¿quería una esposa? No pudo reprimir la risa. Él ni siquiera sonrió. Se limitó a mirarla sin parpadear.
–¿Qué puedo hacer realmente por ti, jeque?
–Podrías sacar tus papeles de trabajo, la pila esa de formularios y empezar a rellenarlos. El apellido es Fehr, F-e-h-r, Zayed el nombre. ¿Necesitas que te lo deletree también?
–No –dijo con los dientes apretados molesta con su tono.
Su voz era como la recordaba. Profunda y suave, casi como una caricia.
No sorprendía que cautivara a las mujeres. Que la hubiera cautivado a ella.
¡Qué estúpida había sido!
–¿Por qué una esposa, por qué ahora? Llevas años dejando claro que no pensabas casarte…
–Las cosas han cambiado –su voz se hizo más profunda–. No tengo otra opción. Ya no. No si tengo que ocupar el trono de Sarq. Es la ley de Sarq. Ningún hombre podrá heredar el trono antes de los veinticinco años y, cuando empiece a gobernar, habrá de estar casado. El rey debe tener una esposa.
–¿Te vas a casar para poder ser rey?
–Es la ley de Sarq.
Lo miró detenidamente. Sharif era el rey de Sarq. Ella lo sabía, todo el mundo lo sabía. Pero quizá había otro país, o alguna tribu del desierto necesitaba un rey. Sabía que le faltaba información, pero si Zayed no se la había dado voluntariamente, ella no pensaba preguntar. Cuanto menos supiera de él, mejor.
–Seguro que podrías encontrar una esposa aceptable si de verdad quisieras…
–Tengo prisa.
–Ya veo –dijo sarcástica.
Pero no era cierto, no veía nada, no entendía nada. ¿Quién se creía que era? ¿Por qué aparecía después de tres años exigiendo que lo ayudara?
–¿Lo harás? –presionó Zayed.
–No. Rotundamente no –disfrutó de su posición de poder–. El matrimonio no es cosa de prisa. Encontrar una pareja adecuada lleva tiempo y un cuidadoso estudio. Además, tú no eres adecuado…
–¿No soy qué?
–…como candidato –siguió ignorando su interrupción–, según mi experiencia. Eso no quiere decir que no pudiera encontrar alguna candidata dispuesta si hicieras algún trabajo preliminar.
–Yo no quiero una candidata dispuesta –sonrió, pero no era un gesto amigable–, doctora, ni una esposa aceptable. Si eso fuera lo que quisiera, le habría dejado a mi madre que la eligiera. No quiero sólo una esposa, quiero la esposa adecuada. Por eso estoy aquí. Tú eres la experta en relaciones. Tú puedes encontrarme a la mujer adecuada.
–No puedo –respondió despiadada–. Lo siento –no lo sentía.
No le encontraría una esposa. No le ayudaría. No condenaría a una mujer a una cadena perpetua con él.
Y de pronto pensó en su propia madre, una famosa modelo británica, una mujer a la que el mundo admiraba y envidiaba, y una mujer que no pudo hacer feliz a su padre.
Llamaron a la puerta y entró Jamie que hizo un gesto en su reloj. Rou miró su muñeca. Habían pasado quince minutos. La persona encargada de llevarla a la televisión estaría allí en un cuarto de hora y tenía que cambiarse y arreglarse el cabello. Se levantó y apoyó las puntas de los dedos en la mesa.
–Si me perdonas, tengo que prepararme para mi próxima cita.
–¿Esto es por Angela Moss?
–No sé… –se quedó petrificada.
–Era cliente tuya. Hace un año. ¿No la recuerdas? Delgada, pelirroja. Veintiséis años. Ex modelo convertida en diseñadora. ¿No te suena?
Por supuesto que recordaba a Angela. El jeque la había cortejado, conquistado y abandonado en unos meses y, debido a sus sentimientos hacia Zayed, había rechazado a Angela como cliente, pero después Angela había tratado de rehacer su vida, y ella había decidido ayudar a la pobre chica. Estaba más que desesperada e, incluso con su ayuda, había tardado meses en superar su desengaño.
Después de doce años de investigaciones, Rou había comprendido que el amor, enamorarse, era la droga más potente conocida. El amor era enloquecedor, delicioso, adictivo. Y cuando iba mal, destructivo.
–Sé que recurrió a ti –añadió Zayed sin entonación–. Yo le di tu nombre. Pensaba que podrías ayudarla.
–¿La mandaste a mí? –sacudió la cabeza, incrédula–. ¿Por qué?
–Estaba preocupado por ella –extendió las manos.
–Así que tienes conciencia.
–No la amaba, pero no quería hacerle daño.
–Entonces quizás deberías dejar de relacionarte con mujeres con cerebro y corazón.
–¿Qué estás sugiriendo? –alzó una ceja.
–Robots. Muñecas hinchables –sonrió–. No se sentirán heridas cuando las abandones.
–Estás enfadada –dijo sorprendido.
Rou se dio cuenta de que Jamie seguía en la puerta y le hizo un gesto para que les diera cinco minutos más. La asistente se marchó y Rou miró al jeque.
–No estoy enfadada. Sólo es que no te necesito.
–¿Necesitar?
–Deja que sea más clara –se inclinó hacia delante y lo miró intensamente–. No me gustas especialmente. Y dado que tengo bastante éxito y mucho trabajo, me puedo permitir seleccionar a mis clientes. Además, jamás trabajaría para ti.
–¿Por qué no?
–¿Por qué no qué?
–¿Por qué no trabajarías para mí?
–Ya te lo he dicho…
–No, sólo me has dado opiniones personales. Quiero una opinión profesional. Eres una científica, ¿no?
–Sé demasiado de ti. No podría abordar tu situación sin prejuicios.
–¿Porque no amaba a Angela?
–Porque tú no amas. No puedes amar –espetó antes de apretar los dientes arrepentida.
Se suponía que eso último no lo podía decir. Era algo que le había dicho Angela, era la razón que había alegado él para poner fin a su relación: su incapacidad para amar. Narcisismo clásico.
Su propio padre sólo se había amado a sí mismo. Los narcisistas no podían amar a nadie más.
–Lo siento –añadió ella–. Ha sido algo inapropiado. La confidencialidad médico paciente… Pero ya sabes por qué no puedo trabajar contigo. Después de atender a Angela y saber ciertas cosas sobre ti, creo que es demasiado conflicto de intereses.
–¿Intereses de quién?
–Tuyos.
–¿Todo esto está basado en las seis veces que salí con Angela?
«No», se dijo en silencio, «está basado en mi experiencia personal contigo». Pero no se lo dijo porque jamás permitiría que fuera consciente de que sabía su opinión sobre ella.