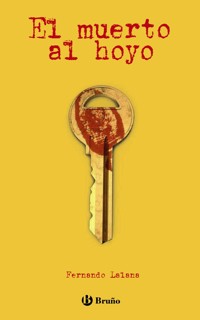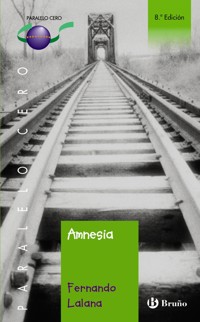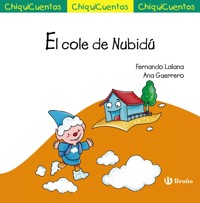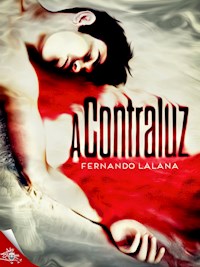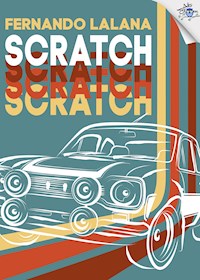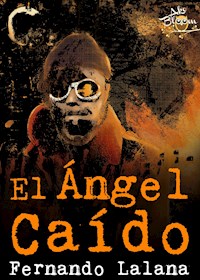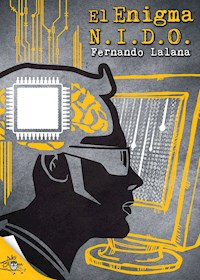
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
El enigma N.I.D.O.: En la nochevieja del año 2000, veinticuatro de las más poderosas personas del mundo, celebran una reunión en la que planean cómo repartirse el futuro de la humanidad. Veinte años más tarde, todas sus previsiones se han cumplido. La tecnología ha alcanzado cotas inimaginables. Sectas del más variado pelaje pelean con las religiones más antiguas por su parte del pastel. Y el ordenador algorítmico Charly está a punto de dar un paso de gigante en la evolución de su propia especie. El destino del mundo no es tan fácil de controlar como algunos pensaban.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© Fernando Lalana, 2006www.fernandolalana.com
ISBN: 9788416873456
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
FERNANDO LALANA
EL ENIGMA
Índice
31 de diciembre de 2000
16 de mayo de 2019 (casi veinte años después)
17 de mayo de 2019 (el día siguiente)
23 de mayo de 2019 (una semana más tarde)
24 de mayo de 2019 (el día siguiente)
2 de junio de 2019 (nueve días después)
3 de junio de 2019 (el día siguiente)
3 de julio de 2019 (un mes más tarde)
4 de julio de 2019 (el día siguiente)
5 de julio de 2019 (el último día)
31 de diciembre de 2000
REGLA MNEMOTÉCNICA
Resplandecía el mundo.
Terminaba el milenio. Algunos impacientes lo habían despedido un año antes, amparados en las diatribas de quienes defendían que el siglo XXI empezaba con el año 2000 y no con el 2001. Y ello, pese a que en docenas de intervenciones en todos los medios de comunicación había quedado claro que el 2000 era el último año del siglo XX, que ningún siglo podía empezar por cero y terminar por nueve; y que la norma de que un año pertenece al siglo siguiente al del número que forman sus dos primeras cifras no pasaba de ser una mera regla mnemotécnica.
Pero así somos.
EN EL GRAN HOTEL
El Gran Hotel no era el más caro, ni el más lujoso, ni el de mayor categoría de la ciudad. Era, sencillamente, el mejor. Tras setenta y cinco años de existencia, seguía presumiendo de dos omisiones: carecía de las espantosas escaleras mecánicas tan de moda entre la competencia y no permitía en sus salones la celebración de cotillones de fin de año.
Cuando aquella mañana el director ordenó preparar el comedor principal y el Salón Goya, la mayoría de sus empleados creyó que en la última noche del siglo XX se rompería esa segunda tradición.
Pero no fue exactamente así.
El Goya, con sólo treinta plazas, era el más pequeño y discreto de los cinco salones con que contaba el hotel. Y sólo se ocuparon veinticuatro lugares en torno a la espectacular mesa ovalada.
Fueron los acompañantes de esos veinticuatro –secretarios, guardaespaldas, asesores– los que casi llenaron el comedor principal.
Ni en uno ni en otro se celebró precisamente una fiesta. Ni en uno ni en otro hubo gorritos de papel ni serpentinas ni confeti. Ni en uno ni en otro se tomaron las doce uvas.
BAS Y COMPAÑÍA
El primero en llegar fue el anfitrión, Urías Bas. Lo hizo a las ocho de la tarde, con tiempo sobrado para supervisar que todo estuviera a punto.
Bas era un hombre difícilmente clasificable. No era famoso. Era rico pero no en exceso. No tenía una profesión definida. Lo más acertado que se podía decir sobre él era que ejercía de inventor. Había puesto los cimientos de media docena de influyentes empresas en el campo de la tecnología de comunicaciones pero, una vez consolidadas, indefectiblemente vendía su participación en ellas por un precio que le permitía vivir principescamente durante largos períodos de tiempo y coleccionar amigos en todos los campos de la actividad humana.
Urías Bas había cumplido los cincuenta y cinco años dos meses atrás.
Fue a partir de las nueve y media cuando empezó a llegar el resto de los invitados. Primero lo hicieron Asensio, Echeverría y Salas, los banqueros. Llegó después el general Sáenz de Ubillos y el almirante Costa. Tras él, juntos, Pérez-Guiral, Salvatierra, Navarro y Velasco. Entre los cuatro podían dirigirse a doscientos treinta y seis millones de espectadores, lectores y oyentes en español, que ya era la primera lengua del mundo. Entró más tarde Orcajo, el hombre que había llevado a un oscuro notario de provincias sin filiación política conocida a la presidencia del gobierno en tan sólo seis meses. Llegaron Cano y Ferrando, socios únicos de Tecnospacial. Llegó Marín-Harley, cuyos ordenadores se exportaban incluso a los Estados Unidos. Llegó Von Wissmann, el único extranjero, verdadero experto en los intrincados laberintos burocráticos de Bruselas, Ginebra y Estrasburgo.
Intercalados entre éstos, llegaron ocho personas más, no tan conocidas, ni mucho menos, aunque podían haberlo sido sólo con proponérselo. Pero cierta gente prefiere hacer de la discreción un modo de vida.
Por fin, a las diez menos dos minutos, llegó Federica de Longinos. Nadie la conocía personalmente, aunque Isabel Pardina, la rectora de la Universidad, sabía de ella por su deslumbrante expediente académico. Pero todos, sin excepción, se volvieron a contemplarla.
Vestía del modo algo estrafalario que marcaba la moda del momento, con sus largas piernas enfundadas en medias destelleantes, una falda muy corta y un abrigo casi hasta el suelo. Todo ello dentro de la misma gama de azules.
Su presencia, su estatura, su insultante juventud, su belleza difícil pero indiscutible provocaron un silencio casi instantáneo que se encargaron de romper los pasos apresurados de Urías Bas acudiendo a su encuentro.
—Federica…, sé bienvenida.
La tomó del brazo y la condujo hasta la mesa, invitándola a sentarse a la derecha de la cabecera que él mismo iba a ocupar.
MÁS QUE UN NEGOCIO
A los postres, el anfitrión llamó la atención de sus veintitrés invitados.
—Amigas, amigos… Como bien sabéis, llevo varios meses de contactos previos y personales con todos vosotros… y con otras personas de las que, finalmente, he decidido prescindir. Conocéis a grandes rasgos la envergadura del proyecto y lo que se espera de cada uno de vosotros… en una primera fase a la que llamamos ODIN. Esto requerirá grandes inversiones y esfuerzos de todo tipo, pero nos pondrá en disposición de afrontar el reto final, del que aún nada sabéis.
Hizo Bas una pausa para permitir leves comentarios y ligeros murmullos. De improviso, prosiguió.
—Dentro de media hora dará comienzo el nuevo milenio. Aunque ninguno de nosotros firmará papel alguno, para entonces hemos de haber optado por comprometernos o no hasta el final. Para ayudarnos a tomar esta decisión le he pedido a Federica de Longinos que nos comente brevemente sus líneas principales. Al fin y al cabo, en ella está el origen de la idea que nos ha reunido aquí esta noche. De ella partieron los primeros estudios sobre prospectiva histórica y social y ella ha propuesto los pasos que hemos de dar.
Con un gesto de la mano, Urías Bas invitó a Federica a incorporarse mientras él volvía a tomar asiento.
Federica se aclaró la garganta y comenzó a hablar.
—Señoras, señores… En la próxima década el mundo va a conocer cambios desmesurados. Aunque ahora les parezca difícil de creer, la guerra y el negocio que en ella se sustenta tienen los días contados. Otros grandes problemas que azotaban a la humanidad en el pasado cercano están en trance de desaparecer. Tenemos un ejemplo en el tráfico y consumo de estupefacientes que, tras la legalización general del pasado año, está en imparable retroceso. Por otro lado, el reparto del trabajo va a llevar a que el común de las mujeres y de los hombres del mundo disponga de mucho más tiempo de ocio del que jamás haya disfrutado. Y todo ello hará que nuestra sociedad vea alterados sustan-cialmente sus hábitos de comportamiento, sus anhelos y sus deseos. Si nuestra previsión de esos cambios es acertada y si nuestras estrategias se van plasmando en los plazos previstos, el resultado de nuestro empeño sólo puede ser uno: el éxito.
Estaba un poco nerviosa. Hizo un alto para beber un sorbo de agua, lo que aprovechó León Marín-Harley para intervenir.
—Permítame una pregunta. ¿En qué plazo prevé usted alcanzar ese éxito?
—Antes de dos décadas.
Ahora los murmullos aumentaron en intensidad. Sobre todo, por parte de los invitados de mayor edad.
—Señorita Longinos… —dijo Marín-Harley, con una sonrisa amable—, creo que la mayoría de los que aquí estamos hemos demostrado nuestra capacidad para adaptarnos con rapidez a las cambiantes exigencias de la sociedad. Y nos va muy bien en nuestras respectivas actividades. No logro adivinar qué tipo de negocio común podría llegar a interesarnos lo suficiente como para comprometernos por veinte años.
Federica miró al poderoso empresario con toda la intensidad de sus ojos azules. Era un hombre muy mayor. Calculó que tendría al menos setenta y cinco años y, por tanto, difícilmente viviría para conocer el éxito de la empresa que aquella noche iba a nacer. Pero eso no importaba. Necesitaba convencerle. Necesitaba que dijera que sí. Se humedeció los labios con la lengua para acentuar su brillo.
Sonrió también.
—No le estoy hablando de montar un negocio más o menos lucrativo, don León —dijo despacio, casi en un susurro—. Le estoy hablando de dominar el mundo.
16 de mayo de 2019 (casi veinte años después)
CHARLY
La puerta debía de tener al menos dos metros de grosor. Se abrió ante Violeta y se cerró tras Violeta, sin ruido, sin un siseo siquiera. Violeta avanzó por el pasillo metálico de casi cincuenta metros de largo. Lo hizo a paso regular, sin apresurarse. Sabía que, de hacerlo, una voz le rogaría que volviese atrás. En el trayecto habían de quedar eliminados todos los residuos indeseables, incluidos los olores no propiamente corporales, y también se producía una escrupulosa desmagnetización. Había que dar tiempo a los ultrasonidos, a la luz polarizada y a las microondas para hacer su trabajo. Pero, sobre todo, había que convencer al sistema de seguridad de que se hallaba ante la persona correcta. Un objetivo rastreador registraba los movimientos producidos al caminar y decidía si correspondían o no al sujeto previsto. Mientras efectuaba los setenta y cuatro pasos necesarios para recorrer el pasillo, Violeta se preguntó quién habría sido el memo que había llegado a la conclusión de que la forma de andar podía ser tan propia de cada persona como las huellas dactilares y servir así de medio de identificación imposible de falsificar. En realidad, mejor ignorarlo.
Pese a todo, al llegar ante la siguiente compuerta hubo de someterse, como de costumbre, a una identificación más convencional apoyando las palmas de ambas manos sobre una pantalla de cristal levemente iluminada por un resplandor verdoso. De inmediato, surgió de su interior un destello brevísimo, como el de un fias fotográfico. Violeta sintió un tenue calor en la piel. Retiró las manos y esperó.
—Su nombre y su apellido, por favor —dijo la conocida voz sintética de todos los días.
—Soy Violeta Latre.
—Su fecha de nacimiento, por favor.
—Trece de abril de mil novecientos ochenta y nueve.
—Nació usted el día de la República, por lo tanto.
Violeta carraspeó.
—No. El día de la República se celebra el catorce de abril.
—Correcto. Identifique esto, por favor: «En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme…»
La chica estuvo a punto de echarse a reír. Las pruebas aleatorias de identificación resultaban en ocasiones de lo más peregrino. Las de hoy habían sido un buen ejemplo. Lo del día de la República llevaba cierto veneno, no se podía negar. Pero la cita del Quijote casi parecía una broma. A no ser que… ¡Quizá el engaño residiese ahí! Debía reaccionar en seguida. De no hacerlo podía tener problemas; aunque desconocía cuáles, pues siempre había superado la identificación sin dificultad alguna. Seguramente, porque ella era quien era y no una impostora.
—Es el comienzo de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de don Miguel de Cervantes Saavedra —dijo—. Cervantes nació en Alcalá de Henares en septiembre de mil quinientos cuarenta y siete…
—Gracias, doctora Latre —cortó la voz electrónica—. Identificación positiva. Puede pasar. Que tenga un buen día de trabajo.
Se abrió la compuerta y Violeta Latre entró en el vestuario. Allí otro rastreador la siguió paso a paso mientras se quitaba toda la ropa excepto la interior —dorada y fina como una segunda piel, a la última moda— y se colocaba una bata de un azul intenso que le sentaba decididamente mal. Acto seguido se dirigió al extremo opuesto de la estancia.
—Ábreme, Charly. Soy yo.
No parecía haber puerta alguna y, sin embargo, en el muro metálico se abrió de inmediato un gran portillo, permitiéndole el paso al puesto de control del Computador Heurístico de Alto Rendimiento C.H.A.R.-303. Charly, para ella y sólo para ella.
Como siempre, no había visto a nadie —a nadie en absoluto— durante el trayecto desde su domicilio hasta su lugar de trabajo.
* * *
Media hora antes, como siempre, había salido de su casa. Como siempre, ya encontró aparcado ante la puerta, esperándola, aquel enorme automóvil negro de la N.I.D.O. con la puerta trasera derecha abierta. Si se trataba de un autopilotado o de uno de los viejos modelos que todavía requerían la presencia de un conductor a los mandos era algo que ella ignoraba.
Tras acomodarse en su interior, el vehículo destinó cinco minutos a callejear, buscando la conexión entre el barrio residencial de Movera y la antigua autopista A-2. Una vez que comenzó a circular por ella en dirección Barcelona, las ventanillas se oscurecieron hasta volverse opacas por completo en ambos sentidos. Durante los siguientes veinte minutos Violeta podía elegir entre ver televisión o leer, en el libro electrónico de a bordo, alguna revista, la prensa diaria o cualquier obra literaria entre los casi cuarenta millones de títulos que contenía el fondo informatizado de la Biblioteca Nacional. Sin embargo, no hizo nada de eso. Como siempre, dedicó ese tiempo a pensar.
A los catorce minutos de recorrido, invariablemente, se hacía patente que el vehículo abandonaba la autopista: la reducción de velocidad, el cambio de asfalto… Lo hacía sin duda en algún punto de su paso por el desierto de Monegros, aunque resultaba imposible saber exactamente dónde. Por la autopista la marcha era en todo momento suave y uniforme y, en ese lapso de tiempo, tanto podía haber recorrido veinte como sesenta kilómetros. Incluso más, aunque ello resultaba poco probable. En realidad, le habría extrañado que el automóvil circulase a más de ciento ochenta o doscientos kilómetros por hora. Pero no era imposible que lo hiciese incluso a trescientos por hora.
Al abandonar la A-2, la marcha se hacía más lenta. Aunque la carrocería se inclinaba compensando en parte la fuerza centrífuga, Violeta daba por seguro que las curvas del camino eran mucho más cerradas durante esos seis últimos minutos de trayecto.
Cuando la puerta del auto se abría de nuevo, Violeta se encontraba dentro de las instalaciones. Bajo tierra, imaginaba ella, aunque tampoco habría podido asegurarlo. El control de identificación suponía otros cinco minutos. En total, media hora desde su domicilio.
* * *