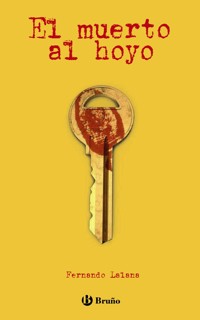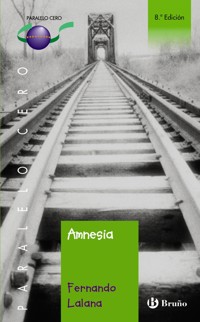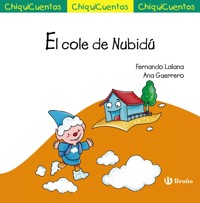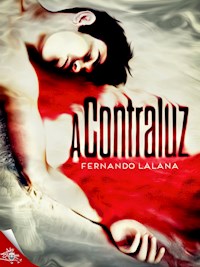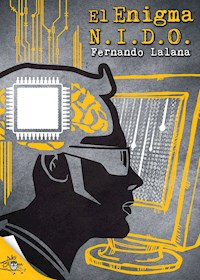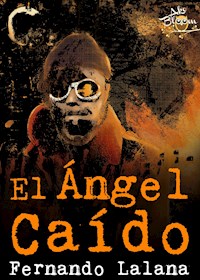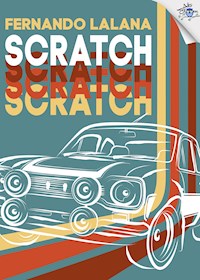
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Scratch: Uno de los territorios de la ficción que ha atraído la mirada del escritor Fernando Lalana es el de la ciencia-ficción, pero no tanto como novela de anticipación científica, sino más bien como reto tecnológico combinado con la aventura que espera oculta tras algún suceso de la cotidiana realidad. En ese sentido, como toda la narrativa de Lalana, Scratch es una novela muy bien construida argumentalmente que invita a la transgresión de la aburrida repetición, alienta la dimensión imaginaria: ¿y qué pasaría si...? La interrogante surgirá aquí tras un extraño accidente sufrido por unos competidores de rallyes, cuya investigación desvelará oscuros intereses de carácter armamentístico. Para lectores de 14 años en adelante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© Fernando Lalana, 2006www.fernandolalana.com
ISBN: 9788416873098
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
Fernando Lalana
Scratch
PRIMERA ESPECIAL
CINCO, cuatro, tres, dos, uno…
Speedy, que ha llevado el motor por encima de las cinco mil vueltas, suelta el pedal del embrague y, con un ligero chirrido de ruedas, noventa y seis caballos de potencia nos empujan por la espalda, hundiéndonos levemente en los asientos de serie, demasiado mullidos, nada envolventes, pensados para llevar de viaje a la familia y no para ir «de carreras». Tampoco la iluminación es ninguna maravilla: los cuatro faros de origen —escrupulosamente orientados, eso sí— y dos oscar auxiliares, de esos que mandan un chorro de luz allá lejos pero que en las curvas lentas nunca iluminan lo que el piloto quiere ver. Y gracias.
—¿A qué esperas? ¡Empieza!
El grito de Speedy me sobresalta. ¿Será posible? ¿Pues no estaba pensando tonterías sobre los asientos y los faros con la cronometrada ya en marcha? Estas cosas sólo deben de pasarme a mí. Por suerte, el tramo comienza con una recta muy larga y tengo tiempo de enmendar mi despiste antes de que suceda nada irremediable. Pero lo cierto es que estamos ya muy cerca de la primera curva cuando empiezo a cantar las notas.
—Derecha muy abierta más. Cincuenta. Izquierda fondo. Derecha fondo fondo. Rasante bueno. Cien. Derecha fondo; ojo, velocidad…
Estos trazados le revientan a Speedy: curvas sin dificultad separadas por rectas largas, donde todo se reduce a pisar el acelerador hasta la tabla y en los que nuestro coche no tiene nada que hacer frente a los de mayor potencia.
Sin embargo, pronto nos adentramos en una zona mucho más virada. Aquí sí, las manos del piloto empiezan a cobrar importancia.
—Derecha abierta menos. Treinta. Derecha abierta más, larga, ojo gravilla. Por medio…
Un buen sitio para una pequeña exhibición de Speedy, que hace pasar el coche totalmente cruzado, deslizando la trasera por la gravilla del exterior de la curva. Hay algo de público y oímos algunos aplausos y gritos de ánimo.
El casco me impediría ver la expresión de Speedy aunque tuviese tiempo de mirarle. Pero no me hace falta verle la cara para saber que está sonriendo. Disfrutando como un loco.
—Cincuenta. Ojo, grava. Izquierda regular. Derecha abierta más. Ochenta. Eses que se ven…
Un respiro. Tres curvas seguidas con visibilidad, que Speedy endereza con decisión. Nuestro coche salta literalmente de curva a curva. De la última salimos en dos ruedas, seguro. Hasta nos han hecho un par de fotos.
—Derecha muy abierta menos, muy larga. Termina en abierta menos. Cien. Izquierda horquilla. Ojo, caída…
Apenas miro el camino. Sólo rápidos vistazos a la carretera y, sobre todo, atención al movimiento del coche para sentir el paso por las curvas. Pero una horquilla…, una horquilla hay que paladearla. Así que levanto la vista, aprieto los dientes y presto toda mi atención.
Es la mejor curva del tramo. Lenta y espectacular. La ladera del monte está abarrotada de público, y eso basta para que Speedy intente hacer una de las suyas.
Venimos en tercera, muy rápidos. Reduce a segunda y parece que nos vamos a salir rectos. Pero en quince metros balancea el coche, hace un punta-tacón escalofriante para meter primera y giramos como una peonza casi doscientos setenta grados. Da la sensación de que se ha pasado y vamos a hacer un «trompo» que nos deje allí clavados. Pero no. Speedy contravolantea como sólo él sabe hacerlo y el coche devuelve los noventa grados de giro que le sobran encarando así la salida de la horquilla, en medio de un griterío enardecedor, audible por encima del rugido del motor y del chillido de los neumáticos.
¡Fantástico! Se puede pasar más rápido, por supuesto. Pero difícilmente de modo más espectacular. Y a Speedy le encanta. Ya habrá tiempo de limar segundos a las cuatro de la madrugada, cuando el público se haya ido y el rally discurra por tramos solitarios, sin más testigos que los jueces, el cronómetro y los rivales. Ahora hay que dar espectáculo. La gente se lo merece.
—Cincuenta. Derecha cerrada. Veinte. Derecha abierta menos, por fuera. Izquierda fondo. Cincuenta. Izquierda fondo, fondo. Cincuenta. Derecha despreciable. Rasante bueno…
Estos rallies regionales tienen poco aliciente para el público: la media docena de pilotos locales punteros, archiconocidos para la afición; otros tantos de las regiones limítrofes, de los que también se apuntan a todas; algún buen piloto nacional, que viene a «coger manos» para citas más importantes y a llevarse el premio al vencedor, cosa que casi siempre consigue; si hay suerte, dos o tres forasteros desconocidos, que sólo quieren exhibir su Porsche, su BMW o su Alfa Romeo y que parece que van de paseo; y por último, una pequeña legión de jóvenes y no tan jóvenes, noveles o faltos de recursos, a bordo de los inevitables Seat-FU, cuando no de simples 127, Renault-5 o Simca 1000. Y que le echan más ganas que destreza.
Por eso se agradece tanto que, de cuando en cuando, aparezca alguien como Speedy y ponga en pie a la gente.
—Derecha abierta más, izquierda menos, derecha regular, ojo caída. Treinta. Izquierda fondo, cincuenta. Derecha paella…
Una «paella» —una curva de casi trescientos sesenta grados— trazada por Speedy llegando a toda pastilla tampoco es algo de lo que puedas prescindir si te apasionan los rallies y quieres aprender a conducir deprisa un coche.
Allá vamos.
Se mete como un obús, por fuera. Volantea; contravolantea; el coche desliza de las cuatro ruedas. Da gas. Da más gas.
«No va bien. Me parece que ha entrado demasiado fuerte», pienso. «¡Ay, ay, ayyy…!»
Vamos por el exterior, bastante «pasados». Hasta yo me doy cuenta de que está trazando mal. No es por ahí por donde Speedy quisiera ir. Los espectadores que se habían apostado en la cuneta, trepan monte arriba como saltimbanquis al vernos llegar. Un fotógrafo se planta en el peor sitio posible.
—¡Aparta, idiotaaa! —oigo gritar a Speedy.
En el último momento, el «fotero» se da cuenta de su temeridad y se arroja en plancha fuera de nuestra trayectoria. Y Speedy acelerando sin misericordia, en segunda velocidad, a tope de vueltas. Entre otras cosas porque, si ahora levantase el pie, acabaríamos fuera de la carretera. Vamos con medio coche por la tierra, y la grava chasquea contra los bajos como si nos fuera a reventar el suelo.
—Vamos, vamos…, ¡vamos! —masculla Speedy mientras hace un contravolante corto y seco que, por fin, nos devuelve al asfalto con tanta brusquedad que el cuello nos cruje como un cañizo.
Hemos salvado por centímetros una de esas defensas de hormigón que tanto abundan en las carreteras secundarias españolas y contra las que puedes dejar un FU reducido al tamaño de un Simca 1000 en un solo golpe.
Pero a esta marcha no hay tiempo ni para felicitarse de la propia suerte.
—Izquierda abierta menos, derecha fondo, derecha muy abierta más. Cincuenta. Derecha cerrada…
Siguen desapareciendo las curvas, una tras otra, a velocidad de vértigo. Tengo que cantar las notas tan deprisa que me falta el aire. Y Speedy haciendo derrapar el FU de continuo. Vamos más tiempo de costado que de frente. La gente, claro, encantada.
Por fin, la última línea:
DA— larga / IR / 30 / DF / 30 / IFF / 50 / fin.
—Derecha abierta menos, larga. Izquierda regular. Treinta. Derecha fondo. Treinta. Izquierda fondo, fondo. Cincuenta y fin.
Como siempre, lanzo un suspiro largo cuando pasamos junto a la señal ajedrezada que marca el final de la «especial». Una muestra de alivio que molesta a Speedy pero que no consigo evitar. En esta ocasión, menos aún.
Dejo las notas y miro el libro de ruta.
—Ahora hay que seguir dos kilómetros y, después de pasar un puente sobre el ferrocarril, tomar un desvío a la derecha…
Pero, ante mi sorpresa, Speedy arrima el coche a la cuneta, frena con cierta brusquedad y coge de la guantera el bloc de notas. Lo mira durante unos instantes y me lo planta en las narices.
—¡A ver! ¿Qué dice aquí? —vocifera, aún con el casco puesto.
—¿Dónde?
—¡Aquí! Ésta es tu letra, ¿no? ¿Qué pone?
—Pues… derecha paella.
—¿Y después? ¡Ahí, a continuación, con letra más pequeña!
—¡Ejem…! «Por dentro» —murmuro.
—¡Exacto! «Por dentro». ¡Por dentro!
Afortunadamente, yo también conservo puesto el casco. Eso disimula algo mi sonrojo.
—No lo dije, ¿verdad? —susurro.
—¡Pues no! No lo dijiste —grita Speedy—. La tomé demasiado por fuera y, como al principio hay un contraperalte, ¡casi nos vamos de excursión por el campo! Si quieres hacer todo-terreno te compras una moto de «enduro» y te echas al monte. ¡Pero si vamos de rally conviene circular por la carretera el mayor tiempo posible! ¿Está claro?
—Sí, hombre, sí. No volverá a ocurrir. O lo intentaré, al menos. De todos modos, lo has resuelto muy bien.
—Eso es lo que tú te crees… No sabes lo cerca que hemos estado de darnos la galleta… —refunfuña, quitándose el precioso casco AGV de color blanco.
En ese momento aparece Guillermo, nuestro mecánico de asistencia, con su cara de extraviado y sus gafas de culo de vaso.
—¿Algún problema?
Speedy niega con la cabeza.
—Todo como una seda. ¿Has estado al tanto de los tiempos?
—Etcheberts va el primero, como casi siempre. Tú no lo has hecho mal del todo…, suponiendo, claro, que tengas pensado ir de menos a más.
—¡Muy gracioso! Eso será si mi copiloto me canta las notas. Que no sé para qué demonios perdemos el tiempo entrenando.
—Lo desagradable que te pones cuando quieres, hijo—murmuro.
—De momento vais los segundos del grupo uno —continúa Guillermo impertérrito, consultando sus apuntes en una libreta minúscula y mugrienta, como él mismo— y os habéis pulido al Dodge de Pallarés, que es un grupo tres.
—No digas bobadas —suplica Speedy—. Sabes perfectamente que el Dodge es un muerto. Se lo cepillan hasta los R-8 TS sin preparar.
—¿Dejará por eso de ser un grupo tres, acaso?
—¡Por el amor de Dios, Guille, no me pongas nervioso! Un grupo tres es el Porsche Carrera de Michelle Mouton, no el Dodge de Pallarés. Cuando le ganemos a la Mouton, me avisas.
—¡Je! Me conformaría con que Dios me dé suficiente vida como para verte tomar la salida en un solo rally en el que ella participe.
—Toma, y yo. La eternidad estás pidiendo. Oye, pero, aparte de lo de Pallarés, ¿cómo vamos en la scratch?
—Decimocuartos absolutos, de momento —dice Guillermo tras consultar de nuevo sus notas—. O sea, siete puestos por delante de vuestro dorsal. Claro que ya ha habido un abandono.
—¿Ah, sí?
—El riojano no ha entrado en meta. Se ha salido por un terraplén, según han dicho.
—¿Sarabia? Pues no he visto su coche.
—Ya sabes que ése, cuando se sale, aterriza muy lejos.
En ese momento, un simpático comisario viene a decirnos que si no retiramos el coche de la carretera echando virutas, nos mete una penalización que nos hunde.
Speedy, Guillermo y yo sonreímos exageradamente y le aseguramos que sí, que nos vamos ahora mismo. Además, ya vale de charla. Aunque los tramos de enlace se cubren normalmente en la mitad del tiempo estipulado en el rutómetro, un pinchazo o un extravío te pueden llevar a penalizar tontamente. Y los segundos tienen el mismo valor si los has perdido luchando contra el «crono» que si los has desperdiciado llegando tarde a un control.
—Os espero al final de la tercera cronometrada —dice Guillermo, corriendo hacia su vetusta furgoneta Volkswagen, atestada de neumáticos, piezas de repuesto y bidones de gasolina de 98 octanos.
Esperamos a que salga carretera adelante y le seguimos. Conduce la Volkswagen como un auténtico loco. No va más rápido porque el motor no da más de sí.
—Allí, justo antes de la casa pintada de blanco, está el desvío —advierto—. Guille tiene que seguir recto.
Unos cambios de luces como despedida y nos vamos cada uno por nuestro lado.
Speedy conduce en los tramos de enlace sólo un poco más despacio que en las pruebas cronometradas. Es algo que me pone los pelos de punta. No hay que olvidar que se trata de carreteras abiertas al tráfico, que en esas largas noches hay que compartir con el resto de pilotos, los jueces y comisarios de carrera, las asistencias de todos los equipos y —lo peor, sin duda— los espectadores deseosos de emular a sus ídolos, intentando hacer con sus Renault-5 lo que acaban de ver hacer a un Opel Kadett GT/E grupo 2.
—Al llegar a una caseta de transformador con un anuncio de Nitrato de Chile, a la izquierda —anuncio—. Después de kilómetro y medio, otra vez a la izquierda por la provincial 669.
Vamos muy rápidos, trazando las curvas con la misma precisión que en un circuito, pero utilizando sólo la media calzada derecha. Siempre es así con Speedy. En ocasiones llegamos a adelantar a los coches que nos preceden en el orden de salida, con el consiguiente «mosqueo» por su parte. Pero Speedy asegura que es fundamental mantener la tensión en estos tramos de enlace. Si uno se relaja, se pierde la concentración y es como si cada tramo fuese el primero. No puede ser. Hay que ir cada vez mejor, más fino, más seguro. La mente ha de trabajar cada vez más deprisa. Es lo que se espera de un buen piloto de rallies.
—Ahora, a la derecha por el próximo cruce… ¡Que te pasas! Vuelve atrás. Por ahí, eso es. ¿No puedes ir un poco más despacio?
—No.
Seis kilómetros más y nos encontramos ya junto a la salida de la siguiente cronometrada. Hemos llegado con once minutos de adelanto y deberíamos tener delante otros tantos coches. Pero, por culpa de la charla con Guille, en realidad son catorce. Buscamos el Seat Juncosa de Ramón Soler, que es el que nos precede, y nos situamos tras él. Y a esperar.
Speedy se ha colocado de nuevo el casco. De pronto, asoma la cabeza por la ventanilla y mira al cielo.
—¿Será posible? Estrellas por todas partes. Ni una nube ni media. ¿No estamos en otoño? ¿Pues dónde están las tormentas?
Sé por qué lo dice. Con lluvia, sus posibilidades aumentan. Con el asfalto mojado, los demás levantan el pie del acelerador. Speedy, en cambio, apenas disminuye su rendimiento. Es capaz de ir casi tan rápido como sobre seco y ascender puestos como la espuma en la clasificación scratch. Pero esta noche no parece que vaya a poder ser.
Soler acaba de acercar ya su coche a la salida del tramo. Los siguientes somos nosotros. Y, de pronto, Speedy se vuelve hacia mí y me habla casi a gritos, para hacerse entender a pesar de nuestros cascos.
—¿Sabes una cosa, Sofía? ¡Siempre había desconfiado de las mujeres copiloto… hasta que te conocí!
—¿A qué viene eso ahora? —susurro yo, a través del tubo de comunicación.
—¡Casi todas las «copis» que conozco son las novias de los pilotos! ¿Y a ti qué te dice eso?
—Hombre, si se quieren…
—¡Una estupidez! ¡La mayoría no saben ni leer las notas! ¡No digo ya interpretar el libro de ruta! ¡Eso, ni con diccionario! ¡Pero como son las novias…! ¡El amor es ciego! ¡Y en este caso, estúpido!
—A ti lo que te pasa es que eres un machista camuflado.
—¿Un qué?
—Es igual. De todos modos, no es nuestro caso.
—¡Desde luego que no! ¡Tú eres mi «copi» porque eres la mejor! ¡Aunque muchos lo pensarán!
—¿El qué?
—¡Que somos novios! ¡Tú y yo!
—No digas bobadas. Todo el mundo sabe que tienes novia formal.
Speedy me mira de soslayo.
—¡Y tan formal…!
Soler acaba de tomar la salida. Nos acercamos hasta el control. Entrego la hoja de ruta al juez para que nos la selle.
—Vaya, otra chica. Cada vez hay más —comenta el tipo. Luego, me alarga un papel y un bolígrafo—. Toma, pásale el control a tu novio para que lo firme.
—No es mi novio…
—Pues lo que sea, corazón.
Será imbécil el tipo este…
—¡Treinta segundos! —nos indica, mirando su cronómetro.
Con una precisión que podría parecer estudiada, Speedy y yo comprobamos los cierres de los cinturones de seguridad y el ajuste de nuestros cascos con el mismo cuidado que si se tratase del arnés de un paracaídas. En cierto modo, van a cumplir la misma misión.
—¡Diez segundos!
Conecto mi lamparilla de leer notas en el enchufe del encendedor y respiro hondo. Leo las primeras notas del nuevo tramo:
80 / DMA + / 30 / DF / 50 / IA– …
—Cinco, cuatro, tres, dos, uno…
BOLERO
TENGO ya un pie en la cama cuando suena el teléfono.
Lo miro como a un enemigo y estoy a punto de no contestar. Es que me muero de sueño, caramba. Los rallies me dejan molida durante un par de días, por lo menos. En especial, los lunes después de ir de carreras no estoy para nada.
Pongo el despertador a la misma hora de siempre, y cuando suena, me arrepiento de haberlo hecho. Pero me levanto, pese a todo, quizá porque no tengo a quien ponerle una excusa. Durante el resto del día conecto el piloto automático y trato de pensar que estoy bien, que nada ocurre. La clase de la mañana, la comida, el ballet por la tarde…, todo igual. Pero lo cierto es que me paso el lunes en una nube y llego a la noche hecha unos zorros y deseando coger las sábanas.
Y justo ahora que estaba a punto de cumplir mis deseos…
—Diga…
—Sofía, soy Sebastián. Dentro de cinco minutos te recojo en tu casa y nos damos una vuelta en un auténtico aparato.
—Iba a acostarme ya, Speedy.
—Será sólo media hora, mujer. Nunca lo adivinarías: Juan Oteiza me ha prestado el Burgueño.
—¿No… no podemos dejarlo para otro día?
—¿Otro día? Pero ¿qué dices? ¿Crees que Oteiza va por ahí prestando el Burgueño a todo el que se lo pide? Aún no me lo creo. Estábamos en San Siro con Ernesto, Fernando Sancho, Julio de la Cueva y el resto de la gente. Y Oteiza que, no sé por qué, empieza a darme conversación. A los dos minutos, le lanzo una insinuación sobre su coche y lo mucho que me gusta. Y, sin más, saca las llaves y me dice: no lo pases de ciento ochenta. Los otros, claro, se han quedado de piedra.
—No es para menos, desde luego.
—¡Vamos, Sofía! Dentro de cinco minutos estoy ahí.
—Me caigo de sueño, Speedy.
—¡Tienes cinco minutos, guapísima!
Una de las cosas más irritantes de Speedy es lo difícil que resulta negarle algo.
Cinco minutos más tarde estoy en el portal preguntándome por qué.
Hace frío, la calle está húmeda y a mí se me está poniendo un mal cuerpo… ¿Por qué, Señor, por qué? ¿Por qué estoy aquí, de pie, muerta de frío, muerta de sueño? ¿Sólo porque él me ha dicho que lo hiciera? ¿O es que estoy más loca de lo que me imagino? Claro que tampoco tengo muy claro por qué estoy en esta ciudad que no es la mía y en la que mi amigo más antiguo era un perfecto desconocido hace menos de un año. Ni por qué…
—¡Eh, morena! ¿Te vienes con nosotros? ¿Eh?
Levanto la vista y tengo que hacer un esfuerzo para no retroceder. Al otro lado del cristal, en la acera pero a menos de un palmo de mi nariz, me observan dos rostros nada tranquilizadores.
—¡Verás qué bien lo pasamos! —gruñe con voz cazallera un tipo de mediana edad que debió de peinarse por última vez el día que Armstrong pisó la Luna. Le acompaña un rubio de mirada vidriosa, pariente cercano del hombre-lobo, sin duda.
Aprieto los dientes y aguanto sin moverme, sin parpadear siquiera. No pienso darles el gusto de que me vean asustada, aunque lo cierto es que no me llega la camisa al cuerpo. Hasta consigo exhibir una convincente mueca de desprecio y fastidio.