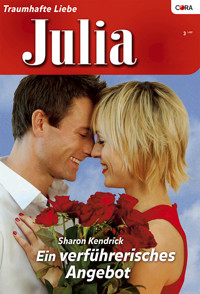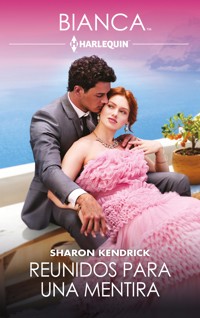4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libro De Autor
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
El hijo del siciliano Cuando el marido siciliano de Emma descubre que ella es estéril, su matrimonio se rompe. Luego, de vuelta en Inglaterra, Emma descubre que ha ocurrido lo imposible… ¡está embarazada! Pero la vida como madre soltera es muy difícil e, incapaz de pagar las facturas, solo tiene una opción: Vincenzo. Ahora que sabe que es padre, Vincenzo está decidido a reclamar a su hijo y volver a Sicilia con él. Pero si Emma quiere seguir con el niño, deberá volver a sus brazos y a su cama. El millonario y ella Para quitarse de encima a las mujeres que lo perseguían, el millonario Salvatore Cardini le propuso impulsivamente a la mujer de la limpieza de su oficina que lo acompañara a una cena. Jessica aceptó, reacia, pero, ¿quién diría que no a un hombre tan atractivo y poderoso? Además, no se había dado cuenta de que su papel no era solo ir de su brazo en público, ¡sino también ser su amante en la intimidad!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 228 - noviembre 2020
© 2008 Sharon Kendrick
El hijo del siciliano
Título original: Sicilian Husband, Unexpected Baby
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2008 Sharon Kendrick
El millonario y ella
Título original: Bought for the Sicilian Billionaire’s Bed
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2009
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1348-925-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
El hijo del siciliano
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
El millonario y ella
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
EMMA sintió un escalofrío de auténtico pánico mientras miraba al hombre rubio que estaba frente a ella, pero trató de disimular. No quería que la viera asustada.
–Yo no puedo pagar un alquiler más alto, Andrew. Tú lo sabes.
Él se encogió filosóficamente de hombros.
–Y yo no tengo un albergue benéfico. Lo siento, Emma, pero por esta casa podría pedir cuatro veces más de lo que te cobro a ti.
Como un robot, ella asintió con la cabeza. Sí, era cierto. Una casa tan bonita en un bonito pueblo inglés… se la quitarían de las manos. Por lo visto, últimamente todo el mundo quería vivir en el campo.
Andrew vaciló un momento.
–¿No puedes pedirle el dinero a alguien? ¿Qué pasa con tu marido?
Emma se levantó de inmediato. La sola mención del hombre con el que se había casado tenía el poder de angustiarla. Pero no había sitio para debilidades en su vida, ya no. Sencillamente, no podía permitírselo.
–Eres muy amable por preocuparte, pero eso es problema mío.
–Emma…
–Por favor, Andrew –lo interrumpió ella, porque nunca hablaba de Vincenzo, jamás–. O consigo el dinero para el alquiler por mi cuenta o tendré que irme a un sitio más barato, ésa es la única solución.
Sabía que había una tercera, y Andrew lo había dejado bien claro muchas veces. Pero no iba a salir con él sólo para que no le subiera el alquiler. Y, además, ella no estaba buscando novio.
No quería a nadie en su vida; no tenía ni sitio ni tiempo ni inclinación para buscar un hombre. Y el deseo había muerto en ella el día que dejó a Vincenzo.
En cuanto Andrew desapareció bajo el cielo gris de noviembre, Emma entró en la habitación para ver a su hijo.
Ya tenía diez meses. ¿Cómo era posible? Crecía por días, desarrollando su cuerpecito al mismo tiempo que su bien definida personalidad.
Gino había apartado el edredón con los pies y estaba agarrado a su conejito de peluche como si su vida dependiera de ello…
A Emma se le encogió el corazón. Si sólo tuviera que pensar en ella, no sería ningún problema. Había muchos trabajos en los que, además, ofrecían alojamiento y hubiera aceptado cualquiera de ellos.
Pero tenía que pensar en su hijo, Gino, que se merecía lo mejor del mundo. No era culpa suya que su nacimiento la hubiera colocado en una situación imposible.
La sugerencia de Andrew podría parecer perfectamente lógica, pero él no sabía nada sobre su matrimonio. Nadie lo sabía, en realidad. ¿Podría tragarse el orgullo y pedirle ayuda a su marido?
¿Tendría derecho legal a una pensión? Vincenzo era un hombre fabulosamente rico y, aunque había dicho que no quería volver a verla nunca más, ¿le pasaría una pensión si le pidiera el divorcio?
Cansada, se pasó una mano por los ojos. ¿Qué otra solución había? Ella no tenía titulación universitaria y la última vez que trabajó fuera de casa casi todo lo que ganaba era para pagar a la niñera. Y el pobre Gino no soportaba estar sin ella.
Por eso decidió hacer de su casa una pequeña guardería. Le había parecido lo más lógico; ella adoraba a los niños y era una manera de ganar dinero sin tener que dejar a su hijo con otra persona. Pero últimamente ni siquiera eso era suficiente para pagar las facturas.
Algunas madres se habían quejado de que la casa era demasiado fría. Dos de ellas incluso se habían llevado a sus hijos para no volver más y sus sospechas de que eso iba a provocar un efecto dominó pronto acabaron siendo ciertas. Ahora no había más niños que cuidar y, por lo tanto, no entraba dinero en casa.
¿Cómo iba a pagar la casa si Andrew le subía el alquiler?
Emma tenía ganas de llorar, pero no podía permitirse el lujo porque eso no resolvería nada. No había nadie que secara sus lágrimas y llorar era cosa de niños… aunque ella estaba decidida a que su hijo llorase lo menos posible. De modo que debía portarse como una adulta.
Pero cuando sacó la tarjeta de visita del cajón, su mano empezó a temblar al ver aquel nombre.
Vincenzo Cardini.
Debajo del nombre estaban su dirección y sus números de contacto en Roma, Nueva York y Palermo, pero también el número de su oficina en Londres, donde sabía que últimamente pasaba mucho tiempo.
Le dolía saber que Vincenzo era el propietario de un lujoso bloque de apartamentos en la mejor zona de la capital. Pensar que pasaba tanto tiempo en Inglaterra y ni una sola vez, ni una sola, se había molestado en buscarla, ni siquiera por los buenos tiempos…
«Pues claro que no», se dijo a sí misma. «Ya no te quiere, ni siquiera siente afecto por ti, eso lo dejó bien claro».
Aún recordaba sus últimas palabras, pronunciadas con ese frío acento siciliano: «Vete de aquí, Emma, y no vuelvas nunca más. Ya no eres mi mujer».
Había intentado hablar con él antes, no una vez, sino dos veces, y en ambas ocasiones, Vincenzo se había negado a hablar con ella. ¿Volvería a ocurrir lo mismo?, se preguntó.
Pero le debía a su hijo seguir intentándolo. Le debía la seguridad que debían tener todos los niños y que su padre podría darle. ¿No era eso más importante que cualquier otra cosa? Tenía que hacerlo por Gino.
Emma tembló, envolviéndose en el jersey de lana. Había perdido mucho peso y la ropa parecía tragársela. Generalmente, llevaba varias prendas superpuestas y se movía continuamente para entrar en calor en aquella casa helada. Pero su hijo se despertaría pronto y tendría que encender la calefacción, cuya factura cada día era más difícil de pagar.
En fin, no tenía más remedio que llamar a Vincenzo, pensó, pasándose la lengua por los labios resecos mientras marcaba el número con dedos temblorosos.
–¿Dígame? –la voz femenina que contestó al otro lado de la línea tenía sólo una traza de acento.
Vincenzo sólo contrataba a gente que hablase italiano además del idioma del país, recordó Emma. Incluso prefería que hablasen el dialecto siciliano, que era un misterio para tanta gente.
«Porque los sicilianos cuidan los unos de los otros», le había dicho su marido una vez. Eran miembros de un club muy exclusivo del que estaban fieramente orgullosos. De hecho, cuanto más sabía Emma del asunto, más le sorprendía que Vincenzo se hubiera casado con ella.
«Se casó contigo porque pensaba que era su obligación», se recordó a sí misma.
Se lo había dicho muchas veces. Como que el matrimonio se había roto porque, según Vincenzo, ella no había cumplido su parte del trato.
–¿Dígame? –repitió la mujer.
Emma se aclaró la garganta.
–¿Podría hablar con el señor Cardini, por favor?
Al otro lado de la línea hubo un silencio… como si a la secretaria le sorprendiera que una extraña se atreviese a querer hablar personalmente con «el gran hombre».
–¿Podría decirme quién es?
Emma respiró profundamente.
–Me llamo Emma Cardini.
Hubo otra pausa.
–¿Y su llamada es en relación a…?
De modo que no sabía quién era. Ella apretó los labios, herida.
–Soy su esposa.
Eso debió de pillar a la secretaria por sorpresa, porque no parecía saber qué decir.
–Por favor, espere un momento.
Emma se vio obligada a esperar lo que le pareció una eternidad y unas gotas de sudor aparecieron en su frente a pesar del frío de la casa. Estaba ensayando en silencio un «Hola, Vincenzo» lo más neutral posible cuando la voz de la secretaria interrumpió sus pensamientos:
–El señor Cardini está en una reunión y no puede ponerse ahora mismo.
Esa respuesta fue como un golpe en el plexo solar y Emma se encontró agarrándose a la mesita del teléfono porque no la sostenían las piernas. Estaba a punto de colgar cuando se dio cuenta de que la mujer seguía hablando…
–Pero si me deja un número de teléfono, el señor Cardini intentará llamarla cuando tenga un momento libre.
El orgullo hizo que Emma quisiera decirle que podía irse al infierno si no tenía un minuto para hablar con la mujer con la que se había casado, pero no podía permitirse ese lujo.
–Sí, claro. ¿Tiene un bolígrafo?
Después de colgar se hizo un té y agarró la taza con las dos manos, como si fuera un salvavidas, mientras miraba por la ventana de la cocina.
Un par de piñas habían caído desde el enorme jardín de Andrew, separado del suyo por una valla de madera. Emma había pensado en plantar un fragante jazmín que perfumase el aire durante las largas noches de verano, pero todos esos sueños empezaban a evaporarse.
Porque ése era otro problema que ni siquiera había tomado en consideración. Si tenía que marcharse de aquella casa, ¿dónde jugaría su niño cuando empezase a andar? Con el alquiler que ella podía pagar, no sería fácil encontrar un sitio con un jardín o un patio.
El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos y Emma corrió a contestar para que no despertase a Gino.
–¿Dígame?
–Ciao, Emma.
Esas dos palabras fueron como un jarro de agua fría. Vincenzo pronunciaba su nombre como no lo hacía nadie más… pero claro, nada de lo que Vincenzo hacía o decía podía parecerse a nada.
«Recuerda que has ensayado su nombre sin emoción alguna. Pues ahora es el momento de ponerlo en práctica».
–Vincenzo –Emma tragó saliva–. Me alegro de que hayas llamado.
Al otro lado de la línea, los labios de Vincenzo Cardini se curvaron en una parodia de sonrisa. Hablaba como si estuviera a punto de comprarle un ordenador, con esa voz tan suave que solía hacerlo perder la cabeza. Y, a pesar de la hostilidad que sentía por ella, incluso ahora esa voz le despertó una punzada de deseo.
–Tenía un momento libre –contestó, mirando su agenda–. ¿Qué querías?
A pesar de haber dicho muchas veces que le daba igual lo que Vincenzo pensara de ella, Emma era lo bastante madura como para reconocer que su frialdad le rompía el corazón. Le hablaba con el mismo afecto que usaría para tratar con una secretaria. Con qué facilidad el fuego de la pasión se convertía en cenizas, pensó, filosófica.
«Pues contéstale con la misma frialdad», se dijo luego. «Háblale como él te habla a ti y así no te dolerá tanto».
–Quiero el divorcio.
Al otro lado de la línea hubo una pausa. Una larga pausa. Vincenzo se echó hacia atrás en el sillón, estirando sus largas piernas.
–¿Por qué? ¿Has conocido a otra persona? –le preguntó–. ¿Estás pensando en volver a casarte?
Su indiferencia le dolió más de lo que debería. ¿Podría ser aquél el mismo Vincenzo que una vez había amenazado con matar a cualquier hombre que se atreviera a sacarla a bailar? No, claro que no. Ese Vincenzo la amaba… o al menos había jurado amarla.
–Aunque hubiera alguien en mi vida, te aseguro que no volvería a casarme –respondió Emma.
–Eso no responde a mi pregunta –replicó él.
–Es que no tengo que contestarla.
–¿Crees que no? –Vincenzo se dio la vuelta en el sillón para mirar los espectaculares rascacielos que dominaban el centro de la ciudad, dos de los cuales eran de su propiedad–. Bueno, en ese caso, esta conversación no va a durar mucho, ¿no te parece?
–No te he llamado para charlar, te he llamado para…
–Antes de nada hay que establecer los hechos –la interrumpió él–. ¿Tienes ahí tu agenda?
–¿Mi agenda?
–Vamos a buscar un día para hablar del asunto.
Emma tuvo que agarrarse a la mesita para no perder el equilibrio.
–¡No!
–¿Crees que voy a hablar del divorcio por teléfono?
–No hace falta que nos veamos… podemos hacerlo a través de abogados.
–Pues entonces hazlo. Dile a tu abogado que se ponga en contacto con el mío.
¿La retaba porque sospechaba que estaba en una posición más débil?, se preguntó. Pero él no podía saber eso, se dijo luego.
–Si quieres que coopere, sugiero que nos veamos, Emma –siguió Vincenzo–. Si no, podrías tener una batalla muy larga y muy cara entre las manos.
Emma cerró los ojos, pero hizo un esfuerzo para no llorar porque sabía que Vincenzo usaría cualquier signo de debilidad para lanzarse sobre ella como un buitre. ¿Cómo podía haber olvidado esa resolución de hierro, esa fiera obstinación gracias a la que siempre había conseguido lo que quería?
–¿Por qué íbamos a tener que pelearnos? Los dos sabemos que nuestro matrimonio se ha roto para siempre.
Quizá si ella hubiera derramado una lágrima, si en su voz hubiera oído un timbre de emoción… pero ese tono frío desató una furia que había permanecido dormida desde que su matrimonio se rompió.
En ese momento, Vincenzo no sabía ni le importaba qué era lo que Emma quería; lo único importante era hacer justo lo contrario.
–¿Tienes libre el lunes? –le preguntó.
Emma no tenía que mirar su agenda porque no la tenía. ¿Para que iba a tenerla? Su vida social era inexistente y así era como le gustaba.
–El lunes me parece bien –tuvo que ceder–. ¿A qué hora?
–¿Puedes venir a Londres a cenar?
Ella lo pensó un momento; el último tren a Boisdale desde Londres salía a las once, pero ¿y si lo perdía? Aunque su amiga Joanna podía cuidar de Gino durante el día, durante la noche tenía que cuidar de su propio hijo. Además, ella no se había separado del niño desde que nació.
–No, cenar no me viene bien.
–¿Por qué? ¿Estás ocupada?
–No vivo en Londres, así que para mí es más fácil que nos veamos durante el día.
Vincenzo se estiró cuando una morena de falda ajustada entraba en su despacho para llevarle un café exprés y tuvo que sonreír cuando la joven salió moviendo descaradamente el trasero.
–Sí, muy bien, nos veremos para comer entonces. ¿Recuerdas dónde está mi oficina?
La idea de ir a su cuartel general, con sus suelos de mármol y su lujosa decoración la asustaba. Además, su oficina no era territorio neutral. Vincenzo llevaría la iniciativa… y no había nada que le gustase más.
–¿No preferirías que nos viéramos en un restaurante?
De nuevo, Vincenzo creyó detectar cierta esperanza en su voz y se quedó sorprendido por el deseo de aplastarla.
–No, yo no voy a restaurantes –le dijo. No quería que hubiera una mesa separándolos, ni camareros, ni la formalidad del ambiente–. Te espero aquí a la una.
Y luego, para asombro de Emma, colgó sin decir una palabra más.
Ella dejó el auricular en su sitio y cuando levantó la mirada, vio su imagen en el espejo. Su pelo parecía más lacio que nunca, su cara pálida como la tiza y tenía sombras bajo los ojos. Vincenzo siempre había sido tan particular sobre su aspecto… en realidad, había sido como una muñeca para él.
Aunque era siciliano, había adoptado felizmente el ideal de la bella figura, la importancia de la imagen. Mordiéndose los labios, Emma imaginó el desdén de sus ojos negros si pudiera verla en aquel momento. Y ese desdén la colocaría en una posición de desventaja.
Entre aquel día y el lunes tendría que hacer algo drástico con su aspecto.
Capítulo 2
EMMA miró el edificio Cardini intentando reunir valor para entrar en él. Era una estructura muy bella, construida casi enteramente de cristal en una de las mejores zonas de Londres para dejar bien claro que Vincenzo era un hombre muy rico.
El diseño había ganado varios premios, pero en sus ventanales, Emma podía verse reflejada y lo que veía no le daba mucha seguridad.
Había sido una pesadilla encontrar algo adecuado que ponerse porque toda su ropa era muy práctica; nada que ver con los caros vestidos a los que se había acostumbrado cuando estaba casada con Vincenzo.
Al final, eligió un sencillo vestido oscuro que había alegrado un poco con un collar y había cepillado sus botas hasta que casi podía verse la cara en ellas. Sólo el abrigo era bueno, de cachemir azul marino, con unas violetas de seda bordadas en el cuello y el bajo, como si alguien hubiera tirado las flores allí descuidadamente.
Vincenzo le había comprado ese abrigo en una de las boutiques más caras de Milán. La había dejado dormida en la habitación del hotel para volver poco después con una enorme caja envuelta en papel de regalo.
No había querido ponérselo aquel día porque estaba lleno de recuerdos, pero era la única prenda buena que tenía en el armario. ¿Cuál era la alternativa, además? ¿Ir al cuartel general de Vincenzo Cardini llevando un abrigo barato?
Emma entró en el amplio vestíbulo de mármol y se acercó a la recepción, un camino que le pareció interminable.
La joven que estaba sentada detrás del mostrador le ofreció una aburrida sonrisa.
–Tengo una cita con Vincenzo Cardini a la una.
–¿Es usted Emma Cardini? –murmuró ella, mirando sus papeles.
–Sí, soy yo –asintió Emma.
–Tome ese ascensor hasta la última planta. Alguien la esperará allí.
–Gracias.
Mientras el ascensor subía, Emma se preguntaba cuánto tiempo había pasado desde la última vez que estuvo en Londres y cuánto desde la última vez que estuvo tantas horas sin ver a su hijo. Nunca durante todo un día, desde luego.
¿Estaría bien?, se preguntó por enésima vez. ¿O se pondría a llorar al darse cuenta de que su mamá se había ido?
Pero en la pantalla de su móvil no había ningún mensaje. Le había dicho a Joanna que la llamase en cuanto hubiera el más mínimo problema, de modo que todo debía de ir bien.
«Así que haz lo que has venido a hacer», pensó, respirando profundamente mientras se abrían las puertas del ascensor.
Al otro lado había una guapísima morena con una falda ajustada, el pelo artísticamente sujeto sobre la cabeza y unos pendientes de diamantes. Y, de repente, Emma se sintió como la pobre chica del pueblo que iba de visita. ¿Cuántas mujeres guapas necesitaba Vincenzo a su alrededor?
–¿Signora Cardini?
–Sí.
–Sígame, por favor. Vincenzo la está esperando.
«Pues claro que está esperándome», le hubiera gustado gritar mientras observaba a la morena mover las caderas delante de ella.
«¿Y quién te da derecho a llamar a mi marido por su nombre de pila?».
«Pero no va a ser tu marido durante mucho tiempo. De hecho, no ha sido tu marido en casi dos años y será mejor que olvides esos absurdos celos ahora mismo».
La joven abrió la puerta del despacho con un gesto que parecía indicar que estaba a punto de encontrarse con alguien de enorme importancia y Emma se hizo la fuerte para ver a Vincenzo, como había ido haciendo en el tren.
Pero nada podía prepararla para la realidad de ver a su marido otra vez en carne y hueso.
Estaba frente a la ventana, que ocupaba toda una pared de su despacho, así que a primera vista sólo era una oscura silueta. Pero eso sólo servía para destacar su magnífico físico, todo músculo y fibra, la clase de perfección que los escultores habían usado como ideal masculino desde el principio de los tiempos.
Tenía las manos en los bolsillos del pantalón, en un gesto arrogante… pero Vincenzo Cardini siempre había sido arrogante. Veía lo que quería y lo hacía suyo, así de sencillo. Y normalmente lo conseguía con una mezcla de arrogancia, poder de persuasión y carisma.
Pero ella tenía algo mucho más precioso que todas las posesiones de Vincenzo y no podía dejar que se lo quitase. Y para eso tenía que estar tranquila.
–Hola, Vincenzo.
–Emma –respondió él, antes de murmurar algo en italiano que hizo a la morena salir rápidamente del despacho.
Luego dio un paso adelante y, a pesar de haber ido preparada, a Emma se le encogió el estómago al ver su cara.
Porque era incluso más apuesto de lo que recordaba. Cuando se casó con él, estaba locamente enamorada, tanto que su atractivo le pareció algo secundario. Y luego, cuando el matrimonio empezó a romperse, le había parecido un hombre frío, indiferente. Y había empezado a apartarse de él.
Pero desde entonces habían pasado muchas cosas y todas esas cosas fueron difíciles. Ahora sabía que su matrimonio con Vincenzo había sido un sueño. Aunque aquel día Vincenzo parecía el sueño de cualquier mujer.
Llevaba un traje que sólo podía haber sido hecho en Italia y se había quitado la chaqueta, dejando al descubierto una camisa blanca de seda que destacaba la anchura de sus hombros y el poderoso físico que había debajo. Con la corbata suelta y los dos primeros botones desabrochados, Emma casi podía ver el vello oscuro que había debajo.
Pero era su rostro lo que la hipnotizaba. Un rostro que, se dio cuenta de repente, era una versión dura y cínica de las delicadas facciones de su hijo.
¿Habría sido Vincenzo alguna vez así de dulce?, se preguntó.
Podría definirlo como una belleza clásica de no ser por una diminuta cicatriz en forma de «V» en el oscuro mentón. Sus facciones eran duras, los ojos negros, brillantes como ópalos, pero en su sonrisa había cierta crueldad.
Incluso cuando la cortejaba siempre había sido un hombre duro. Una cualidad que siempre había asustado un poco a Emma.
Siempre la trataba con autoridad. Ella era sólo otra posesión a adquirir, la novia virgen que nunca había conseguido ser lo que él quería que fuera.
–Ha pasado mucho tiempo –dijo Vincenzo, mirándola de arriba abajo–. Dame tu abrigo.
Emma hubiera querido decirle que sólo se quedaría un momento, pero Vincenzo podría ponerse difícil si hacía eso. Además, había aceptado comer con él y sería absurdo hacerlo con el abrigo puesto.
Pero lo último que deseaba era que sus manos la rozasen, un gesto así le recordaría otras noches del pasado…
–Puedo hacerlo yo –murmuró, quitándose el abrigo y colgándolo del respaldo de una silla.
Vincenzo estaba estudiándola con cierta fascinación. Había reconocido inmediatamente el abrigo porque se lo había regalado él, pero el vestido era nuevo… y qué vestido tan horrible.
–¿Se puede saber qué has estado haciendo últimamente? –le preguntó, con una sonrisa desdeñosa.
–¿Qué quieres decir? –Emma consiguió que su voz sonara tranquila aunque, de repente, temía que Vincenzo se hubiera enterado de la existencia de Gino. Pero de ser así no podría mirarla con esa expresión desinteresada. Ni siquiera él era tan buen actor.
–¿Te has puesto a régimen?
–No.
–Pero estás muy delgada. Demasiado delgada.
Eso era lo que pasaba cuando una mujer le daba el pecho a su hijo durante mucho tiempo. Si además tenía que ocuparse de la casa, del jardín, limpiar, cocinar y cuidar de otros niños además del suyo sin nadie que la ayudase, era lógico que hubiera perdido tanto peso.
–Estás en los huesos –insistió Vincenzo.
Antes solía decirle que era una Venus de bolsillo, que tenía el cuerpo más perfecto que hubiera visto nunca en una mujer…
Pero quizá era mejor así, pensó Emma. El grosero comentario dejaba bien claro que su relación con Vincenzo Cardini había muerto del todo. Que no sólo no le gustaba, sino que ya no sentía el menor deseo por ella.
Y, sin embargo, le dolió. Más que eso. La hizo sentirse como una mujer pobre y desesperada que había ido a pedirle ayuda a su marido.
«Pues no lo eres», se dijo a sí misma. «Sencillamente quieres lo que es tuyo, así que no dejes que te deprima».
–Mi aspecto es cosa mía, pero veo que tú no has perdido ni tu encanto ni tus buenas maneras –replicó, irónica.
Vincenzo sonrió. ¿Había olvidado que Emma no se dejaba amedrentar? ¿No había sido ésa una de las cosas que le atrajeron de ella desde el principio? Cierta timidez mezclada con la habilidad de golpear donde más dolía. Junto con su etéreo encanto rubio que lo había dejado boquiabierto.
–Es que estás… diferente –observó.
Antes solía llevar el pelo por encima de los hombros y a él le gustaba porque así nunca caía sobre sus pechos cuando estaba desnuda. Pero ahora le llegaba casi por la cintura, sus ojos azules parecían más hundidos que antes y los afilados pómulos creaban sombras sobre su rostro.
Pero fue su cuerpo lo que más lo sorprendió. Siempre había sido esbelta, pero de curvas generosas, como un melocotón maduro. Ahora, sin embargo, estaba delgadísima. Seguramente era lo que dictaban las revistas de moda, pero a él no le parecía atractivo en absoluto.
–Pero tú estás igual que antes, Vincenzo.
–¿Ah, sí? –él la miraba como un gato miraría a un ratón antes de lanzar sobre él sus letales zarpas.
–Bueno, quizá tienes algunas canas nuevas…
–¿No me dan un aspecto distinguido? –bromeó Vincenzo–. Dime, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos, cara?
Emma sospechaba que sabía perfectamente el tiempo que había pasado, pero el instinto y la experiencia le decían que le llevase la corriente.
«No lo hagas enfadar, ponlo de tu lado. Sigue siendo sosa e imparcial, flaca y poco atractiva, y con un poco de suerte él se alegrará de decirte adiós».
–Dieciocho meses. El tiempo vuela, ¿verdad?
–Tempus volat –repitió él en latín, indicando un par de sofás de piel situados al otro lado del despacho–. Por supuesto que sí. Siéntate, por favor.
A Emma le temblaban las rodillas, de modo que agradeció la invitación. Vincenzo se sentó a su lado y, como siempre, su proximidad la ponía nerviosa. ¿Pero no resultaría un poco absurdo pedirle que se sentara en el otro sofá? Al fin y al cabo, ella no era una niña.
Además, ¿no era ésa otra de las razones de su visita, demostrarle que lo poco que hubo entre ellos había muerto para siempre?
«¿Ha muerto?», se preguntó. «Pues claro que sí, no pienses tonterías».
–Voy a pedir el almuerzo, ¿te parece?
–No tengo hambre.
Vincenzo la miró. Tampoco él, aunque se había levantado a las seis de la mañana y sólo había tomado un café. Le pareció que estaba pálida, su piel, tan transparente que podía ver las venitas azules en sus sienes. No llevaba joyas, observó. Ni esos pendientes de perlas que tanto le gustaban ni la alianza.
Claro, por supuesto. ¿Cómo iba a llevarla?
–Bueno, dime para qué querías verme.
–Lo que te dije por teléfono: quiero el divorcio.
Vincenzo observó que cruzaba y descruzaba las piernas como si estuviera nerviosa. ¿Por qué estaba nerviosa? ¿Por verlo de nuevo? ¿Seguía sintiendo algo por él?
–¿Y por qué quieres el divorcio?
Emma tuvo que hacerse la fuerte para soportar el impacto de su oscura mirada.
–¿El hecho de que llevemos dieciocho meses separados no te parece razón suficiente?
–No, la verdad es que no. Las mujeres son muy sentimentales sobre un divorcio… aunque su matrimonio fuese un fracaso, como el nuestro.
Ella hizo una mueca. Había subestimado a Vincenzo, evidentemente. Era tan listo como para intuir que no aparecería así, de repente, para pedir el divorcio si no hubiera alguna razón de peso.
«Pues dale una razón», se dijo a sí misma.
–Pensé que te alegraría ser libre de nuevo.
–¿Libre para qué, cara?
«Dilo», se animó Emma. «Díselo aunque te ahogue tener que decírselo. Enfréntate a tus demonios de una vez. Los dos habéis seguido adelante, tú has tenido que hacerlo. Y en el futuro habrá otras personas, al menos para Vincenzo».
–Libertad para estar con otras mujeres, quizá.
Los ojos negros de su marido brillaron de incredulidad.
–¿Crees que necesito un papel oficial para hacer eso? ¿Crees que he vivido como un monje desde que me dejaste?
A pesar de la falta de lógica de la respuesta de Vincenzo, las imágenes que despertó esa frase fueron para Emma como un puñal en el corazón.
–¿Te acuestas con otras mujeres?
–¿Tú qué crees? –le espetó él–. Aunque me halagas usando el plural…
–Y tú te halagas a ti mismo con tu falsa modestia –replicó Emma–, ya que los dos sabemos que puedes conquistar a cualquier mujer con sólo chasquear los dedos.
–¿Como te conquisté a ti?
–No quieras reescribir la historia. Fuiste tú quien me cortejó, quien intentó conquistarme. Tú sabes que fue así.
–Al contrario, tú jugaste conmigo. Eras mucho más inteligente de lo que yo había pensado, Emma. Te hiciste la inocente a la perfección…
–¡Porque era inocente!
–Y ése era, por supuesto, tu as en la manga –dijo Vincenzo, mirando arrogantemente sus piernas–. Usaste tu virginidad como una campeona. Me viste, me deseaste y jugaste conmigo hasta que no fui capaz de resistirme. Yo sólo era un hombre siciliano que valoraría tu pureza por encima de todo.
–No, no fue así –murmuró ella.
–¿Por qué no me dijiste que eras virgen antes de que fuera demasiado tarde? No te habría tocado de haberlo sabido.
Emma hubiera querido decirle que se había quedado tan prendada de él, tan enamorada, que las cosas se le habían escapado de las manos. Era un momento muy difícil de su vida y pensó que Vincenzo estaba fuera de su alcance… jamás creyó que su aventura llegaría a ningún sitio. ¿No le había dicho él ardientemente que un día se casaría con una mujer de su tierra, que les inculcaría a sus hijos los mismos valores que le habían inculcado a él?
Y, sin embargo, en el fondo siempre supo que Vincenzo habría salido corriendo de haber sabido que era virgen.
Pero para entonces estaba demasiado enamorada y no quiso arriesgarse a decírselo.
–Quería que fueras mi primer amante –le confesó. Porque había sospechado que ningún otro hombre se parecería a Vincenzo Cardini.
–¡Querías un marido rico! –exclamó él–. Estabas sola en el mundo, sin familia, sin estudios, sin dinero… y viste al rico siciliano como una manera de salir de la pobreza.
–¡Eso no es verdad!
–¿No lo es?
–Me hubiera casado contigo aunque no hubieses tenido un céntimo.
–Pero afortunadamente para ti no era así, ¿verdad, cara? –replicó Vincenzo, irónico–. Porque ya sabías que era rico.
Emma tuvo que apretar los labios para no decirle lo que pensaba. Pero no se pondría a llorar delante de él. Conseguiría lo que había ido a buscar y saldría de allí con la cabeza bien alta.
–Me da igual lo que pienses, no tengo la menor intención de discutir.
–Yo tampoco.
–Entonces, supongo que estarás de acuerdo en que el divorcio es la única solución.
Vincenzo hizo una mueca. No le gustaba cuando se mostraba tan fría, tan distante. Eso la hacía intocable y él estaba acostumbrado a que las mujeres fueran apasionadas.
¿De verdad le preocupaba tan poco la idea de romper su matrimonio de manera oficial como parecía o todo era una actuación? ¿Seguiría sintiendo algo por él?
De repente, y sin previo aviso, se inclinó hacia delante para rozar sus labios y sonrió, triunfante, al verla temblar.
Emma se quedó inmóvil, aunque el repentino galope de su corazón la había dejado sin aire.
–Vincenzo… ¿qué estás haciendo?
Capítulo 3
SÓLO ERA una prueba –murmuró Vincenzo. Pero el roce de sus labios, el calor de su aliento, hizo que deseara besarla apasionadamente. Besarla por todas partes, como había hecho tantas veces.
–No… –empezó a decir Emma.
Pero no estaba apartándose. Y podía sentir, casi oler, su deseo por él… quizá porque siempre había sido capaz de leerla como un libro abierto. Un libro erótico, además. Al menos hasta que la relación se marchitó hasta tal punto que apenas podían mirarse a los ojos y mucho menos tocarse.
Hasta esa última vez. Justo antes de que Emma saliera por la puerta en Roma, cuando la besó y ella le devolvió el beso con más pasión de la que había mostrado en meses.
Habían hecho el amor de pie, apoyados en la pared. Y luego, ignorando sus protestas de que iba a perder el vuelo, la había llevado a su habitación, a la cama que no habían compartido en varias semanas, para hacerle el amor durante toda la noche. Usando toda su habilidad para darle placer, oyendo sus gemidos de gozo…
¡Estaba excitándose sólo con recordarlo!
–Emma…
Esa vez no se limitó a rozar sus labios; los aplastó bajo los suyos como pétalos de rosa bajo un martillo.
Dejando escapar un gemido, Emma enredó los dedos en su pelo como solía hacer antes.
–Vincenzo…
Su voz sonaba ahogada por el beso, su respuesta la convertía en participante voluntaria de aquel abrazo.
¿Tan necesitada estaba de compañía adulta que se sometía al dulce placer de sus labios como una mujer ahogándose en miel?
Ningún hombre la había besado como Vincenzo. Ninguno podría hacerlo. Él usaba sus labios para convencerla, para hipnotizarla, haciéndola sentirse como una mujer. Una mujer de verdad.
Emma dejó escapar un gemido, derritiéndose como la cera de una vela bajo el ardor de los labios masculinos. Vincenzo le había dicho una vez que conocía su cuerpo mejor de lo que conocía el suyo propio y nadie podría negar eso.
Pero con él siempre había sido algo más que técnica amatoria. Había sido amor. Al menos durante un tiempo.
Amor.
Emma hizo una mueca de desdén. ¿Qué tenía que ver el amor con aquello?
–Vincenzo…
Con desgana, él levantó la cara para mirarla a los ojos, el azul oscurecido por las dilatadas pupilas. Tenía los labios entreabiertos, como suplicándole que siguiera besándola, y mientras le miraba la punta de la lengua, a la que él había enseñado a darle tanto placer, acarició sus labios.
Lo deseaba, pensó con satisfacción. Nunca había dejado de desearlo. Cuando puso una mano sobre su rodilla la sintió temblar. ¿Debería meterla bajo el vestido para hacerla gemir de placer otra vez?
–Dime.
–Yo…
–¿Quieres que acaricie tus pechos, tus preciosos pechos? –Vincenzo rozó uno de sus pezones por encima del vestido y Emma sintió como si la quemara.
Era como si estuviera en medio de arenas movedizas, un paso en falso y acabaría sumergida.
Entonces se quedó inmóvil. ¿Había imaginado la vibración de su móvil dentro del bolso? ¿Estaba imaginándolo o era real? ¿Estaría Joanna intentando ponerse en contacto con ella para decirle que Gino estaba enfermo o llorando… o que quería a su mamá?
Gino.
Había ido allí aquel día, gastándose un dinero que no tenía en un billete de tren, para pedirle el divorcio a su marido.
Entonces, ¿qué demonios estaba haciendo entre sus brazos, dejando que la besara, dejando que su cuerpo floreciera bajo sus caricias?
Aquel hombre la despreciaba, lo había dejado bien claro.
A pesar de las protestas de sus sentidos, Emma se levantó del sofá y, ocultando su angustia, hizo un esfuerzo para mirarlo de nuevo.
–No vuelvas a hacer eso –le advirtió–. ¡No vuelvas a hacerlo nunca más!
–Venga, cara, por favor. «Nunca» es mucho tiempo y tú has disfrutado tanto como yo.
–¡Tú me has forzado a besarte! –lo acusó ella.
Pero Vincenzo se limitó a reír.
–Por favor, no te hagas la inocente conmigo porque ya no funciona. Conozco a las mujeres lo suficiente como para saber cuándo desean que las besen… y a ti te conozco mejor que a las demás.
Aquél era su territorio, pensó Emma. Física, emocional y económicamente le llevaba ventaja. Entonces, ¿para qué proseguir una discusión que él ganaría de todas formas? ¿Qué importaba si se había rendido o si Vincenzo la había manipulado? Al final era una cuestión de orgullo y ya había decidido que el orgullo era un lujo que no se podía permitir. De modo que olvidaría lo que acababa de pasar y se concentraría en lo que tenía que decirle.
Sin embargo, sabía que estaba dejando de lado lo más importante. ¿Qué pasaba con Gino? Después de comprobar que el niño era la viva imagen de su padre, ¿no iba a decirle a Vincenzo que tenía un hijo?