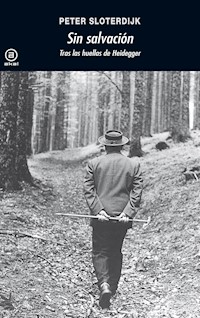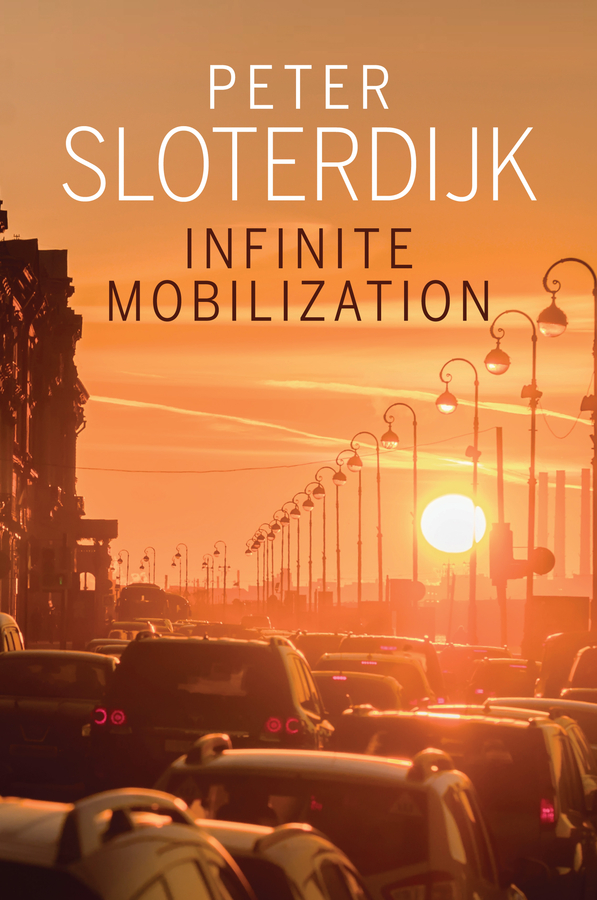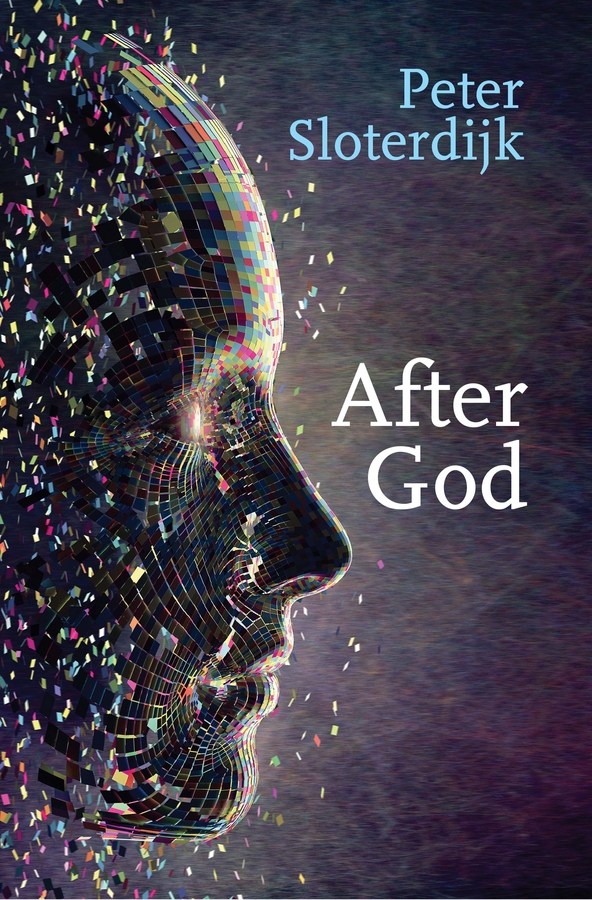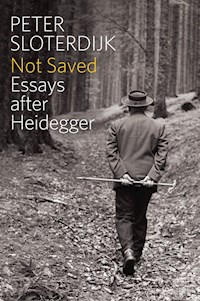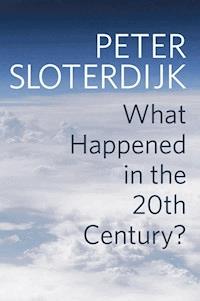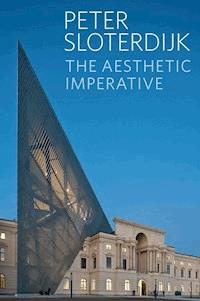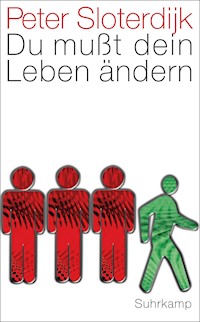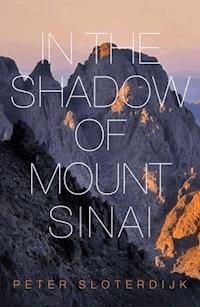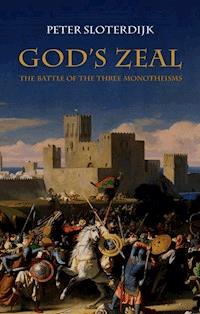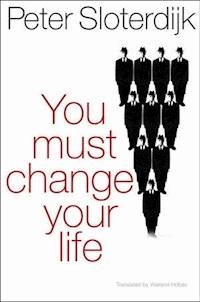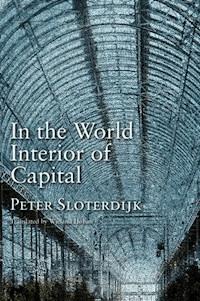Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Los Caprichos
- Sprache: Spanisch
Un libro que perfectamente se puede considerar como el canon estético de Peter Sloterdijk. En el presente libro, Peter Sloterdijk toca todos los géneros modernos de las artes, desde la música hasta la arquitectura, desde el uso de la luz hasta las artes vivas, desde el diseño hasta la tipografía. Transita por todos los campos de lo visible y lo invisible, de lo audible y lo inaudible, en un arco histórico que se extiende desde la Antigüedad hasta Hollywood. Cuando aplica su particular método de distanciamiento del discurso a la contemplación de obras y géneros artísticos, los objetos descritos se muestran súbitamente bajo una luz diferente, y con su despierto y combativo sentido de la actualidad nos conduce lejos, muy lejos de los caminos trillados del comentario artístico. A lo largo de sus páginas se despliega la manera singularísima, a un tiempo jovial y seria, con que el gran filósofo alemán analiza los fenómenos estéticos más dispares, caracterizando lo estético del arte y de las artes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 666
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Los Caprichos 10
Peter Sloterdijk
EL IMPERATIVO ESTÉTICO
Escritos sobre arte
Edición y epílogo de: Peter Weibel
Traducción de: Joaquín Chamorro Mielke
En el presente libro, Peter Sloterdijk toca todos los géneros modernos de las artes, de la música a la arquitectura, pasando por el uso de la luz, el cine o la institución del museo. Transita por todos los campos de lo visible y lo invisible, de lo audible y lo inaudible, en un arco histórico que se extiende desde la Antigüedad hasta Hollywood. Cuando aplica su particular método de distanciamiento del discurso a la contemplación de obras y géneros artísticos, los objetos descritos se muestran súbitamente bajo una luz diferente, y con su despierto y combativo sentido de la actualidad nos conduce lejos, muy lejos de los caminos trillados del comentario artístico.
A lo largo de sus páginas se despliega la manera singularísima, a un tiempo irónica y seria, con que el gran filósofo alemán analiza los fenómenos más dispares, caracterizando lo estético del arte y de las artes.
Peter Sloterdijk, nacido en 1947, es profesor de Estética y Filosofía en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, institución de la que además es rector. Autor de una prolífica bibliografía, en Ediciones Akal ha publicado Sin salvación.
Diseño portada:
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original: Der ästhetische Imperativ. Schriften zur Kunst. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Peter Weibel
© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2014
Todos los derechos reservados y controlados por Suhrkamp Verlag Berlin.
© Ediciones Akal, S. A., 2020 para lengua española Sector Foresta, 1 28760 Tres Cantos Madrid - España Tel.: 918 061 996 Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4958-6
I
MUNDO SONORO
La musique retrouvée
Territorio demoniaco
Damas y caballeros:
Muchos han sido los intentos de definir la esencia de la música. Unas veces se la ha definido como tiempo estructurado, otras como síntesis de orden calculado y arbitrariedad insondable, y otras más como región donde se observa en sus más altas manifestaciones el encuentro de la forma rigurosa con los gestos de la libre autoexpresión o, más sencillamente, la colisión entre el mundo de los números y la pasión. Ninguna de estas caracterizaciones coincide con el célebre dictum de Thomas Mann en su novela Doktor Faustus, donde, inspirado por Kierkegaard, llegó a la conclusión de que «la música es territorio demoniaco».
Esta sentencia, devenida mantra de los musicólogos, es notable en varios respectos; además, siempre requerirá nuevos comentarios. Cuando, en 1947, Mann publicó su obra, no sólo quería iluminar los tenebrosos secretos de la cultura alemana, donde se ha dicho que musicalidad y bestialidad se habían entrelazado de una manera confusa. Se piensa que, al mismo tiempo, quiso evidenciar cómo en el terreno de la modernidad pudo lo bello artístico transformarse en el mal artístico y cómo la astucia del diablo fue capaz de transformar las mejores fuerzas de una civilización elevada en sus contrarias. Desde la perspectiva actual, el aserto de Mann cobra especial relevancia por la circunstancia de que en él se sustituye una definición por un aviso, como si el autor hubiese querido manifestar la opinión de que hay ciertos objetos de los que no cabe hacer teoría, puesto que tales objetos, mientras se teoriza sobre ellos, no permanecen quietos. Cual monstruos que dormitan, levantan la cabeza cuando se habla de ellos. Según el autor de Doktor Faustus, los musicólogos estarían bien aconsejados si tuviesen en cuenta la idea de los demonólogos cristianos, según la cual el demonio no admite la neutralidad. No es un objeto-modelo que se deje estudiar a una distancia segura, sino un poder que responde a la llamada. Quien llama al espíritu oscuro, ya lo ha invocado, y quien lo ha invocado, debe saber que puede encontrarse ante una instancia que es más poderosa que él. Por eso, los viejos libros populares sobre el doctor Fausto dicen: Si algo sabes, quédate callado.
Detengámonos un momento en la pregunta por la clase de demonios que intervienen cuando se entra en el territorio de la música –suponiendo que sea un «territorio» que pueda pisarse como un suelo o un terreno–. La respuesta hemos de buscarla en la antropología acústica, que en el curso de los últimos decenios ha puesto en nuestro conocimiento multitud de nuevos y estimulantes hallazgos sobre la génesis del oído humano. A estos hallazgos hay que agradecer que en la especie Homo sapiens, como en los demás mamíferos, esto es, animales vivíparos, pero también en muchas aves, el oído sea una competencia adquirida en un momento tan temprano como el medio prenatal. El oído es sin duda el órgano que dirige el contacto humano con el mundo, y lo es ya en un momento del desarrollo orgánico en que el individuo como tal no está «ahí» –si con el adverbio «ahí» indicamos la posibilidad de que un sujeto se halle a una distancia suficiente de las cosas como para poder un referirse a un objeto o una circunstancia–. Incluso en adultos, la audición en general no es meramente un efecto que un sujeto experimenta en relación con una fuente de sonido, sino que en ella acontece una inmersión del órgano sensible y de su portador en un campo acústico. Esto es mucho más pronunciado en la audición del aún no nacido. Si la primera audición es un preludio fetal al uso maduro del sentido auditivo, lo es principalmente porque el estado de flotación en un medio totalitario es más puro. Ya la primera audición posee de suyo la característica de una escuela primaria de la apertura al mundo, y, sin embargo, asistimos a esa escuela, efectiva école maternelle, en un estadio de la vida en que carecemos de mundo por hallarnos en un pre-mundo. El devenir individual permanece hasta nuevo aviso en su reserva íntima, encerrado en una vaga noche claustral, pero escucha lo que suena tras la puerta que se le abrirá a la existencia. Sería erróneo caracterizar al feto oyente como un espía pegado a la pared. Es característico de la forma primigenia de ser del oyente el que, desde el principio, se halle sumido en un continuum sonoro interno dominado por dos emanaciones del medio materno: por una parte, los latidos del corazón, que le dan el repetitivo ritmo existencial, y, por otra, la voz de la madre, cuyas libres producciones prosódicas impregnan el oído fetal de un dialecto melódico. Estos dos factores universales de la formación intrauterina del oído, el bajo continuo cardiaco y la voz de soprano materna, circunscriben el continente utópico de la protomúsica o endomúsica, y solamente fuera de estas inextinguibles y más o menos continuas presencias se abre el horizonte en el que procesos acústicos menos familiares, más intensos y más distantes despliegan un relampagueo acústico proveniente del mundo.
En estas relaciones habremos de pensar en adelante cuando repitamos la frase de la música como territorio demoniaco. La naturaleza del fenómeno demoniaco-musical se entiende algo mejor en cuanto concedemos que, cuando la relación acústica con el mundo se hace musical, siempre podremos activar el registro de las regresiones más profundas. De esto se sigue que, aun en el sujeto adulto marcado por la dureza de lo real, la música es capaz de evocar su prehistoria íntima. Ella recuerda una fase de su desarrollo en que aún no estaba habituado a la libertad de distanciarse de las cosas y las circunstancias, sino en un modo de enclaustramiento libre de conflictos que lo aislaba del medio acústico de la vida exterior. Al mismo tiempo, cuando la música activa el registro de la impetuosidad, es capaz de traducir a figuras sonoras la dinámica de antiguas luchas. Por eso es ella el espacio donde siempre se articula de nuevo la transición de la confrontación a la inmersión. El oído musical constituye el órgano que participa en la realidad de los aconteceres sonoros y tonales exclusivamente en el modo de la inmersión. La inmersión en general es el tema de una instrucción más atrevida. Si sabes algo, no dudes en hablar. Esto es lo que supuestamente tenía Nietzsche en mente cuando amplió el vocabulario de la musicología con el peligroso nombre de Dioniso.
Todavía debemos aclarar de qué manera el oído es musical. La musicalidad, en el sentido estricto de la palabra, presupone que el oído adulto puede ocasionalmente tomarse unas vacaciones y evadirse de la audición trivial de la ruidosa cotidianidad eligiendo determinados sonidos. El mundo tal como habitualmente lo experimentamos es espacio completamente alejado de la música. Lo que en él domina son los aconteceres ruidosos de nuestros entornos; ante todo, el inevitable parloteo de nuestros semejantes, que hoy los medios amplifican al máximo, y luego la diversidad de ruidos cotidianos con la impronta acústica de nuestro entorno doméstico, nuestro lugar de trabajo y nuestro tráfico callejero. El oído humano es así un órgano esclavo, secretarial y servil, pues en principio no puede hacer otra cosa que plegarse a la autoridad de cualquier presencia ruidosa. La amusicalidad es la voz del amo, y amusical es el tono con que la realidad de las cosas nos ordena entenderlas. En cambio, la música tiene la virtud de apartarnos de ellas. Ella nos invita a pasar a otra obediencia, y esta implica, por indirecto que sea, el retorno al reino de los latidos cardiacos y la arcaica voz de soprano. Apenas podemos imaginar las implicaciones de estas observaciones antropológicas con todas sus consecuencias: la prosa de la existencia ordinaria se basa en el hecho de que los niños hacen, desde el momento del nacimiento, un descubrimiento tan trivial como inconcebible: el mundo es un lugar hueco y silencioso donde el latido cardiaco y la voz de soprano primordial han enmudecido catastróficamente. La existencia en el mundo iluminado lleva aparejado un expolio que nunca podremos asimilar: desde el primer minuto, el humano ser-en-el-mundo cargará con la exigencia de renunciar al continuum sonoro de la primera intimidad. El silencio es ahora la señal de alarma del ser. Sólo la voz materna, ahora escuchada desde fuera, levanta un precario puente entre el antes y el ahora. Como esta renuncia es casi imposible de aceptar, el recién traído al mundo deberá superar la barrera prosaica que lo aparta de la esfera de los encantamientos acústicos. Hay música porque los humanos son seres que insisten en que quieren volver a tener lo mejor. Toda música, especialmente la elemental o primitiva, comienza enteramente gobernada por el reencuentro, y también obsesionada por la repetición, y, hasta en las más altas creaciones, la fascinación específica del arte musical, junto con sus momentos de evidencia, cuando nos conmueve y nos llena de feliz asombro, está ligada al efecto de retorno de una presencia sonora que se cree olvidada. Cuando más esencial es la música, nos aparece como musique retrouvée.
Tras el éxodo del oído al mundo exterior, todo gira en torno al arte de restablecer el vínculo roto con la dependencia original. Pero lo que en esta era una relación íntima sin comparación y del todo singularizada, más tarde sólo puede recuperarse en la esfera pública del grupo cultural que escucha unido. En este viraje a lo público y cultural se impone la regla de que aquello que comenzó como encantamiento, debe regresar en libertad. Lo que llamamos naciones, y más tarde sociedades, son también constructos sonoros –los describo en otro lugar como el fonotopo–, cada uno de los cuales cumple a su particular manera la misión de integrar los oídos de sus miembros en un mundo de ruido y sonido común. Por medio de la audición pública ofrecen a sus miembros sustitutos del paraíso perdido de la percepción auditiva íntima. Así puede interpretarse el efecto «de tierra natal», pues esta expresión evoca ante todo una disposición acústica que activa la liaison obsesiva entre oído, comunidad y paisaje. Con razón han interpretado algunos teóricos de la música de la última generación el oír rutinario del oído localizado y socializado como reducción a un paisaje sonoro propio, a un soundscape. Sin razón se quiso hacer de estos entornos sonoros una interpretación directamente musical; sin razón, porque los milieus sonoros cotidianos muestran en todo caso cualidades semimusicales, ya que la auténtica música sólo comienza cuando el mero oír sonidos cesa. Algo que se nos confirma cuando observamos cómo la moderna industria de la música, que es pura industria del sonido, propaga su plaga con el pretexto de la música popular, y con el pretexto de la música pop provoca epidemias que sólo podemos considerar contrafiguras acústicas de la gripe española, contra las cuales no se ha encontrado hasta hoy un medicamento eficaz.
Si aceptamos estas conclusiones, inmediatamente comprenderemos por qué el camino a la música es inseparable de la restitución de la individualidad e intimidad del oír. Esta restitución sólo puede producirse, como he indicado, mediante un rodeo por los eventos sonoros públicos y en el nivel que establecen los medios técnicos. En este sentido se puede decir que la participación en la civilización significa progresar hacia la música individuada. Esta aseveración da una idea de la magnitud de la aventura en que los compositores y músicos de la modernidad europea se embarcaron cuando se lanzaron a descubrir nuevas tierras con nuevas estructuras audibles.
En la curvatura del mundo
Retengamos la definición recién ofrecida: la civilización, entendida en un sentido más exigente de su concepto, es el proceso en el cual se liberan las oportunidades de individualización, entre ellas las que promueven en los miembros adultos de una nación cultural la intimidad en el acto de escuchar. Aquí no tarda en revelarse la tensión entre las exigencias de la existencia adulta individualizada y sus tendencias a la intimidad. Esta tensión es lo que permite calificar de demoniaco el territorio de la música. Individualización entraña musicalización. En ello radica la creciente capacidad de los individuos de conectar con sus estados fluidos, receptivos y mediales, independientemente de que los entiendan como estados presubjetivos o preobjetivos, con lo que el hombre plenamente musicalizado, producto extremo de la cultura implantada en la modernidad europea, sería a la vez aquel que, además de una capacidad desarrollada de trabajo y de conflicto, disfrutaría de la máxima libertad para la regresión. Cualquiera que sea nuestro concepto de estas idealizaciones psicagógicas, sólo dentro del contexto tensional en que la disposición de instrumentos y procedimientos se fusiona con el abandono a las corrientes que arrastran la subjetividad, se puede razonablemente hablar de una evolución de la música; más aún: de una historia de la música orientada por tendencias y, finalmente, de una participación de las producciones musicales en las invenciones, los descubrimientos e investigaciones de la época moderna.
No se puede mencionar el concepto de modernidad sin recordar la resonante formulación de Jacob Burckhardt, según la cual la cultura del Renacimiento consistió en «el descubrimiento del mundo y del hombre». El enfoque clásico tiene la ventaja de entender el proceso de la modernidad generalmente como un volverse hacia fuera. El espíritu investigador serio siempre quiere ir «a las cosas». Sólo existen nuevos territorios cuando los habitantes de viejos cantones ensimismados despiertan y abrazan a la extraversión. Desde esta perspectiva, la nueva música articulada desde los siglos XVI y XVII era solidaria con el expansionismo de las culturas europeas basadas en la capacidad y la competencia. Del mismo modo que las cartas de los navegantes que después de Colón surcaron regularmente los océanos hicieron navegables, gracias a sus claras notaciones, mares antes incalculables, los nuevos mapas de los músicos, las partituras escritas, fijaron los itinerarios de las voces en el espacio del acontecer tonal para futuros movimientos vocales e instrumentales. En ambos casos, aquellas empresas, náuticas o musicales, debían ser repetibles, y lo que en el primer caso conseguían las inversiones de los navieros y sus planes de navegación, lo creaban en el segundo las necesidades de representación y las prácticas de escenificación cortesanas, clericales y burguesas. Lo nuevo de la auténtica modernidad consistía en asegurar, a la vez que ampliar, el radio de disponibilidad: si la civilización promovía la música, la música promovía el virtuosismo. En este respecto es una con la técnica en movimiento. Su tradición a través de generaciones de músicos dotados respalda la disposición crónica a avanzar desde lo ya alcanzado hasta lo aún-no-alcanzado. Si lo existente en el presente no incorporara y afirmara los logros anteriores, no podría haber ninguna anticipación, ni un saber previo, ni propósito alguno de conformar los siguientes avances. Si, a la inversa, no se hubiera formado la conciencia de vivir en un continente que, con razón, ahora llamamos el Viejo Mundo, no habría habido ninguna costa desde la que se hubiera intentado partir de un modo planificado hacia el Nuevo Mundo.
Ahora bien, una de las experiencias constitutivas de la era moderna fue el que no se pudiera descubrir el mundo sin a la vez experimentar la «curvatura del mundo». Me serviré aquí de un giro especulativo de Thomas Mann con el que podríamos caracterizar la interacción y el entrelazamiento paradójicos –o dialécticos, si se quiere– de constructivismo y primitivismo en la música de principios del siglo XX –un giro en el que se detectan sugestiones del psicoanálisis de Freud y Ranke, y de la doctrina einsteiniana de la curvatura del espacio universal–. No hay así salida alguna a lo desconocido que más pronto o más tarde no tenga consecuencias para la autoconciencia de los viajeros. Esto vale tanto para las maniobras elementales como para la primera circunnavegación de la Tierra por Magallanes y las incursiones más sutiles del tipo de las que hoy efectúan los físicos, los operadores de sistemas y los biólogos para conocer las últimas partículas de la materia y las estructuras complejas del cerebro, el genoma, el sistema inmunitario y los biotopos. En todos estos casos, este volverse hacia fuera repercute en la identidad de los descubridores.
Aún tenemos razones para retener en la memoria la siguiente imagen como una escena primigenia de la modernidad: el 22 de septiembre del año 1522 regresó al puerto andaluz de Sanlúcar de Barrameda el Victoria, el último de los cinco barcos que tres años antes habían zarpado bajo el mando de Magallanes para una navegación por la ruta occidental hacia las legendarias Islas de las Especias. A bordo había dieciocho hombres famélicos a los que inmediatamente vistieron de penitentes y condujeron a la catedral de Sevilla. Allí se entonó un tedéum por el inaudito regreso –algo más que justificado a nuestro entender, pues después de aquel periplo oceánico nada podía ser como antes en relación con la imagen del mundo–. Los descubridores de la perfecta redondez de la Tierra habían pagado un alto precio por sus experiencias. De doscientos ochenta hombres sólo regresaron a puerto los citados dieciocho como primeros testigos oculares de la globalización, cada uno con el rostro marcado por los terrores de la apertura del mundo, para siempre impregnado por el recuerdo de tormentos épicos y múltiples rescates milagrosos. Todavía podemos leer hoy en la relación de viaje de Pigafetta el lacónico comentario sobre la noticia. Cada uno de los regresados debió de haber sentido a su particular manera la ironía de su regreso. Quien, después de recorrer el mundo, retorna al punto de partida, verá para siempre el lugar con nuevos ojos. En adelante, su ciudad ya no será el antiguo hogar centrado en sí mismo, con el resto del mundo relegado a una periferia que se desdibuja con la distancia; ya no será el ombligo del universo que reposaba en el confort de la ignorancia. Se convierte en un punto de una inquieta red y un nudo en una trama compuesta de incontables vías, rutas comerciales y flujos de noticias. Con la perfecta representación de la redondez de la Tierra en los nuevos globos terráqueos, esos eficaces medios de la modernidad, se inicia la crisis de la tierra natal, desencadenada por las transformaciones que sufrió la autoconciencia de los que se quedaron, que para siempre se verá oscilando entre la fascinación y la aversión que las noticias de la nueva Tierra provocaban.
No es difícil darse cuenta de que, con la demostración náutica de la forma esférica de la Tierra, sólo se había dado un primer paso. La aventura de la extraversión delata sus verdaderas dimensiones en el momento en que el volverse hacia fuera se traduce también, en las demás dimensiones del objeto terrestre, en un volverse hacia dentro. Aquí se hace patente una curvatura del ser que nos conduce a una ironía más profunda de la investigación. A quien se atiene estrictamente a lo objetivo y se dedica sin descanso a la búsqueda de estructuras ocultas de lo real, más pronto o más tarde le ocurre que está actuando sobre sí mismo sin advertirlo. El «descubrimiento del mundo y del hombre», iniciado bajo un sol apolíneo, se revela en todos sus avances como una empresa en la que el mundo deja de parecer a sus habitantes su seguro hogar. El prejuicio del ser en los griegos y los antiguos, según el cual el universo interpela él solo a los mortales en un ámbito de domesticidad, va perdiendo su soporte en las cosas. Donde la investigación se torna radical, la totalidad del ser se ensombrece y aliena. El hombre se siente cada vez más inseguro consigo mismo. Esta ausencia de seguridad significa que ya no puede ignorar la presencia de lo extraño inconcebible, tenebroso e indominable en su particular mundo.
Desde Heidegger sabemos que la curvatura del ser debe entenderse como curvatura del tiempo. Lo que llamamos existencia humana no es una línea recta entre el comienzo y el fin. La línea existencial se halla más bien curvada por una extraña tensión: los «extremos de la parábola» que constituye una vida individual, constituyen secciones en el círculo del ser. Así lo expresa al menos la doctrina de los pensadores metafísicos más resolutos de Occidente entre Parménides y el Maestro de Meßkirch[1], que no en vano se inclinaron siempre sobre las figuras del círculo y de la esfera. Cuando así se piensa, origen y futuro tienen que desembocar uno en otro describiendo inmensas curvas o brotar de fuentes separadas. A esta atrevida especulación dio Serenus Zeitblom un nuevo tono cuando, en su comentario apologético a Apocalipsis, la supuestamente bárbara e intelectualista obra principal del compositor Adrian Leverkühn, sostuvo que en esa construcción artística horriblemente moderna se había logrado la «unificación de lo más antiguo y lo más nuevo». Pero que, «de ninguna manera» esta aproximación representaba «un acto de arbitrariedad», sino que estaba «en la naturaleza de las cosas», porque «descansa en la curvatura del mundo, que hace que en lo más tardío retorne lo más temprano».
Embarque hacia la Isla del Tesoro: el legado de Calibán
Tras lo aquí expuesto, estamos preparados para ver que la historia de la música se halla, a su manera, entretejida con la partida de los hombres modernos, emprendedores, inventores, hacia las nuevas orillas. A menudo se invoca la música para representar, a su particular modo, la curvatura del mundo, pero raras veces se hace de forma inteligente. Ella lo logra articulando, de conformidad con su naturaleza demoniaca, la temporalidad curvada de la existencia humana.
Dicho esto, ya no cuesta mucho explicar de un modo plausible por qué la música tuvo que ser la verdadera religión de los modernos, más allá de toda división en confesiones y segregación de sectas. Si la religión ha ofrecido desde siempre interpretaciones más o menos profundas del inevitable retorno del mortal al aún no nacido, con la música de la era moderna surgió una poderosa alternativa para dotar a esta dinámica de un marco seguro. La música de la era moderna es en verdad más religiosa que la religión, pues gracias a su privilegiada alianza con las facultades latentes del oído es capaz de penetrar en estratos interiores en los que difícilmente encontraremos la simple religiosidad. La gran ventaja de la moderna música sobre la religión radica en la circunstancia de que ella adquiere (sobre todo desde su cambio de la polifonía a la expresión basada en el acorde y desde la transición de la composición obediente a formas y géneros hasta la libre composición de figuras sonoras sujetas al programa del compositor) una fuerza de proclamación que, hasta hoy, la religiosidad convencional apenas comprende.
Desde los siglos XVII y XVIII, la dinámica esencial de la música elevada ha hecho que esta adquiera un carácter irresistiblemente evangélico, porque desde entonces desarrollaría una elocuencia superior en el aspecto paradisiaco o, más generalmente, en cuestiones de tensión y relajación. Esto lo compartió, como mucho, con la lírica moderna, que, desde la época de Goethe y Eichendorf, y de Lermontow y Lamartine, no hizo ningún secreto de su ambición de rivalizar con el oído del sujeto musicalizado. Así inició la música en sus formas más desarrolladas, desde los días del primer clasicismo vienés, un interminable diálogo tonal sobre la diferencia entre paraíso y mundo. Su superioridad radicaba en el hecho de que ella se dirige exclusivamente al oído – al oído que, como hoy se sabe, determina desde su propia constitución reminiscente las condiciones de la distinción entre mundo y pre-mundo. La grandeza de la música moderna y su solidaridad con el proyecto del mundo moderno puede medirse si se reconoce en ella el medio donde se establece una enérgica relación con el mundo que, sin embargo, no niega la llamada de la profundidad. En este medio late el corazón aventurero de la modernidad. Si la religión en sus formas establecidas tuvo que promover regularmente el alejamiento de las preocupaciones mundanas obsesivas, y aun la huida del mundo, para rescatar a las almas del medio secular y sus calamidades, la música de la modernidad tuvo el mérito de crear un medio transicional en el que los derechos irrenunciables de regresión y recuerdo de la indemnidad pre-mundana se equilibrasen con el sentido del desarrollo personal y la afirmación del mundo.
Sobre el «proyecto del mundo moderno» y la solidaridad de la música no estaría de más explicar brevemente, para concluir, estos críticos virajes. Pues, ¿con qué derecho podríamos hablar de una edad que se llama moderna, si no dijéramos que los hombres de Occidente comenzaron entonces a cambiar su repertorio de deseos y aspiraciones? Para que el Renacimiento llegara a ser realmente una época de descubrimientos, hubo de definirse como la era de un gran viraje deseado. Para decirlo sumariamente, a los hombres de la Edad Moderna, cualquiera que fuese lo que dijeran de sus fines últimos, lo que verdaderamente les interesaba era desviar las flechas de sus deseos del más allá al más acá, a objetivos que podían alcanzar y disfrutar en esta vida. El símbolo geográfico de este viraje se llamó América; el novelesco, la Isla del Tesoro, y el mitológico, Fortuna. Es cierto que desde siempre existió en los hombres del contexto cultural occidental la aspiración a transitar de un mal «aquí» a un bien «allí», un bien salvador y racional, aunque este último residiera por lo pronto en el cielo de la Trinidad. Pero sólo los siglos que siguieron a los viajes de Colón hicieron a los europeos buscadores de tesoros, y no de forma pasajera u ocasional, sino primordial y constitutiva. Desde el descubrimiento de los continentes allende el océano, la búsqueda de tesoros constituye la verdadera actividad metafísica de la psique europea.
La imagen del tesoro nos sugiere la idea del objeto magnético que tiene con lo demoniaco la nota común de que no está tranquilo mientras teorizamos sobre él. No podemos imaginar el tesoro sin estar ya buscándolo, y no podríamos buscarlo si no estuviéramos ya cautivos de su atracción. Basta con describir el mundo como lugar donde pueden encontrarse tesoros para al instante transformarse en buscador, y ya no en el sentido del buscador trascendente y masoquista de Dios al estilo medieval, sino en el sentido de la moderna empresa estético-mágico-económica. Ser empresario significa cambiar las recompensas en el más allá por las expectativas de ganancias en el más acá. La conjetura del tesoro provee la justificación del coraje híbrido con que los hombres de la Edad Moderna se han comprometido con la vastedad del mundo y de la Tierra. En el futuro, el significado del nuevo territorio sólo podrá ser el de un lugar que ofrece la posibilidad de desenterrar tesoros. Cuando de pronto alabamos lo nuevo, es porque lleva aparejado el derecho humano del encontrar algo. Encontrar el tesoro supone ofrecer la prueba de que nadie es afortunado injustamente. La idea de la fortuna implica el creer que la coincidencia de justicia y favor es posible, y no sólo posible, sino legítima. Nuevo territorio: en esta expresión muestra sus colores el espíritu de la utopía; es a la vez el espíritu del riesgo. Esto suena como un evangelio con características geográficas. Creer en él es estar convencido de que, en costas lejanas, en islas antes inaccesibles, en talleres nocturnos de la naturaleza, en matraces hirvientes, en grutas rutilantes, existen tesoros que esperan a quienes los encuentren. Están así dispuestos gracias a una acumulación original de objetos de la suerte, pues de su origen, producción y distribución siempre se sabe demasiado poco; ellos esperan porque no hay suerte que no tenga ya sus ojos puestos en el afortunado al que quiere favorecer. Donde Fortuna aparece, allí está Fortunato –el hombre que se ha especializado en aceptar regalos de manos caprichosas–. Por eso es Fortunato el primer nombre de artista de la Edad Moderna. Los tesoros de Fortuna son a priori aureolas que distinguen la cabeza de su portador en cuanto se identifica como su descubridor.
Dicho esto, y admitido con la aconsejable cautela, cabe dar un último giro a la idea y sugerir de qué manera los músicos de la Edad Moderna pudieron volverse activos buscadores de tesoros. Se entiende por qué no subieron a bordo de las naves para arribar a la Isla del Tesoro. Emplearon otras cartas que las de los navegantes y dibujaron otras costas para representar su América. La verdadera América interior atrajo a los compositores cuando, buscando y encontrando de otra manera, salieron al descubrimiento de melodiosas cuevas con tesoros. Pero lo que los artistas allí encontraban, debían antes producirlo ellos mismos. Lo que reencontraban nunca existió antes de su hallazgo.
Me permito aquí conjeturar, para concluir, que Shakespeare fue el primero que tocó, en su obra La tempestad, estas peligrosas liaisons entre el Nuevo Mundo sonoro y el Nuevo Mundo iluminado por el brillo de los tesoros. El principal testigo de este descubrimiento no es otro que el habitante nativo de la exquisita isla que, gracias a la magia (hoy diríamos la técnica), se había convertido en el Imperio de Próspero: un aborigen llamado Calibán a quien uno de los visitantes llama con arrogancia «botarate», «pescado apestoso» y «most ignorant monster», un Papageno caribeño, un hombre primitivo, el proletario original, pero un hombre que goza de un privilegio del que los estirados nuevos señores del mundo sólo tienen alguna vaga ideas. Él goza del privilegio de vivir, en medio de una primigenia naturaleza sonora, y observar desde ella las fabricaciones de la cultura superior con una mezcla de escepticismo, asombro, sumisión y rebelión. Shakespeare pone en boca de este monstruo anfibio, nacido-no nacido, que es enteramente humano y enteramente artista, unos versos que nosotros debemos estudiar como manifiesto permanente de la nueva música:
Be not afeard; the isle is full of noises,
Sounds and sweet airs, that give delight, and hurt not.
Sometimes a thousand twangling instruments
Will hum about mine ears; and sometime voices,
That, if I then had wak’d after long sleep,
Will make me sleep again: and than, in dreaming,
The clouds me thought would open, and show riches
Ready to drop upon me; that, when I wak’d,
I cried to dream again[2].
No temas; la isla está llena de rumores,
de sonidos y dulces aires que deleitan y no dañan.
Unas veces percibe mi oído el vibrar de mil instrumentos,
y otras son voces que, si he despertado de un largo sueño,
de nuevo me hacen dormir. Y entonces, al soñar,
las nubes parecen abrirse mostrando riquezas
a punto de lloverme; así que, cuando despierto,
lloro por seguir soñando.
Esta descripción crea un malentendido en el mundo cuyas huellas aún pueden percibirse en la música actual. Estéfano, el pretendiente al poder sobre la isla, extrae de lo que ha oído una conclusión fatal: cree sin más que la descripción que hace Calibán de la sonora isla del tesoro es la imagen de un territorio, de un dominio, de un confortable palacio donde unos sirvientes musicales cumplen una función. De ahí la conclusión de todo punto solemne, feudal y burguesa:
This will prove a brave kingdom to me, where I shall have my music for nothing.
Para mí esto va a ser un gran reino donde tendré música gratuita.
Damas y caballeros: han transcurrido siglos desde este diálogo profético. Todavía vienen de vez en cuando los Calibanes y los Estéfanos juntos para discutir sobre el singular reino insular. Se ha impuesto la convención de que estos encuentros, celebrados casi siempre en verano, se llamen festivales, pero sería más apropiado considerarlos asambleas constituyentes. En ellas se sigue tratando de la constitución musical del mundo. Observadores atentos manifiestan sus dudas de que en un tiempo previsible se llegue a una declaración final. Todavía persisten los abogados de los Calibanes en su opinión de que la música es territorio demoniaco; con la misma obstinación mantienen los Estefános su opinión de que, si la música no puede ser del todo gratuita, habría que reducir sus costes. Apenas se entiende todavía cómo la curvatura del mundo afecta también al reino de los valores. Bajo el paraguas del evento musical, todavía se da voz a la idea de que nada debe ser tan caro como aquello que, desde el momento del nacimiento, queremos volver a tener gratis.
Recuerdo de la bella política
Damas y caballeros:
Permítanme comenzar este breve preludio retórico a la interpretación de la Novena sinfonía de Beethoven por la Orquesta Filarmónica de Hamburgo en este 3 de octubre del año 2000 con el comentario de que nadie ha podido percibir tanto como este orador la rareza de la aquí ensayada combinación de discurso y música; me parece que no faltará quien presuma aquí una violación de las buenas costumbres de la actividad concertística, o incluso un atentado contra el derecho fundamental de la música a hablar por sí sola con sus propios recursos. ¿Desde cuándo una orquesta importante ha necesitado que su programa lo moderase un comentario verbal? ¿Desde cuándo las composiciones musicales han tenido que presentarse con complementos alejados de la música? La única justificación que puede tener una empresa de esta clase puede inferirse de su ocasión, del hecho de que sea el 3 de octubre, el Día de la Unidad Alemana, un día en que se conmemora la firma del tratado que consuma la unión política entre los dos Estados alemanes que resultaron de los dramas de mitad del siglo. Una festividad que instituye una memoria política, pero un día en el que hoy, diez años después de la ratificación del documento, la mayoría de los ciudadanos alemanes encuentra bien poco que celebrar, como demuestran los discursos de la clase política obligada en nuestro país a conmemorar el acontecimiento. Un día en el que acaso no se pudiera hacer cosa mejor que interpretar a Beethoven –como se hace aquí y seguramente en otros lugares a esta hora: el Beethoven de la Novena sinfonía, se entiende, una pieza obligada porque desde hace tiempo pudo verse como un concentrado de política cultural conmemorativa–. Por eso no es la combinación aquí elegida de discurso y música simplemente algo externo ni mero capricho de los organizadores. La Novena sinfonía, y especialmente su mundialmente célebre coro final, constituye por sí sola un caso de retórica musical, y hasta un acontecimiento de política musical, por lo que no supone agravio alguno para la situación, ni para el género, que a la interpretación de la pieza precedan aquí algunas palabras de comentario y reflexión, palabras que no conciernen a la partitura musical sino, por decirlo así, a la partitura ideológica de la obra. Basta con que recordemos que esta sinfonía ha sido, desde su triunfal estreno en Viena en el año 1824, la composición musical más conocida e influyente de la era moderna: la razón de su éxito verdaderamente numinoso –y, por sus excesos, también precario– hay que buscarla principalmente en el hecho de que posea de suyo en los pasajes intencionales, o al menos en los vocales, un carácter atrayente que busca la aprobación de ideas extramusicales, el consenso entusiasta, el sentimiento arrollador mediante un programa. Se puede afirmar que esta ola de consenso político-musical es, en el presente, más poderosa de lo que el siglo XIX pudo imaginar. No es casual que, después de que en los comienzos de la década de 1970 se eligiera el finale coral de la Novena sinfonía como himno de Europa, las Naciones Unidas también escogieran esta pieza como su distintivo musical. Aunque se reconozca que no se puede hablar con la gran música como tal, en estos excesos temáticos de las «cantata política» de Beethoven se destacan claramente aspectos adicionales que parecen hablarnos.
Quisiera tomarme en lo que sigue la libertad de recordar las premisas históricas que dieron origen al complejo semántico-musical de la Novena sinfonía y su «Oda a la alegría». La palabra recuerdo es aquí particularmente adecuada, porque a este fin es preciso hablar de relaciones en gran parte olvidadas. Si queremos ponernos en el lugar del polo generador del proceso artístico beethoveniano, es preciso evocar, para decirlo con Hegel, un «estado del mundo» en el que el consenso aún se llamaba entusiasmo. En aquella época no era tan decisivo entre los ciudadanos tener una única opinión como un único sentimiento. El recuerdo es necesario para transportarnos con la imaginación a aquel estado de cosas en el que casi todo lo que las voces progresistas de la sociedad tenían que decir, todavía lo decían en el modo de la anticipación –a menos que esgrimieran razones, que muy pronto las tuvieron, para mirar a algún pasado idealizado–. Tenemos que regresar a un periodo en el que el pensamiento de gran alcance había impregnado el lenguaje corriente de una elite en ascenso. Tenemos que rememorar una fase de la historia en la que los individuos hacían de su capacidad privada y particular para soñar un medio al servicio de lo que para ellos eran los sueños de la humanidad.
La cultura burguesa hablaba, antes de su victoria, un dialecto entusiástico, igual que los consultores de la globalización emplean hoy con sus clientes el dialecto de las visiones y las misiones. Aunque no podemos exponer aquí con más precisión lo que filosófica, psicológica y sistémicamente significa entusiasmo, podemos dejar sentado que esta noción perfilada del platonismo político desempeñó un papel clave en la automotivación de las sociedades burguesas deseosas de avances. En él obraba, apenas oculto, un imperativo categórico de confianza. Con su ayuda adquirió forma una capa social media interesada en el poder que se hacía pasar sin rodeos por la humanidad. El entusiasmo burgués siempre fue un delirio de inclusividad. Iba de la mano con la prerrogativa de no haber tenido aún experiencia alguna consigo mismo – no consigo, no con el espíritu de las instituciones, y aún menos con las reglas de juego de las relaciones económicas gobernadas por el dinero. Reflejaba el estado de gracia que flota sobre los que aún no tienen poder – la gracia de la buena conciencia en la ausencia casi completa de complejidad. Esta beatífica, robusta inexperiencia era el tono del joven Schiller; en él compuso hacia 1775, con apenas 26 años, el documento primario de la futura política del entusiasmo, una oda A la alegría en cuya curva del éxito también nosotros tratamos hoy día de ocupar un pequeño segmento.
Pero el testimonio más claro –y más inquietantemente bello– de este planear de la divagación prepolítica sobre una totalidad vagamente abarcada que podemos encontrar en la tradición alemana se halla en Hölderlin. Su novela epistolar Hiperión, escrita entre 1792 y 1799, narra, con la guerra ruso-turca de 1770 como fondo, el compromiso fatal del joven griego cuyo nombre da título a la novela con la incipiente lucha por la libertad de los griegos contra el Imperio otomano. Ya entonces, la cuestión del espíritu de Europa estaba ligada a lo que más tarde se llamaría la cuestión oriental. Sin un límite oriental no podía existir una comunidad de valores occidental. La explicación que da Hiperión a su prometida Diotima de la razón por la que no puede por menos de unirse voluntariamente a sus amigos en esa guerra necesaria, la recogen unas palabras propias de la política entusiasta de la primera burguesía expresadas con una claridad insuperable. El alegato de Hiperión culmina en esta tesis:
La nueva alianza de espíritus no puede vivir en el aire, la teocracia sagrada de lo bello debe habitar en un Estado libre que quiera un sitio en la Tierra, y ese sitio lo conquistaremos[3].
Estas palabras, raras veces citadas, caracterizan toda una época. Nos dan la clave de aquella bella política sin cuyo conocimiento difícilmente se entenderán los dramas de los últimos dos siglos, y de cuya existencia y aplicación las generaciones posteriores nada saben. Esta política puede llamarse bella en la medida en que, para decirlo con Kant, más allá de su valor moral «es reconocida como objeto de un goce necesario»; y su belleza puede llamarse política porque la sustenta un hambre de realización o, para decirlo con Marx, de praxis. El esquema de teoría y praxis, posteriormente tan influyente, aparece aquí prefigurado en la relación de guion y escenificación, o bien plan de guerra y campaña militar. En él se prevé que lo bello despierte del embeleso y tome el mando en lo real. Las generaciones posteriores no pueden tener conocimiento de esta formación en la medida en que, para ellas, la separación entre las esferas del poder, el arte y la religión es ya algo sobreentendido, y difícilmente encontrarán motivos para contrariarla. Nada parece tan vergonzoso y perjudicial en una sociedad definida por la diferenciación entre sus sistemas parciales como una interpenetración y confluencia de dimensiones u ordenamientos de los que hace tiempo estamos convencidos de que entre ellos sólo puede haber vecindad, pero que jamás podrán ni deberán fusionarse. No obstante, ¿qué era el entusiasmo en su época heroica e ingenua sino la matriz universal de las situaciones vergonzosas creadas por la política antipolítica, por el abrazo exaltado al universo entero, por la obstinada ecuación de burguesía y humanidad?
Sin embargo, si tenemos en cuenta el argumento de Hiperión, pensaremos que Immanuel Kant ya había perdido de vista lo esencial de la estética de su época cuando, en su Crítica del juicio, se propuso confinar la belleza dentro de los límites de las artes: «No hay», dice Kant, «una ciencia de lo bello sino sólo crítica, ni una ciencia bella sino sólo arte bello»[4]. Con la pretensión de asignar a lo bello –y a su productor, el genio– un campo acotado, una región especial de objetos artísticos, Kant pasó por alto el modus operandi de la época del entusiasmo, buena parte de la cual coincidió con sus años de existencia. Estuvo ciego para un fenómeno tan notorio como el de que, en su tiempo más que antes, y aun posteriormente, no sólo había arte bello sino también bella física, bella medicina, bella política y hasta bella religión, por cuestionables e insostenibles que estas formas híbridas fueran. Toda esta belleza desregulada era una efusión de la política del alma bella en la corriente universal venidera, embriagada por su capacidad de propagación, su afición a erigir postulados y su inclusividad universal, que aún espera su confirmación histórica. El entusiasmo se presenta como una metacompetencia en la captación de lo real; quiere ser el medio que es el mensaje, y ello con razón, pues quien está entusiasmado, lo está casi siempre con estar entusiasmado. El entusiasmo es presentado como la capacidad de contaminar la realidad de belleza –me permito apuntar que fueron necesarios ciento cincuenta años de paulatina desilusión antes de que la parte operativa de este programa pudiese estar nuevamente a la orden del día, esta vez con el título de diseño–.
La aquí sólo fugazmente indicada existencia de una política bella implica, pues, –repito mi tesis– el recuerdo de una época que nos queda lejana, de un tiempo en el que el idealismo alemán, como más tarde se denominaría, no era más que el comienzo de una andadura, una pretensión o, como ya los escépticos de entonces solían decir, un desbordamiento, un arrebato desafiante y, por ende, peligroso de traducirse en realidad. En el aspecto filosófico fue el idealismo una ambición lógica y ética que no retrocedía ante ninguna dificultad; en otras palabras: la empresa paradójica de hacer de la libertad el motivo central de una rigurosa construcción sistemática. No olvidemos lo que el idealismo debía ser en su dimensión moralmente plausible y socialmente vana: el intento burgués de alcanzar aquella distinción de la que antes se quería obstinadamente creer que era una cualificación imprescindible para toda legítima aspiración al ejercicio del poder. El idealismo quería hacerse imprescindible como un procedimiento que probaba que también la burguesía era apta para ejercer el poder y digna de ejercerlo si lograse participar de un tipo históricamente nuevo de nobleza. La nobleza no podía ser ya un estamento, sino una instancia propulsora. Se trataba de la nobleza del entusiasmo dispuesta a alcanzar metas nobles, es decir, universales y emancipatorias, relevantes para la humanidad. El idealismo era así el intento de dar preeminencia a la totalidad del mundo, una preeminencia que ostentaba un nombre ontológicamente ambicioso: el «sujeto», lo que subyace, o, en términos modernos, lo que básicamente actúa, lo que en el fondo ejecuta algo en cualquier situación. Cuando se piensa así, lo más alto es lo más ancho. Lo superior deberá ser en adelante lo que a todos conviene. Lo que antes era la más alta distinción, será en adelante característica universal y forma de trato cotidiana. El secreto de la política del entusiasmo es así la elevación de toda la sociedad al estado de nobleza –o, como Schiller dice en la primera versión de la «Oda»: los mendigos serán hermanos de príncipes–. Pero, si nobleza obliga, más lo hace ser sujeto. Nada es tan agotador como ser uno mismo principio. Una vez es el sujeto, el género cotidiano, presentado como productividad que define el mundo, otra como libre voluntad sin límites y finalmente como la capacidad para la hermandad universal. En el último concepto se alude a la buena voluntad con todo lo que tiene figura humana para formar una sola red de familias, comunicaciones y vidas, y hablar con una sola voz, una voz genérica, o más bien cantar; un sueño de inclusión tan noble como intransigente, cuyas pistas pueden seguirse por dos siglos hasta el exprimido idealismo alemán tardío de la reciente teoría crítica.
Al idealismo como entusiasmo por el género humano le es inherente un impulso que podríamos llamar la política de los coros. Pues ¿qué son, según esta concepción, las sociedades burguesas sino asociaciones políticas musicales en las que cada miembro tiene una voz, una voz cuya verdadera definición se encuentra en la consonancia, en el acuerdo de la existencia en una totalidad, en el género humano y sus secciones fruto de la voluntad divina, las naciones? Sólo en el contexto de tales totalidades sonoras tendría sentido lo que Schiller se propuso expresar en su oda A la alegría. Sólo cuando las naciones son prácticamente coros que esperan las notas de su música –y acaso el idealismo político no sea otra cosa que la decisión de no dudar de que lo sean– hay esperanza de que el entusiasmo, la alegría en la terminología de Schiller, triunfe sobre las fuerzas disgregadoras ahora llamadas –de manera un tanto superficial– modas, de las que sabemos que, por el contrario, designan principios, en sí estimables, del éxito en la sociedad moderna. De hecho, no basta con menos que un encantamiento para unir lo que la economía financiera ha separado. Un encantamiento tuvo que ser lo que quiso impedir que los sistemas parciales de la sociedad prosiguieran su camino hacia la diferenciación. Y, además, ¿cómo sin encantamiento se habría podido conseguir que millones de personas conservaran la calma cuando los poetas las invitaban a abrazarse? ¿Cómo aceptar sin encantamiento que el mundo sea algo alcanzable con un beso? Pero, repito: ¿qué es el idealismo sino esta última complacencia en una relación pretécnológica con lo universal? ¡Este beso al mundo entero! Esto tendría todavía algún significado si antes la tecnología de las comunicaciones hubiese ido tan lejos que fuese capaz de conectar todos los hogares y permitir los besos a distancia. ¡Pero qué esperar de un autor que quiere convencer a sus «hermanos», cabe suponer que lectores ilustrados, de que sobre el cielo estrellado habita un padre amoroso! ¿De dónde, uno se preguntaría, saca el joven idealista ese cielo estrellado, nuestro viejo firmamento, que ya en su época era, desde hacía más de doscientos años, una idea cosmológicamente obsoleta? ¿De dónde saca al padre amoroso, cuando ni su propio padre ni el soberano –el padre del pueblo– pueden servirle de modelos? ¿No acababa de huir de este último, trasladándose de Mannheim a Dresde, a casa de su amigo Körner? Sólo la alegría hacía esto posible; ella era la agente de la máxima cohesión y productora de espesos vapores; ella lograba algo que nunca más se creería posible; la Casa Alegría de venta por correspondencia era conocida por sus rapidísimas entregas.
Damas y caballeros: estos recuerdos no tienen intención de hacer retrospectivamente a la bella política objeto de burla. Antes bien, me propongo poner de relieve lo asombrosa que fue, su fuerza de arrastre y su capacidad, poco menos que incomprensible, de seducción. Sólo desde la gran distancia histórica ganada es posible estimar cuánta rutina autohipnótica fue ya entonces necesaria para cantar a la alegría tal como lo hizo el joven Schiller cual medio de total unificación. Podemos imaginar el grado de intencionalidad con que trató de ilusionar; alegría es la reflexión del concepto de entusiasmo que ha ido en busca de un público que aún no desea plenamente ser como debiera. Asombrados, y puede que también envidiosos, advertimos hasta qué punto los burgueses de aquella época eran capaces de cobijarse en su capacidad para pasar de lo real a lo hímnico. Qué cortos eran entonces los caminos directos del dúo con piano a la humanidad, y con qué rapidez se ascendía de la bebida al género humano. Pero, ¿quién podría hoy ignorar candorosamente los hechos como un alemán culto de 1800? ¿Quién poseería hoy la capacidad de destacar sólo lo bello y bueno con la esperanza de que lo real siga su ejemplo? Conocemos demasiado bien el fin de la historia de la cultura de la burguesía: se hundió, su orgullo la hizo imposible, y fue en el siglo XX asaltada y destruida por la realidad, pero no se puede negar que su parte más resistente fue esa música de cámara de la ilusión que en los mejores hogares se interpretaba delante de sus partituras –en caso necesario, también cuando el ilustre senador tenía cosas que hacer en su despacho, con la ayuda de asesores suyos al piano, que poco a poco dejaban atrás su inicial timidez junto a la dama de la casa que tocaba el violín–.
Damas y caballeros: permítanme decir unas palabras sobre la catástrofe de la bella política. Aquí puedo ser breve, porque en estas cosas podemos recurrir a un fondo de intuiciones común y de libre acceso. Los siglos XIX y XX fueron un test de utopías que, tras someterse a él, dejó patente para todo el que quisiera reconocerlo por qué los modernos «Estado libres», o, como ahora decimos, los sistemas democráticos no pudieron ofrecer un suelo fértil a la teocracia de la belleza de Hölderlin, fruto de la grecomanía. El único Estado bello que superó casi íntegramente el examen de la Historia es el reino de Sarastro, en el que no se conoce la venganza, al menos mientras se escucha el aria «In diesen heil’gen Hallen». Sólo en el escenario operístico es verdad que los príncipes abrazan a sus oponentes, e incluso estrechan a los que atentan contra ellos, hasta que el puñal cae de sus manos. Aunque, en todo caso, pronto darían que pensar estos versos amenazantes: «A quien estas enseñanzas no le agraden / no merece ser un hombre». Incluso en el escenario se vislumbra por un instante la relación entre la inclusividad entusiasmante y la exclusividad exterminadora, pero ¿quién atiende al texto en un mundo transfigurado en el que el bajo siempre lleva razón? Después de todo, ¿no había ya en el espléndido himno militante de los franceses un amenazante estribillo de extinción de inquietantes tintes racistas que quería que la sangre impura de los no galos regara los sagrados campos de la patria? ¿Quién habría puesto entonces, en aquel amanecer de la humanidad, algún reparo a esto? ¿Quién habría querido perturbar la música triunfal de las filosofías de la unidad y la reconciliación? Sólo mucho más tarde se abriría paso la idea de que todos los intentos de escenificar el Estado real con libretos de bella política tuvieron que terminar en atrocidades de una magnitud sin parangón. De hecho, la bella política, la praxis del abrazo universal y la absoluta inclusión, demostró ser, tan pronto como adquirió rasgos militantes, un sueño demasiado costoso. Los que despertaban se veían obligados a considerar sus relaciones de un modo objetivo y reconocer que, en el mundo real, toda inclusión totalizadora se paga con exclusiones reales. Y, conforme esta evidencia iba penetrando en las situaciones cotidianas de la sociedad, también la música de Beethoven, y especialmente la pieza donde la instrumentación y la vocalización del entusiasmo por el género humano llegaban al paroxismo, fue incorporándose a un movimiento histórico que dejaba de lado su significado fundamental o, mejor dicho, las fuentes de su élan.
Para entender mejor esto, es útil recordar que, desde el principio, la esfera estética parecía tener al menos dos dimensiones, pues no sólo lo bello era de su competencia sino también lo sublime, y lo sublime representó durante mucho tiempo la transición a lo real –o a la apariencia de lo real–. Como la impaciente e impura teoría constantemente quería trascender a la praxis, lo bello, ambicioso como era, necesitó urgentemente la transición a lo sublime –aunque se desvelara como terrible–. Por eso se empeñó desde sus comienzos la bella política en ser también política sublime. De hecho, lo bello no es más que el comienzo de lo terrible, pero no podemos estar seguros de que lo terrible desdeñe lo bello para destruirnos. Cuando el Estado entraba ceremonialmente en escena y necesitaba acceder a los corazones de los ciudadanos, lo hacía en su cualidad de Estado sublime, es decir, como administrador en situaciones serias. Puede llamarse sublime a lo que recuerda a los sujetos humanos la posibilidad de su aniquilación, sea la idea de lo infinitamente grande que nos habla, como lo sublime matemático, sea la percepción de las fuerzas elementales de la naturaleza ante las que nos sentimos ilimitadamente sobrepasados cuando lo sublime dinámico en ellas nos arrastra con su violencia irresistible. Pero antes de que el encuentro con estos factores tuviera una representación estética, era el Estado de la modernidad incipiente el que se presentaba teatralmente a sus súbditos y enemigos como un poder potencialmente mortal. Competía con la naturaleza como fuente de sublimes destrucciones. A menudo no dudaba en matar lo suficiente para dejar bien claro que era la más seria de las instancias. Por eso tuvo lo sublime que aparecer, en cuanto devino burgués, filosóficamente como reflejo estético de la libertad humana. Reflejaba nuestra capacidad para afrontar nuestra posible ruina y su amenaza –suponiendo que uno mantuviera su posición de espectador y se sintiera seguro ante las amenazas reales–. En esta posición puede el alma oscilar ente el abandono y la resistencia. Desde el siglo XVIII, el alma burguesa ha representado en sus medios artísticos al hombre que sucumbe a la naturaleza omnipotente. Fantasea sin cesar sobre lo que sería despeñarse en los Alpes, o zozobrar en el Atlántico, o ser invadido por el horror del inframundo en una finca rural del páramo escocés. En sus momentos más tremendos describe la muerte, representa al héroe en el momento de sucumbir a fuerzas poderosas y hundirse en lo espantoso, pero como ni los Alpes, ni el océano, ni los castillos encantados ingleses pueden cubrir su necesidad de causas de aniquilación, una y otra vez debe recurrir a la fuente original de lo sublime: el Estado sublime, en cuyas situaciones críticas, las guerras consecuentes a su política exterior, la noble aniquilación parece poco menos que garantizada, virtual y realmente. Y con esto tocamos un punto sensible en el que comienza nuestra perplejidad moderna y posmoderna ante la herencia de la cultura del entusiasmo. Hoy vemos con algo más de claridad que lo sublime funcionaba cual puente entre la resistencia del sujeto y su autoextinción voluntaria. La cultura burguesa hubo de afrontar en su época fundacional la enorme tarea de transferir lo sublime del Estado absolutista al Estado democrático. Una burguesía que reclamaba la nobleza, no podía sustraerse a este imperativo. ¿Cómo habría podido deshacerse de su condición sin ayuda de la ideología estética, que ponía en sus manos los medios para un contacto de lo bello con lo sublime?
Sabemos por recientes publicaciones que Beethoven era un experto en esta operación[5]. En el texto de su Fantasía coral,opus 80, se enuncia de la forma más clara la tarea de su tiempo y la recompensa por su ejecución: «Cuando se unen el amor y la fuerza / el favor de los dioses al hombre recompensa». El amor debe obrar como capacidad para cerrar con almas bellas el mejor contrato social; la fuerza es necesaria para afirmarse en el frente sublime y tener valor para presenciar un hundimiento. Sólo con esta idea podremos tener un concepto preciso del entusiasmo: para que brote la alegría en el mejor sentido burgués, lo bello debe ser sublime y lo sublime bello – y, en el punto donde ambos elementos equilibran la balanza, la política se disuelve en la emoción, y hasta la sociedad parece destinada a emanar su estatismo, incluidos sus medios de violencia, como una proyección espontánea de sí misma. En el Estado sublime, los voluntarios de su reclutamiento se adelantan: las lágrimas superan a las leyes; el corazón sobrepuja a los mayores impuestos. Quizá no haya en la historia de las artes ninguna obra que muestre en un plano tan elevado el equilibrio entre lo bello y lo sublime como la Novena sinfonía de Beethoven, especialmente en su finale coral, donde la celebración de la amistad y el hundimiento voluntario en el sublime todo se combinan de modo ejemplar. Esta música nos recluta para la bella totalidad. Si alguna vez una pequeña política de la amistad pudo encontrar un denominador común con el culto al Estado sublime de la era burguesa, aquí se puede experimentar el resultado.
Se ha llamado a la Novena sinfonía la Marsellesa de la humanidad, y se la ha empleado cual eterna ilustración; pero también ha sido identificada como emanación del alma alemana y, al menos en el sentido de un imaginario derecho de autor, se la ha repatriado como préstamo duradero de los alemanes a la humanidad. Reconocemos que ambas pretensiones tienen su fundamento, pues ambas expresan modos de la política del entusiasmo, y ambas se adhieren al ideal estético del siglo XIX, aquel populismo idealista que quería que lo sublime fuese tan popular como lo bello, que, por definición, podía estar universalmente seguro de su necesaria aceptación. La ideología estética puso el ascenso a lo sublime al alcance de todos del mismo modo que el servicio militar obligatorio democratizó la ocasión de perecer por el sublime Estado burgués, al que se llamaría patria. Refiriéndose a La Marsellesa, Hegel dilucidó en claros términos el poder político de la música sublime-popular:
Pero el auténtico entusiasmo tiene su suelo en la idea determinada, en el verdadero interés del espíritu del que la nación está llena y que sólo a través de la música puede elevarse a un sentimiento momentáneamente más intenso, al ser las notas, el ritmo y la melodía capaces de embargar al sujeto.
A continuación, el filósofo lamenta que entretanto se hayan creado situaciones en las que la música sola ya no es capaz de «producir esta valerosa disposición del ánimo y su desprecio de la muerte»[6]. De forma análoga, el moderno servicio militar ha generalizado, y al mismo tiempo degradado al pragmatismo, todo coraje:
Sólo el fin y el contenido da sentido a este coraje; […] el principio del mundo moderno, el pensamiento y lo universal, ha dado a la valentía una forma más genérica […] por lo que el coraje personal no aparece como cualidad personal.
Por eso inventó el mundo moderno las armas de fuego, que no sólo transforman el valor personal en algo más abstracto, sino que además integran el sacrificio del individuo a la totalidad en un acontecimiento impersonal de masas[7].