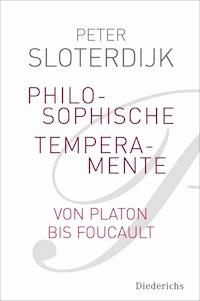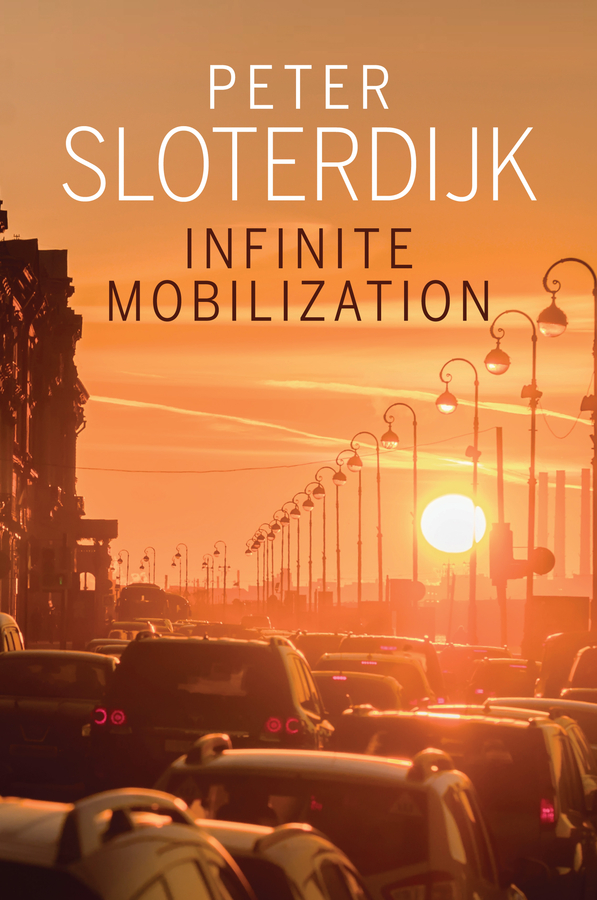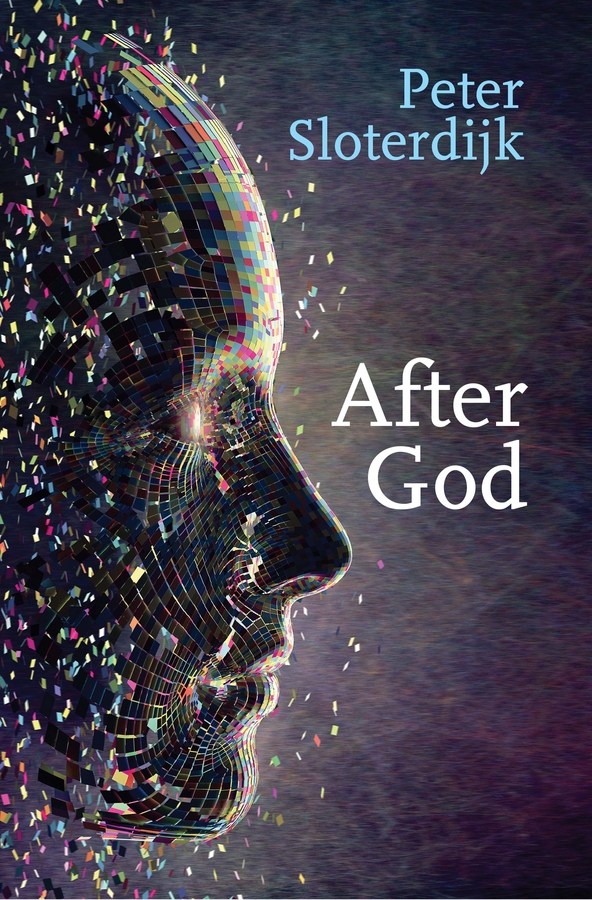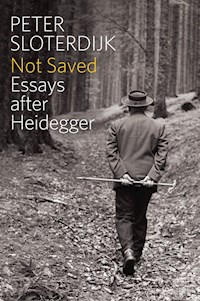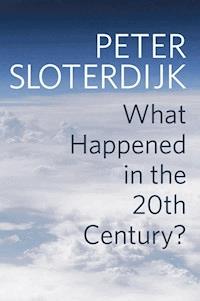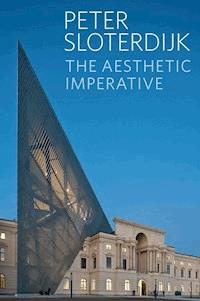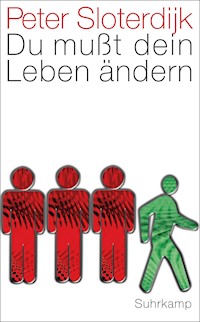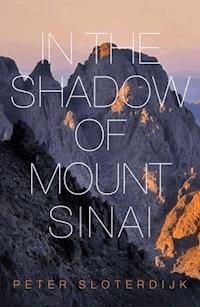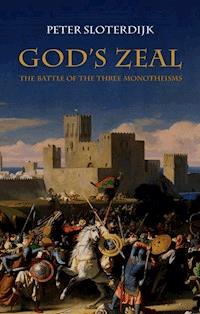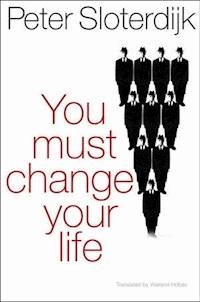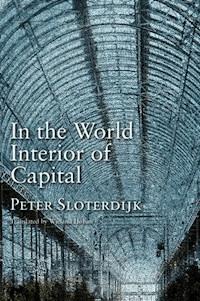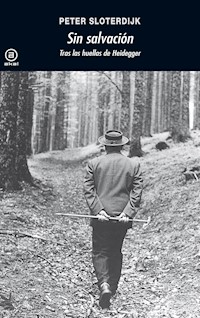
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Universitaria
- Sprache: Spanisch
"Sólo un Dios puede salvarnos", rezaba el titular de la entrevista a Heidegger realizada por Der Spiegel en 1966 y publicada diez años después, a los pocos días de su muerte. En clara alusión a esta frase, Peter Sloterdijk reúne en Sin salvación diez magníficos ensayos en los que trata de situar la filosofía de Heidegger en la historia de las ideas, comparándolo con otras figuras y corrientes intelectuales de referencia. Asimismo, se propone seguir las huellas de su pensamiento aplicando sus propuestas a los problemas filosóficos del presente. El famoso ensayo de Sloterdijk "Reglas para el parque humano. Una respuesta a la Carta sobre el humanismo de Heidegger", que generó una fuerte polémica en Alemania con pensadores de la talla de Habermas, se presenta aquí por primera vez en su contexto original, en el marco de una concepción más amplia de la humanidad y de la técnica que aparece desarrollada en otros escritos como "Alétheia o la mecha de la verdad", "La humillación por las máquinas", "La época (criminal) de lo monstruoso" y "La domesticación del Ser" (todos ellos publicados en este volumen), lo que permitirá sin duda una mejor comprensión de sus ideas. Con su habitual estilo provocador y una escritura deslumbrante, Sloterdijk ofrece también una aguda semblanza del pensador rumano E. M. Cioran, a quien caracteriza de manera sorprendente como un "oscuro doble de Heidegger".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Universitaria/ Serie Filosofía / 311
Peter Sloterdijk
Democracia
Tras las huellas de Heidegger
Traducción de: Joaquín Chamorro Mielke
Diseño de portada
RAG
Motivo de cubierta
Heidegger paseando por el bosque
© Digne Meller-Marcowicz
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Nicht gerettet. Versuche nach Heidegger
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2001
© Ediciones Akal, S. A., 2011
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4029-3
Nota preliminar
Tras las huellas de Heidegger: el subtítulo de esta colección de conferencias y artículos indica sencillamente que el autor se encuentra, inexorablemente, en una época posterior al pensador, lo cual le permite tomar históricamente al hombre y a la obra y compararlos con otras figuras eminentes de la historia intelectual del siglo xx; de esto son ejemplos los ensayos aquí recogidos sobre Luhmann y sobre la, más antigua, teoría crítica. Cosa menos trivial es que el subtítulo sugiera que no todo lo que guarda relación con la obra de Heidegger pertenece al pasado, sino que todavía es posible, oportuno y fecundo –y eventualmente escandaloso– seguir las huellas de Heidegger y tomar en consideración algunas de sus propuestas; este asunto aparece desarrollado básicamente en «Reglas para el parque humano», y aún más en su complemento, «La domesticación del Ser». Y esta fórmula significa que después de Heidegger se extiende un terreno-teoría que sólo ha pisado quien –pensando con Heidegger contra Heidegger, para usar el giro, tan conocido como improductivo, de un antiguo lector de Heidegger– se liberó de la hipnosis del maestro para, gracias sobre todo a sus energías, alcanzar una posición que, por todo lo que de él sabemos, le habría disgustado. Esta posición lejana-cercana se muestra principalmente en el texto introductorio «Caída y vuelta», que intenta dibujar un retrato íntimo del pensador al tiempo que lo sitúa a gran distancia en un cuadro de la cultura intelectual de la Europa vieja1. Respecto al título mismo, sobra cualquier comentario. El Dios que aún pueda salvarnos se toma su tiempo.
Si la difamación de Heidegger en libros desenmascaradores y acusadores, como el de Víctor Farías Heidegger y el nacionalsocialismo, tuvo algún efecto apreciable, acaso fuera el de que, con ellos, la pregunta por las posibilidades de tratar con un pensador denunciable se radicalizó. Ellos fuerzan a los autores posteriores a dar cuenta más de lo que es habitual de las condiciones a que estuvieron sujetas las relaciones de aprendizaje entre las generaciones filosóficas del siglo xx. La parcialidad de esos libros testimonia que en la inacabable «época de la sospecha» la proporción de fuerzas entre recelo y confianza sigue acusando un desequilibrio. Quien hoy quiera enlazar con Heidegger tendrá que atravesar el muro de llamas del recelo sin tener de antemano la certeza de que lo que pueda descubrir al otro lado del fuego merezca sus esfuerzos.
Las presentes disertaciones y artículos tratan de encontrar el punto en el que el lazo del común aprendizaje acaso pueda volver a atarse más allá de la culpabilización y de la apología. En ninguna parte sería esto más benéfico que en la «filosofía social» del presente, que aún con vacilaciones está saliendo de las sombras del extremismo. Todavía no se ha considerado suficientemente la escala en que el terror de la gran política ha marcado la fisonomía intelectual del siglo que acaba de expirar; su reflejo en las figuras de las grandes teorías críticas, mimetizadas con ese terror, todavía espera un adecuado análisis. En algunos pasajes del presente libro aludo a lo que tal análisis tendría que rendir2, e intento además dar una idea de los esfuerzos que requerirá disolver las fijaciones del pensamiento en pautas de la «era de los extremos». Lo que Heidegger hizo –y que acabó haciendo imprescindible su voz en el diálogo de la época actual con la futura– fue, a mi entender, trabajar durante toda su vida, bajo el lema de la pregunta por el Ser, en una lógica de la obligatoriedad que, aún antes de la separación entre ontología y ética, seguía la pista del antagonismo entre tendencias separadoras y vinculadoras en la existencia de los que mueren y los que nacen. La ascendencia de las investigaciones de Heidegger es así un planteamiento más serio de lo que hoy podría pensarse: el desarrollo de una teoría de las relaciones de participación, que es inseparable de una crítica de la razón en situación de peligro3.
Los ensayos de este volumen están hechos de renuncias a la prolijidad. Representan resultados de los años noventa, con excepción del texto «¿Qué es solidaridad con la metafísica en el momento de su derrumbe?», que en sus partes más antiguas procede de una conferencia pronunciada en 1989 en Róterdam con ocasión del vigésimo aniversario de la muerte de Adorno. Se prepararon entre 1993 («Alétheia o la mecha de la verdad») y 2000 («La domesticación del Ser»), por lo general como contribuciones a congresos y simposios. De ahí que todos sean elípticos, si se define la elipse como la forma artística de la precipitación. Sólo el tercer texto se halla, por su contenido, un poco más cerca del ideal convencional de la prolijidad. Se han insertado adiciones más actuales en notas a pie de página y complementos de los textos. Además del discurso «Reglas para el parque humano», que a base de sacar partes de su contexto ha adquirido una notoriedad deformada, hay otros textos de esta colección que se publicaron de manera dispersa: así en una compilación parcial francesa que contiene versiones más antiguas de los discursos «Caída y vuelta», «La humillación por las máquinas», «La época (criminal) de lo monstruoso» y el ensayo sobre Cioran4. Quiero mencionar que los dos ensayos introductorios, «Discurso sobre el pensamiento de Heidegger en el movimiento», de 1996, y «Luhmann, abogado del diablo», de 1999, recibieron su bautismo proscénico en el teatro municipal de Friburgo. Los expuse a invitación del Instituto para el Estudio de Cuestiones Sociales del Presente, que en la segunda mitad de los años noventa organizó en colaboración con el teatro municipal de Friburgo, así como con la Radio del Suroeste de entonces, una serie de matinés bajo el título de «Pensadores en el escenario». Por permitirme estas provocaciones e involucraciones en contextos tan estimulantes estoy muy agradecido a los organizadores de Friburgo, particularmente a Christian Matthiessen. En señal de gratitud he conservado en ambos textos algunas figuras retóricas, incluidos los comienzos con «damas y caballeros».
Del asunto interno de los textos, sólo la lectura puede informar. Quiero hacer constar que siento como un desagravio el poder presentar todo lo tratado en su contexto. Esto beneficia sobre todo al discurso «Reglas para el parque humano», que por razones extrínsecas he reproducido aquí casi inalterado (con pequeñas correcciones de estilo). Ahora aparece, como planeé, junto a sus ensayos vecinos «Alétheia o la mecha de la verdad» y, sobre todo, «La humillación por las máquinas». También el apunte «La época (criminal) de lo monstruoso» anda cerca de él. La crítica microhistórica del humanismo presente en el discurso sobre el parque humano debe considerarse ahora junto con la definición macrohistórica de humanidad del ensayo sobre la humillación; las observaciones sobre el «antropocentrismo» aparecen recontextualizadas con referencias al calendario de la verdad de la cultura occidental y al continuo de los fantasmas de la imitación técnica de la naturaleza. La antropología y la filosofía de la técnica implícitas en el discurso sobre el parque humano se encuentran más desarrolladas en el ensayo del presente volumen «La domesticación del Ser. Por una clarificación del claro», que inicialmente escribí para un coloquio internacional sobre cuestiones de biotecnología que tuvo lugar en el Centro Georges Pompidou de París en marzo de 20005. La sección final de este ensayo, «El hombre operable», se expuso y se discutió separadamente en diversos foros; así en el Center for European Studies de la Universidad de Harvard, Boston, en una conferencia sobre cuestiones de investigación biotecnológica del hombre organizada por la UCLA y el Instituto Goethe de Los Ángeles en mayo de 2000, en el Seminario Filosófico de la Universidad Autónoma de Madrid en octubre de ese año, en un foro organizado en noviembre en Le Mans por el diario Le Monde sobre tendencias tecnófobas y tecnófilas de la sociedad moderna y en una sesión del grupo Ciencia y Responsabilidad de la Sociedad Carl Friedrich von Weizsäcker de Múnich. El artículo sobre la domesticación resume todo él una serie de lecciones y seminarios de años pasados dedicados a la antropología histórica, la paleopsicología, la teoría de los medios y la filosofía de la cibernética.
En la tercera sección de la conferencia «Sobre teoría crítica y teoría hiperbólica» se encuentra una referencia a la dinámica hiperbólica de textos filosóficos que quizá pueda leerse pro domo. Si, de acuerdo con la tradición retórica, se entiende la hipérbole como una «exageración conveniente de lo verdadero», ¿qué es la filosofía sino la búsqueda de una proporción convincente para el presente entre lo hiperbólico y lo no hiperbólico?
1 Véase «Luhmann, abogado del diablo», nota 4. [N. del T.]
2 Especialmente en pp. 94 ss.
3 Sobre la crítica de la razón en situación de peligro, cfr. Bazon Brock, Die Re-Dekade. Kunst und Kultur der 80er Jahre, Múnich, 1990, así como Heiner Mühlmann, Die Natur der Kulturen. Eine kulturgenetische Theorie, Heidelberg-Nueva York, 1996, y Krieg und Kultur. Das säuische Behagen in der Kultur. Über Bazon Brock, Colonia, 1998.
4L’heure du crime et le temps de l’oeuvre d’art, París, 2000.
5Cfr. Peter Sloterdijk, «La domestication de l’Être. Pour un éclaircissement de la clairière», París, 2000.
I. Caída y vuelta
(Discurso sobre el pensamiento de Heidegger en el movimiento)
Prólogo en el teatro
Damas y caballeros. Hace unos años descubrí –casi por casualidad– durante un paseo por el campus del Bard College, una institución académica favorita de los estudiantes de las clases medias altas en el Estado de Nueva York, a cien millas al norte de la ciudad de Nueva York y en la orilla derecha del río Hudson, la tumba de Hannah Arendt, aquella admirable y provocadora filósofa cuyo antiguo amor por Martin Heidegger hoy no sólo es un secreto revelado, sino que podría ya presentarse como un capítulo de la reciente historia de la cultura (así últimamente en la con razón muy elogiada biografía de Heidegger que ha escrito Rüdiger Safranski). La tumba de Hannah Arendt sorprende por su sencillez poco común, si puede decirse de esta contradictoria manera: una lápida sobre la tierra con el nombre y los años; a un paso al lado de ella, la lápida de su marido, el filósofo Heinrich Blücher, igual de sencilla y reducida a la tríada de nombre, años y piedra. De la tumba de Hannah Arendt me llamó la atención su inusual localización. No me refiero a la modestia del lugar, ni a la digna ausencia de vistosidad en ambas lápidas sobre el suelo; lo que me chocó fue la circunstancia de que me encontraba en el cementerio de un campus en el que también estaban enterrados antiguos presidentes del College y algunos profesores que seguramente se habían sentido particularmente identificados con aquella institución. Una pequeña isla de los muertos en medio del terreno del College, un locus amoenus con coníferas y arbustos de hoja perenne, un enclave meditativo apenas a cien pasos de la biblioteca. El pequeño cementerio era por lo demás un espacio casi sin señalizar y sin muros alrededor, como si para los habitantes de esa zona no hubiese razón alguna para separar a los muertos de los vivos y, por tanto, no fuese necesario muro alguno entre ellos. Un cementerio de profesores; debo confesar que ante esta vista sentí cierto asombro, un asombro que mis recuerdos me hacen calificar de viejo-europeo, y en el que la extrañeza y el recreo se mezclaban a partes iguales. Me encontraba entonces allí pensando en si debía aceptar un nombramiento de profesor que esperaba recibir en Alemania. Allí, en América, me habían dicho de una manera discreta, los profesores conseguían muchas cosas. Hasta entonces no había visto con claridad que la eternidad podía parecerse a una sesión senatorial, suponiendo que se sea de por vida un miembro de la akademia americana. ¿Qué profesor universitario europeo permitiría hoy que lo enterrasen en un cementerio universitario? ¿Qué universidad del viejo mundo posee todavía espíritu corporativo y sentido común suficientes para encarnarse como una virtual comunidad de profesores muertos y vivos, como tan claramente mostraba el pequeño camposanto del campus a la orilla del río Hudson? ¿Quién en la Europa actual se identificaría con su cargo docente hasta el punto de aceptar su nombramiento hasta más allá del final y querer que lo entierren entre colegas, entre pedantes?
Ante la tumba de Hannah Arendt se me han hecho algo más inteligibles algunos aspectos de la ordenación americana de ciertos espacios. He aprendido a observar con más atención que antes al menos tres límites, que en los Estados Unidos están en ocasiones trazados de otra manera que en el viejo mundo: el límite entre ciudad y campo; el límite entre universidad y ciudad y, finalmente, el límite entre cementerio y mundo de los vivos. Me di clara cuenta de que la filósofa que se hizo enterrar junto a su marido, un profesor carismático que había enseñado en el College durante decenios, no había elegido una tumba en un pueblo, como hiciera su antiguo maestro y amante marburgués Martin Heidegger cuando escogió como lugar de su eterno descanso el camposanto de Meßkirch. Según criterios estadísticos, no hay provincia más profunda que Annandale-on-Hudson; difícil imaginar un lugar donde la aldea, que es como la primera tesis de la humanidad frente a la naturaleza, se segregue del campo de forma tan provisional e incierta como aquí. Pero el cementerio del campus no es el cementerio de un pueblo. El campus es la universidad abstraída del cuerpo urbano; la universidad encarna el tipo ideal del sitio donde las ciudades son máximamente urbanas.
Campus, Academia, Universidad, College. Nombres de instituciones o espacios que testimonian la irrupción en las ciudades del mundo ensanchado por la teoría. Muestran los lugares donde se establecieron sencillas poblaciones humanas para grandes planes. Allí donde se establecieron universidades y academias, las ciudades de provincias pasaron a ser potenciales capitales. Los Estados Unidos de América, la hiperbólica colonia europea, lograron incluso separar el corazón lógico del cuerpo urbano del propio cuerpo urbano y aislarlo bajo la denominación de campus, de campo de estudio, no raras veces como un sector de un paisaje en el que los profesores aparecen como los primeros hombres.
Con esto quiero decir que la tumba de Hannah Arendt se halla, a diferencia de la de Martin Heidegger, espacialmente en medio de la capital, en el centro de ese espacio académico en el que las ciudades occidentales pudieron convertirse en grandes urbes y sus naturales en ciudadanos del mundo cuando no tomaron las escuelas superiores como continuación de la provincia. Visto así, la exiliada Hannah Arendt no abandonó el suelo europeo; cuando en los años treinta emigró primero a Francia y luego a los Estados Unidos no hizo sino mudarse de una provincia apestada a zona abierta: de la Europa ocupada por los nazis a una metrópoli manifiestamente llamada Nueva York, pero cuyo nombre latente no podía ser otro que Atenas. Atenas fue el verdadero lugar de exilio de Hannah Arendt, primero porque la primera ciudad académica simboliza el cambio de formato del pensamiento al pasar del pueblo a la ciudad, y segundo porque el derecho de hospitalidad griego es un medio con que pueden contar los exilios de judíos y de otros. Y por eso terminó la filósofa enterrada en uno de los cementerios más nobles de la tierra, en el límite de un campus que significa el mundo, en un rincón que entre nosotros ni siquiera se llamaría pueblo y en un caserón que, por ser una parte de Atenas, es portador de la universitas.
No me habría permitido, damas y caballeros, recordar de esta manera tipificadora el sitio del eterno descanso de Hannah Arendt en tierra transatlántica si no tuviese la intención de caracterizar el sitio de Martin Heidegger en la historia de las ideas y los problemas del siglo que ahora acaba por contraste con aquel lugar de elección. No me habría atrevido a hacer esta indicación si no fuese de la opinión de que la posición de Heidegger se hace inmediata y plásticamente reconocible si imaginamos la línea imaginaria que conduce de la tumba en el campus americano a la tumba en el cementerio de Meßkirch. No vacilo en afirmar que la voluntad de Heidegger de ser enterrado allí tiene un significado testamentario incluso en el respecto filosófico. En el hecho de que el maestro de Alemania no eligiera para su último descanso otro lugar que el cementerio de la pequeña ciudad, de la que quiso seguir siendo uno más de sus hijos –y bajo una lápida que no guarnece una cruz, sino una pequeña estrella–, hay una información que sólo ignorará quien no quiera de entrada reconocer las lecciones que la conducta encierra. Hay que dejarlo bien claro y explícito, como si fuese un teorema: la tumba del profesor Heidegger no se encuentra en un campus, sino en un camposanto rural; no en una ciudad universitaria, sino en una pequeña y apartada villa de piadoso nombre; no en la vecindad de las aulas y bibliotecas donde el filósofo estuvo presente, sino cerca de las casas y campos de su infancia, como si el catedrático de filosofía de la muy célebre Universidad Alberto-Ludoviciana también in extremis se negara a mudarse al mundo urbano.
Dibujaré en lo que sigue una fisiognomía filosófica del pensador del movimiento Heidegger que tomará ese hecho como punto de partida: el pensador que muchos tienen, sin duda con razón, por un motor de la filosofía en este siglo xx que termina es en su dinámica personal un negador de la mudanza que sólo puede recogerse si está cerca de los campos de su infancia y que incluso como profesor universitario nunca se mudó verdaderamente a la ciudad en la que desempeñó su cátedra.
La contradicción que este diagnóstico quiere señalar es patente. Pues si la filosofía occidental realmente emergió, como a veces se afirma, del espíritu de la ciudad; si significó el ascenso de la ciudad a una función universal y una irrupción de las dimensiones del mundo en el alma local, ¿qué supuso el temperamento teórico de un hombre que nunca disimuló su aversión a la ciudad y su tenaz apego a los espíritus del mundo rural? ¿Desde dónde hablaba este extraño profesor cuando desde su cátedra de Friburgo se propuso interrogarse por la historia y el destino de la metafísica occidental? ¿En qué provincia pensaba Heidegger cuando tenía por un acto filosóficamente relevante el permanecer justamente en ella en vez de buscar reputación en la gran ciudad? ¿Hay una verdad provincial de la que la ciudad abierta al mundo nada sabe? ¿Existe una verdad del camino vecinal y de la casa rural capaz de socavar las universidades junto con su lenguaje culto y sus discursos con eco mundial?
No me propongo encontrar aquí respuestas a estas preguntas. Sólo una cosa me parece segura: Heidegger no es un pensador de escenario o tribuna; no lo es al menos si se entiende esta fórmula en el sentido que tiene en el lenguaje corriente1. No lo es en un doble sentido: en primer lugar porque el ambiente natural de teatros y tribunas es la religión y la cultura urbanas, las formas políticas en suma, y frente a este ambiente Heidegger, aunque profesor universitario, se comportaba sistemáticamente como un visitante del campo (en el caso más leve como un mensajero de una región no urbana o de una comunidad discutidora de problemas establecida no en el espacio, sino en el tiempo); y en segundo lugar porque todo escenario, metafórico o real, implica una posición central, un exponerse al frente de la visibilidad. Pero ésta es una situación que Heidegger, por su disposición mental, incluso en la cumbre de la fama nunca pudo desear porque su sitio, interior y exterior, fue siempre el del que se mantiene al margen como simple compañero de trabajo. Nunca pensaba en un escenario, sino que se quedaba en lo que hay tras él, a lo sumo en el escenario lateral; o, llevando la comparación al mundo católico, no delante del altar mayor, sino en la sacristía. Por obra de motivaciones que son más antiguas que su pensamiento llegó a la convicción de que lo visible, lo llamativo, lo situado en el centro de algo vive de la preparación que modestamente han llevado a cabo unos asistentes detrás o al lado del escenario. Él es, y quiere ser, uno de esos asistentes: un preparador, un asesor, alguien que se acopla a un proceso mayor; de ningún modo, o sólo momentánea y torpemente, el protagonista en medio del escenario. Heidegger nunca fue verdaderamente un protagonista que en combates ejemplares se expone al riesgo heroico de ser visible desde todos los ángulos. Los momentos aparentemente conmovedores nada cambian de esto. En él actuaba una fuerza reservada que ni se exhibía, ni se declaraba, y menos aún se confesaba y se disculpaba. En el tormento y en la confusión tendía a enmudecer, y ningún dios le concedió decir cómo sufría.
Me parece importante tener en cuenta, en todo lo que concierne a la fisiognomía espiritual de Heidegger, la actividad de su padre, que sirvió como sacristán. Si Hugo Ott ha hecho plausible en sus estudios biográficos que algunos aspectos del pensamiento de Heidegger sólo se entienden como metástasis del viejo catolicismo del suroeste alemán de alrededor de 1900, queda por añadir que no fue tanto un catolicismo sacerdotal, es decir, un catolicismo de altar mayor y nave central, el que dio forma a la actitud de Heidegger; lo fue más un catolicismo de nave lateral, un catolicismo de sacristía y de acólito, una religiosidad propia del asistente periférico, taciturno y deseoso de notoriedad.
Sólo en un sentido muy precario podría calificarse a Heidegger como pensador de tribuna, esto es, suponiendo en él el fantasma de una situación excepcional inminente que marcaría su destino. Esta interpretación podría hacerse si se da por válida la suposición de que el hijo del sacristán no podía hacer otra cosa que soñar con que un día –por efecto de un vuelco tan prodigioso como explicable– el servicial padre se transformaría en párroco titular, y que a partir de un día decisivo y no lejano todo poder vendría de la sacristía. Habría que suponer además que en el hijo tuvo que presentarse la fantasía de que él mismo habría de recibir la herencia del sacristán encumbrado. Sólo en este sentido podría interpretarse la espectral filosofía política de Heidegger –sobre todo su actuación izquierdista en los once meses que duró el período de rectorado entre 1933 y 1934 y su servicio como acólito del fatídico canciller en el lejano Berlín– como pensamiento con forma de oficio solemne en un escenario fantástico. Como sacristán en el poder se habría convertido en revolucionario litúrgico que extrañamente administra a un pueblo sin redimir sacramentos antiguos: hostias no católicas y vino presocrático. En este rito heterodoxo, el hasta entonces modesto avanzaría triunfal, lo que era accesorio devendría en asunto principal, el atrio se transformaría en el edificio central, la sacristía en aula, y el aula en cancillería lógica del Reich. Para hacer plausible tal fantasma sólo es necesaria una subordinación adicional que, según creo, algo tiene de admisible. Ésta resulta de una interpretación dramatúrgica de la misa católica. Según ella, la misa y el oficio solemne de estilo católico son juegos mistéricos en tipológica vecindad e histórica imitación de las dionisíacas atenienses. Si se admite esto, la misa aparece como la tragedia recobrada enteramente en el rito, el canto desdramatizado del macho cabrío (estático y sin aspectos expresivos, poco apropiado tanto para el crescendo como para el decrescendo). A la luz de esta analogía se comprende por qué en el desenvolvimiento de la misa nunca se pudo llegar a una religión católica de teatro: al catolicismo le espantaba la introducción en la misa del segundo actor; nunca tuvo la fuerza para repetir la audaz innovación de Esquilo, gracias a la cual la genialidad dramática de los autores teatrales griegos, que recibían el nombre de theólogoi, pudo abrirse paso. El canto del macho cabrío, vuelto católico, hubo de permanecer centrado en el sacerdote y conservar el carácter jerárquico; no pudo renunciar a la monarquía del primer actor en la misa, ningún segundo individuo se separó del coro. Se comprende por qué el catolicismo impidió la transición del drama de la misa a la cultura teatral catedralicia, lo que acaso fue un perjuicio para la civilización europea en su totalidad. Ahora bien, si es cierto que Heidegger utilizó de forma semiconsciente o inconsciente las instituciones para tomar desde la sacristía el espacio del altar y colocar junto al menguado sacerdote a un hinchado sacristán, un sacristán pensador que al mismo tiempo ocupaba el rectorado de una universidad movilizada, esto habría equivalido –bien que sólo en el escenario del fantasma– visto de lejos a una reforma esquílea del catolicismo y a la introducción en la misa del segundo actor. Pues bien: Heidegger no fue un pensador de escenario.
No es ésta una afirmación sorprendente, sino que remite a la bien consolidada constatación de que los filósofos europeos, también los del siglo xx –si vienen en sucesión académica–, normalmente presuponen la ruptura, operada en Platón, de la filosofía con el teatro. Ninguno de ellos fue un pensador de escenario, y además estaban contentos de no serlo, pues ellos pudieron heredar de Platón la tranquila convicción de que Dios está en relaciones privilegiadas con los pensadores en la Academia o en el Peripato, y ya no se exhibe la verdad a las fantasiosas y mentirosas gentes del teatro.
Cómo pudo suceder que los filósofos europeos se concibieran ex officio como pensadores en un no-escenario, y ello durante más de dos mil años, merece una breve explicación. Esbozaré una recordando los años, decisivos para Atenas, de 387 y 386 antes de Cristo, en los cuales se produjeron en la ciudad gravemente afectada por la guerra, la peste y el enfrentamiento civil dos acontecimientos a primera vista insignificantes; pero ambos fueron de un alcance histórico universal, y ambos estuvieron íntimamente ligados; dos acontecimientos, por lo demás, que hasta donde yo sé todavía no se han puesto en relación. El primero es bien conocido, pues forma parte de la vida de Platón y concierne a la historia anterior a la fundación de la Academia antigua; el segundo es casi desconocido, y señala el momento en que el teatro –si así puede decirse– se vuelve histórico.
En el año 387, Platón había regresado a Atenas de su viaje al sur de Italia, donde había buscado el contacto con los pitagóricos. Era el viaje también conocido como el primero de los sicilianos y que había permitido al filósofo, que a la sazón contaba cuarenta años de edad, tratar al rey de Siracusa Dioniso I; un trato que tuvo como consecuencia que el filósofo mostrase más tarde, en relación con todo lo que aquel nombre le hacía recordar, una nerviosa actitud reservada. De vuelta de Siracusa, Platón compró en Atenas, por lo que sabemos, una finca en las afueras de la ciudad, que había sido consagrada a un semidiós llamado Academo, para abrir en ella un nuevo tipo de escuela. Leyenda y realidad podrían convenir aquí en el hecho de que el éxito de esta empresa pronto resultó inaudito. Aunque las experiencias de las gentes de nuestros días apenas les permitan creerlo, la primera de las academias era un lugar donde la palabra «escuela» tuvo que significar tanto como encantamiento por medio de la enseñanza. Sólo así se entiende por qué el jardín de Platón llegó a ser un imán para jóvenes dotados que soñaban a medias con conocimientos iluminadores y a medias con hacer carrera en la ciudad, jóvenes pertenecientes en general a las capas medias y altas de Atenas, y no pocos con inclinaciones homoeróticas, como correspondía a la concepción didáctica de la institución. No diré por el momento sobre el éxito de esta escuela sino que casi mil años más tarde fue cerrada con violencia por un emperador cristiano desde Constantinopla, y después de una suspensión de otros mil años sería reanimada en el Renacimiento florentino. Entre paréntesis se puede sacar de estos datos la conclusión de que, en Europa, la idea de una comunidad de pensadores es algo más antigua que la Iglesia cristiana, que quiso ser una comunidad de los santos, o al menos de los fieles, y mucho más antigua que el Estado moderno, que se presenta como una comunidad de beneficiarios de derechos ciudadanos. La única formación social de la tradición europea que podría disputar a la academia la primacía en edad –y en cierto respecto también el prius en lo relativo al uso público de la razón– es la discutidora asamblea popular de Atenas, que seguramente constituye el intento más antiguo de dar a la inteligencia colectiva una forma política. Desde Platón se institucionalizó, por tanto, la disputa entre saber escolástico e inteligencia popular.
El segundo acontecimiento se produjo pocos meses después de que Platón adquiriera el jardín de la Academia, y es uno de los datos secretos de la cultura europea. Hay que suponer que le precedieron largos debates que a un hombre interesado en la literatura y políticamente casi desesperado como Platón era imposible que pudieran ocultársele, por más que aquellas discusiones se hubieran producido en su mayor parte dentro de un grupo elitario de atenienses compuesto por los llamados coregos, ricos ciudadanos encargados de costear los «cantos del macho cabrío», las fiestas trágicas en honor del dios. Estos coregos, los patrocinadores del teatro ateniense, tomaron en el año 386, casi simultáneamente con la instalación por Platón de su escuela lógico-erótica, y con la aquiescencia de la ciudadanía, la decisión de permitir la repetición en el futuro de piezas teatrales que habían gozado de particular éxito en las anteriores fiestas dionisíacas.
Para los hombres de nuestro tiempo es poco menos que imposible apreciar la trascendencia de esta decisión, ya sólo porque ningún lector o autor moderno puede transportarse a un tiempo en el que la norma era que cada pieza, la poéticamente más perfecta como la catárticamente más eficaz, sólo podía representarse una vez. El recuerdo de esta norma basta para mostrar que la poesía dramática de la Europa antigua no había comenzado bajo el signo del arte y la literatura autónomos, sino como ejercicio político de culto y ocupación religiosa de la comunidad. Cuando, en el año 386, la ciudadanía ateniense decidió permitir la reposición de piezas antiguas –cierto que también bajo la impresión de que el estándar de la producción de piezas de culto había empezado a decaer con rapidez después de la época heroica de Sófocles, Esquilo y Eurípides–, actuó, casi sin saber lo que hacía, de forma contrarrevolucionaria en el sentido más propio de la palabra. Los ciudadanos de Atenas trajeron al mundo la ambivalencia, que desde entonces quedaría adherida a todas las prácticas artísticas y culturales, primero acortesanadas, más tarde aburguesadas y finalmente musealizadas y massmediatizadas: que lo que era religión se convertirá, conforme el arte vaya camino de sustituir a la religión, en fenómeno estético. Pero sustituir a la religión significa parodiarla; es decir, despojarla de su seriedad o de su insustituibilidad. El derecho a repetir antiguas piezas de culto supuso lo que hoy se denominaría una revolución en el mundo de los medios, y medios eran en aquella época, para que nos entendamos, en todo caso o principalmente, medios religiosos, o, mejor dicho, de política religiosa y formadores de grupos. En ellos residía el poder de afinar y acuñar a los hombres de manera que pudieran ser miembros medianamente consonantes con su conjunto social. A través de lo que en Europa se denomina con el término de «religión» –con su tinte romano–, todas las sociedades antiguas regulaban su síntesis tonal, y se podría decir que su integración mito-musical y su equilibrio moral. Con la decisión del año 386, los responsables de la política cultural ateniense asumieron el riesgo de cambiar el tono de su ciudad de una manera incierta y potencialmente peligrosa.
Parece que Platón fue el primero que percibió el significado de este corte y el primero en reaccionar contra él desde una visión precisa de las nuevas condiciones que imponía a la formación; así se convirtió en el primer conservador. Inmediatamente se dispuso a hacer frente al peligro de una educación nihilista-estética a través del teatro de repertorio, un teatro semirreligioso y mítico-verista. La Politeia es el gran testimonio de la oposición de Platón al deslizamiento de la polis por una educación desregulada. Lo que hoy llamamos filosofía es directa e indirectamente una consecuencia de la ofensiva de Platón contra los nuevos medios. Supone la invención de la escuela en el espíritu de la resistencia contra el teatro sin restricciones. Y quien sea admirador del arte escénico griego entenderá fácilmente qué era lo que preocupaba al filósofo, si se da a la lujosa ocupación de leer detenidamente las más grandes piezas clásicas que nos han sido transmitidas2 y se fija sobre todo en los mensajes teológicos y sus posibles efectos en aquellos adolescentes que en la época del culto trágico intacto eran eo ipso excluidos de las representaciones únicas, y que con la nueva norma más tarde o más temprano tendrían acceso a las piezas.
No es esto mucho decir si se tiene en cuenta que todavía el lector actual de aquellas tragedias se interna en un territorio de metafísico horror poblado de dioses dudosos. Quien lee la pieza de Sófocles Ayax conoce a una diosa Atenea que con abismática maldad escarnece al guerrero deslumbrado y burlonamente lo conduce a su ruina; quien se aplica a las Euménides de Esquilo encuentra a un dios Apolo que había incitado a Orestes al matricidio para luego pedir, cual abogado defensor sin escrúpulos, la absolución de su cliente. Quien estudia las Bacantes de Eurípides asiste a la revelación de un Dioniso que halla satisfacción en la venganza sangrienta y encuentra justo probar su divinidad haciendo que un negador de la misma sea despedazado por un tropel de mujeres desaforadas hasta que finalmente una madre sostiene sobre el escenario, a la vista de todos, la cabeza ensangrentada de su propio hijo como disparatada prueba de la existencia del dios. Estos cuadros pudieron, en la época de la representación única, haber obrado como rayos numinosos en un público de espectadores adultos, y haberle producido horror y arrancado lamentos, phóbos y éleos, para recordarle la superioridad de lo divino sobre lo humano y como advertencia a los mortales para que se sometieran a un poder que no admite comparación. ¿Pero quién quería poner bajo control los efectos corruptores de aquellas representaciones, una y otra vez repetidas, del poder de los dioses? ¿Quién iba a responder por los daños a la comunidad si la liquidación del espíritu y la devastación del alma ganaban terreno en un teatro que comprometía a los dioses?
Parece que Platón fue el primero que trató de imaginarse la gravedad de las consecuencias político-pedagógicas de la nueva situación incluso a largo plazo. Del mismo modo que la sociedad actual tiene motivos para preocuparse por los efectos de la peste informática, difundida en forma de imágenes de violencia indefinidamente repetibles y anuncios de prostitución en los medios de masas, Platón veía en la presentación en los medios de su tiempo de dioses demasiado humanos, si no comprometidos hasta la bestialidad, un gran peligro para el Estado. Su lucha contra los poetas, contra los teólogos del teatro, era en realidad una medida de protección político-teológica de la ciudad amenazada, destinada a atajar la exhibición blasfema de lo divino en el recientemente establecido teatro de repetición3. En aquella coyuntura, cabe suponer, se le ocurrió la idea epocal de una escuela filosófica, de una escuela que se ofreciera al dios como un nuevo medio por el cual éste pudiera manifestar lo mejor de él –y a él atribuible– perfectamente restablecido: como verdad y bondad incondicionadas excluyendo conscientemente las crueles intervenciones divinas en el mundo humano que describían los poetas. Interesa, por tanto, a Platón una aclaración de la revelación, y ésta se confiará en el futuro a la filosofía. Platón acababa de comprobar en los pitagóricos, los lógicos piadosos, que la secta filosófica de los buscadores de la verdad podía ir en esto por el camino correcto, pero que su forma de enseñanza, disociada de la vida normal, la hacía injusta. En su viaje de regreso, Platón concibió una idea cargada de consecuencias: en vez de secta, debe haber escuela. Con la escuela, la verdad se introduce en la ciudad, poco más o menos como el caballo de Troya, pero repleto de subversivos interrogadores de la vida ordinaria. En nombre de la verdad, la secta de los maestros tomará el poder.
Pero la filosofía como poder de la escuela es sobre todo una cosa: un nuevo medio; más exactamente, un nuevo medio de la teofanía. Platón lo impulsó en un momento en que una educación limitada al mito y al teatro entrañaba el grave peligro de un abandono a las pasiones colectivas. El nuevo medio de la filosofía era decididamente no-teatro; su programa era no-representación y no-exhibición del dios en el escenario; su ambición era proponer al dios un canal purificado, interiorizado y logificado para epifanías más sutiles. Tal es la razón de que los filósofos –hasta Heidegger– suelan ser, como decía, naturalmente pensadores en el no-escenario, pues mientras tengan algo que aportar a su especialidad, serán declarada y felizmente académicos. Si alguien preguntase qué pueda ser una academia feliz, la respuesta sería: no otra cosa que una escuela animada del convencimiento de ser el espacio de aparición preferido del dios, el templo mejorado, el oráculo esclarecido, el teatro superado, el misterio precisado. En este sentido, la más antigua academia era perfectamente feliz; segura de sus nuevos y plenos poderes teofánicos como de un secreto evangélico; y lo proclamaría en voz alta si no fuera evidente que las palabras altisonantes estorban la presencia sutil; por eso el dios enseña, por lo menos desde los días de Platón, el silencio y el «casi no hacerse ya presente», a menos que se trate de una presencia íntima que deslumbra sin hablar4. Su verdadero nombre es evidencia. Por eso, el rumor de una doctrina no escrita de Platón tiene consistencia; se trata de la discreta competencia teofánica de la labor académica: el jardín de Platón está lleno de dioses. A quien es feliz, el dios se le muestra, se deja ver, en la resonancia de una idea exacta.
Todo esto tiene un punto claro: después del año 386, la filosofía supera en rango a la tragedia como medio de manifestación de lo divino; éste es el sentido histórico del academicismo original. Por grandiosa que hubiese sido la manera en que la tragedia ática trataba de dioses y de héroes, será la filosofía la que a la larga mantendrá el espacio teofánico al nivel del proceso civilizatorio. Es probable que lo que se llama historia de la religión y del espíritu haya sido durante largas etapas idéntico con los desplazamientos del espacio teofánico en las culturas. Éste tuvo su foco más antiguo en los oráculos y los cultos de trance5, antes de que, con los griegos, ganase el teatro dionisiaco y, más tarde, ocupase la academia tal como aquí la caracterizamos, de cuya herencia se apropió la Iglesia cristiana para fundirla con la teología mistérica del Dios-hombre sacrificado, de la que nacería un melancólico híbrido, el platonismo cristiano, que demostraría su viabilidad hasta el idealismo alemán.
Con el giro cristiano no concluyó el proceso de desplazamiento del espacio teofánico. Si se contempla la historia del espíritu europeo desde la Baja Edad Media, se tiene la impresión de que, iniciada en el siglo xiii, no deja de ganar en dinamismo después de que los movimientos místicos, evangélicos y protestantes hubieran comenzado a llevar a las masas de las ciudades los juegos de lenguaje y las prácticas de culto a un Dios que brotaba de dentro. Hasta el siglo xx no dejaron de abrirse en el proceso civilizador europeo nuevos espacios para acoger nuevas manifestaciones de lo absoluto. Estos espacios quedaron relegados a lo más íntimo de los individuos y a los lugares de culto que eran las obras de arte; eran frecuentados por sociedades secretas políticas y sectas de nueva religiosidad; se los postulaba en los márgenes de la sociedad acomodada, y se los descubría en los desperdicios, en los accidentes o en los excrementos. Pero este movimiento puede interpretarse tan variadamente como se quiera: tendría sentido hablar de pensadores en el escenario si se demostrase que el teatro había asumido una nueva función teofánica; pero ésta es una pretensión que, dejando aparte el caso especial de Richard Wagner, en ninguna parte me parece que se haya cumplido en los tiempos modernos.
Debo confesar que, después de todo lo que he expuesto aquí, mi responsabilidad por el empleo de la fórmula «pensador en el escenario» sólo puedo asumirla si aclaro que estaba reservada para Friedrich Nietzsche6. Veo en este filósofo una figura errática que apareció como teólogo de un Dios no identificado. Nietzsche tuvo, si no objetivamente razón, sí motivo psicológico para presentarse como mediador tardío de la vida divina llamada Dioniso, puesto que reunía en sí los extremos dionisiacos: la existencia en constante tortura y la superación de la tortura en las euforias del arte y del pensamiento. Para él y, que yo sepa, sólo para él, es adecuada la fórmula del pensador en el escenario, mas tampoco para él vale literalmente, pues no se trata de atribuirle una relación directa con el teatro, sino de caracterizar una tensión existencial y su «mundo expresivo». Tampoco Nietzsche es ningún pensador en el escenario, sino un pensador que es él un escenario. Hace la experiencia de que, en él, un dios, que es el dios no-uno, el dios despedazado Dioniso, se manifiesta como la vida clarividente-demente enfurecida consigo misma. Nietzsche era un escenario para fuerzas que libraban en él su batalla, y cuya lucha le arrebataba la unidad de su persona. Podrá ahora pensarse lo que se quiera sobre la disposición de ánimo de Heidegger; podrá enaltecerse su participación de la capacidad mánica de la filosofía y no subestimar su paso por fases depresivas; en su actitud fundamental vivió muy lejos del ciclo de torturas de Nietzsche, encerrado como estuvo en una disciplinada y atroz normalidad. Por eso lo coloco sobre el fondo del caso de Nietzsche para decirlo por última vez: Heidegger no es un pensador en el escenario.
Caída
Quisiera ahora, para llevar este resultado negativo a una determinación positiva, proponer una fórmula que resume la fisiognomía espiritual de Heidegger y su proyecto filosófico en una expresión compacta: Heidegger es el pensador en el movimiento. Su idea, o cuasi acción, originaria es el salto, o el abandonarse, a un encontrarse [Befindlichkeit] en el que no encuentra en sí mismo y «bajo sus pies» nada más que movilidad. En ella va delante la cinética de la lógica, o, si se tolera el giro paradójico, el movimiento es su fundamento. El impulso de su discurso es hablar del movimiento, o más bien, «seguir» con el discurso-movimiento la movilidad real e insoslayable. Como ningún otro filósofo antes de él admite, por tanto, que se lo caracterice con esta fórmula inusitada y no clarificada en todos sus aspectos: el pensador en el movimiento.
En lo que sigue intentaré explicar, al menos alusivamente, lo que esto significa y adónde conduce. Renuncio a hacer más comentario acerca del mito de su «camino del pensar» y me limitaré a una observación estructural de su forma de pensar. La concentración en el lado arquitectónico o formal del pensamiento de Heidegger permite mostrar que el supuesto camino del pensar no es sino la elaboración incesantemente repetida y modificada de un esquema invariable del movimiento. Desde esta óptica pueden caracterizarse los movimientos en el pensamiento del maestro de Alemania como un originario dar cumplimiento que está «en concordancia» con una triple movilidad ontológica. Hay en el pensamiento de Heidegger, y en general, si mi óptica no es errónea y si se me permite servirme de estas extremas y casi líricas abstracciones, tres movilidades universales y a todo subyacentes, tres rasgos cinéticos del ser que obran en todo tiempo en la existencia humana, pero diferentes según los matices culturales y epocales. Estos rasgos los llamo aquí, al primero la caída [Absturz], al segundo la experiencia, y al tercero la vuelta [Umwendung]. Su intervención o su acometida en la existencia acontece «siempre ya», en cada caso y en todas partes, sin que haya sido contemplada, ni por las hermenéuticas clásicas del destino, bajo una luz suficientemente clara (o sólo haya empezado a verla justamente Heidegger)7. Este pensador fue quien, como nadie antes, halló la manera de expresar el hecho de que ser-ahí se halla siempre ya «puesto» en movimiento, está modelado por el movimiento y nada puede asegurarlo contra la movilidad que en él actúa. Su movilidad es la razón de su historicidad y su referencia a lo abierto. Variando la célebre fórmula de la conferencia de 1929 «¿Qué es metafísica?», se podría decir: existir significa estar sosteniéndose dentro de la acción del movimiento.
Parece como que Heidegger se hubiera vuelto intencionadamente hacia este azar irresistible y hubiera desarrollado una forma de discurso filosófico que correspondiera al ser-ahí sujeto a la acometida accidental: un discurso para la caída, un decir en la caída. Quien intenta pensar desde la movilidad debe mostrar lo importante que es dar un ejemplo de un caso, de una caída. El pensamiento mismo deviene así en un auténtico caso de movilidad. El que piensa debe decidirse personalmente –pues ya no imita a un motor inmóvil– y esbozarse reflexivamente en sus discursos. La filosofía ya no es posible sin declararse el filósofo a sí mismo. Heidegger elige este gesto con resolución ejemplar, como un maestro de gimnasia ontológica que da instrucciones a los sujetos todavía atiesados en principios y posiciones cosmovisivas para que se ejerciten en la permanencia consciente en la movilidad.
Todo discurso desarrollado en esta línea emana de un cogito cinético: existo, luego me ha venido un movimiento. No me hallo seguro, pues estoy «arrojado». Se me da algo a pensar por cuanto y en tanto que la acometida de la movilidad me toca a mí. Yo soy el caso porque un movimiento –una historia, una forma entreverada de azar y necesidad– me ha arrastrado y me ha llevado aquí, a esta situación, a esta inseguridad. Pensar significa entonces: desplegar la reflexión en la acometida. El discurso es colección de casos. En el discurso radicalmente interrogativo repetimos el movimiento accidental que nos ha llevado hasta tal lugar. Pero esto no basta: en la repetición ahondamos de tal modo en el azar, que éste empieza a aproximarse a una necesidad, quizá incluso a una «verdad». La repetición se torna así en la madre de la reflexión; la reflexión acepta lo ineluctable, irreversible, lo que acontece una sola vez. Cuando pienso y vuelvo a pensar el caso que yo soy, no puedo ya darme a la ilusión teorética: el viejo sueño de la distancia que nada cuesta se ha roto; el fantasma autista de la observación, que a nada obliga al observador, se ha desvanecido. Me he convencido de que estoy completamente modelado por la movilidad, envuelto en empujes originarios del movimiento. Ya no puedo hacer como que no he caído en esta mi situación. Ya no partimos de la apariencia estática, de la idea, de las cosas, del sujeto, del sistema, de la conciencia, del estado de cosas, de lo objetivo, de los valores supratemporales. Sólo podemos partir de la movilidad esencial en nosotros mismos, con nuestra temporalidad, nuestro estar emplazados, nuestra situacionalidad y nuestra adscripción. Todo comienza para nosotros con el «ser-ahí» [Dasein] interpretado como ser-en-el-mundo, y esto justificadamente, suponiendo que leamos así esta fórmula: por efecto de la acometida del movimiento en nosotros, haber alcanzado el «lugar» en que por lo general nos dispersamos y sólo excepcionalmente nos reunimos. La filosofía es comentario de nuestra situación.
El primer rasgo de movilidad de la referida tríada –el estar en caída [Im-Fall-Sein] o el caer [Abstürzen]– precede en orden y por materia a los otros dos rasgos, la experiencia y la vuelta [Umwendung] o Kehre. Si Heidegger hizo durante un tiempo mucho ruido con su determinación de volver a usar el nombre griego para los hombres, «los mortales», desde una posición poscristiana, esto fue una consecuencia extraída sin ningún disimulo de su análisis del primer modo de movilidad: el caer o precipitarse. Quien a principios del siglo xx hablaba con acento conceptual de los mortales, tenía que pensar, quisiera o no, en los que caían, y esto significaba pensar tanto en los caídos como en los que iban a caer8. No es casual que no sólo teólogos protestantes reconocieran en El ser y el tiempo la formalización de su fe efectiva, sino que también algunos miembros de la generación de los que lucharon en el frente pudieran opinar que por vez primera habían encontrado un lenguaje a la altura de las enormidades que conocieron. Los lectores de El ser y el tiempo saben que, para el modo de movilidad aquí discutido, Heidegger usó, en vez de expresiones como Gefallenheit o Gestürztheit, las conocidas de Verfallenheit [estado de caído] o Geworfenheit [estado de arrojado], expresiones que alejan al ex y anticatólico Heidegger del dogma romano y le dan una oscura orientación gnóstica9. Como ocasionalmente se ha venido considerando, fueron sobre todo las mentes apocalípticas y críticas del mundo las que interpretaron su paso por aquel mundo eclipsado desde ese sentimiento de caída; sólo quien participa de ese sentimiento puede saber lo que significa estar arrojado a su oscuro valor límite. La expresión forma parte de la serie de conceptos de «filosofía real» con que algunos pensadores intentaron en los reflexivos epílogos a la Revolución francesa asegurarse del desde entonces llamado el suelo duro de los hechos. Éste ya no era el suelo sobre el que «el hombre» desde siempre ha caminado y se ha detenido, sino el suelo sobre el que cayó después de su auge como sujeto: en esta cualidad, la de límite de la caída, la dureza modernamente experimentada de lo fáctico se hacía recordar al resignado agente de la praxis; sólo para idealistas y constructivistas fracasados después de la retirada del exceso tiene el nudo «que es» valor informativo. El mundo es todo lo que, después de las escapadas de la ilusión, pone a la vista que es el caso. Sin embargo, los hombres por lo general no perciben su caso, pues ellos, según Heidegger, apenas experimentan alguna vez algo distinto del ser-ahí en el modo de la caída cotidiana:
Llamamos a esta «movilidad» del ser-ahí [...] el «derrumbamiento» [Absturz] [...] El ser-ahí se derrumba de sí mismo en sí mismo, en la falta de base y el «no ser» de la cotidianidad impropia [...] El torbellino hace patente a la vez el carácter de «movilidad» y «yección» del «estado de yecto» [...] La caída es el concepto ontológico de un movimiento10.
Cuando el filósofo estableció para el primer modo de la movilidad la expresión Geworfenheit [estado de yecto], este término tenía la virtud de que partiendo de él pueden emplearse las formas activas Wurf [yección] y Entwurf [proyección], y esta inversión es la que le interesa al joven pensador de lo serio. Los conceptos activadores son apropiados para modificar heroicamente la estructura originariamente pasiva de los casos. Con ellos se puede expresar la suposición de que del caso sufrido puede hacerse, en circunstancias aún por aclarar, un caso asumido, una caída proyectada, y hasta, por así decirlo, una operación existencial de comando en la que el arrojado se apropia de su destino. Esto bastaba para motivar la preferencia de «Geworfenheit» sobre la palabra potencialmente idéntica en sentido, aunque más cristiana y cargada de angelología, «Gefallenheit». La aceptación del caso por el que cae se produce en el Heidegger de El ser y el tiempo de resultas de una meditación macabra, más propia del monje-soldado, cuando el arrojado al mundo se deja «caer» hasta en la propia muerte prevista. La muerte como mi posibilidad más personal posee, como el logos, fuerza unidora. De la vista de su propia anulación, el meditador regresa, como de un bautismo de fuego, a su presencia. Sólo ahora puede «tomarse» a sí mismo «sobre sí», tembloroso en la certeza de no ser una excrecencia, sino una proyección11.
Este cambio de expresión nos ofrece la oportunidad de mencionar la circunstancia de que también en el despliegue de los rasgos cinéticos originarios del ser como ser-ahí –la caída en lo fáctico-disperso, la experiencia en el contexto, la vuelta de la experiencia hecha– aparece una diferencia que abre una referencia a la verdad y la autenticidad. Supone una diferencia radical –al menos es la primera apuesta de Heidegger– el que el ser-ahí continúe en su caída sin recogerse, y por ende caiga en su dispersión en el ser-de-cualquier-manera, igual que un pasajero dormido que, sin despertar, hace aletargado todo el viaje desde la entrada en el mundo hasta la estación final, o el que el ser-ahí se percate de su caída, se deje penetrar por la conciencia tanto de la falta de base como del estar determinada y, finalmente, haga de la caída padecida una caída asumida, o quizá incluso una «yección» propia, y del caso un proyecto, y del ser acometida la resuelta conformidad con un destino. Retengamos que para el Heidegger de El ser y el tiempo esta autoaceptación debe entenderse ante todo como una «resolución» o un «dejarse avocar a salir del estar perdido en el “se”»12: «el silencioso proyectarse, dispuesto a la angustia, sobre el más peculiar ser deudor, lo llamamos el estado de resuelto»13. La resolución aparece en este período como el remedio contra el hundimiento en lo accidental.
Renovar constantemente la diferencia entre un estar perdido banal y el proyectarse resuelto: esto es parte de la tarea ética de la existencia en medio de la arbitrariedad dominante. Siendo la exigencia de distinción tan explícita, conviene advertir que es imposible que la transformación que Heidegger lleva a cabo de la metafísica en ontocinética –el esclarecimiento de las movilidades que atañen al sentido del ser– pueda desembocar en un secundar sin criterio todo lo que se halla históricamente en proceso14. En la movilidad llevada a reflexión aparece una diferencia de primer orden que es comparable a la diferencia capital del pensamiento bivalente en el campo lógico, esto es, la diferencia entre verdad y falsedad, y a la propia del juicio bivalente en el moral, esto es, la diferencia entre bueno y malo: hay un movimiento falso y su contrario, el verdadero. Con ello, la cinética filosófica abre una tercera dimensión diferencial que hay que establecer antes de la distinción lógica, la del ser verdadero o falso de los enunciados, y de la distinción ética, la del ser bueno o malo de los actos. También la movilidad requiere una capacidad de «juzgar» o distinguir propia, una capacidad direccional, si así puede decirse, que se manifiesta en maneras de dirigirse a objetos, personas y programas o de evitarlos, en compromisos y descompromisos, en respuestas adecuadas o fallos15. Hay la dispersión en lo inauténtico y en el disfraz –apreciable en la insoportable levedad del ser–, y hay también el recogerse en lo auténtico y lo ineludible, indicado por el no aligerado «peso del mundo». Hay un (tendencialmente) falso dejarse llevar por manejos y reacciones, y hay una (tendencialmente) verdadera participación en un impulso formador-ultimador a la «labor» y a la responsabilidad.
Ambas «tendencias» o impulsos deben entenderse como modos igual de potentes de la movilidad, pero la originariedad del impulso a la dispersión en lo falso es, según la exposición de Heidegger, de tan alta tasa, que por lo general rebasa al impulso contrario a recogerse en lo verdadero. Incluso hay que reconocer que el «movimiento falso», el precipitarse inicial o «yección» dispersadora, es la magnitud más universal, porque sencillamente resulta «inmediata y regularmente» –la fórmula de advertencia de Heidegger– de la prosecución del a-caecer original. Simplemente dejar acaecer el caso que se presenta, de accidentalidad en accidentalidad: esto continúa hasta la caída definitiva, y esto es el caso normal, que, según Heidegger, desemboca en lo falso, en la indecisión, en la inautenticidad, en el ser arrastrado por poderes públicos y anónimos. La inclinación a permanecer en la actividad oscurecida es el origen del impulso hacia la inautenticidad. El movimiento verdadero o recogedor, en cambio, sólo puede salir del movimiento falso como un precario contramovimiento. O, para cambiar la imagen, el movimiento verdadero acontece como si, en el caso que se presenta, se abriese un paracaídas; el ser-ahí del que cae experimenta entonces un tirón. Y como en su precipitarse se percataría de su «situación», daría otro sentido al resto de su caída al convertir en resuelta proyección o apertura a lo posible y esencial lo que de otro modo se quedaría en trivial inercia en lo accidental determinado de cualquier manera.
Por lo demás, en el primer Heidegger nunca queda claro si el ser-ahí puede realmente adquirir para sí en su decisión «más propia» la capacidad de elegir una dirección reconociblemente distinta o si lo que aquí se denomina proyección o decisión no sólo es un caer interiorizado y un proseguir más consciente en las líneas ya trazadas. En efecto, en un pasaje que no escapó a los lectores atentos dice Heidegger que la existencia auténtica sólo es un «empuñar modificado» la cotidianidad cadente16. Si esto es así, la diferencia existencialmente interpretada entre movimiento falso y movimiento verdadero, caída y proyección, podría establecerse formalmente, pero sería para siempre una diferencia que no se puede realmente «hacer», al menos no de manera evidenciadora, y de la que en el mundo cadente nadie podría juzgar ni, menos aún, disponer con criterios acreditables. «No se decide ónticamente si el hombre está “sumido en el pecado”»17.
Además hay que notar que esta primera definición del ser-ahí como caída o movilidad cadente recorre la vertical, y justamente –en la memorable inversión de la dirección metafísica habitual– de arriba abajo, en la caída, en el descenso, en el irse abajo. En este singular sentido es Heidegger un teórico del descenso: para él, el hombre es un ser que inmediata y necesariamente desciende a sí y aterriza junto a sí. En el hombre, descender en el sentido de provenir también significa ya caer. Él cae típicamente tan abajo, que se dispersa en lo que está más abajo, entre las cosas, las rutinas y los mecanismos: entre los minerales y los muertos vivientes (en el surrealismo se habría dicho incluso: entre los burgueses). La línea hasta la que el caer llega se llama cotidianidad; o, en expresión más cruda, «desenfreno del “tráfago”»18, que equivale a un «cotidiano ir flotando»19. En el desenfreno, «el hombre» se pierde desde el principio porque entiende su propia manera de ser desde las cosas y los acaeceres en los que está inmerso y en los que ha caído. Bajo la luz de las cosas y rutinas aparece el hombre ante sí mismo como un «ser ante los ojos», arrastrado como las demás cosas. En esta originaria falta de lógica se evidencia la esencia «tentadora» del ser-ahí como tal: el existir finito, condicionado, se aferra a algo de lo que puede preocuparse y en lo que puede caer. La caída nivela la diferencia entre el modo de ser de la existencia y el del «ser ante los ojos». El hombre tiende desde el principio a concebirse a sí mismo como material humano y factor ambiental. A la vista de esta huida, siempre ya emprendida, a la indiferencia, el abandonarse anárquico y el funcionar obediente son lo mismo. Antes de Heidegger, sólo Johann Gottlieb Fichte refirió, con una radicalidad comparable, un estado de cosas parejamente entendido cuando, en un polémico agregado a sus Fundamentos de toda la teoría de la ciencia (§ 4), escribió: «La mayoría de los hombres serían más fácilmente inducidos a considerarse como un trozo de lava en la luna que a tenerse por un yo»20.
Esto lo habría suscrito el primer Heidegger a condición de que la tesis de Fichte admitiera dos modificaciones: por un lado, la que supone la observación de que esta caída entre las cosas y los acaeceres es el resultado espontáneo del ser-ahí ordinario; pues todo lo «yecto» tiene cierto gusto de lava. Como nuestra existencia siempre comienza desde una parte ajena, en cierto modo llega siempre demasiado tarde; se avecinda al ser «ante los ojos» y en todas partes debe tratar con lo precedente y lo extraño. Incluso si un Dios bueno nos hubiese creado para él mismo, no se nos ahorraría la experiencia de que la lava está ahí delante de nosotros y la diferencia entre la luna y el mundo humano no siempre puede establecerse con seguridad. Por otro lado, Heidegger pondría la condición de que no debe hablarse de un yo, sino del ente que es un existente, del ente colocado fuera, en lo abierto, de un ser ontológico extático, y que llamamos, por lo común sin reflexión, el hombre.