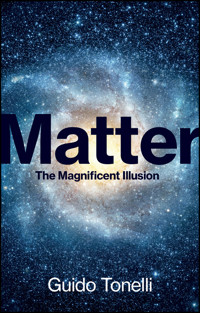6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Los libros del Lince
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
"Todo es precario. La condición humana es tan frágil como las gigantescas estructuras que nos rodean y nos parecen inmortales." Nuestro destino se decidió una centésima de nanosegundo después del Big Bang. Cuando materia y antimateria eran equivalentes, cuando el universo podía volver a ser energía pura en cualquier instante, bastó una levísima preferencia del bosón de Higgs por la materia para que surgiera el mundo en que vivimos. "He aquí el minúsculo "defecto", la sutil "imperfección" que dio origen a todo; una anomalía que es el principio de un universo material cuya evolución dura ya miles de millones de años." Si todo nació con la materia, debemos comprender los múltiples detalles de ese episodio crucial, fotograma a fotograma y desde diversos ángulos. Con este objetivo, el CERN creó cerca de Ginebra el LHC, el acelerador de partículas más potente del planeta, el dispositivo que mejor recrea las condiciones iniciales del universo. Así hemos conseguido capturar la llamada "partícula de Dios" y por eso seguimos investigando. Hemos de entender mejor cómo apareció todo y cómo tendrá fin nuestra historia: si envueltos en el frío y las tinieblas, o con una catástrofe cósmica que al menos nos concedería el privilegio de un último acto espectacular. Con la audacia de los grandes exploradores, Guido Tonelli, uno de los principales guías de ese grupo de físicos visionarios, nos cuenta qué significa asomarse a los límites del conocimiento para descubrir cómo fue el inicio del mundo y cómo será tal vez su final.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
GUIDO TONELLI
El nacimiento imperfecto de las cosas
La gran búsqueda de la partícula de Dios y la nueva física que cambiará el mundo
Traducción de
Índice
PRÓLOGO: UNA CARRERA Y LA ANSIEDAD POR CULPA DE UNAS MEDIDAS
1. LA APUESTA
2. LOS CHICOS DEL 64
3. ¡ESTÁIS COMPLETAMENTE LOCOS!
4. ENTUSIASMO, MIEDO Y GRANDES DECEPCIONES
5. POR FIN
6. UN CUMPLEAÑOS ESPECIAL
7. LOS SIETE MESES QUE HAN CAMBIADO LA FÍSICA
8. EL SECRETO DEL UNIVERSO
9. UNA PUERTA HACIA EL FUTURO
10. UNA NUEVA GÉNESIS
EPÍLOGO: BONOBOS, CHIMPANCÉS Y SUPERNOVAS
AGRADECIMIENTOS
A Luciana
Vivir es una tarea muy seria y muy peligrosa.
JOÃO GUIMARÃES ROSA
El hombre tiene que soñar para salvarse.
PRÓLOGO:UNA CARRERA Y LA ANSIEDAD POR CULPA DE UNAS MEDIDAS
Estocolmo, 9 de diciembre de 2013, 17.30
Tengo que correr; van a cerrar Hans Allde, en calle Birger Jarl, 58. Está a un par de kilómetros del Grand Hotel, así que puedo ir a pie. Hace semanas que mandé todas mis medidas por correo electrónico, con lo cual no debería haber sorpresas, pero estoy un poco nervioso. Ya es de noche. Hace un momento todavía brillaba el sol aquí, en Estocolmo. Ha sido un día hermoso y radiante. Gracias al aire limpio y a la temperatura de diez grados bajo cero todo brillaba. Lo único que me ha decepcionado es el Báltico: no está congelado, como esperaba. Nunca he visto el mar helado y confiaba que esta vez lo conseguiría; llevaba tiempo soñando con este momento.
El verano pasado nos encontramos en este lugar con Peter Higgs y François Englert. Vinimos a Estocolmo para asistir al congreso de la Sociedad Europea de Física y durante la cena nos sentamos a la misma mesa. Peter estaba entre Fabiola Gianotti y yo, François enfrente y nos rodeaban muchos otros amigos, así como colegas y jóvenes que pasaban a saludarnos y sacar fotografías. En aquel momento me atreví a predecir que volveríamos a coincidir aquí, a finales de año. Peter y François sonrieron en silencio.
Soy físico de partículas y me dedico a medir las propiedades más complejas de la materia en sus formas más insólitas, pero dar mis medidas a la sastrería que me confeccionaría el traje para la ceremonia me supuso todo un reto. La altura y la circunferencia del cuello son fáciles de definir, pero ¿qué significa la longitud del pantalón o del talle? ¿Dónde empieza a cogerse la medida de las perneras? ¿A qué altura se mide el talle? Para no cometer errores le pedí ayuda a Luciana, mi mujer, que me tranquilizó y me lo explicó, pero me quedé un poco inquieto. ¿Y si me hubiera equivocado en todo? Recibieron las medidas en noviembre, así que ya deberían haber hecho un frac que me fuera como un guante. La tienda cierra dentro de una hora y la ceremonia es mañana. Si sale algo mal ya no habrá tiempo para solucionarlo.
Sería el colmo que no me dejaran entrar en la Sala de Conciertos por no llevar el formal atuendo que prevé el protocolo; no quiero ni pensarlo. Todo el mundo me conoce, saben que he venido; la reducida lista de invitados ha sido confeccionada personalmente por los premiados. ¿Cómo podría explicar que no he participado en la ceremonia de los Nobel porque no he sabido utilizar un metro de costura?
Mientras aprieto el paso en dirección a la sastrería mi mente recorre los sucesos de los últimos dos años. Tengo la impresión de vivir un sueño que avanza en rapidísimas secuencias; todavía me cuesta creerlo.
1. LA APUESTA
LA SONRISA DE VOLTAIRE
Ferney-Voltaire, 28 de noviembre de 2011
Me desperté sobresaltado a las seis y media de la mañana. Hoy es un día especial. El momento decisivo será a las nueve, cuando Fabiola y yo nos encontremos en el despacho del director del CERN [Organización Europea para la Investigación Nuclear]. Somos los cazadores del bosón de Higgs, una de las partículas más escurridizas en la historia de la física. Los periodistas la llaman la «partícula de Dios», otros la han bautizado el «Santo Grial» de la física, porque ha conseguido escapar a todas las investigaciones que los científicos han emprendido para encontrarla. Pero nosotros, estoy seguro de ello, la hemos atrapado.
Ahora me hace falta un café, y de los fuertes. La vieja cafetera que me he traído de Italia empieza a emitir la secuencia de silbidos y borboteos que me resulta familiar. Como de costumbre, lo primero que hago al despertarme es verificar en el ordenador el estado del niño. Es el mote que le hemos puesto al CMS, es decir, el Compact Muon Solenoid, una bestia de 14.000 toneladas de acero y componentes electrónicos de la que soy responsable y que recoge datos tranquilamente a cien metros bajo tierra, a diez kilómetros de aquí.
Yo soy el spokesperson del CMS, el portavoz del experimento, el encargado de coordinar el esfuerzo colectivo alrededor del cual se articula la investigación en las grandes colaboraciones internacionales; miles de científicos trabajan en estudios y calibraciones en todo el mundo y en todos los husos horarios, bajo el miedo constante de que un estúpido incidente mande al traste años de trabajo.
Fabiola dirige el otro experimento, ATLAS, y la competición entre nosotros es feroz. Llevamos meses durmiendo poco por las noches. La causa son pequeñas señales, indicios, anomalías en los gráficos que unos días aparecen en nuestros ordenadores, resistiéndose a las comprobaciones durante una semana —o incluso dos— para luego, justo cuando empezamos a creer, acabar perdiéndose inexorablemente en las fluctuaciones del ruido de fondo. Es un trabajo frustrante donde los controles y las comprobaciones son constantes, la tensión continua y las emociones no tienen fin.
Cuando hace cinco años empecé a dirigir el experimento, Luciana y yo dejamos Pisa y nos mudamos a Ferney-Voltaire, el pequeño pueblo francés que creció en torno a las propiedades del gran filósofo. Desde la terraza de nuestro dormitorio pueden verse las ventanas del estudio de Voltaire, en el castillo de la colina; en esa habitación escribió Cándido. Allí recibía a huéspedes como Adam Smith o Giacomo Casanova. Un paseo arbolado comunicaba el lago Lemano con el castillo. Cada vez que la censura en Francia se recrudecía Voltaire lo recorría montado en su carroza; permanecía en Ginebra unos meses y volvía cuando las aguas se habían calmado.
Ferney-Voltaire se encuentra estratégicamente ubicado en el centro de un triángulo en cuyos vértices se desarrolla la mayor parte de mi vida aquí. En uno de ellos, la sede central del CERN, están mi despacho y el cuartel general del CMS. En el otro, el Punto 5, o P5, en Cessy, un minúsculo pueblecito en las faldas del Jura, se halla el detector de partículas. Y el último es Ginebra, la pequeña ciudad internacional con 200.000 habitantes de unas 180 nacionalidades y una enriquecedora vida cultural.
Justo aquí debajo está el LHC, el Large Hadron Collider, o Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más potente del mundo. Recorre 27 kilómetros de la frontera entre Francia y Suiza, en los alrededores de Ginebra. Traza en el subsuelo un círculo gigantesco que pasa por debajo de las faldas del Jura para luego rozar la orilla del lago. Aquí, bajo nuestros pies, cientos de millones de protones son acelerados a velocidades indistinguibles de la velocidad de la luz, para luego chocar con otros protones que corren en dirección contraria. Los protones son partículas minúsculas que componen el núcleo de los átomos, y la energía que se origina de sus colisiones es insignificante si la trasladamos a nuestra vida cotidiana, pero allí donde tales colisiones ocurren concentradas en el espacio infinitesimal, recrean condiciones extremas que no se han vuelto a dar desde el Big Bang.
Ahora tengo que irme. Salgo con prisa, como de costumbre. El aire es fresco y claro; el Monte Blanco se recorta contra el cielo, con la cima rodeada por un penacho de nubes. Me encuentro sumido en un extraño estado entre el cansancio y la excitación.
Al pasar por el centro en coche veo la estatua de Voltaire. El viejo filósofo, el «patriarca», como aún lo llaman en Ferney, tiene la expresión de un escéptico testigo de los acontecimientos históricos. Por mi parte, no soy capaz de contener mi entusiasmo; incluso me parece que me mira y sonríe. Mientras los campos que separan Ferney y el CERN corren a toda prisa, un único pensamiento ocupa mi mente: ¡lo tenemos!
No puedo evitar pensar en Fabiola. Desde un principio nuestros experimentos, ATLAS y CMS, se concibieron como independientes entre sí; por este motivo fueron aprobados simultáneamente, con el fin de que cada uno diera lo mejor de sí para obtener primero los resultados. Además, utilizan tecnologías diferentes para garantizar la completa independencia de las mediciones: si uno de los dos descubre una nueva partícula, el otro tiene que poder confirmar el resultado. Son colaboraciones internacionales que reúnen a más de tres mil científicos. Pero desde el primer momento «los de ATLAS» eran más y mejores que nosotros, incluso más ricos. ATLAS siempre ha sido el primero de la clase. Durante la construcción ellos siempre cumplieron con los tiempos previstos; nosotros siempre íbamos con retraso. Llevaban meses preparados para recoger datos cuando nosotros todavía estábamos instalando los primeros detectores. La sala de control de ATLAS es preciosa: espaciosa, equipada con la tecnología de visualización más moderna; la nuestra es sobria, casi monacal, siempre atestada de gente y normalmente en desorden. Para llegar a CMS hay que conducir durante diez kilómetros a través de la campiña; en cambio, ATLAS está ubicado enfrente de la entrada principal del CERN y en la carretera que va al aeropuerto; al pasar se ve el gigantesco mural que decora una de las paredes del edificio. Es habitual que ministros, presidentes y jefes de Estado decidan visitar ATLAS; a nosotros no suelen venir a vernos.
Al principio reaccionamos intentando ser más rápidos en los análisis de los datos y en la obtención de resultados; contamos con un detector más sencillo y de mayores prestaciones. Durante el primer año de actividad los arrollamos. Publicamos decenas de artículos, a mansalva, mientras ellos renqueaban y todo el mundo se preguntaba qué le pasaba al primero de la clase. Luego pasaron al contraataque y ahora nos encontramos codo a codo en la etapa final de la carrera por hallar el Higgs.
Fabiola es una líder natural y una excelente física; también es italiana y somos buenos amigos desde hace años. De vez en cuando organizamos cenas con amigos en común y las veladas son de lo más agradable. Podemos hablar de cualquier cosa, excepto de una: eso. En algunos aspectos somos polos opuestos. Ella nació en la capital y viene de una familia burguesa: padre geólogo, madre literata; ha estudiado en las mejores escuelas de Milán. Yo nací en un pueblecito perdido en los Alpes Apuanos, Equi Terme, de 287 habitantes, una pedanía de Casola in Lunigiana. El hijo del ferroviario y la campesina fue el primero de toda una familia de obreros y artesanos que obtuvo un diploma; luego llegó la licenciatura. Ella es experta en software y análisis, yo en detectores. Ella es una persona seria y moderada, pero en sus ojos puede atisbarse cierto nerviosismo. Yo disimulo mejor la tensión; parezco tranquilo y trato de sonreír incluso en las situaciones más difíciles. Ella es meticulosa y sistemática; se preocupa constantemente por los detalles, los mismos que yo suelo descuidar porque me centro más en el conjunto. Somos muy diferentes, pero nos entendemos al vuelo. A veces basta con una mirada para que sintamos una profunda confianza recíproca. Compartimos una pasión ardiente por el conocimiento y somos honestos en la competición. No hace falta decir que ambos haremos lo posible por llegar primeros; hay demasiado en juego. Ambos queremos ganar la carrera, pero será una competición limpia; ganará el que corra mejor.
Cuando aprieto el botón del ascensor del edificio 500 me siento un poco alterado. El despacho del director general está en el quinto piso. Son las 8.58 de la mañana. Fabiola ya ha llegado. La cuenta atrás ha terminado, es hora de descubrir nuestras cartas. Por nuestra parte hemos recogido algunos indicios, pero todavía no tenemos la prueba definitiva. ¿Hasta dónde habrán llegado ellos? ¿Quién de los dos realizará el descubrimiento del siglo? ¿Y quién tendrá que contentarse con el segundo puesto, y condenará así su experimento al olvido? ¿Tenemos realmente entre manos el bosón de Higgs? ¿Y por qué esta maldita partícula de Dios es tan importante?
QUARKS, GLUONES, BIG BANG Y CUCHARILLAS
Formamos una extraña patrulla de exploradores modernos. Nuestro objetivo es entender dónde nace este maravilloso universo material que nos rodea y del cual formamos parte. Somos lo que la gente llama «científicos», tropas especiales del conocimiento que la humanidad sitúa en la vanguardia para entender cómo funciona la naturaleza. Mentes flexibles, curiosas, sin prejuicios y dispuestas a acoger cualquier sorpresa, conscientes de que para poder ajustar el mundo a nuestras categorías mentales es necesario librarse de cualquier residuo de sentido común y adentrarse en territorio desconocido. En los límites del conocimiento estás solo, en un mundo donde solo resuenan la intuición de los poetas y la voz de los locos; son los únicos seres humanos que, como nosotros, no temen aventurarse por lugares ignotos; por esta razón los siento cercanos. De algún modo me hacen compañía, porque son valientes, aman el riesgo, no les da miedo acercar el pensamiento a aquellas fronteras que es necesario explorar para comprender de verdad algo de nosotros y del mundo que nos rodea. Como ellos, somos funámbulos caminando sobre la cuerda sin arnés de seguridad.
Es algo que les explico a mis alumnos desde el primer día de clase. Trato de derribar las pocas certezas que tienen. Todo lo que explica la física moderna y que podemos comprender gracias a ella no es más que una minúscula parte de la realidad. La materia, toda la materia, los cruasanes de crema y el mar, los árboles y las estrellas, todas las galaxias y el gas interestelar, los agujeros negros y el fondo fósil de radiación cósmica, en suma, todo aquello que hemos podido conjeturar u observar directamente gracias a los telescopios más potentes y a los instrumentos científicos más modernos no es más que el 5% del total del universo. El 95% restante nos es totalmente desconocido.
A eso se reduce toda la ciencia moderna: siglos de estudios e investigaciones, revoluciones conceptuales como la mecánica cuántica y la relatividad general, una difusa sensación de omnipotencia que nace del control de tecnologías cada vez más sofisticadas… pero, en última instancia, no nos quedan sino unas pocas gotas de saber diluidas en un océano de ignorancia.
La belleza de nuestra profesión consiste en eso. Lo gracioso es que aun así todo el mundo cree que sabemos. Y yo me río para mis adentros, e intento explicar que lo único que nos distingue es una leve conciencia: únicamente tenemos una idea más clara de lo inmensa que es nuestra ignorancia. Somos más cautos a la hora de afirmar. Somos conscientes de que podemos equivocarnos y le damos importancia incluso al más mínimo detalle que no concuerde con el cuadro general.
Me divierte ver el estupor en los ojos de quien me escucha cuando intento explicar que para un científico lo que comúnmente llamamos «la realidad» es un concepto espurio, difícil de definir con precisión. Incluso la realidad cotidiana, en la que nos movemos con seguridad, es infinitamente más compleja de lo que parece a primera vista. La cucharilla con la que mezclamos el azúcar en la taza de café es un objeto que nos resulta de lo más familiar; y cualquiera podría tomarme por loco si dijera que yo, que soy físico, todavía no he logrado entender qué es esa cosa a la que llamamos «cucharilla»; porque si intento describirla con precisión es inevitable que me tope con serias dificultades. Una cucharilla está formada por un extraordinario número de átomos que intercambian entre sí enlaces electromagnéticos y se organizan en una estructura macroscópica que pasa por multitud de estados microscópicos individuales; un hervidero de quarks y gluones —las mismas partículas que generamos en nuestros aceleradores— inmersos en un flujo continuo y caótico de electrones; por no mencionar las vibraciones atómicas, rotaciones variables, moléculas evaporándose e impurezas depositándose, luz absorbiéndose y reflejándose en varias longitudes de onda, o las interacciones electromagnéticas y gravitacionales con el resto del universo; no es fácil conciliar esta descripción con el sentido común, que repite frases como «una cucharilla es una cucharilla», «no es más que un trozo de metal moldeado que permite llevarse a la boca pequeñas cantidades de líquido», y muchas otras. No es fácil convencerse de que, por muy rápido que seas, nunca estarás sujetando la misma cucharilla; ni jamás podrás estar seguro de que, si apartaras la vista un segundo, la cucharilla que verías luego apoyada en el platillo sea exactamente la misma que acabas de sumergir en el café.
Por no hablar del cielo estrellado. El mismo que todos hemos visto, aunque solo sea para ver una estrella fugaz durante la noche de San Lorenzo. El cielo de los enamorados y los niños, que levantan la vista hacia el enjambre de estrellas de la Vía Láctea y, generación tras generación, le plantean a su padre o a su abuelo la misma pregunta que me he hizo Elena, mi sobrina, cuando tenía cuatro años: «¿Qué son todas esas lucecitas del cielo?».
Es una bonita pregunta, «la realidad» de un cielo estrellado. Lo que vemos no es en absoluto sencillo; se trata de una superposición de señales lumínicas procedentes de estrellas a distancias muy diferentes las unas de las otras pero que alcanzan nuestros ojos en el mismo instante. La física cuántica nos ha demostrado que la luz se compone de minúsculos granos indivisibles de energía a los que llamamos «fotones»; su velocidad, esto es, la velocidad de la luz, es enorme, pero no infinita. Cuando miramos las estrellas, tan distantes, los fotones que impactan sobre nuestras retinas y activan sus células fotosensibles llevan años viajando; algunos, los procedentes de las estrellas más lejanas, durante miles de años. La imagen que reconstruye nuestro cerebro es la del astro en el instante preciso en que ha emitido esa luz, quizá hace miles de años. Nadie puede asegurarnos que entretanto esa estrella no se haya trasladado a millones de kilómetros, o incluso que se haya extinguido, iluminando el cielo con una espectacular supernova. Cada noche, sobre nuestras cabezas, tiene lugar una representación sincrónica de fenómenos que distan entre sí miles de años. He aquí cómo de repente comprendemos que aquello que observamos no existe, o por lo menos no de la forma que pensamos. Sabemos que el cielo estrellado que nuestro cerebro reconstruye es una imagen cuasiarbitraria de una «realidad» que depende del lugar, el momento y el instrumento con que se observa.
Los fotones provenientes de estrellas distantes, como Sadr de la constelación del Cisne, emprendieron su viaje cuando el Imperio romano empezaba a tambalearse bajo los golpes de las invasiones bárbaras; los de V762, una supergigante de la constelación de Casiopea, fueron emitidos durante el periodo álgido de la última glaciación, cuando cubría Europa una capa de hielo de centenares de metros; y más todavía, la tenue luz de la nebulosa de Andrómeda, una de las poquísimas galaxias que pueden distinguirse a simple vista, comenzó su viaje cuando en la garganta de Olduvai, en África, una nueva raza de extraños simios empezaba a colonizar zonas cada vez más extensas de la sabana.
Por no hablar de todo lo que no puede apreciarse a simple vista, como la radiación cósmica de fondo —residuo del Big Bang— que impregna el universo, o la materia oscura que todo lo permea y que junta con su abrazo los grandes cúmulos de galaxias. Los ojos electrónicos con que escrutamos el cielo, los grandes telescopios terrestres o los instalados sobre satélites, nos proporcionan imágenes del cielo muy diferentes, obtenidas en distintas longitudes de onda, mucho más ricas y detalladas que las pobres imágenes que nuestro ojo es capaz de reconstruir con su limitada sensibilidad. De hecho, el espectro del iris, el mismo que puede verse descompuesto en el arcoíris, cubre únicamente una pequeña parte del abanico de frecuencias que pueden tener las ondas electromagnéticas, subdividiéndose (al aumentar la frecuencia y por tanto disminuir la longitud de onda) en ondas de radio, microondas, infrarrojos, luz visible, ultravioletas, rayos X y gamma.
La bóveda celeste es en realidad una gigantesca máquina del tiempo, pero nadie parece asombrarse. Nadie se sorprende frente al espectáculo que se repite noche tras noche; en cambio, se quedarían pasmados si, paseando por un pequeño valle dolomítico, vieran a su izquierda un grupo de vacas pastando, en el centro a Odoacro liderando a los hérulos que lo llevarán hasta Rávena a acabar con el Imperio romano de Occidente, y a la derecha, sobre un enorme glaciar, a un grupo de nuestros ancestros cubiertos con pieles cazando a uno de los últimos ejemplares de mamut.
Así pues, la realidad puede no ser lo que aparenta, es mucho más compleja de lo que creemos, y la ciencia se esfuerza en responder a la más simple de las preguntas, aquella que la humanidad lleva planteándose desde sus orígenes: ¿de dónde viene todo esto?
La primera dificultad radica en que el universo que hoy habitamos es muy diferente al que dio origen a todo. Tenemos la suerte de hallarnos en un rincón cálido y acogedor de un cosmos que en general es extremadamente frío. Su temperatura media es de unos –270 °C, un poco por encima del cero absoluto, el nivel más bajo concebible. En cambio, en sus inicios, el universo era el objeto más incandescente que pueda imaginarse, tan caliente y turbulento que definir su temperatura supone todo un reto.
También sabemos que el universo es muy antiguo. Los estudios más recientes indican una edad de 13.800 millones de años; así pues, ¿cómo podemos pretender conocer su origen simplemente observando la materia fría y antiquísima que nos rodea? Las condiciones del universo primordial son demasiado diferentes, así como el comportamiento de la materia en las condiciones extremas de temperatura que había en los inicios, para que podamos comprender hoy en día lo que sucedió entonces.
Por otro lado no tenemos elección. Si queremos entender el origen de la materia y comprender a fondo sus características tenemos que intentar recrear aquellos primeros instantes. El riesgo conceptual es enorme, pero está en juego la comprensión del mundo.
Todo empezó con una minúscula fluctuación del vacío. Una banal e imperceptible fluctuación cuántica de las muchas que inevitablemente ocurren en el mundo microscópico. Pero resulta que esta fluctuación en particular posee cierta característica que desencadena algo muy especial: en lugar de volver a cerrarse inmediatamente, como tantas otras, se expande a una velocidad vertiginosa, y de ahí nace un universo material de dimensiones gigantescas que rápidamente comienza a evolucionar. Si pudiéramos comprender aquellos primeros instantes de vida del joven universo, tan diferente del viejo y frío universo actual, quizá podamos entender cuál será su final.
Para esto se construyó el LHC, el lugar más parecido al primer instante de vida del universo que el hombre haya podido construir. Su objetivo es buscar respuestas a las preguntas que siguen abiertas acerca de todo lo que nos rodea, y de lo que sabemos muy poco.
Y SE HIZO LA LUZ
El cuadro que se desprende de las últimas investigaciones es absolutamente asombroso. En sus primerísimos instantes de vida el universo atravesó una fase a la que llamamos «inflación cósmica», un inexplicable fenómeno que ha transformado una minúscula anomalía en algo gigantesco en un tiempo ridículamente pequeño, 10–35 segundos; es decir 0,00000…001 segundos, con 35 ceros.
El término nos resulta familiar porque es el mismo que utilizamos en economía para describir el aumento de los precios, y alude a algo que se infla, pero aquí se utiliza para describir un fenómeno de crecimiento exponencial a una velocidad vertiginosa. Todo ocurrió durante los primerísimos instantes que siguieron al Big Bang, cuando lo que más tarde sería nuestro universo todavía tenía dimensiones insignificantes. Es algo extraordinario.
De repente, una partícula muy especial, a la que llamamos «inflatón», se coloca en el centro de la escena; a partir de ese momento tiene lugar una progresión formidable. El extraño material produce en esa microscópica singularidad una presión de energía negativa; es decir, lo empuja todo de forma impetuosa hacia el exterior. La expansión afecta a todo lo que encuentra, incluso al espacio: es la estructura del vacío lo que se está expandiendo. Deslizándose lentamente hacia un pozo de potencial —como una pelota rodando por una depresión en busca de un punto de equilibrio— el universo libera la energía sobrante en cada punto en forma de expansión. Se trata de una energía muy elevada que durante la expansión se mantiene esencialmente invariada; así pues, el impulso hacia una siguiente expansión permanece y el crecimiento de las dimensiones se hace exponencial. En pocos instantes la «nada» se convierte en el «todo». Luego, súbitamente, de un modo que todavía no se ha esclarecido, el sistema sale del pequeño pozo local en que se encuentra y se precipita velozmente hacia otro mínimo de energía, más estable, donde todavía se encuentra hoy; y el crecimiento paroxístico se apacigua. En un brevísimo instante, el tiempo necesario para encontrar el mínimo adecuado donde instalarse, ese insignificante objeto microscópico inicial se ha convertido en algo gigantesco. Durante la velocísima expansión se enfría; al calmarse vuelve a calentarse y durante esta fase se puebla de partículas, en muchos aspectos similares a las que conocemos hoy en día. Los turbulentos instantes del nacimiento dan lugar a una evolución más lenta, una expansión gradual que durará millones de años.
El hecho de que en sus orígenes el universo atravesara una fase de inflación cósmica sigue siendo objeto de vivas discusiones. La teoría que lo defiende fue propuesta a principios de los ochenta y todavía no se han encontrado datos concluyentes, una prueba irrefutableque despeje cualquier sombra de duda y demuestre su validez. Con todo, no son pocos los hechos que respaldan esta hipótesis. El crecimiento explosivo resuelve todas las contradicciones en que incurrían las viejas teorías. Explica por qué el universo es tan homogéneo en cualquier dirección y por qué vivimos en un mundo donde no hay monopolios magnéticos, esto es, polos norte y sur aislados de sus respectivas parejas, lo cual haría que las ecuaciones del electromagnetismo fueran perfectamente simétricas. La teoría del Big Bang conjeturaba que esos polos debían existir en algún lugar.
Pero el argumento más convincente es que todos los datos acumulados durante los últimos treinta años reproducen de forma sorprendente las previsiones de la teoría.
En cierto sentido la inflación es algo que puede percibirse actualmente en la increíble homogeneidad de radiación del fondo cósmico, ese océano de fotones de baja energía que puebla el espacio y que conserva trazas inequívocas de los primeros instantes de vida del universo, como un fósil que presenta todos los detalles de algo que sucedió hace millones de años.
Hoy en día la radiación del fondo cósmico se estudia al detalle mediante los instrumentos más sensibles que puedan imaginarse. Si nuestros ojos pudieran observar lo que observa el Planck, el satélite que a día de hoy ha recogido los datos más precisos, tendríamos una maravillosa imagen del cielo que nos circunda. Veríamos una increíble homogeneidad que solo puede explicarse admitiendo que todo lo que nos rodea es fruto de la expansión de un único punto de dimensiones infinitesimales, pero también veríamos una explosión de colores debida a las minúsculas fluctuaciones de temperatura de la radiación cósmica: son los restos fósiles de las fluctuaciones cuánticas de aquel minúsculo punto inicial que dio origen a todo. Si pudiéramos mirar al cielo con los ojos de Planck veríamos la fotografía de aquel diminuto rincón de vacío primigenio que, al expandirse más allá de cualquier medida a causa de la inflación, ha dado origen a nuestro universo.
Con todo el inflatón, causante de la inflación cósmica, sigue siendo uno de los misterios más profundos de la física moderna.
PERDIDOS EN EL MULTIVERSO
Si asumimos la idea de que el universo ha pasado por una fase inflacionaria, ¿quién nos asegura que lo mismo que ha ocurrido aquí entre nosotros no ha ocurrido por doquier? Por el contrario, lo normal sería pensar que nuestro universo no es más que una pequeña parcela de una realidad mucho más grande.
Nuestro horizonte observable es limitado, no podemos comunicarnos o contactar con otras regiones más allá de nuestro universo, pero sabemos que es posible que existan. Si asumimos esta hipótesis nuestra singularidad perdería su unicidad. Entraríamos a formar parte democráticamente de una familia de muchísimos universos, cuyo número ha sido calculado por algunos y ronda un terrible 10500, ¡un 1 seguido de quinientos ceros! Si así fuera, sería legítimo conjeturar que el mecanismo que ha producido la inflación puede estar activo en todo momento. Podría estar actuando ahora mismo en cualquier rincón de nuestro universo. Si en una región microscópica, por algún motivo desconocido, el campo que empuja la inflación no encuentra ese mínimo potencial capaz de aplacar su furor, nacerá allí otro universo; con el cual, de todos modos, no podremos comunicarnos.
De esta forma podemos imaginar una especie de superuniverso poblado por un elevado número de mundos. En la mayoría de los casos, las microscópicas fluctuaciones del vacío que ocurren regularmente en el superuniverso vuelven a cerrarse sin producir nada, pero en algunos casos se origina el crecimiento inflacionario que llevará a la formación de otros universos; algunos podrán tener una evolución de larga duración, en ciertos aspectos similar a la nuestra, aunque quizá con leyes de la física completamente distintas.
Por ahora son solo especulaciones, que no han sido ni mucho menos confirmadas experimentalmente, pero resultan muy intrigantes. Y nos alejan aún más, quizá de forma irremediable, de la tradicional idea de que los seres humanos ocupamos un lugar especial en el universo. Al principio pensábamos que todo giraba alrededor de nuestro planeta; luego (tras muchos esfuerzos) pusimos el Sol en el centro del mundo. Y cuando nos dimos cuenta de que nuestro Sol es una estrella dentro de una galaxia secundaria y anónima, una de tantas (quizá centenares de miles de millones) que pueblan nuestro universo, nos quedaba el consuelo de que vivíamos en un «universo» único y especial, nacido de ese irrepetible evento que lleva por nombre Big Bang. Ahora la teoría de los multiversos parece querer arrancarnos también esta última convicción, abandonándonos a nuestra suerte en la búsqueda de razones para saber qué papel jugamos nosotros en todo esto.
EL MISTERIO DE LA MATERIA OSCURA
Por otro lado, nuestro universo esconde secretos que hacen que nuestras convicciones se tambaleen y nuestras teorías entren en crisis. Incluso los objetos más comunes del cosmos, las galaxias, escapan en algunos aspectos esenciales a nuestra comprensión. Las observaciones sobre la velocidad de las estrellas más periféricas de las galaxias espirales, como nuestra Vía Láctea, llevan indefectiblemente a una conclusión: más allá de la materia visible —formada por estrellas, polvo, nebulosas y, en ocasiones, un gran agujero negro que suele ocupar el centro de la espiral— estas galaxias contienen cantidades ingentes de otro ingrediente difícil de identificar. De no ser así, las estrellas periféricas no podrían moverse a la velocidad observada, sino que deberían ir mucho más lentas. El resultado: una materia invisible, inexplicable y que no emite luz —por ello recibe el nombre de «materia oscura»— envuelve completamente las galaxias llenando todo el espacio que ocupan y rodeando sus enormes dimensiones de un «gas» pesado y ligero cuya composición nos es completamente desconocida.
Todavía más sorprendentes son las observaciones sobre los grandes «cúmulos». Las galaxias se parecen en cierto modo a nosotros, les gusta vivir en familia. Son los cúmulos de galaxias, compuestos por decenas o miles de miembros relativamente cercanos (a escala cósmica, se entiende); se han estudiado miles de ellos. Al verlos, lo primero que se pregunta un físico es: ¿qué es lo que los mantiene unidos? La respuesta parece obvia: la fuerza de la gravedad con la cual las galaxias se atraen entre sí. Pero al hacer los cálculos las cuentas no cuadran. La masa visible de las galaxias, luminosa y mensurable, es demasiado pequeña. Es necesario conjeturar la existencia de una forma desconocida e invisible de materia para poder explicar la estabilidad de estas gigantescas formaciones, una materia misteriosa y omnipresente: en los cúmulos, en cada galaxia, alrededor de todas las estrellas y planetas; incluso aquí y ahora, a nuestro alrededor, en las habitaciones de nuestras casas.
Filamentos de materia oscura se extienden a lo largo de miles de millones de años luz, como una telaraña cósmica que envuelve las diminutas regiones donde se concentra la materia visible. Gracias a las heterogeneidades iniciales de esta misteriosa forma de materia se han ido agregando los cúmulos, donde surgieron las primeras estrellas, unos 400 millones de años después del Big Bang; luego surgieron las primeras galaxias cuya evolución dio pie a todo el resto, desde la formación de sistemas solares y planetas hasta nosotros. Los estudios más recientes dicen que esta materia invisible y omnipresente constituye el 27% de la masa total del universo; alrededor de un cuarto del mundo material que nos rodea está formado por esta forma oscura y misteriosa de materia, y es vergonzoso admitir que no tenemos ni la menor idea de qué la compone.
EL ENCANTO DE SUSY
Desde que las pruebas que demuestran la existencia de la materia oscura se han multiplicado, los teóricos se han dedicado a elaborar un número considerable de posibles explicaciones. Estas teorías son muy diversas entre sí. Una de las más sugestivas es la supersimetría, muy apreciada por los físicos porque unida al puzle de la materia oscura proporcionaría una elegante explicación a esta y otras cuestiones.
En realidad, se trata de una familia de teorías unidas por la hipótesis de que la materia conocida no es más que una parte de la materia primordial que produjo el Big Bang. La teoría propone que cada partícula conocida tiene una pareja supersimétrica, una partícula idéntica en todos los sentidos, excepto en que es mucho más pesada y tiene un espín diferente (una propiedad parecida en ciertos aspectos a la rotación alrededor de un eje pero que es propia de las partículas, como la carga eléctrica).
Para evitar esfuerzos de memoria los físicos han decidido —salvando algunas excepciones— llamar a las parejas supersimétricas con el mismo nombre que las partículas conocidas, agregando simplemente una ese delante. Así, la pareja del electrón se llama «selectrón», la del quark top se llama «stop», etcétera. A fin de que todo fuera más cautivador si cabe, para describir de forma genérica las teorías supersimétricas se usa el acrónimo SUSY, que parece el nombre de una chica.
Internamente, la teoría resulta consistente y coherente con todas las observaciones, así que conviene tomarla en serio. Pero ¿por qué no hay huellas de las partículas supersimétricas en la materia que nos rodea? Muy simple: estas partículas poblaban el universo primordial en la misma proporción que la materia ordinaria. Aquel objeto incandescente era un ambiente idóneo para la existencia de partículas tan compactas y energéticas, pero el rápido enfriamiento del universo en expansión produjo la extinción en masa de las SUSY. Imposibilitadas para la vida, se desintegraron casi inmediatamente en la materia ordinaria: por esta razón ya no podemos encontrarlas. En realidad podrían haber desaparecido todas menos una. De hecho, la teoría contempla que la más ligera de la familia es una partícula estable y no se desintegra. Esta partícula es la pareja SUSY de los ligerísimos neutrinos: se llama «neutralino» y no interactúa sino débilmente con otras formas de materia, aunque es muy pesada y puede llegar a construir enormes agregados capaces de una intensa atracción gravitacional. Aquí tendríamos una explicación para lo que vemos cuando miramos una galaxia o un cúmulo de galaxias. La materia oscura, que mantiene unidas estas enormes estructuras cósmicas, podría ser un gas formado por pesados neutralinos, restos fósiles de aquella época primordial donde la materia supersimétrica dominaba el mundo.
Así pues, al buscar el origen de la materia oscura nos topamos con una forma de materia maravillosa que ni siquiera imaginábamos que existiera; como si hasta ahora hubiéramos mirado al suelo y no hubiésemos alzado los ojos al cielo para ver las maravillas que contiene; como si la otra mitad del universo hubiera estado siempre ante nosotros y no hubiésemos hallado coraje para mirarla.
Pero para demostrar la teoría será necesario encontrar partículas SUSY y, hasta hoy, nadie lo ha logrado. ¿Por qué todavía no han sido observadas? Puede que la teoría sea errónea; o, simplemente, porque las superpartículas más ligeras, presumiblemente los neutralinos, son tan compactas que ni siquiera con los aceleradores más potentes hemos alcanzado la energía necesaria para producirlas; o quizá porque tienen características muy diferentes a las que hasta ahora hemos imaginado. Pero cualquier día es bueno para realizar un descubrimiento que revolucione en lo más profundo nuestra forma de concebir la realidad que nos rodea.
TIENE QUE HABER UNA EXPLICACIÓN
Por si no fuera suficiente, un descubrimiento reciente ha cambiado drásticamente el panorama. Ya sabíamos que la expansión del universo, que se inició en el Big Bang, sigue a día de hoy; solo hace falta observar las galaxias y los cúmulos de galaxias: cuanto más lejos están de nosotros, más rápido se alejan. Hasta hace pocos años se esperaba que a causa de la atracción gravitacional recíproca de todas las formas de materia la velocidad con que se alejaban disminuyera con el tiempo; en cambio, al estudiar las galaxias más lejanas, a finales de los noventa se demostró que su velocidad no solo no disminuía, sino que aumentaba. Algo acelera las galaxias, una especie de antigravedad que hace que crezca la distancia entre una isla de materia y otra. A menos que algo cambie, todo se mantendrá igual indefinidamente, cada vez más rápido, hasta que las distancias sean tan grandes que la oscuridad lo envuelva todo y un frío sideral inunde el universo entero.
Ya, pero ¿qué es lo que origina este impulso expansivo? No lo sabemos. Tal vez un nuevo campo de fuerzas, o una propiedad del vacío que todavía no hemos descubierto, o quizá un residuo fósil del estado inicial que produjo el crecimiento paroxístico de la inflación. Es posible que después de haberse calmado temporalmente y haber reposado plácidamente durante millones de años se haya despertado de nuevo y haya vuelto a soplar, aunque sea ligeramente.
Al no tener la menor idea de lo que puede ser, los científicos han llamado a esta entidad expansiva «energía oscura». La densidad de esta incierta energía es extremadamente tenue; aun así ocupa por entero el volumen del universo, siendo su ingrediente principal, ya que contribuye con un 68% a la masa total. Si incomodaba reconocer que no teníamos la menor idea de la composición de la materia oscura, que supone una cuarta parte de la materia que nos rodea, imaginemos el golpe que supuso en la comunidad científica admitir que tampoco se sabía nada de casi todo el resto, es decir, dos tercios de lo que nos rodea.
En fin, si se consideran en conjunto la energía y la materia oscura, el lado oscuro del universo, ese del que no sabemos nada, es con mucho la parte preponderante. Llegados a este punto incluso los más escépticos tendrán que admitir que nuestra ignorancia es inmensa: el 95% de lo que nos rodea nos es total y absolutamente incomprensible.
Con todo, tiene que haber una explicación. Sabemos que en algún lugar de la radiación del fondo cósmico han quedado huellas, por ahora imperceptibles, de los primeros instantes de vida del universo. Son huellas que podrían contarnos al detalle todo lo que hoy nos parece tan misterioso, pero necesitaríamos una sensibilidad cien veces, o quizá mil veces superior a la que tienen los instrumentos más modernos.
Por no hablar de la posibilidad de detectar señales todavía más escurridizas emitidas bajo forma de ondas gravitacionales. Señales tan débiles que han logrado escapar a décadas de acecho sistemático realizado con aparatos extremadamente sofisticados. Todos nosotros soñamos con inventar nuevas técnicas que permitan registrar estas señales, o descubrir otras nuevas, para por fin descifrar el leve susurro con el que el cosmos no deja de contarnos su nacimiento.
Los aceleradores de partículas como el LHC son una parte de este gran proyecto. Está en juego la comprensión de la realidad en la que vivimos, y el recién descubierto bosón de Higgs podría tener mucho que decir al respecto. Es increíble cómo una única partícula —por otro lado, tan huidiza— puede abrir las puertas hacia un conocimiento nuevo y sorprendente sobre el origen del cosmos y la materia.