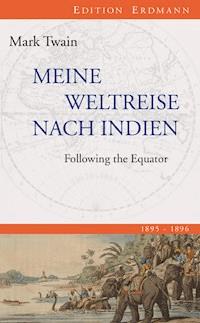Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
"El príncipe y el mendigo" cuenta la historia de Tom Canty, un niño pobre y el príncipe Eduardo, hijo del rey Enrique VII de Inglaterra. Sus vidas dan un giro completo cuando, al cruzarse de manera azarosa, se dan cuenta de su asombroso parecido físico y deciden cambiar sus identidades. Así, atrapados en una vida opuesta a la suya, los niños vivirán innumerables peripecias y aprenderán a ver la sociedad y a sí mismos desde otra perspectiva. Publicada en 1881, esta obra es la primera novela histórica de Mark Twain y una de las más difundidas. Cómica y juvenil, representa una entretenida historia de lectura ágil y simple que ha servido de inspiración para varias películas y series de televisión. Con tintes históricos, a través de las aventuras de estos dos niños, Twain realiza una fuerte crítica a la desigualdad social y nos deja una clara moraleja.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Twain
El Príncipe y El Mendigo
Saga
El Príncipe y El MendigoOriginal titleThe Prince and the PauperCover art by brethdesign.dk Photos: Shutterstock Copyright © 1881, 2019 Mark Twain and SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726353037
1. e-book edition, 2019
Format: EPUB 2.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Voy a contaros un cuento, tal como me fue relatado por cierta persona que lo sabía por su padre, el cual, a su vez, se lo había oído igualmente explicar a su progenitor... y así sucesivamente, de generación en generación, durante más de trescientos años, los padres lo transmitían a los hijos, y éstos lo conservaban en la memoria. Tal vez se trata de una historia, quizá únicamente de una leyenda o de una tradición, pero pudo haber ocurrido. Es posible que los sabios y los perspicaces lo creyeran cierto, pero también puede ser que únicamente los ignorantes y los ingenuos lo encontraran agradable y lo creyeran real.
1. Nacimiento del príncipe y del Mendigo
En la antigua ciudad de Londres, cierto día de otoño del segundo cuarto del siglo m, nació un niño en el hogar de una familia pobre, apellidada Canty, que no lo deseaba. El mismo día nació otro niño inglés en una familia acaudalada conocida por el nombre de Tudor, que sí lo deseaba. Y no lo esperaba con menos anhelo todo Inglaterra. Gran Bretaña lo había ansiado y lo había pedido a Dios durante tanto tiempo, que el pueblo, al ver su ilusión realizada, se volvió medio loco de alegría. Durante varios días y varias noches, personas que apenas se conocían, se abrazaban y se besaban llorando, todo el mundo se tomó un día de jubilosa holganza, aristócratas y vasallos, ricos y pobres lo celebraron con festines, con danzas, canciones y borracheras. De día, Londres ofrecía un espectáculo digno de verse: alegres ondeaban las banderas en balcones y azoteas, y espléndidos desfiles recorrían las calles. Por la noche, había otro espectáculo no menos digno de admiración: grandes hogueras en todas las esquinas, rodeadas de gentío que armaba gran algazara. No se hablaba en toda Inglaterra más que del recién nacido Eduardo Tudor, príncipe de Gales, que se hallaba tendido entre sedas y rasos, ignorante de todo aquel bullicio y de las atenciones y cuidados que le prodigaban grandes lores y distinguidas damas, ajenos por esta razón a la diversión general. Pero no se hablaba en absoluto del otro pequeño, Tom Canty, envuelto en miserables andrajos, excepto entre sus familiares mendigos, a quienes venía a perturbar con su presencia.
2. La infancia de Tom
Pasemos por alto unos cuantos años. Londres contaba ya mil quinientos de existencia y era una gran ciudad, al menos para aquella época. Tenía cien mil habitantes, y según algunos, el doble de esta cifra. Las calles eran muy angostas, sinuosas y sucias, particularmente en el barrio donde vivía Tom Canty, no lejos del Puente de Londres. Las casas eran de madera, con el segundo piso más saliente que el primero, y el tercero asomando los codos por encima del segundo. Cuanto más altas, más anchas eran las casas. Eran esqueletos de gruesas vigas entrecruzadas, con sólido material intermedio, revestido de yeso. Dichas vigas estaban pintadas de rojo, de azul o de negro, según el gusto del dueño, y esto daba a aquellas casas un aspecto muy pintoresco. Las ventanas, pequeñas y con vidrieras formadas por cristalitos en forma de rombo, se abrían hacia el exterior, sobre goznes, como las puertas.
La casa en que vivía el padre de Tom estaba situada en un inmundo callejón sin salida, llamado Offal Court, cercano a Pudding Lane. Era pequeña, vetusta y destartalada, pero albergaba numerosas familias indigentes que vivían en ella lamentablemente hacinadas. La tribu de Canty ocupaba una habitación en el tercer piso. La madre y el padre tenían una especie de camastro en un rincón, pero Tom, la abuela de éste y sus dos hermanas, Bet y Nan, no sufrían tal restricción, pues disponían de todo el cuarto y podían dormir donde mejor les parecía. Había allí los restos de una o dos, mantas y algunos haces de paja vieja y sucia, pero a aquello no podía llamársele propiamente camas, porque no estaban dispuestas debidamente; eran montones de paja, acumulada por la mañana a puntapiés y repartida por la noche en pilas para que sirviera de lecho.
Bet y Nan eran gemelas y tenían quince años. Dos muchachitas de buen corazón, desaseadas, harapientas y muy ignorantes. Su madre se parecía a ellas, pero el padre y la abuela eran un par de demonios que se embriagaban siempre que tenían ocasión de hacerlo, y entonces se pegaban o dirigían sus golpes al primero que se interponía entre ellos; borrachos o serenos blasfemaban y echaban maldiciones sin parar. Juan Canty era ladrón y su madre pordiosera. Convirtieron en mendigos a sus hijos, pero no lograron que fueran ladrones. Entre la horrible chusma que vegetaba en aquella morada se hallaba un bondadoso sacerdote anciano, a quien el rey había dejado sin casa ni hogar, con sólo una pensión de unos cuantos peniques; éste solía preocuparse de los niños y les enseñaba en secreto a encaminarse por la senda del bien. El padre Andrés enseñó también a Tom algo de latín y a leer y escribir; y lo mismo hubiera hecho con las niñas si éstas no hubieran temido la burla de sus jóvenes amigas, que no habrían podido sufrir un beneficio moral tan peligroso para ellas.
Todo Offal Court era una colmena en todo igual a la casa de Canty. Las borracheras, las peleas y los altercados estaban, no a la orden del día, sino de toda la noche. Las cabezas rotas eran, en aquel lugar, cosa tan corriente como el hambre. Sin embargo, el pequeño Tom no era desdichado. Lo pasaba muy mal, pero no se daba cuenta de su situación. Todos los muchachos de Offal Court se hallaban en idénticas circunstancias y, por lo tanto, suponía que aquella vida era normal y agradable. Cuando por la noche volvía a su casa con las manos vacías, sabía que su padre le maldeciría y le propinaría una paliza en concepto de bienvenida, y cuando él se hubiese cansado de azotarle, su repulsiva abuela repetiría el vapuleo corregido y aumentado; no ignoraba tampoco que en el silencio de la noche, su madre hambrienta se acercaría cautelosamente a él para darle a escondidas algún miserable mendrugo que hubiera podido guardarle, aunque hambre no le faltaba para comérselo ella misma y a pesar de que era con frecuencia descubierta al llevar a cabo aquella especie de traición y brutalmente golpeada por su marido.
No, la vida de Tom transcurría bastante bien, particularmente en verano. Mendigaba únicamente lo necesario para comer, pues las leyes contra la mendicidad eran muy severas y las penas muy graves, y pasaba largas horas escuchando las encantadoras leyendas y los viejos cuentos y fábulas que le relataba el buen padre Andrés, pobladas de gigantes, hadas, enanos, genios, castillos encantados, y fastuosos reyes y príncipes. Su cabeza se fue llenando de visiones fantásticas, y más de una noche, tendido en su yacija inmunda, en plena oscuridad, fatigado, hambriento y dolorido por la acostumbrada paliza, daba rienda suelta a su imaginación infantil y, olvidando su sufrimiento y sus pesares, pronto se representaba deliciosas escenas de la vida regalada de un príncipe mimado. Entonces comenzó a sentirse dominado, noche y día, por el deseo de ver por sus propios ojos un príncipe de carne y hueso. Comunicó una vez su ardiente anhelo a uno de sus compañeros de Offal Court, pero éstas le hicieron objeto de tal rechifla, que desde entonces Tom decidió guardar para sí el secreto de sus sueños.
Leía con frecuencia los viejos libros del sacerdote, y conseguía que éste se los explicara detalladamente. Poco a poco, los sueños y las lecturas produjeron un cambio en su temperamento. Los personajes que veía en sueños eran tan elegantes que empezó a lamentar su propio modo de vestir tan harapiento y desaseado, y al compararse con ellos sintió el deseo de verse limpio y mejor trajeado. Pero siguió jugando y divirtiéndose en el lodo. Sin embargo, en vez de echarse al Támesis únicamente para solazarse braceando, como solía hacerlo, empezó ahora a considerar el baño como un medio de aseo muy apreciable.
Tom podía, pues, ir ahora a las ferias y fiestas de mayo de Cheapside y de otros distritos, y de cuando en cuando, entre los habitantes de Londres, tenía ocasión de ver alguna parada militar, cuando algún personaje caído en desgracia era llevado a la Torre, prisionero, por tierra o en bote. Cierto día de verano vio quemar a la pobre Ana Askew y a tres hombres en una hoguera en Smithfield. Y oyó el sermón de un antiguo obispo, que no le interesó en absoluto. Sí, en conjunto, la vida de Tom era variada y bastante agradable.
Poco a poco, las lecturas y los sueñas de Tom sobre la vida principesco produjeron a éste un efecto tan profundo que comenzó, inconscientemente, a actuar como un príncipe. Su manera de hablar y sus modales se volvieron curiosamente corteses y ceremoniosos, lo cual produjo sorpresa e hilaridad entre sus familiares. Pero la influencia de Tom entre aquellos jovenzuelos iba en aumento de día en día, y con el tiempo acabaron por mirarle con cierto temor respetuoso, como a un ser superior. ¡Parecía tan instruido! ¡Y hablaba y obraba tan admirablemente! Y, además, ¡era tan reflexivo y sabio! Los consejos, advertencias y actos de Tom eran comunicados por los niños a sus padres, y éstos comenzaron a contar todo lo que se refería al muchacho, considerando a Tom Canty como una criatura extraordinaria y prodigiosa. Las personas mayores sometían sus dificultades al juicioso criterio de Tom, y quedaban con frecuencia asombradas ante el acierto de sus sabias decisiones. Por ello se convirtió en un héroe para todos los que le conocían, excepto para su propia familia, porque ésta no sabía descubrir en él nada extraordinario.
Por su cuenta, al cabo de algún tiempo, Tom organizó una corte figurada, en la que él era el príncipe, y sus compañeros más apreciados actuaban de guardias de palacio, de escuderos, de cortesanos y de familia real. Diariamente el supuesto príncipe era recibido con muy estudiada ceremonia, que Tom había copiado de sus lecturas novelescas. También eran debatidos, cada día, los problemas de aquel reino de pantomima en real consejo, y cotidianamente Su Alteza fingida, dictaba decretos a sus ejércitos, a su marina y a sus virreyes imaginarios. Después de todo lo cual se escabullía con sus andrajos para ir a pedir limosna, para lograr algunos peniques y comer su acostumbrado mendrugo, seguido de las consabidas maldiciones y de la paliza, para echarse, finalmente, encima del montón de paja nauseabunda donde, en sueños, volvía a repetirse su delirio de grandezas.
Y día tras día, fue aumentando su deseo ansioso de ver un príncipe verdadero, de carne y hueso, hasta que llegó a absorber todos sus demás anhelos y se convirtió en la única aspiración de su vida.
Cierto día de enero, en su habitual recorrido de pordiosero, vagabundeando melancólicamente por el distrito de Mincing Lane y de Little East Cheap, descalzo y aterido, contemplaba los escaparates de un fonducho y se extasiaba ante las empanadas de cerdo y otros manjares torturadores, puesto que todas aquellas cosas exquisitas estaban, indudablemente, destinadas a los ángeles, a juzgar por su delicioso aroma, y él nunca había tenido la suerte de poder comer ninguna. Caía una lluvia helada, la atmósfera era sombría y el día en extremo desapacible; Tom, por la noche, llegó a su casa tan empapado, abatido y hambriento, que su padre y su, abuela no pudieron contemplar su deplorable estado sin sentirse conmovidos, aunque a su manera, y se apresuraron a propinarle una gran paliza y le mandaron a la cama. Durante largo rato, el hambre, el dolor que le producían los golpes recibidos y las blasfemias que oía resonar en el edificio, le impidieron conciliar el sueño. Pero, por fin, sus pensamientos se elevaron, muy lejos, hacia países imaginarios y se durmió en compañía de jóvenes príncipes y soñó que vivían en vastos palacios, atendidos por criados que les halagaban constantemente o iban volando a ejecutar sus órdenes; y entonces, como de costumbre, soñó que él era también príncipe, y durante toda la noche se meció en el deleite esplendoroso de su condición regia; se hallaba rodeado de encopetados caballeros y de distinguidas damas, en un ambiente de luz, de perfumes y de música religiosa, y correspondiendo con sonrisas y ligeras reverencias principescas a las respetuosas cortesías de que le hacía objeto aquella multitud de cortesanos que se apartaba ceremoniosamente para permitirle el paso.
Y cuando se despertó por la mañana y se dio cuenta de la miseria que le rodeaba, su sueño principesco produjo el efecto habitual: intensificó mil veces la sordidez de todo lo que le rodeaba. Y entonces vino la amargura, el tormento del corazón y las lágrimas.
3. El encuentro de Tom con el príncipe
Tom se levantó hambriento, y hambriento abandonó también su pocilga, pero con el pensamiento acariciado por los esplendores de sus dulces sueños nocturnos. Vagabundeó de un lado a otro de la ciudad, sin fijarse apenas hacia dónde se dirigía o en lo que ocurría a su alrededor. La gente le daba empujones y le prodigaba insultos, pero todo pasaba desapercibido para aquel muchacho meditabundo. Poco a poco se fue alejando hasta llegar a Temple Bar, el distrito más apartado de su casa, que alcanzaba la primera vez en aquella dirección. Se detuvo y reflexionó un momento, y sumido de nuevo en sus fantasías franqueó las murallas de Londres. Strand, en aquella época, había dejado de ser una carretera y se consideraba como una calle, pero de construcción muy irregular, pues aunque tenía una hilera bastante compacta de casas en uno de sus lados, en el otro sólo había unos cuantos grandes edificios muy distanciados, palacios de nobles acaudalados, con hermosos parques anchurosos que se extendían hasta el río, parques que actualmente se hallan cubiertos de vulgares casuchas de piedra y ladrillo.
Allí divisó Tom el villorio de Charing, y se quedó contemplando la espléndida cruz que hizo instalar en aquel lugar un amargado soberano de tiempos antiguos. Luego siguió lentamente por una agradable carretera que, dejando atrás el majestuoso palacio del gran cardenal, llevaba a otro palacio todavía mayor y más imponente, que se alzaba más allá de Westminster. Tom quedó asombrado ante aquella mole gigantesca de mampostería, con sus extensas alas, los amenazadores bastiones y torrecillas, la gran entrada de piedra con sus rejas doradas, magníficamente ornamentada con colosales leones de granito y otros símbolos y emblemas de la realeza inglesa. ¿Iba por fin a ver realizado el anhelo que atormentaba su alma? Aquello era, en efecto, el palacio de un rey. ¿ No le cabía ahora la esperanza de ver a un príncipe de carne y hueso, si tenía a bien concedérselo la Providencia?
A cada lado de aquella verja dorada había una estatua viviente, es decir, un hombre en armas, tieso, erguido, majestuoso e inmóvil, cubierto dé pies a cabeza por una armadura de bruñido acero. A respetuosa distancia se hallaban numerosos campesinos y gente de la ciudad, esperando la ocasión de ver Fugazmente a algún personaje regio. Espléndidos carruajes con personas de calidad en el interior y elegantes lacayos llegaban y salían por otras varias puertas suntuosas que daban paso al real recinto.
El pobre Tom, con su aspecto harapiento, se acercó allí y, con el corazón palpitante, se deslizaba poco a poco, tímidamente y con esperanza creciente, por delante de los centinelas, cuando de pronto vio a través de las doradas rejas un espectáculo que casi le hizo prorrumpir en gritos de júbilo. Dentro del real recinto había un muchacho esbelto, de tez morena, curtida por los ejercicios deportivos y los juegos al aire libre cuyo traje de seda y raso resplandecía cubierto de joyas. Llevaba espada y daga al cinto, calzaba lindas zapatillas con tacones rojos y ostentaba en la cabeza un elegante sombrerito carmesí con graciosas plumas colgantes sujetadas por relucientes gemas. Junto a él había varios caballeros que lucían vistosos trajes... y que, indudablemente, eran sus criados. ¡Oh! ¡Era un príncipe, un príncipe de veras, vivo, real..., no cabía duda! ¡Por fin había escuchado la Providencia la plegarla de un desdichado niño mendigo!
Tom no podía apenas respirar a causa de su extrema excitación y en sus ojos brillaban destellos de admiración y de delicia. En su espíritu sólo quedó lugar para un único deseo, el de acercarse al príncipe y contemplarlo con mirada devoradora. Antes de darse cuenta de lo que hacía, tenía ya la cara pegada a los barrotes de la reja, pero inmediatamente uno de los centinelas le apartó de allí con violencia y, de un empujón, lo mandó dando tumbos contra la multitud de aldeanos babiecas y de ociosos ciudadanos londinenses.
–¡Ten cuidado con lo que haces, mocoso pordiosero!
La muchedumbre hizo muecas y prorrumpió en carcajadas, pero el joven príncipe se precipitó hacia la verja con el rostro encendido y los ojos echando chispas de indignación y exclamó:
–¡Cómo te atreves a tratar de esta manera a un pobre muchacho! ¡Cómo te atreves, aunque fuese el más insignificante de los vasallos de mi padre! ¡Abre la verja y déjale entrar!
Entonces habríais visto cómo aquella multitud voluble se descubrió respetuosamente y comenzó a aplaudir con gritos Tic: «¡Viva el príncipe de Gales!»
Los soldados presentaron armas con sus al bardas, abrieron la verja y volvieron a presentar armas cuando el pequeño príncipe de la pobreza, cubierto de harapos, entró y estrechó la mano al príncipe de la abundancia ilimitada.
Eduardo Tudor dijo:
–Me parece que estás fatigado y hambriento y que sufres malos tratos. Ven conmigo.
Media docena de criados se abalanzaron para... ignoro para qué; indudablemente para interponerse, pero el príncipe los hizo a un lado con un gesto verdaderamente regio que les dejó clavados en el sitio donde se hallaban, como si de otras estatuas se tratara. Eduardo acompañó a Tom a una rica estancia de palacio, que dijo era su gabinete, y, por orden suya trajeron manjares como Tom no había saboreado ni visto jamás, a no ser en los libros que leía. El príncipe, con delicadeza y educación principescas, mandó a los criados que se retiraran con objeto de que su humilde huésped no se sintiera avergonzado por sus miradas de reprobación; luego se sentó a su lado y empezó a hacer preguntas a Tom mientras éste comía:
–¿Cómo te llamas, muchacho?
–Tom Canty, para serviros, señor.
–Tienes un nombre extraño. ¿Dónde vives?
–En la ciudad, con vuestra venia, señor. En Offal Court, cerca de Pudding Lane.
–¿Offal Court? Este nombre también es raro. ¿Tienes padres?
–Tengo padre y madre, señor, y, además, una abuela que no me merece el menor aprecio, y Dios me perdone si cometo pecado al decir tal cosa... Tengo también dos hermanas gemelas, Nan y Bet.
–Entonces, por lo que veo, tu abuela no se muestra muy bondadosa para contigo...
–Ni para con nadie, y perdone Vuestra Alteza. Tiene un corazón perverso y no pasa un momento sin planear alguna fechoría.
–¿Te maltrata?
–A veces no, porque está ebria o dormida, pero cuando recobra el juicio me lo compensa con tremendas palizas.
Los ojos del príncipe brillaron de indignación, al mismo tiempo que exclamaba:
–¡Cómo! ¿Palizas?
–En efecto, señor.
–¡Propinarte palizas a ti, que eres tan pequeño y tan débil! Te aseguro que antes de anochecer esa vieja estará encerrada en la Torre. Mi padre, el rey...
–Perdonad, señor, pero olvidáis su baja condición. La Torre es sólo para los grandes.
–Es verdad. No he caído en eso. Meditaré otro castigo. ¿Y tu padre te trata con cariño?
–Ni más ni menos que mi abuela, señor.
–Por lo visto, todos los padres se parecen. El mío, por ejemplo, tampoco se queda manco. Corrige con mano dura, pero a mí no me castiga, aunque, a decir verdad, a veces me dedica epítetos atroces. ¿Y tu madre, cómo te trata?
–Es muy buena, señor, y no me da disgustos ni me causa penas de ninguna clase. Y en esto Nan y Bet son como ella.
–¿Qué edad tienen?
–Quince arios, señor.
–La princesa Isabel, mi hermana, tiene catorce años, y mi prima Juana Grey tiene la misma edad que yo. Es muy bonita y graciosa. En cambio, mi hermana María, con su aspecto taciturno y... Escucha. ¿Prohíben tus hermanas a sus criados que sonrían para que el pecado no corrompa sus almas?
–¿Mis hermanas? ¡Oh, señor! Pero ¿creéis que mis hermanas tienen criados?
El príncipe se quedó contemplando al pequeño mendigo y luego le dijo:
–¿Y por qué no he de creerlo? ¿Quién las desnuda al acostarse y quién las viste cuando se levantan?
–Nadie señor. ¿Os parece que tendrían que quitarse su vestido y dormir desnudas como las bestias?
–¿Su vestido? Pero ¿es que no tienen más que uno?
–¡Oh, Alteza! ¿Qué harían con más de uno? La verdad es que cada una de ellas no tiene más que un cuerpo.
–¡Vaya idea curiosa y sorprendente! Dispensa, chico, no lo he dicho en tono de mofa. Pero tu buena Nan y tu Bet tendrán en breve excelentes trajes y lacayos; yo haré que mi mayordomo se cuide de ello. Y no me des las gracias, porque no vale la pena. Té expresas con corrección y con gracia. ¿Estás bien instruido?
–Ignoro si lo estoy o no lo estoy, señor. Un buen sacerdote, a quien llaman el padre Andrés, tuvo la bondad de enseñarme lo que explican sus libros.
–¿Sabes latín?
–Sí, pero muy poco, señor.
–Apréndelo, muchacho. Es difícil solamente al principio. El griego es más complicado, pero ni éste ni ningún otro idioma son difíciles, creo yo, para la princesa Isabel y para mi prima. ¡Ya oirás cómo hablan! Pero explícame lo de Offal Court. ¿Llevas allí una vida agradable?
–Sí, en verdad, señor, excepto cuando paso hambre. Se dan representaciones de títeres y de monos... ¡Qué animalitos estrafalarios pero qué bien vestidos van! Además, hay comedias en las que los actores vociferan y se pelean hasta matarse todos... Es un espectáculo muy bonito y no cuesta más que un cuarto de penique, aunque muchas veces uno no puede disponer de esta moneda.
–Cuéntame más cosas.
–De vez en cuando los chicos de Offal Court nos liamos a palos con una estaca, a la manera de principiantes, señor.
Los ojos del príncipe centellearon.
–¡Caramba! Pues eso no me desagradaría – contestó–. Continúa, continúa.
–Nos desafiamos a correr, señor, para ver cuál de nosotros es el más veloz.
–Eso también me gustaría mucho. Ve diciendo.
–En verano, señor, vadeamos y nadamos en los canales y en el río, y nos chapuzamos y nos remojamos los unos a los otros a manotazos, sumergiéndonos entre gritos y piruetas, y...
–Daría yo todo el reino de mi padre para poder disfrutar ahora mismo de todo eso. Continúa, continúa.
–Bailamos y cantamos en torno de la alegoría de mayo en Cheapside; jugamos en la arena, cubriendo cada cual con ella a su vecino, y a veces hacemos tortas de barro. ¡Oh, qué barro delicioso, no hay otro igual en el mundo para divertirse jugando! Nos revolcamos casi en él, y perdone Vuestra Alteza.
–¡Cállate, por favor! ¡Qué delicioso! Si yo pudiera vestirme con unos harapos como los tuyos, descalzarme y chapotear en el barro, aunque no fuera más que una sola vez, una sola, sin que nadie me regañase, creo que sería capaz de renunciar a la corona.
–Y si yo pudiera vestirme como vos, señor, únicamente una vez...
–¡Ah! ¿Te gustaría? Pues lo lograrás. Quítate tus andrajos y ponte mi ropa esplendoroso. Será una felicidad muy pasajera, pero no por ello dejaremos de disfrutarla menos. Nos divertiremos los dos tanto como nos sea posible durante unas horas, y volveremos a cambiarnos los trajes antes de que venga alguien a molestarnos.
Pocos minutos más tarde, el joven príncipe de Gales se había ataviado con los lamentables harapos de Tom y el pequeño príncipe de la pobreza vestía el lujoso traje y ostentaba las plumas de la realeza. Los dos fueron a contemplarse ante un espejo y, ¡oh, milagro!, no parecía haber cambio ni diferencia alguna entre ambas. Se miraron uno a otro, dirigieron luego la vista al cristal, y se miraron de nuevo. Por fin, el príncipe, asombrado, dijo:
–¿Qué te parece?
–¡Ah, generoso señor, no me pidáis que conteste! Un muchacho de mi condición no debe ni puede decir lo que piensa.
–Pues ya te lo diré yo. Tienes el mismo cabello, los mismos ojos, la misma voz, idénticas maneras e igual perfil, estatura y rostro que yo. Si saliésemos por ahí desnudos, nadie sería capaz de reconocer cuál de los dos es el príncipe de Gales. Y ahora que llevo puesta tu ropa me parece que mis sentimientos concuerdan más con los tuyos cuando aquel soldado bruto... Pero ¿qué es eso? Tienes una contusión en la mano...
–Sí, pero no tiene importancia, y Vuestra Alteza ya sabe que el pobre soldado...
–¡Nada, nada! ¡Ha sido un gesto vergonzoso y cruel! –exclamó el joven príncipe, golpeando el suelo con el pie descalzo–. Si el rey... Bueno, no des un paso hasta que yo vuelva. ¡Es una orden!
En un abrir y cerrar de ojos cogió un pliego de importancia nacional que había encima de la mesa, lo guardó, cruzó el umbral, y echando a correr por los jardines, salió de palacio cubierto con sus guiñapos, con el rostro encendido y los ojos brillantes. Al llegar a la verja, asió los barrotes de la misma y, pretendiendo moverlos violentamente, gritó:
–¡Abrid, abrid la verja!
El soldado que había maltratado a Tom obedeció inmediatamente, y al cruzar el príncipe la puerta, muy sofocado de indignación, el soldado le dio un pescozón contundente, que le hizo rodar dando tumbos hasta la carretera, al mismo tiempo que le decía:
–Toma eso, demonio de mendigo, por lo que por tu culpa me ha reprochado Su Alteza.
La multitud prorrumpió en una estrepitosa risotada. Entonces el príncipe se levantó del barro donde había ido a caer y abalanzándose furioso contra el centinela, gritó:
–¡Soy el príncipe de Gales, mi persona es sagrada, y te van a ahorcar por haberte atrevido a ponerme la mano encima!
El soldado presentó armas con la alabarda y con tono de mofa exclamó:
–Saludo a Vuestra Alteza. –Y en seguida añadió, irritado–: ¡Largo de ahí, rufián inmundo!
En aquel momento la multitud se congregó con bulliciosa hilaridad en torno del príncipe y comenzó a darle empellones, carretera abajo, al mismo tiempo que gritaba burlonamente: «¡Paso a Su Alteza! ¡Paso al príncipe de Gales!»
4. Las primeras tribulaciones del príncipe
Después de varias horas de persecución y hostigamiento, el joven príncipe se vio por fin libre de la turba y quedó solo. Mientras pudo aplacar su cólera contra el populacho dirigiéndole amenazas de soberano y órdenes que provocaban la hilaridad general, el príncipe refociló extraordinariamente a la multitud, pero cuando al fin la fatiga le obligó a guardar silencio, ya no sirvió de diversión a sus atormentadores, que fueron en busca de recreo a otra parte. El príncipe, entonces, miró a su alrededor, pero no consiguió reconocer el distrito en que se encontraba; únicamente sabía que estaba en Londres. Continuó andando sin rumbo, y al cabo de un rato, las casas y los transeúntes empezaron a escasear. Bañó sus pies ensangrentados en el arroyo que había en aquella época en el lugar que ocupa hoy la calle de Farringdon, descansó luego unos momentos, volvió después a andar y no tardó en llegar a una gran explanada donde sólo había unas cuantas casas diseminadas aquí y allí y una iglesia que era un verdadero prodigio. El jovencito reconoció aquel templo. Estaba ahora rodeado de andamios, por los que pululaban una multitud de obreros que estaban procediendo a reparar el edificio cuidadosa y minuciosamente. El príncipe se animó en seguida, pensando que se habían acabado sus contratiempos, y dijo para sus adentros: «Esta es la antigua iglesia de los monjes franciscanos, que el rey, mi padre, tomó a los referidos frailes para destinarla a asilo de niños pobres y abandonados, y que ahora es conocida por Hospicio de Cristo. Supongo que acogerán muy gustosamente al hijo del rey que tan generosamente se portó con ellos..., tanto más cuanto q e ese hijo se ve tan pobre y abandonado como cualquiera de los que alberga hoy este asilo, o de os que pueda albergar en lo sucesivo. »
No tardó en hallarse en medio de una multitud de muchachos que corrían y brincaban jugando a la pelota y a saltacabrillas, y se entregaban a otras diversiones en extremo ruidosas. Todos iban vestidos de la misma manera y según la moda de aquellos tiempos entre los criados y aprendices: se cubrían con gorra plana, del tamaño de un plato salsero, que no servía para taparse, dadas sus escasas dimensiones, ni tampoco; de adorno; por debajo de ella les pendía el cabello hasta mitad de la frente, sin raya, y cortado alrededor; llevaban una cinta monacal a manera de cuello, una falda corta azul, muy ceñida que llegaba sólo hasta las rodillas, mangas completas, un ancho cinturón rojo, medias de color chillón, sujetadas por encima de las rodillas, y zapatos bajos con grandes hebillas de metal. Era un uniforme de bastante mal gusto.
Los muchachos interrumpieron sus juegos y se agruparon en torno del príncipe que, con su innata dignidad, dijo:
–Escuchad, buenos chicos, decid al director que Eduardo, príncipe de Gales, desea hablarle.
Hubo una risotada general estentóreo, y uno de aquellos mozalbetes, de aspecto rudo, exclamó:
–¿Vas a ser tú, quizá, pobre mendigo, mensajero de Su Alteza?
El rostro del príncipe se puso encendido de indignación, y su mano hizo el gesto de empuñar la espada que, naturalmente, no llevaba. Se produjo de nuevo una tempestad de risas y otro de aquellos muchachos dijo:
–¿No os habéis fijado? Se figuraba que ceñía espada... Tal vez sea verdaderamente el príncipe.
Estas palabras provocaron nuevas risotadas. Entonces el pobre Eduardo se irguió muy altanero y dijo:
–Soy el príncipe, y hacéis muy mal en tratarme de esta vergonzosa manera, precisamente vosotros que vivís de la bondadosa compasión de mi padre.
Lo dicho por el príncipe provocó nueva hilaridad demostrada por repetidas carcajadas. El muchacho que había hablado primeramente vociferó a sus compañeros:
–¡Vamos a ver, cerdos esclavos, pensionistas del padre de Su Alteza! ¿Qué hicisteis de vuestros modales? ¡Postraos todos de rodillas y haced completa reverencia a su aspecto regio y a sus reales andrajos!
Con gran bullicio burlesco cayeron a un tiempo todos de rodillas y rindieron a su víctima burlona pleitesía. El príncipe dio un puntapié al muchacho más próximo y gritó, iracundo:
–Toma eso de momento, mientras llega el día de mañana en que te haré preparar la horca.
¡Ah! Aquello no era, pues, ya una chanza... e iba perdiendo el carácter de diversión. La risa cesó instantáneamente para dar paso a la furia.
Una docena de muchachos gritaron: «¡Cogedle! ¡Al abrevadero de los caballos! ¿Dónde están los perros? ¡Búscalo, "León"! ¡Búscalo, "Colmillos"! »
Y a estos gritos siguió un espectáculo nunca visto hasta entonces en Inglaterra: la sagrada persona del heredero del trono maltratada por manos plebeyas y atacada y mordida por los perros.
Cuando fue negra noche, el príncipe se encontró muy en el interior de la parte populosa de la capital. Tenía el cuerpo magullado, las manos ensangrentadas y sus andrajos con múltiples salpicaduras de lodo. Siguió vagabundeando, cada vez más desorientado y rendido por la fatiga, tan débil que apenas podía dar un paso. Había cesado de hacer preguntas a los transeúntes, pues con ellas no conseguía más que insultos en lugar de información. No cesaba de repetir, muy quedo: «¡Offal Court! Este es el nombre. Si puedo llegar allí antes de que mis fuerzas estén completamente agotadas y me desplome al suelo, estaré salvado, porque la familia de Tom me llevará a palacio y demostrará que no soy de los suyos, sino el verdadero príncipe, y recobraré lo que me pertenecen Y de vez en cuando volvía a pensar en los malos tratos de que le habían hecho objeto los muchachos salvajes del Hospicio de Cristo, y se decía: «Cuando yo sea rey, no solamente se les dará pan y albergue, sino también enseñanza, porque de poco sirve tener la tripa llena cuando el cerebro y el corazón están hambrientos. No se borrará nunca de mi memoria lo que me ha ocurrido hoy; será una lección que jamás olvidaré. Mi pueblo sufre las consecuencias de su ignorancia, y la instrucción enternece el corazón e induce al hombre a ser noble y caritativo. »
Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, se puso a llover, sopló el viento y la noche se volvió cruda y tormentosa. El príncipe sin hogar, el desamparado heredero del trono de Inglaterra continuaba andando, hundiéndose más y más en el laberinto de destartalados callejones en que se apiñaba un hormiguero de pobreza y de miseria.
De repente, un rufián robusto, borracho, le asió por el cuello y le dijo:
–¡Otra vez por la calle a estas horas y sin traer ni un céntimo a casa! ¡Ya me lo figuro! ¡Si es así, y no te rompo todos los huesos de tu cuerpo mezquino, es que no soy Juan Canty!
El príncipe se desprendió de sus garras de un tirón, y frotándose instintivamente su hombro profanado, exclamó con angustiosa impaciencia:
–¡Ah! ¿Sois verdaderamente su padre? ¡Dios quiera que sea así, pues entonces iréis por él y me restituiréis a mi palacio!
–¿Su padre? ¿Qué quieres decir con eso? Lo que sí sé es que so tu padre, como vas en seguida a comprobar...
–¡Oh, no os burléis, no hagáis chanzas, ni os entretengáis! Estoy muy cansado y herido. No puedo resistir más. ¡Conducidme ante el rey, mi padre, y él os recompensará enriqueciéndoos como nunca pudisteis soñar! ¡Creedme, no miento, digo la verdad! ¡Ayudadme y salvadme! Soy el príncipe de Gales.
El hombre le miró asombrado, movió la cabeza y masculló:
–Se ha vuelto loco.
Y cogiéndole otra vez por el cuello, con una carcajada sarcástica y una blasfemia, añadió:
–¡Pero loco o cuerdo, yo y tu abuela Canty encontraremos los sitios más blandos donde tienes los huesos, o no soy un hombre!
Dicho esto arrastró al príncipe, que no dejaba de resistirse frenéticamente, y desapareció en un patio, seguido por una caterva de sabandijas humanas que expresaba su regocijo bulliciosamente.
5. Tom en palacio
Tom Canty, al quedar solo en el gabinete del príncipe, supo aprovechar la ocasión. Comenzó a contemplarse por un lado y por otro delante de un gran espejo, admirando su esbeltez y su elegancia. Luego anduvo de un lado para otro imitando al distinguido porte innato del príncipe y sin dejar de observar el efecto que producía en el cristal. Desenvainó después la preciosa espada, hizo una reverencia, besó la hoja de acero y se la puso sobre el pecho, como había visto hacer a un caballero noble, que saludó al lugarteniente de la Torre, hacía unas cinco o seis semanas, cuando puso en sus manos a los grandes lores de Norfolk y Surrey en calidad de prisioneros. Tom se puso a juguetear con la daga adornada con piedras preciosas que pendía de su cinto, examinó los fastuosos adornos de la estancia, probó uno por uno todos los lujosos sillones, y pensó cuán orgulloso se sentiría si la grey de Offal Court pudiera asomarse y verle rodeado de todas aquellas grandezas. Se preguntaba si al volver a su casa creerían el relato de aquella maravillosa circunstancia, o si moverían la cabeza dudando, y dirían quizá que su imaginación exaltada había al final turbado su razón.
Al cabo de media hora se dio cuenta súbitamente de que hacía ya mucho rato que el príncipe estaba ausente, y en el mismo instante empezó a sentirse solo. No tardó en ponerse a escuchar ansioso y dejó de jugar con las bonitas cosas que le rodeaban. Se iba sintiendo cada vez más inquieto, más a disgusto y más desesperado. Si alguien se presentara en aquel momento –pensaba– y lo encontrara allí ataviado con los trajes del príncipe, sin que éste se hallara presente para explicar lo ocurrido, ¿no le ahorcarían inmediatamente, sin contemplaciones, para averiguar después lo sucedido? Había oído decir que los grandes tenían procedimientos muy expeditivos en los asuntos de poca importancia. Sus temores fueron en aumento, y, tembloroso, abrió cautelosamente la puerta de la antecámara, decidido a huir para ir en busca del príncipe y hallar con él protección y libertad. Seis criados distinguidos y lujosamente trajeados y dos pajes de alto rango, vestidos como mariposas, se pusieron instantáneamente de pie y le hicieron grandes reverencias. Entonces el muchacho retrocedió precipitadamente y cerró la puerta, diciéndose:
«¡Oh! Se están burlando de mí. Ahora irán a contarlo todo. ¿Por qué vine aquí a perder la vida?»
Se puso a andar por el aposento, dominado por indecibles temores, escuchando y sobresaltándose al más ligero rumor. De pronto se abrió la puerta y un paje vestido de seda anunció:
–La princesa Juana Grey.
Se cerró de nuevo la puerta al mismo tiempo que una linda joven, ricamente vestida, se dirigió hacia Tom saltando alegremente, pero se detuvo de pronto, con acento compungido, preguntó:
–¡Oh! ¿Qué es lo que os entristece, mi señor? A Tom le faltó casi el aliento, pero hizo un esfuerzo para balbucear:
–¡Oh! ¡Tenedme compasión! No soy señor, sino únicamente el pobre Tom Canty del barrio de Offal Court. Os suplico que me permitáis ver al príncipe, que tendrá a bien devolverme mis andrajos y me dejará salir de aquí indemne. ¡Tened piedad y salvadme!
Y en esta imploración fervorosa, el muchacho se postró de rodillas ante la joven, con los ojos y las manos levantadas a tono con la vehemencia de sus palabras, La joven pareció horrorizada y exclamó:
–¡Oh, mi señor! ¡De rodillas... y a mis pies! Dicho esto, huyó, asustada. Y Tom, anonadado por la desesperación, se desplomó al suelo, murmurando:
–Nadie me ayuda, estoy perdido. Ahora vendrán y se me llevarán preso.
Mientras yacía allí, paralizado por el terror, corrían por el palacio muy alarmantes noticias. El susurro (porque era siempre susurro) volaba de criado en criado, de dama a caballero, por los largos corredores, de piso en piso y de salón en salón. «¡El príncipe se ha vuelto loco!. » Pronto, en cada salón, en cada vestíbulo de mármol formaron grupos los caballeros y las señoras encopetados y también las personas de menor rango, igualmente elegantes, conversando afanosamente, pero muy quedo, con aire de desaliento.
En aquel momento apareció por entre los grupos un pomposo oficial que pronunció la solemne proclama:
–¡En nombre del Rey! ¡Que nadie dé crédito y divulgue o hable de esa torpe suposición, bajo pena de muerte! ¡En nombre del rey!
Los cuchicheos cesaron instantáneamente como si los murmuradores hubieran quedado mudos.
Poco después hubo un murmullo general a lo largo de los corredores:
–¡El príncipe! ¡Mirad, viene el príncipe!
El pobre Tom avanzó lentamente por entre los grupos de palaciegos que le saludaban con respetuosas reverencias, mientras él trataba de corresponder a la atención contemplando con humildad aquella extraña escena con ojos lánguidos y llenos de asombro. A ambos lados de él iban grandes caballeros nobles que le ofrecían el brazo para sostener sus pasos. Tras del muchacho venían los médicos de la corte y algunos criados.
Luego Tom entró en una suntuosa sala del palacio, cuya puerta se cerró así que hubo atravesado el umbral con sus acompañantes. A poca distancia, delante de él, había un hombre recostado muy alto y obeso, con cara ancha y abotargada y expresión severa. El pelo de su voluminosa cabeza era completamente gris, y la barba, que le ceñía el rostro como un marco, era también canosa. Vestía traje de rica tela, pero vieja y algo deshilachado en alguno de sus pliegues. Una de sus piernas hinchadas descansaba apoyada sobre un almohadón y estaba envuelta con vendas. Reinaba el silencio y no hubo cabeza que no se inclinara con reverencia, excepto la de aquel hombre. Aquel inválido de rostro sereno era el temido Enrique VIII. Tomó, al empezar a hablar, una expresión afable y dijo:
–¿Cómo va mi señor, mi príncipe Eduardo? ¿Te has propuesto engañarme, burlar a tu padre, el buen rey, que tanto te quiere y tan bien te trata, con una lamentable chunga?
El pobre Tom prestó al comienzo de aquella peroración toda la atención que le permitió la turbación de sus sentidos, pero al oír las palabras de «el buen rey», palideció y cayó instantáneamente de rodillas, como alcanza o por un disparo. Entonces, alzando las manos, exclamó:
–¿Sois vos el rey? ¡Así pues, estoy perdido!
Estas palabras parecieron desconcertar al monarca. Sus ojos comenzaron a vagar de rostro en rostro, extraviados, y luego, atontado, se quedó mirando fijamente al muchacho, y dijo por fin, con tono de profunda decepción:
–¡Ay! Me figuraba que el rumor no tenía visos de verosimilitud, pero temo que no es así.
Y con un profundo suspiro y voz afable, prosiguió:
–Acércate a tu padre, muchacho, no te encuentras bien.