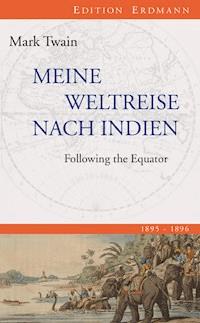El príncipe y el mendigo
Mark Twain
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción: Juan Leita.Traducción: Jorge Beltran.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor, su época y obra
EL PRÍNCIPE Y EL MENDIGO
Capítulo primero
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Conclusión
Introducción al autor, su época y obra
En el agradable marco de la literatura juvenil, el nombre de Mark Twain resuena sin duda alguna como uno de los sonidos más peculiares que consigue atraer y magnetizar inmediatamente la atención. Los personajes y los argumentos que creó se han difundido tanto por todo el mundo, que prácticamente resulta casi imposible no saber algo de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn. Quien no ha leído sus obras, ha vivido en el cine sus originales aventuras. ¿Algún muchacho no se ha estremecido ante la amenaza de Joe el Indio, que se cierne sobre Tom y su pequeña novia, Becky Thatcher, en la profundidad de unas grutas sin salida? ¿Hay algún chico que no haya sentido con Tom y Huck la enorme emoción de visitar un cementerio en plena noche, para ser testigos oculares del más innoble asesinato? Ni el cine ni la televisión se cansan de reproducir de tiempo en tiempo las célebres novelas de Mark Twain, porque saben que la atención y el interés del público juvenil están asegurados. Conozcamos, no obstante, antes de empezar la lectura de sus más emocionantes relatos, algo de la vida de un autor tan singular, así como algunos pormenores interesantes que ayudan a captar y a comprender mejor sus obras.
UNA VIDA AGITADA
El verdadero nombre del creador de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn era Samuel Langhorne Clemens. Nació el 30 de noviembre de 1835 en un pueblo casi olvidado de Norteamérica, llamado Monroy County (Florida, Missouri), aunque muy pronto la familia Clemens se trasladó a Hannibal, población a orillas del río Mississippi, donde en realidad transcurrieron la infancia y la adolescencia del escritor. Así, Hannibal había de constituirse de hecho como la primera patria de Mark Twain. Todavía hoy cines, calles y plazas aparecen bautizados con los nombres de sus héroes e incluso se ven estatuas con las figuras de algunos de ellos. En la misma comarca existen un faro y un enorme puente dedicados a la memoria del famoso autor.
La vida del joven Samuel Clemens, sin embargo, no fue tan triunfal como puede dar a entender esta explosión de fervor popular por un gran artista. Su padre murió muy pronto y, a los trece años, el muchacho tenía que abandonar ya la escuela y entrar a trabajar como aprendiz en la imprenta de su hermano Orion, a fin de colaborar con su esfuerzo a solventar los problemas y las necesidades de su familia.
En 1851, no obstante, había de producirse en la vida de aquel muchacho un acontecimiento decisivo que marcaría en varios sentidos la persona y el espíritu del futuro creador literario. Abandonando el oficio de tipógrafo, entró como aprendiz de piloto en los vapores que surcaban por aquella época las aguas del río Mississippi. Aunque su primer trabajo en la imprenta puede considerarse como la forja donde Samuel Clemens entró en contacto con las letras, la nueva experiencia significaría el gran acopio de material para sus mejores libros. La imaginación despierta de aquel joven de dieciséis años iba observando y reteniendo la variada serie de detalles que ofrecía la vida del piloto en aquel amplio horizonte de la naturaleza. El maravilloso paisaje, los extraños nombres de las aldeas que circundaban el río y las costumbres exóticas de sus habitantes se iban grabando profundamente en su ánimo. Estudiaba detenidamente aquellos barcos a vapor, propulsados por ruedas, se fijaba en los diversos y curiosos tipos de gente que se embarcaban en ellos, atendía sin cansarse al grito del hombre que echaba la sonda para comprobar la profundidad de las aguas, anunciando que el fondo quedaba solo a dos brazas: «Mark twain! (¡Marca dos!)»
Al estallar la guerra de Secesión, sin embargo, cuando, siendo ya un hombre, había conseguido pilotar uno de los navíos que hacían la travesía ordinaria por el Mississippi, su nueva profesión fue de repente interrumpida. La terrible contienda entre Norte y Sur dejó casi paralizadas las acciones normales que se desarrollaban en la paz. Durante un breve período, militó incluso en el ejército del Sur, comportándose de manera valiente y llena de coraje, aunque en sus escritos nunca quiso hablar seriamente de este episodio de su vida.
En 1861, terminada ya la penosa guerra civil que asoló gran parte de Norteamérica, trabajó de nuevo con su hermano Orion que había sido nombrado secretario del Estado de Nevada. Otro tipo de labor, completamente distinta de las anteriores, se sumaba a la gran variedad de actividades que animaron sobre todo su primera época: durante dos años, estuvo empleado como minero en las minas de plata de Humboldt y de Esmeralda. Al mismo tiempo, empezó a colaborar en un periódico de Virginia, llamado Territorial Enterprise. Sus artículos llamaron muy pronto la atención del público. En cierto sentido, la llamaron demasiado, ya que a resultas de un comentario periodístico estuvo a punto de batirse en condiciones muy duras con el director del diario Union. Se difundió, no obstante, la invención de que Samuel Langhorne Clemens era un tirador extraordinario, por lo cual su adversario prefirió presentarle sus excusas. A pesar de todo, aunque el duelo quedó frustrado, aquel lance tuvo consecuencias en la suerte del nuevo periodista dado que, perseguido por la justicia, se vio obligado a emigrar a California, donde se convertiría en el director del Virginia City Enterprise. Allí fue donde decidió utilizar un seudónimo para firmar sus escritos. Su recuerdo lo llevó inmediatamente a la época feliz en que surcaba como piloto las aguas del Mississippi y no encontró mejor nombre que el grito oído tantas veces: «Mark Twain!».
En 1865 cambió nuevamente de residencia y se trasladó a San Francisco, trabajando durante unos meses en la revista Morning Call. En el mismo año, aprovechando su experiencia como minero, probó fortuna en unas minas de oro situadas en el condado de Calaveras. La empresa, sin embargo, no resultó específicamente fructífera y al año siguiente emprendió un viaje a las islas Hawaii, donde permaneció por un período de seis meses. El reportaje que escribió sobre esta larga estancia lo hizo por primera vez célebre y, a su vuelta a Norteamérica, dio una serie de conferencias muy graciosas en California y Nevada que consolidaron su fama como agudo humorista.
El gran éxito de este proyecto indujo a la dirección del periódico llamado Alta California a enviarlo a Tierra Santa como corresponsal. De este modo, en 1867 visitó el Mediterráneo, Egipto y Palestina, con un grupo de turistas. Todo ello lo contó luego en el libro titulado The Innocents Abroad (Inocentes en el extranjero),que se convirtió en uno de los primeros best-sellers norteamericanos.
Al regresar de nuevo a su país, dirigió el Express de Buffalo y contrajo matrimonio con Olivia L. Langdon, de la cual tuvo cuatro hijos. Tras un período de conferencias en Londres, en el año 1872, se inicia la gran producción de Mark Twain como narrador y novelista. Las aventuras de Tom Sawyer es la primera obra que le habrá de dar un renombre universal, aunque su agudo poder satírico se manifiesta con enorme vigor en historias breves como The Stolen White Elefant (El elefante blanco robado),en la que arremete graciosamente contra la policía norteamericana. El príncipe y el mendigo,quizá su más emotiva y poética ficción como creación literaria juvenil, se publica en 1882. Tres años más tarde, sin embargo, aparece su Huckleberry Finn, acerca de la cual toda la crítica está de acuerdo en afirmar que se trata de su obra maestra.
Entre tanto, una nueva profesión vino a sumarse al variado número de actividades que abordó aquel hombre de cualidades, ciertamente, polifacéticas. Asociándose con Charles L. Webster, Mark Twain dedicó sus esfuerzos al difícil campo editorial, emprendiendo un negocio de vastas y ambiciosas proporciones. Hasta aquel momento, las ganancias conseguidas como escritor y conferenciante lo habían hecho poseedor de una considerable fortuna. La nueva tentativa, no obstante, lo iba a llevar en un período de diez años a la más absoluta ruina. Así, durante 1895 y 1896, se vio obligado a dar un extenso ciclo de conferencias por toda Europa, a fin de poder pagar a los acreedores. El éxito de sus publicaciones, como el de Un yanqui en la corte del rey Arturo, en 1889, era ya lejano e insuficiente para subsanar las cuantiosas deudas contraídas en su trabajo como editor. A pesar de todo, la gran acogida que obtuvo como agudo y divertido conferenciante, así como la notable venta de un nuevo libro titulado Following the Equator (Siguiendo el Ecuador),en donde se narra su vuelta al mundo, lograron rehacer su situación económica y resolver este momento crítico de su vida.
El prestigio de Mark Twain como autor, sin embargo, había llegado a su máximo grado. Su categoría literaria era reconocida internacionalmente. En 1902, la universidad de Yale le concedía el doctorado en letras y en Missouri era nombrado doctor en leyes. En 1907, el rey de Inglaterra lo recibía en el palacio de Windsor y la universidad de Oxford le otorgaba el título de «doctor honoris causa».
Aquel «típico ciudadano yanqui», tal como lo describe Ramón J. Sender, de «estatura aventajada, cabellera rojiza y revuelta, el bigote caído —se usaba entonces— y una expresión de sorna bondadosa y a veces un poco apoyada y gruesa», supo compaginar de una forma difícil de entender para nosotros las más diversas imágenes sociales de un personaje. Impresor, piloto, soldado, minero, periodista, conferenciante, editor, escritor, hombre de negocios y publicista, poseyó la rara y admirable cualidad de saber relacionarse con todo el mundo de la misma manera simpática, viva y afectuosa. Por esto, a su muerte en Redding (Connecticut) el 21 de abril de 1910, su figura ya era mundialmente admirada, no solo por su poderoso ingenio literario, sino también por su enorme categoría humana.
UN REINO Y UNA HISTORIA FASCINANTE
El genio literario de Mark Twain no se limitó simplemente al género real y costumbrista, basado ante todo en la propia experiencia personal, sino que su imaginación se desbordó profusamente no solo fuera de su país y de su tierra natal, sino también fuera del tiempo histórico en que vivió. La prueba más brillante del vigoroso poder de su fantasía se encuentra, de manera evidente, en el relato que se incluye en este volumen.
Mark Twain buscaba por encima de todo la gracia y su sátira no era corrosiva. Como dice muy bien Ramón J. Sender, «era un hombre sin hiel y sin rencor que trataba de hacerse perdonar su felicidad haciendo reír a la gente grave».
La mejor muestra de su bondad natural y de sus finos sentimientos es la novela Elpríncipe y el mendigo. Haciendo gala de un profundo humanismo y de una penetración psicológica admirable, el autor crea una bella ficción en la que, por un exacto y casual parecido físico, un futuro rey conoce amargamente la situación desdichada de su pueblo, mientras que el hijo de una familia pobre y miserable vive la angustiosa estrechez del protocolo real. El marco histórico en que se desarrolla la original trama es el reino de Inglaterra, durante la primera mitad del siglo xvi, y la figura del príncipe corresponde en la realidad a Eduardo VI.
Hijo de Enrique VIII y de Juana Seymour, Eduardo VI reinó por un breve período, desde 1547 a 1553, año en que murió en Greenwich cuando solo contaba dieciséis años de edad. Había subido al trono siendo todavía un niño y le tocó uno de los momentos más dramáticos de la crisis económica y política del reino de Inglaterra y de Irlanda. Por una parte, el estado en que a su muerte había dejado el país Enrique VIII no era precisamente halagüeño, sino todo lo contrario. Los conflictos religiosos derivados de la ruptura del rey con la Iglesia y de la penetración del protestantismo habían causado profundas e irreparables heridas a la nación. A resultas de una pésima economía, la moneda se había devaluado enormemente, al tiempo que las finanzas estatales padecían una presión peligrosísima. La propiedad rústica se había trastornado, produciéndose un desequilibrio social y financiero que debía alcanzar más larde proporciones verdaderamente trágicas. Por otra parte, las rivalidades internas de hombres ambiciosos que se disputaban el poder, ante la natural inexperiencia de un niño de pocos años, incrementaron el desastre en que se sumiría la nación. El protector Somerset, tío de Eduardo VI, y el duque de Northumberland, el temible Dudley, no hicieron otra cosa que empeorar la complicada situación con sus luchas privadas que obedecían a sus secretas ambiciones. Principalmente, la miseria de las clases populares había llegado a un límite verdaderamente insostenible. Por esto, el reinado de Eduardo VI terminaría en medio de una indescriptible tensión dramática.
Este es el fundamento auténtico de un cuadro social repleto de desigualdades e injusticias que Mark Twain sabe describir acertadamente y que sirve de base para el desarrollo de uno de sus argumentos más emotivos y electrizantes para la mentalidad juvenil.
UN HUMORISTA, SOBRE TODO
Alguien dijo una vez que «quien no es en parte un humorista, solo es en parte un hombre». En este sentido, no cabe ningunaduda de que Mark Twain fue un hombre completo. Su humor, sano y agudo, no solamente es un elemento primordial que sazona constantemente sus obras, sino que fue también la característica más dominante de su bondadosa y humana personalidad. En contra de lo que suele suceder con muchos humoristas, su gracia era viva e ingeniosa, de forma que todavía en nuestro tiempo provoca la hilaridad. Hablando, por ejemplo, de las personas que pretenden dejar de fumar y no lo logran, el famoso autor respondió: « ¿Dejar de fumar? Nada más fácil. ¡Yo he dejado de fumar más de mil veces!».
La risa de Mark Twain era saludable, porque empezó riéndose de sí mismo y de su propio país. No había mordacidad en su sátira, ya que no tenía la pretensión de imponer su punto de vista ni demostrar ningún principio moralizador. En muchos sentidos, fue el representante genuino de una tierra joven que sabía relativizar su mundo y que, a pesar de todo, miraba siempre coro optimismo el futuro. «El humor de Mark Twain», como afirma Ramón J. Sender con profunda visión acerca de la personalidad de aquel gran novelista, «fue durante treinta años el de América. Hoy no hay nadie entre los escritores que se le pueda comparar. Los humoristas son demasiado intelectuales y pretenciosos o demasiado bufonescos. Una buena condición de Mark Twain: nunca fue pedante. Otra no menos noble: no dio señales de ese escepticismo inhumano del que hoy se hace gala más o menos en todas partes».
En una época de encontrados intereses y de falseamientos de todo tipo, provocados por el carácter transitorio de la historia de América, la figura del creador de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn no solo supo avalarse con la garantía de la sinceridad y de la honradez, que eran partes integrantes de su humor, sino que se distinguió de forma sobresaliente por una liberalidad que lo hizo trascender su propia tierra y su propio tiempo. Ha sido José M. Valverde quien ha trazado con breves palabras y sumo acierto el cuadro general que enmarcaba a este gran escritor y que al mismo tiempo se veía incapaz de reducirlo a sus límites. Un resumen tan claro y tan sintético es la mejor conclusión a este comentario introductorio, encaminado a preparar la grata lectura de las cuatro obras que siguen a continuación: «Mark Twain queda como símbolo de un momento en que, a la vez que se vivía la aventura de las tierras abiertas, se hacía sobre ello literatura y humor sofisticado, por lo mismo que los hombres pasaban por todos los oficios, y hacían alternativamente de pioneros y de periodistas: Buffalo Bill escribía novelas en que hinchaba sus propias peripecias; Davy Crockett fue, al principio, algo de una escalada literaria, que por suerte se legitimó muriendo heroicamente; Kit Carson encontraba ejemplares de falsas aventuras suyas al realizar las verdaderas. Pero lo que más importa es que Mark Twain es el primer norteamericano que escribe una prosa de valor absoluto».
EL PRÍNCIPE Y EL MENDIGO
(CUENTO PARA JÓVENES DE TODAS LAS EDADES)
PREFACIO
Voy a poner por escrito un cuento tal como me lo contó uno que lo recibió de labios de su padre, que a su vez lo había recibido del suyo, que, de igual modo, lo había recibido del suyo y así sucesivamente nos iríamos remontando hacia atrás en el tiempo, hasta llegar a más de trescientos años atrás, trasmitiéndolo los padres a sus hijos y de esta manera conservándolo. Puede que sea histórico, puede que sea solo una leyenda, una tradición. Tal vez haya sucedido, tal vez no, pero podría haber sucedido. Quizá los sabios e instruidos lo creyeran en tiempos ya pasados. Puede que solo los ignorantes y las gentes de espíritu sencillo lo encontraran de su agrado y le dieran crédito.
Hugh Latimer, obispo de Worcester, a lord Cromwell, con motivo del nacimiento del Príncipe de Gales (más adelante, Eduardo VI)
(De los manuscritos nacionales conservados por el Gobierno británico)
Recto y Honorable Señor, Salutem in Christo Jesu,que no hay por estos pagos menor gozo y regocijo por el nacimiento de nuestro príncipe, al que tanto tiempo hemos esperado, que el que hubo (supongo), inter vicinos ante el nacimiento de S. I. Baptyste, como el portador de la presente, Maese Erance, podrá deciros. Dios nos dé gracia a todos para tributar nuestro debido agradecimiento a Dios Nuestro Señor, Dios de Inglaterra, pues en verdad que se ha mostrado Dios de Inglaterra, o, mejor dicho, un Dios inglés, si consideramos y estudiamos todos sus actos para con nosotros de vez en cuando. Él ha curado todas nuestras enfermedades con su infinita bondad, por lo que ahora estamos más que obligados a servirle a Él, a buscar su gloria, promover su palabra, si el Diablo de todos los Diablos no mora en nosotros. Ha llegado la hora de abandonar todas las empresas y esperanzas vanas. Roguemos todos por su preservación. Y yo por mi parte desearé que su Gracia tenga siempre, incluso desde ahora mismo, Gobernantes, Maestros y Funcionarios de recto juicio, ne optimum ingenium non optima educatione depravetur.
¡Mas cuán grande necio soy! Sea, ¡que la devoción poca discreción muestra muchas veces! Sea el Dios de Inglaterra con vos para siempre y en todos vuestros actos.
El 19 de octubre
Vuestro servidor, H. L. O. de Worcester, actualmente en Hartlebury.
Tal vez fuera conveniente que exigierais a quien esto escribe que se mostrase más parco en el abusó de la retórica y más directo en promover la verdad. Decídselo así al portador, no como cosa mía sino como cosa vuestra.
(Dirección)
Para el Recto Y Honorable Lord del Sello Privado su singular buen Señor.
Capítulo primero
EL NACIMIENTO DEL PRÍNCIPE Y DEL MENDIGO
En la antigua ciudad de Londres, en cierto día de otoño del segundo cuarto del siglo xvi, nació un niño en el seno de una familia pobre llamada Canty, que no lo quería. El mismo día otro niño inglés nació en el seno de una familia rica que ostentaba el nombre de Tudor, que sí lo quería. Toda Inglaterra lo quería. Inglaterra llevaba tanto tiempo anhelando su nacimiento, confiando en que se produjera y rogando a Dios que se lo mandase, que ahora que realmente había llegado la gente se volvió casi loca de alegría. Personas que apenas se conocían de vista se abrazaban y besaban y lloraban. Todo el mundo abandonó su trabajo y los de arriba y los de abajo, los ricos y los pobres, celebraron fiestas y banquetes, cantaron y bailaron y se pusieron muy tiernos y así siguieron durante noches y días, sin parar un momento. De día, Londres era todo un espectáculo con los alegres pendones que ondeaban en todos los balcones y tejados y las espléndidas cabalgatas que recorrían las calles. De noche, era también un espectáculo digno de verse con las grandes hogueras que ardían en todas las esquinas y los grupos de gentes alborozadas que brincaban y bailaban alrededor de ellas. En toda Inglaterra no se hablaba de otra cosa que del recién nacido, Eduardo Tudor, Príncipe de Gales, que yacía envuelto en sedas y rasos, ajeno a toda la algarabía y sin saber que grandes lores y damas lo cuidaban y vigilaban. No lo sabía ni le importaba. Pero nadie hablaba del otro bebé, Tom Canty, que dormía envuelto en sus míseros trapos. Nadie hablaba de él salvo la familia de mendigos a la que acababa de incomodar con su llegada.
Capítulo II
LOS PRIMEROS AÑOS DE TOM
Saltémonos unos cuantos años.
Londres tenía mil quinientos años de antigüedad y era una gran ciudad, para aquella época. Tenía cien mil habitantes, aunque algunos opinan que eran el doble de esa cifra. Las calles eran muy estrechas, tortuosas y sucias, especialmente en la parte donde vivía Tom Canty, que no estaba muy lejos del Puente de Londres. Las casas eran de madera y tenían un segundo piso que sobresalía del primero, mientras que el tercero asomaba los codos por encima del segundo. Cuanto más altas eran las casas, mayor era también su anchura. Eran como esqueletos de gruesas vigas entrecruzadas, entre las que había material sólido recubierto con una capa de estuco. Las vigas estaban pintadas de rojo, azul o negro, según el gusto del propietario, lo que daba a las casas un aspecto muy pintoresco. Las ventanas eran pequeñas, cubiertas con cristales pequeños, de forma adiamantada, y se abrían hacia fuera girando sobre goznes como los de las puertas.
La casa donde vivía el padre de Tom se alzaba en un sucio y angosto callejón sin salida llamado la Plazoleta de los Desperdicios, que salía del Callejón del Budín. Era una casa pequeña, desvencijada, casi en ruinas, pero estaba llena a más no poder de familias sumamente pobres. La tribu de Canty ocupaba una habitación del tercer piso. El padre y la madre tenían una especie de cama en un rincón, pero Tom, su abuela y sus dos hermanas, Bet y Nan, no tenían que soportar tales estrecheces, sino que disponían de todo el suelo para ellos y podían dormir donde les diera la gana. Había restos de una o dos mantas y unos cuantos fardos de paja viejísima y sucia, pero a esto no se le podía llamar camas hablando con todo rigor, ya que no estaba colocado de una forma organizada, sino que por la mañana era amontonado a patadas, todo junto, y por la noche cada cual escogía lo que más le apeteciera.
Bet y Nan contaban quince años y eran gemelas. Las dos niñas tenían buen corazón, iban sucias, se vestían con harapos y eran profundamente ignorantes. La madre era como ellas. Pero el padre y la abuela eran un par de demonios. Se emborrachaban siempre que podían y luego se peleaban entre sí o contra cualquiera que se cruzase en su camino. Siempre soltaban juramentos y palabrotas, tanto si estaban bebidos como si estaban sobrios. John Canty era ladrón y su madre mendiga. Convirtieron a los pequeños en mendigos, pero no lograron hacer unos ladrones de ellos. Entre la escoria que vivía en la casa, aunque sin ser uno más de quienes la formaban, había un anciano sacerdote a quien el rey había desposeído de su hogar, dejándole una pensión de apenas unos peniques. El buen hombre solía llevarse a los pequeños a algún lugar solitario y allí, en secreto, les enseñaba a ir por el buen camino. El padre Andrew también le enseñó un poco de latín a Tom, aparte de a leer y escribir, y habría hecho lo mismo con las niñas, pero estas temían las burlas de sus amigas, que no hubieran podido soportar verlas en posesión de tan estrafalaria habilidad.
La totalidad de la Plazoleta de los Desperdicios era ni más ni menos que una colmena como la casa de Canty. La embriaguez, las peleas y las broncas eran cosa de cada noche y duraban hasta casi el amanecer. Las cabezas rotas eran allí tan comunes como el hambre. Con todo, el pequeño Tom no era infeliz. Lo pasaba mal, pero no lo sabía. Lo pasaba igual que todos los niños de la Plazoleta de los Desperdicios y, por lo tanto, suponía que aquella forma de vida era la normal, la de todo el mundo. Cuando de noche regresaba a casa con las manos vacías, sabía que antes que nada su padre le maldeciría y le pegaría y que luego, cuando él hubiese terminado, su horrible abuela empezaría de nuevo desde el principio, solo que mejorando lo hecho por su hijo, y que luego, ya entrada la noche, su madre, medio muerta de hambre, se le acercaría sigilosamente y le daría algún mendrugo miserable que había podido guardar para él pasando ella hambre y a pesar de que a menudo su marido la pescaba cometiendo aquella especie de traición y la castigaba con una buena paliza.
No, la vida de Tom transcurría bastante bien, especialmente en verano. Mendigaba solo lo suficiente para salvarse, ya que las leyes contra la mendicidad eran muy severas y las multas muy elevadas, así que pasaba gran parte del tiempo escuchando al buen padre Andrew, que les contaba sus viejos y encantadores cuentos y leyendas sobre gigantes y hadas, enanos y geniecillos, castillos encantados y vistosos reyes y príncipes. Poco a poco, la cabeza se le llenó de tales maravillas y muchas noches, cuando yacía en la oscuridad sobre su escasa y apestosa paja, cansado, hambriento, escociéndole aún la última zurra, daba rienda suelta a la imaginación y pronto se olvidaba de las penas y dolores viéndose a sí mismo en deliciosas escenas en las que llevaba la placentera vida de un príncipe favorito en el palacio real. Con el tiempo, un deseo llegó a convertirse en su obsesión de día y de noche: ver un príncipe de verdad, con sus propios ojos. En cierta ocasión habló de ello con algunos de sus camaradas de la Plazoleta de los Desperdicios, pero se burlaron de él y le escarnecieron tan despiadadamente que, en lo sucesivo, se contentó guardándose el sueño para sí.
A menudo leía los viejos libros del sacerdote y hacía que este le explicase algunas cosas que no entendía y le informase de otras que no estaban en los libros. Poco a poco, sus sueños y lecturas provocaron ciertos cambios en él. La gente que aparecía en sus sueños era tan elegante que empezó a lamentarse de sus andrajosas ropas y de su suciedad y a desear ir limpio y mejor vestido. Siguió jugando en el barro, de todos modos, y disfrutando al hacerlo, pero en lugar de chapotear en el Támesis simplemente para divertirse, empezó a encontrarle un nuevo gusto a este pasatiempo, ya que el mismo le permitía lavarse.
Tom siempre encontraba algo interesante en los alrededores del árbol de mayo que había en Cheapside y en las ferias. De vez en cuando, él y los demás londinenses tenían oportunidad de presenciar un desfile militar cuando algún desgraciado famoso era llevado preso a la Torre, por tierra o por el río. Un día de verano vio a la pobre Anne Askew y a tres hombres morir en la hoguera en Smithfield y oyó cómo un ex obispo les predicaba un sermón que a él no le interesó nada. Sí, vista en conjunto, la vida de Tom resultaba variada y agradable.
Andando el tiempo, las lecturas y sueños de vida principesca ejercieron un efecto tan fuerte en Tom que, sin darse cuenta, empezó a actuar como un príncipe. Su forma de hablar y sus modales se hicieron curiosamente ceremoniosos y cortesanos, cosa que suscitó una admiración y un regocijo sin límites entre sus íntimos. Pero la influencia de Tom entre aquellos jóvenes iba en aumento de día en día y al cabo de un tiempo llegó a ser objeto de la admiración de sus compañeros, que lo miraban con una especie de temor respetuoso, como si se tratase de un ser superior. ¡Parecía saber tanto! ¡Y era capaz de hacer y decir cosas tan maravillosas! ¡Y era tan profundo y sabio además! Los comentarios y las hazañas de Tom eran comunicados por los pequeños a sus mayores y también estos empezaron al poco a hablar de Tom Canty y a considerarlo una criatura sumamente dotada y extraordinaria. Gente ya mayor acudía a Tom para que les solucionase sus problemas y con frecuencia se quedaban atónitos ante la agudeza y sabiduría de sus decisiones. De hecho, se convirtió en un héroe para todos cuantos lo conocían excepto para su propia familia, que nada de nada acertaba a ver en él.
Al cabo de un tiempo, Tom, a la chita callando, ¡organizó una corte real! Él era el príncipe, mientras que sus camaradas más íntimos eran los soldados de la guardia, chambelanes, caballerizos, lores y damas de compañía y la familia real. Cada día, el príncipe de pega era recibido con complicados ceremoniales que Tom había sacado de sus lecturas románticas. Cada día, los grandes asuntos del ficticio reino eran tratados en el consejo real y cada día su alteza figurada daba decretos a sus imaginarios ejércitos, armadas y virreinatos.
Después de lo cual, vestido con sus harapos, salía a mendigar unas monedas, se comía su pobre mendrugo, recibía los pescozones e insultos de rigor y luego se tumbaba sobre el puñado de paja sucia y en sueños volvía a sumergirse en sus vacías grandezas.
Y, pese a todo, cada día era mayor su deseo de ver siquiera una vez un príncipe de carne y hueso, hasta que finalmente absorbió todos los demás deseos y se convirtió en la única pasión de su vida.
Un día de enero, hallándose en su habitual ronda mendicante, recorrió con aire abatido las cercanías de Mincing Lane y Little East Cheap hora tras hora, descalzo y aterido de frío, atisbando por las ventanas de las casas de comidas y anhelando hincar el diente en los horribles pasteles de cerdo y otros inventos mortíferos expuestos allí, ya que para él eran exquisiteces dignas de los ángeles. Es decir, lo eran a juzgar por su olor, ya que jamás había tenido la buena suerte de comprar uno y comérselo. Caía una llovizna helada y el cielo estaba turbio. El día era melancólico. Por la noche, al llegar a casa, Tom estaba tan mojado, cansado y hambriento que a su padre y a su abuela les resultó imposible observar su triste estado sin conmoverse… a su manera, por lo cual se apresuraron a darle los pescozones reglamentarios y lo mandaron a la cama en seguida. Durante largo rato, el dolor y el hambre, junto con los juramentos y peleas que se oían en el edificio, le tuvieron desvelado, pero finalmente sus pensamientos flotaron hacia tierras lejanas y románticas y se durmió en compañía de principillos enjoyados y dorados que vivían en vastos palacios y tenían sirvientes que hacían zalemas ante ellos o volaban a ejecutar sus órdenes. Y luego, como de costumbre, soñó que también él era un principillo.
Durante toda la noche resplandecieron sobre él las glorias de su regia condición: se movía entre grandes señores y encumbradas damas en medio de un derroche de luz, aspirando perfumes, embriagándose con músicas deliciosas y respondiendo a las respetuosas reverencias de la reluciente multitud que se apartaba para dejarle paso, ora sonriendo a unos, ora haciendo un gesto con su cabeza principesca a otros.
Y cuando se despertó por la mañana y contempló la miseria que lo rodeaba, el sueño había surtido en él el efecto acostumbrado: había intensificado la sordidez de cuanto lo rodeaba, haciéndola mil veces mayor. Después vinieron la amargura, la congoja y las lágrimas.
Capítulo III
EL ENCUENTRO DE TOM CON EL PRÍNCIPE
Tom se levantó con hambre y con hambre salió de casa, aunque su cerebro se hallaba ocupado por los esplendores ya un tanto imprecisos de los sueños de la noche. Vagó de un lado a otro por la ciudad, sin apenas darse cuenta de adónde iba o de qué sucedía a su alrededor. La gente le daba empujones y algunos le insultaban, pero nada de todo ello hacía mella en el ensimismado muchacho. Al poco se encontró en Temple Bar, que era el punto más alejado de casa al que jamás había llegado en aquella parte de la ciudad. Se detuvo, reflexionó unos momentos y luego volvió a sumirse en sus fantasías y dejó a sus espaldas las murallas de Londres. El Strand ya había dejado de ser un camino rural a la sazón y se consideraba a sí mismo una calle, si bien para ello era necesario forzar bastante la imaginación, ya que, aunque a un lado se alzaba una hilera de casas tolerablemente compacta, al otro no había más que una serie de edificios grandes y dispersos, que eran los palacios de los nobles acaudalados y tenían amplios y hermosos jardines que se extendían hasta el río, jardines que actualmente están atiborrados de acres y más acres de lúgubre piedra y ladrillo.
Tom descubrió el pueblo de Charing al cabo de un rato y descansó un poco ante la hermosa cruz que allí erigiera, afligido por la muerte de su esposa, un rey de tiempos ya pasados. Luego, sin prisas, bajó por un sendero tranquilo y bonito que pasaba por delante del majestuoso palacio del gran cardenal y que llevaba a otro palacio, aún más majestuoso y soberbio, que se alzaba más allá: Westminster. Tom se quedó mirando fijamente, con ojos llenos de gozoso pasmo, la inmensa acumulación de albañilería, las extendidas alas, los ceñudos baluartes y torrecillas, el enorme arco de piedra de la entrada, con sus barrotes dorados y su magnífica colección de colosales leones de granito y demás señales y símbolos de la realeza inglesa. ¿Iba a verse satisfecho por fin el deseo de su alma? Ante él se alzaba en verdad el palacio de un rey. ¿Acaso no podía albergar la esperanza de ver a un príncipe de carne y hueso, si el cielo lo permitía?
A cada lado de la dorada verja había una estatua viviente, es decir, un guerrero erguido, majestuoso e inmóvil, vestido de pies a cabeza con una reluciente armadura de acero. A una distancia respetuosa había un nutrido grupo de campesinos y gentes de la ciudad que aguardaban la oportunidad que de verla la realeza tuviera a bien brindarles. A través de otras varias y nobles entradas que perforaban el recinto real llegaban y partían constantemente espléndidos carruajes ocupados por espléndidas personas y conducidos por espléndidos sirvientes y palafreneros.
El pobrecillo Tom, vestido con sus harapos, se acercó y pasaba por el lado de los centinelas con pasos tímidos y lentos, latiéndole el corazón y renaciéndole la esperanza, cuando de pronto, a través de los dorados barrotes alcanzó a ver un espectáculo que casi le hizo gritar de gozo. Dentro había un apuesto muchacho de piel bronceada por el deporte y el ejercicio al aire libre, vestido todo él de sedas y rasos finos, reluciente de joyas, con una corta espada y una daga al costado, ambas con joyas engarzadas, calzados los pies con primorosos borceguíes de tacones rojos y cubierta la cabeza por un garboso gorro carmesí con penachos colgantes sujetos por medio de una enorme gema centelleante. Cerca de él había varios caballeros elegantísimos: sus sirvientes, sin duda. ¡Oh! Era un príncipe, un príncipe, un príncipe vivo, un príncipe de verdad. No cabía la menor sombra de duda al respecto. Por fin había recibido contestación la plegaria que naciera del corazón del joven mendigo.
A causa de la excitación, Tom respiraba entrecortadamente, al tiempo que sus ojos se hacían grandes como platos ante tamaña maravilla y delicia. Todos los pensamientos se apartaban para dejar paso a un solo deseo: acercarse al príncipe y devorarlo con los ojos. Antes de que se diera cuenta de lo que hacía, tenía el rostro pegado a los barrotes de la verja. Casi en el mismo instante uno de los soldados lo apartó sin miramientos y de un empujón lo apartó de allí, haciéndole girar entre la boquiabierta multitud de campesinos tontainas y holgazanes de Londres.
El soldado dijo:
— ¡Vigila tus modales, joven mendigo!
La multitud estalló en carcajadas burlonas, pero el joven príncipe se acercó rápidamente a la verja con el rostro encendido y los ojos llameantes de indignación y gritó:
— ¿Cómo te atreves a tratar así a un pobre muchacho? ¿Cómo osas tratar de esta manera al más pobre de los súbditos de mi padre, el rey? ¡Abre la verja y déjale entrar!
Tendríais que haber visto cómo la veleidosa multitud se descubría la cabeza al oírle. Tendríais que haber oído sus hurras y gritos:
— ¡Viva el Príncipe de Gales!
Los soldados presentaron armas con sus alabardas, abrieron la verja y presentaron armas otra vez mientras el pequeño Príncipe de la Pobreza cruzaba la entrada, cubierto con sus harapos que flotaban al viento, para estrechar las manos del Príncipe de la Abundancia Ilimitada.
—Tienes cara de cansancio y hambre —dijo Eduardo Tudor—. Has sido maltratado. Ven conmigo.
Media docena de sirvientes se adelantaron rápidamente para… No sé para qué. Para entrometerse, sin duda. Pero un gesto solemne y regio los hizo apartarse y se quedaron inmóviles como estatuas donde estaban. Eduardo se llevó a Tom a un suntuoso aposento del palacio que él llamaba su gabinete. Cumpliendo una orden suya, a Tom le fue servida una comida como Tom jamás había conocido salvo en los libros. El príncipe, con principesca delicadeza y cortesía, mandó a los sirvientes que se retirasen para que su humilde huésped no se sintiera embarazado ante sus miradas críticas. Luego se sentó cerca de él y empezó a hacerle preguntas mientras Tom comía.
— ¿Cómo te llamas, muchacho?
—Tom Canty, con su venia, señor.
—Es un nombre raro. ¿Dónde vives?
—En la ciudad, con vuestra venia, señor. Plazoleta de los Desperdicios, cerca del Callejón del Budín.
— ¡La Plazoleta de los Desperdicios! En verdad que también este es un nombre raro. ¿Tienes padres?
—Tengo padres, señor, y también abuela, aunque me resulta indiferente y que Dios me perdone si esto os ofende. También tengo dos hermanas, Nan y Bet, que son gemelas.
—Así que, por lo que dices, tu abuela no es demasiado buena contigo.
—Ni con nadie más, con la venia de vuestra señoría. Su corazón es perverso y se pasa la vida haciendo el mal.
— ¿Te maltrata?
—A veces tiene la mano quieta, ya sea porque duerme o porque la bebida ha podido con ella. Pero cuando vuelve a tener la cabeza despejada, la hace trabajar de lo lindo para darme palizas.
Una fiera expresión apareció en los ojos del pequeño príncipe, que exclamó:
— ¡Qué! ¿Palizas?
—Oh, sí, palizas, con su venia, señor.
— ¡Palizas! A un muchacho tan frágil y pequeño. Óyeme: antes de que llegue la noche será llevada a la Torre. El rey, mi padre…
—En verdad, señor, que os olvidáis de su baja condición. La Torre es solamente para los grandes.
—Es verdad. No lo había pensado. Estudiaré qué castigo hay que aplicarle. ¿Tu padre es bueno contigo?
—No más de lo que lo es la abuela Canty, señor.
—Los padres son todos iguales, tal vez. El mío no tiene un carácter muy dulce que digamos. Golpea fuerte, aunque no a mí. Pero no siempre me escatima los insultos, tenlo por seguro. ¿Qué tal te trata tu madre?
—Es buena, señor, y no me causa penas ni dolor alguno. Y en esto Nan y Bet se parecen a ella.
— ¿Qué edad tienen las niñas?
—Quince años, con su permiso, señor.
—Lady Elizabeth, mi hermana, tiene catorce y lady Jane Grey, mi prima tiene la misma edad que yo y, además, es bonita y graciosa. Pero mi hermana lady Mary, con su lúgubre talante y… Mira, ¿acaso tus hermanas les prohíben sonreír a sus criados para que el pecado no destruya sus almas?
— ¿Mis hermanas? Oh, ¿creéis, señor, que ellas tienen criados?
El pequeño príncipe contempló con expresión grave al pequeño mendigo durante unos instantes y luego dijo: