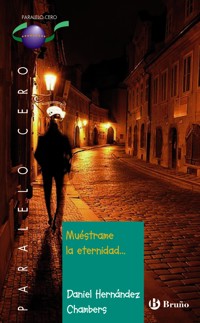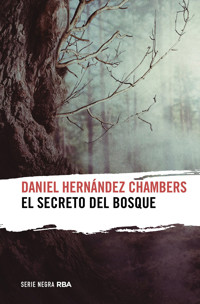
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Todo lugar oculta secretos. Toda persona también. Un pueblo del norte. Unas leyendas oscuras. Unos crímenes silenciados. Casi nadie conocía el bosque de Moreña como Carolina, por eso descubrió el lugar perfecto para que no la encontraran cuando jugaran al escondite. El día que decidió utilizarlo, desapareció. Nadie volvió a verla jamás. Treinta y seis años después, una violenta tormenta arroja a la playa varios restos humanos. El jefe del Departamento Forense policial de Madrid, y hermano de Carolina, quiere saber si alguno de esos huesos pertenece a la niña perdida. Por eso, envía a Estefanía Román para averiguarlo. Estefanía ha vivido unos meses turbulentos tras perder a su hijo y ver cómo, por sorpresa, su primera novela se ha convertido en un éxito. El encargo de su jefe le parece ideal para volver al trabajo después de una excedencia. Sin embargo, el halo misterioso que envuelve a Moreña complica la investigación como nunca podía imaginar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© del texto: Daniel Hernández Chambers, 2023.
Autor representado por Silvia Bastos, S.L., Agencia Literaria.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: junio de 2023.
REF.: OBDO189
ISBN:978-84-1132-389-5
EL TALLER DEL LLIBRE•REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
Todos los derechos reservados.
—¿Puedes oírme? ¿Me oyes?
—Sí. Bueno, lejos y mal. Se corta un poco. Dime...
—Los que lo hicieron... siguen aquí... Todavía están aquí.
PRIMERA PARTE
EL ESCONDITE PERFECTO
DÉCADA DE 1980
Carolina conocía el lugar perfecto. Lo había descubierto por casualidad unos días atrás y había guardado el secreto para que ninguno de los otros se le adelantase. Ni siquiera se lo había dicho a Raquel. Ahora, mientras Joaquín contaba hasta cien, con los ojos cerrados y la frente apoyada en el dorso de las manos cruzadas contra el tronco rugoso de un avellano, Carolina esperó a que los demás echasen a correr. Algunos competían por llegar los primeros a un mismo escondite, y otros simplemente pretendían alejarse de Joaquín, sin haber decidido aún dónde se ocultarían. Ella no quería que nadie la viera, porque siempre había alguno que se chivaba de dónde se habían escondido los otros. Carolina quería ganar la partida, estaba un poco disgustada consigo misma porque últimamente era de las primeras en ser descubiertas.
Cuando Joaquín llegó a treinta ya solo quedaba Carolina cerca de él. La chica respiró hondo y salió a escape, hacia el corazón del bosque. No pudo reprimir una sonrisa de triunfo. Era imposible que la encontrasen, ni aunque se unieran todos para buscarla.
Las agujas de los pinos y las ramitas caídas crujían bajo sus pies. Realizó varios cambios de dirección, en zigzag, por si alguien la seguía con la mirada. Los árboles y los desniveles del terreno hicieron el resto. Joaquín no habría llegado a sesenta cuando Carolina alcanzó la hondonada que cruzaba el bosque de norte a sur, como una cicatriz antigua. Bajó por su lado oriental, pero con las prisas resbaló y cayó sobre su trasero, entre la hojarasca. Soltó un quejido, aunque enseguida se puso otra vez en pie. Un simple resbalón no iba a dar al traste con su plan. Saltó al fondo de la hondonada y ascendió por la otra ladera, más escarpada y rocosa. Desde arriba, miró hacia atrás para cerciorarse de que ninguno de sus amigos la había seguido. Se levantó un poco el pantalón corto y vio que la caída le había causado un raspón en la nalga izquierda, pero no era gran cosa, así que reanudó la carrera.
El anciano tejo destacaba entre los demás árboles por su tronco enorme y retorcido; en algún momento de su historia había debido de estar a punto de vencerse, pero había conseguido resistir y recuperar la verticalidad. Más o menos. Dos de sus ramas más gruesas semejaban brazos poderosos de gigante: uno se había inclinado hasta tocar el suelo, como si estuviera apoyándose, y el otro estaba doblado por la mitad hacia arriba casi en ángulo recto. Desde donde llegó Carolina, no se advertía nada, pero el lado opuesto del tronco presentaba una hendidura, una grieta con forma de lágrima en uno de los pliegues de la madera.
El espacio no era suficiente para un adulto, pero sí para una niña delgada como ella. Miró a su alrededor por si algún ojo ajeno la espiaba y luego se deslizó al interior del tejo.
Por dentro, el hueco se ensanchaba. Parecía que en aquel punto del árbol solo quedaba la corteza, la capa exterior. No le asustaban las arañas, que habían tejido allí intrincadas telas de tamaño asombroso, pero le gustaban mucho menos las tijeretas, que abundaban y correteaban por todas partes.
Se dispuso a esperar y se entretuvo imaginando el desarrollo del juego. Su hermano Cisco sería de los primeros a los que descubriría Joaquín, siempre lo era, y el grupo de niños más pequeños también, Álvaro, Sebas, Encarna y Antonia, porque no se atrevían a alejarse demasiado y se escondían todos juntos o de dos en dos. A veces, si el que pagaba era uno de los mayores, se apiadaba de ellos y hacía como si no los viera, miraba hacia otro lado y les permitía llegar al avellano que tenían que tocar para salvarse. Pero Joaquín no era de esos, a él le gustaba atraparlos a todos, sin que ninguno pudiera salvarse. Por eso jugar contra él era más divertido. Si el último lograba llegar al avellano antes de ser descubierto, podía salvarlos a todos, y entonces la partida comenzaba de nuevo. Eso era lo que Carolina se había propuesto. Así, de paso, haría rabiar a Joaquín. Ambos se tenían algo de manía, sobre todo desde que él había dicho que de mayores serían novios y Carolina había contestado que de eso ni hablar.
Fuera como fuese, aunque no consiguiese ganar, pasado un rato saldría del interior del tejo. No quería que se supiera su secreto hasta que ella misma decidiera revelarlo.
Tras unos minutos empezó a impacientarse. ¿Debería salir ya o era mejor aguantar un poco más? A aquellas alturas, Joaquín ya habría encontrado a varios, quizá a la mayoría. Carolina imaginó la cara de frustración de su hermano. A Cisco no le gustaba perder, pero lo hacía constantemente. Pobre. Algunos se burlaban de él cuando perdía a cualquier juego y de la rabia se le saltaban las lágrimas; de vez en cuando se enfadaba tanto que se marchaba cabizbajo a casa, y cuando ella llegaba se lo encontraba encerrado en la habitación que ambos compartían, sentado en el suelo, con los ojos rojos y una mueca de odio hacia el mundo entero. Ella le intentaba hacer ver que incluso perder podía resultar divertido, que uno podía hartarse de ganar siempre, le recordaba aquella frase del abuelo, que las historias más interesantes las cuentan los que pierden, pero a Cisco no se le pasaba el berrinche hasta que se quedaba dormido.
De pronto oyó un aleteo por encima de su cabeza. Le encantaba el bosque, con su silencio irreal, siempre cargado de sonidos dispares y extraños. Hasta hacía bien poco, su máxima ilusión había sido transformarse en una de aquellas criaturas que, según su abuelo, vivían en el bosque. Ahora ya no. Desde que había descubierto en un estante de casa un atlas, se le había metido entre ceja y ceja irse a Islandia. Muy seria, se lo había comunicado a sus padres, que habían reaccionado con una sonrisa, sin hacer el menor comentario, habituados a los planes fantásticos de su hija.
Ahora fue un crujido lo que oyó. Un chasquido, más bien. Algo que se rompía al ser pisado. Carolina aguantó la respiración un instante, pero enseguida se dejó llevar por la tentación de asomarse.
EN LA ARENA
TREINTA Y SEIS AÑOS DESPUÉS
Primero fue el mar, que se agitó y arremetió con creciente furia contra la costa. Luego llegaron desde el norte y el oeste las nubes, azules, violetas y negras, y, por último, el viento y la lluvia. Gotas como puños de gigantes golpeaban el suelo, los tejados de pizarra, las ventanas. Aullidos de lobos hambrientos se colaban por los resquicios de los postigos cerrados, aumentaban de volumen en las esquinas y ahogaban las conversaciones. En una tierra acostumbrada a las inclemencias del tiempo, los más viejos prometieron que no habían visto en su vida una tempestad igual. Los barcos buscaron refugio en el puerto más cercano, las mujeres se santiguaron, los niños se reunieron en las ventanas para no perderse aquel espectáculo devastador.
Bajo las olas, que avanzaban en formación como soldados de agua que pretendieran conquistar tierra firme, la furia de la marea arrancaba del légamo del fondo los cascos oxidados y podridos de viejos pesqueros hundidos, los retorcía, los despedazaba y esparcía sus restos mezclándolos con fantasmas de ahogados que eran vapuleados por las corrientes.
Cuando amainó, la playa de Moreña era un muestrario de objetos perdidos: maderos rotos, algunos con fragmentos de nombres trazados a grandes brochazos, algas podridas, una toalla que algún incauto había olvidado, hamacas rotas, una tabla de surf, bolsas de plástico, la pata de una silla, una camiseta del Athletic de Bilbao con el nombre de Julen Guerrero. Y huesos. Más de una decena de huesos. Una calavera semienterrada en la arena encharcada, con las cuencas vacías de sus ojos mirando el mar en retirada. Otra más allá, volcada, como una piedra más.
Su descubrimiento dio pie a toda una cadena de llamadas telefónicas que recorrieron la geografía del país de norte a sur.
LA DOCTORA
Al parpadear, Estefanía Román volvió a la realidad y cayó en la cuenta de que llevaba demasiado tiempo allí quieta, delante de aquel árbol, apartada unos metros del sendero que serpenteaba a través del parque. El árbol tenía un tronco retorcido y hueco, pero seguía con vida, aunque costaba adivinar cómo, pues en algunas partes parecía no existir más que una fina capa de corteza, como una armadura que pretende mantenerse en pie cuando el guerrero que la lleva puesta ya ha fallecido. Estefanía pensó que aquel árbol y ella tenían algo en común; ambos estaban vacíos por dentro, pero se mantenían en pie.
Había decidido volver al sendero cuando la melodía frenética de Thunderstruck brotó de su teléfono móvil. Lo sacó del cinturón y reconoció el número que mostraba la pantalla. Pasó la yema del dedo índice por encima para aceptar la llamada.
—Dime, Francisco.
Francisco Alverola Nogales era su antiguo jefe en el Departamento Forense, un tipo que tenía más de político que de médico pero que, para sorpresa de casi todos, había mejorado enormemente las condiciones del departamento y se había revelado como un directivo eficaz y dialogante. Su llegada, tres años atrás, había provocado recelos por su juventud y por los rumores fundados de que se había valido de una amplia red de contactos para conseguir el puesto, pero su buen hacer había servido para que la desconfianza se disipase y las habladurías quedasen relegadas a un segundo plano. Quizá la edad similar, y el hecho de que Estefanía había sido la única que no había deseado el puesto de jefe, habían servido para que Francisco viese desde el principio en ella a una especie de aliada. Se llevaban bien, e incluso en un par de ocasiones habían salido a cenar en parejas; ella con Gabriel, él con Montse.
Luego Estefanía había solicitado la excedencia por su éxito imprevisto como escritora, y el contacto entre ambos había empezado a espaciarse.
—¿Cómo estás? —Antes de que ella pudiese contestar, se disculpó—: Perdona, es una pregunta estúpida. No te esfuerces en decirme cómo estás, intento hacerme una idea. Y lo cierto es que no te llamo por eso.
Estefanía aferró el teléfono mientras sus ojos volvían a recorrer el tronco del árbol hueco, rugoso y vapuleado por el viento. Llevaba días sin hablar con nadie, ni siquiera un «buenos días» al cruzarse con un vecino. Ni una palabra había salido de su boca; como mucho, una media sonrisa al pagar en el supermercado. Se había acomodado al silencio y agradeció a su jefe no tener que explicarle lo desgarradores e irreparables que eran sus sentimientos.
—¿Por qué me llamas, entonces? —Su propia voz le sonó extraña, como si no fuera del todo suya, sino más bien la de una desconocida.
—Por trabajo, Estefanía.
—Sigo en excedencia, Francisco.
—Lo sé, lo sé. Pero..., esto es importante.
—No estoy preparada para volver, Francisco.
—Ya, bueno, no te pido que vuelvas aquí. Y no te habría llamado si no te necesitara. —Las pausas dejaban claro que le costaba expresarse—. Estefanía, ¿has oído lo de la playa?
—No —respondió tras comprender que en un primer momento solo había negado con la cabeza, como si el otro pudiera verla. Llevaba días sin encender la televisión ni la radio. La música era lo único que la había acompañado, una vía de escape para cerrar los ojos, tumbada en el sofá, y evadirse—. ¿Qué playa?
—La playa de los huesos.
—¿Cómo?
—Déjame que te lo explique, ¿de acuerdo? Te cuento lo que hay, lo que quiero de ti, y luego me das un sí o un no. Te prometo que si es un no, lo aceptaré y no volveré a molestarte hasta que estés de vuelta. —Otro silencio, en el que ella asintió mordiéndose los labios y él buscó las palabras adecuadas sin encontrarlas—. El caso es que han aparecido varios huesos en una playa. Huesos de varias personas. De niños. No es nuestra jurisdicción, claro, pero... Pertenece al pueblo donde me crie, en el norte. Sigo teniendo muchos conocidos allí y algunos contactos... Me han avisado enseguida.
—Un asesino en serie —murmuró Estefanía.
—Es... es complicado, Estefanía. Ese pueblo, Moreña, bueno, es como si fuera un mundo aparte. Está muy lejos de cualquier otro lugar. Siempre ha habido historias..., desde hace una eternidad. A mí me explicaron esas historias como leyendas, como cuentos de terror para que los chavales tuviésemos cuidado, pero las historias eran ciertas. Algunas, al menos. —Un nuevo silencio, más largo y cargado que los anteriores—. Escucha, llevo desde ayer pegado al teléfono. He conseguido que me autoricen a participar en esto. —Estefanía arqueó las cejas: aquello demostraba que los contactos de Francisco eran más importantes de lo que nadie en el departamento había llegado a imaginar—. Pero no quiero.
—No te entiendo. ¿Dices que has conseguido que te den la autorización, pero que no quieres?
—No puedo. Por eso te estoy llamando, porque... necesito que seas tú la que vaya allí.
«Estoy en excedencia». No fue hasta casi un minuto después que se dio cuenta de que su voz no había brotado de su garganta, que se había quedado atrapada en su cabeza.
—No me has dicho que no —continuó Francisco—. No me has dicho nada.
—Porque no sé qué decirte. No... Creo que no estoy preparada para volver. Todavía no.
—No volverías al departamento, Estefanía. Irías directamente allí.
—¿Por qué? ¿Por qué no quieres ir tú? ¿Por qué quieres que vaya yo?
—Porque confío en ti, porque sé que lo harás bien. Porque, además de forense, eres escritora. Porque quiero que quien vaya sea alguien en quien pueda confiar, y no hay nadie en quien confíe tanto como en ti.
—¿Fermín?
—Fermín es extraordinario, claro. Pero no tengo una relación especialmente buena con él, lo sabes.
—¿Por qué no tú?
—Porque no me atrevo, Estefanía. No puedo involucrarme. —Silencio—. Mi hermana... Puede que alguno de esos huesos sea suyo, Estefanía.
—¡¿Qué?! No sabía... Nunca habías dicho...
—Hace treinta y seis años. Intento no pensar en ello. Escucha, ojalá no tuviera que hacerlo, pero te lo pido como un favor personal. Necesito... Te necesito allí.
Estefanía cerró los ojos y suspiró con fuerza.
El silencio se extendió durante varios segundos, haciéndose sólido y tenso.
—Sí, cuenta conmigo.
Ahora el suspiro lo soltó su jefe.
—Gracias. Muchas gracias. ¿Podemos vernos? ¿Dónde estás ahora?
Estefanía abrió de nuevo los ojos y miró a su alrededor. Por el sendero pasaba un hombre de mediana edad corriendo. Más allá había pequeñas arboledas y elevaciones del terreno tapizadas de hierba. Una joven jugaba con un pastor alemán.
—A media hora de cualquier parte —dijo.
—Un café en El Africano y hablamos con calma, ¿te parece?
—Había salido a correr un poco, me queda más cerca La Estación. ¿Sabes dónde está?
—Sí, el grande que hace esquina, con la puerta verde, ¿verdad? ¿En media hora allí?
—Supongo, sí. Se me han quitado las ganas de correr, así que puede que tarde un poco más. Y no llevo dinero encima, así que paga el jefe.
ATERRIZAJE
MAYO DE 1945
Al Heinkel 111 se le había acabado el combustible hacía rato y planeaba cada vez más y más bajo en un intento por alcanzar la costa, ya visible porque el sol acababa de salir. El piloto, agotado y tenso, no las tenía todas consigo. Las prisas por despegar de Oslo le habían llevado a errar en los cálculos, y ahora el terreno accidentado que se perfilaba ante él no invitaba a intentar un aterrizaje forzoso.
La estructura entera de la aeronave se estremecía, como si faltara poco para que comenzase a deshacerse en pedazos.
Viró hacia el oeste y, poco después, se dibujó una bahía a sus pies, con una ciudad al fondo, bordeada por la franja de arena de una playa.
Era la única opción. La arena o el mar, y luego tratar de salir nadando.
Ordenó a los que le acompañaban a bordo que se preparasen y comenzó a descender.
LA ESTACIÓN
Pese a que fue caminando, Estefanía llegó al mismo tiempo que Francisco, que había encontrado una plaza libre justo delante del local. Estaba aparcando su todoterreno cuando vio a la doctora por el espejo retrovisor. Iba vestida con unos leggins y una sudadera, tenía el pelo recogido en una cola y se percibía la pátina de sudor que cubría su piel. Francisco pensó que probablemente nadie que la viera en aquel momento imaginaría que se trataba de una de las mejores médicos forenses que él había conocido. Se apeó del vehículo, avanzó hasta ella y ambos se envolvieron en un abrazo que no requería palabra alguna. A continuación, entraron en el bar y fueron a una de las mesas del fondo. A aquella hora la clientela era escasa.
—Estás a tiempo —empezó Francisco.
—¿De qué?
—De cambiar de opinión. Si te lo has pensado mejor mientras venías hacia aquí, lo aceptaré.
—Tranquilo. Lo he pensado, sí, y no lo tengo claro, pero quizá me venga bien. Necesito tener algo en lo que pensar para quitarme otras cosas de la cabeza. —Su jefe asintió, comprensivo—. Pero primero tienes que ponerme al corriente.
Francisco esperó a que el camarero les sirviera dos tazas de café con leche, uno con leche de soja, el otro con azúcar moreno, y regresase a la barra. Una vez de nuevo a solas los dos, él se rascó un momento la nariz, jugueteó con el sobrecito de azúcar entre sus dedos y volvió a dejarlo junto a la taza antes de comenzar a hablar.
—Los datos se resumen rápido, no tenemos muchos. Hubo una tormenta, una de esas típicas del norte, pero esta más violenta, la más brutal de las últimas décadas a decir de los meteorólogos, una ciclogénesis explosiva. Duró días. En varios puntos del Cantábrico las olas rompieron en pedazos varios paseos marítimos e inundaron casas cercanas, y en Moreña dejaron la playa alfombrada de huesos. Algunos están completos, con otros no ha habido tanta suerte. Hay incluso dos calaveras. Lo demás es, por ahora, leyenda. —Se decidió a abrir el sobrecito y vaciar el contenido en su taza. Luego, mientras removía el café con la cucharilla, sus ojos siguieron el torbellino del líquido para viajar al pasado. Durante los minutos siguientes no levantó la vista en ningún momento—. Cuando era niño vivíamos en Moreña. Es uno de esos pueblos que permanecen en cierto modo aislados, aunque tampoco quiero que te imagines nada del otro mundo. Es un pueblo de costa y en verano tiene sus turistas, como todos. Pero sí tiene su... No sé cómo llamarlo. Su propio universo, su propia mitología, si quieres decirlo así. Tal vez porque era un niño cuando viví allí, pero siempre tenía la impresión de que era un lugar cerrado, de que se encontraba aparte del resto. Igual solo era una sensación mía, puede ser. La cuestión es que aquellos veranos eran fantásticos. ¿Verdad que siempre uno recuerda los veranos de la infancia como algo irrepetible? Aquellos veranos eran así. Si hay una época de mi vida a la que me gustaría volver, revivirla, es esa... Antes de que ocurriera lo que ocurrió, claro. Después ya no he vuelto a Moreña, no he podido. Alguna vez estuve a punto de hacerlo, pero detenía el coche en mitad de la carretera y siempre acababa dando media vuelta. —Hizo una pausa, dio un sorbo de café con los ojos cerrados, con el pasado más próximo, casi al alcance de la mano—. A mi hermana y a mí nos separaban dos años y medio, ella era mayor y por eso llevaba la voz cantante. En el pueblo teníamos una pandilla que aumentaba y menguaba según el día. Había chicos y chicas, más chicos, eso es verdad; la mayoría tenía la edad de mi hermana, pero no había apenas diferencias. Nos encontrábamos en el bosque, o en la cala, o en la plaza, y ya no nos separábamos hasta que se hacía de noche y las voces de nuestras madres nos reclamaban a gritos. —Sus ojos quedaron fijos en un punto indeterminado de la mesa, aparentemente concentrado en las caprichosas líneas de la superficie de madera, pero, en cuanto se decidió a hablar de lo sucedido años atrás, giró el cuello y miró por encima del hombro, como si el pasado estuviera allí, a su espalda, y no en su cabeza y en su alma—. Hace treinta y seis años mi hermana Carolina desapareció en el bosque. Tenía doce años. Yo, nueve. —Se pasó la lengua por los labios para humedecerlos—. No supimos nunca qué le ocurrió. No la encontramos.
—Joder, lo siento. —Francisco hizo un gesto impreciso de negación y Estefanía preguntó—: ¿Alguien se la llevó?
—Pensamos que se había perdido. Estábamos jugando al escondite en el bosque y ella no volvió a salir. Luego, con el tiempo, pensamos que sí, que alguien había tenido que llevársela... Pero... —Hizo una pausa, durante la cual los dedos de su mano derecha comenzaron a tamborilear nerviosos en el borde de la mesa.
Estefanía no quiso decir nada. Prefirió esperar a que su jefe hallase las palabras.
—Unos años antes —continuó por fin— se había producido una serie de desapariciones en la comarca. Todas de niños. Ni Carolina ni yo habíamos nacido entonces, y cuando lo oíamos contar nos parecía una de esas historias tenebrosas para asustarnos y que no nos alejásemos demasiado, que permaneciéramos a la vista de los mayores y que no nos fiásemos de los extraños. Una variante del Hombre del Saco, ya sabes. Pero la historia era cierta. Sin duda, se había exagerado en algunos aspectos con el tiempo y se había inflado el número de víctimas, pero era cierto que habían desaparecido al menos cuatro niños.
—¿Y tampoco se supo nada más de ellos?
Francisco chasqueó la lengua contra los dientes superiores y negó con un movimiento lento de la cabeza hacia ambos lados.
—Imagínate: una comarca donde casi todo el mundo se conocía, a mediados de los sesenta. Cuando esos niños desaparecieron y no se volvió a saber de ellos, empezaron a circular todo tipo de historias. Fantasías, ya sabes. Alguien recordó una vieja leyenda, una tontería... Criaturas extrañas que salían del bosque, o de las montañas, o del mar, y se los llevaban. O que habían sido víctimas de brujería... En el siglo XVI se celebró en la región un juicio de la Inquisición por brujería, y nunca se ha querido olvidar del todo. ¡Buf!, perdona, ya sé cómo suena todo esto. A Carolina y a mí, bueno, y a toda la pandilla de entonces, nos gustaban esas historias, sobre todo las de las brujas. A veces nos reuníamos y contábamos historias de terror. Hazte una idea, todos fingíamos que no sentíamos ningún miedo, pero luego no pegábamos ojo. Al menos, yo no. En la zona, había varias mujeres que encajaban en la imagen que cualquier chiquillo tiene de una bruja malvada. Pero no eran más que mujeres mayores, feas, solteronas o viudas, que estaban hartas de que les pisoteásemos el jardín o les hiciéramos alguna trastada.
»Las desapariciones cesaron tan bruscamente como habían comenzado y, como no pudieron explicarse, la gente siguió echando mano de esas historias. Y cuando desapareció Carolina, algunos dijeron que era cosa de brujas o de alguna de aquellas criaturas que nadie había visto pero en las que muchos querían creer.
—¿Tú también?
—No tenía ni diez años, Estefanía. Por supuesto que lo creí. Tú no has visto ese bosque, ni ese mar.
LA ESCRITORA
El coche de Gabriel estaba aparcado frente a la casa de Estefanía. La casa en la que hasta hacía poco ambos habían vivido juntos.
Estefanía se detuvo. Necesitaba darse una ducha, repasar la conversación con Francisco y asegurarse de que realmente quería aceptar el encargo. Al despedirse en La Estación, su jefe le había dicho una vez más que se lo pensara durante la tarde. A pesar de que ella había dicho que sí, él comprendía que se trataba de algo que se salía de lo habitual, y le había insistido en que lo meditara a solas.
La idea, o al menos así se lo había presentado él, era que podría solucionar varios problemas a la vez. Por un lado, resolver la desaparición de su hermana; por otro, recuperar el contacto con su trabajo, aunque fuera de manera indirecta, y, de paso, encontrar quizá material para un segundo libro. Había pasado demasiado tiempo desde el primero y tanto los lectores como, en especial, sus editores, reclamaban un nuevo título.
Además, aunque esto Francisco no lo había dicho, estaba el aliciente de cambiar de aires. Estefanía había pensado en ello varias veces: marcharse, mudarse de forma temporal a otra ciudad, incluso a otro país, cambiar el escenario de sus días, demasiado monótonos de un tiempo a esta parte. Había hecho una pequeña selección de posibles objetivos: Irlanda, cuna de tantos escritores a los que admiraba; Londres, donde sin duda podría perderse y pasar desapercibida; París, pese a que su nulo dominio de la lengua francesa le paraba los pies.
Desde hacía ya seis meses, Estefanía se sentía vacía. Le habían arrebatado lo mejor que tenía y ni siquiera tenía oportunidad de recuperarlo. No existía esa opción, no había vuelta atrás. Había perdido al bebé que esperaba y la reacción de Gabriel había sido del todo insospechada y muy desagradable. La había culpado a ella por empeñarse en continuar trabajando pese a los consejos del médico. Los primeros meses del embarazo habían sido desastrosos y se había visto obligada a guardar cama. Su cuerpo pareció reaccionar en un principio a la presencia de la diminuta criatura en su interior, pero después volvió la calma, se suavizó el malestar, aunque nunca desapareció del todo. Ella quiso trabajar y Gabriel quiso que se quedase en casa, pero él acabó cediendo. Y, de repente, una mañana, tras varias jornadas de trabajo intenso, notó una aterradora ausencia de movimiento. Lo supo antes de que se lo confirmaran: el bebé había muerto. Ella, que iba a ser su madre, se había convertido en su tumba. Ahora estaba vacía, como el árbol frente al que se había parado en el parque y que, sin embargo, seguía sosteniendo en lo alto una frondosa copa de oscuro color verde.
La falta de apoyo por parte de Gabriel y sus duras acusaciones habían significado también el final de la historia que compartieron durante cinco años. Las disculpas llegaron demasiado tarde, y Estefanía sabía que jamás podría olvidar ni perdonar las palabras y las miradas, así que cortó todos los hilos que los unían. Y ahora allí estaba su coche. Hacía unas semanas que él había vuelto a llamarla, y, como ella no le contestaba, repetía la llamada día tras día.
Al final, Estefanía respondió solo para decirle que se olvidara de ella, que no deseaba volver a saber nada de él. No habían puesto un punto y aparte, sino un punto y final.
Gabriel no se mostró dispuesto a aceptar tal cosa. Para él solo habían sido unos puntos suspensivos, dijo. De nuevo más llamadas, y de nuevo más silencios de parte de Estefanía.
Y ahora el coche en la puerta, y él, casi con toda seguridad, dentro de la casa. Un juego de llaves nunca reapareció tras su marcha.
A Estefanía no le apetecía hablar con nadie, menos aún con él. Solo quería pensar. Meterse bajo el chorro cálido de la ducha y pensar. Giró sobre sus talones y poco le faltó para alejarse, pero no se movió del sitio. Volvió a girarse, recorrió la distancia que la separaba de su puerta principal y abrió.
Gabriel estaba de pie en la cocina, con una lata de Coca-Cola que debía llevar en la nevera desde que se habían separado.
—Hola, Fany...
—Tienes un minuto para salir de aquí. Un minuto, luego llamo a la policía.
—Eh, para, Fany. Solo quiero hablar contigo. No me coges el teléfono.
—Y deja la llave con la que has entrado en la encimera.
—¡Fany! Habla conmigo, por favor.
—Ya lo hablamos todo.
—Sí, los dos dijimos un montón de cosas... Vamos, Fany. Ambos cometimos errores.
Estefanía estuvo a punto de entrar en la discusión, pero logró contenerse. Lo que hizo fue mirar su reloj.
—Medio minuto —dijo—. Recuerda: la llave la dejas aquí al largarte.
Se miraron, y Gabriel supo que más le valía salir de allí.
Estefanía tuvo la tentación de ir hacia la ventana, para verlo entrar en el coche y marcharse calle abajo, pero no lo hizo. No quería dejar el menor resquicio para que la nostalgia se apoderase de ella.
Durante mucho tiempo había estado convencida de que Gabriel era el hombre de su vida, la razón por la que ninguna de sus relaciones anteriores había funcionado del todo bien; como si, en su fuero interno, hubiera sospechado que todavía no había dado con su media naranja. Con él todo había ido bien desde el principio. Habían comenzado poco a poco, sin las prisas más propias de la juventud, pero ella no había tardado mucho en creer que esa relación sería la definitiva.
Quizá por eso se sentía ahora tan abatida; había perdido al bebé y casi al mismo tiempo a su pareja. Y justo después de que todo en su vida hubiera adquirido el cariz de un cuento de hadas. Autosuficiente e independiente, era sin embargo feliz compartiendo su vida con Gabriel. Tenía un puesto fijo y bien remunerado en el que, además, se sabía apreciada y respetada, y en el que disfrutaba, y, por si faltaba algo, hacía ya tres años y medio había decidido por fin sentarse a escribir en serio. Después de hacerlo casi a escondidas desde su adolescencia, y de enviar algún relato del que se sentía plenamente satisfecha a probar fortuna en diversos concursos, sin conseguir más que unos cuantos accésits y un segundo premio, una tarde comenzó a tomar notas y realizar esquemas de una idea que hacía mucho que rondaba su cabeza.
Paso a paso, aquello fue cobrando forma. Día tras día, semana tras semana, el texto fue creciendo y, en un momento determinado, tuvo la certeza de que la historia valía la pena. La historia y los personajes que la poblaban. Y a partir de entonces ya no dejó ni un solo día de escribir, aunque solo fuera para añadir una nueva frase o corregir un capítulo anterior, o reescribir un párrafo o una escena entera. Intuía que, lo más seguro, una vez lo terminase, el texto encontraría el mismo final que todos los anteriores: unos cuantos amigos lo leerían, alguno de ellos se atrevería a comentar sus opiniones con ella, y poco más. Aun así, siguió adelante.
Había amaneceres que la sorprendían sentada ante su ordenador, avanzando en la historia o volviendo atrás para pulir una parte anterior, lo cual no era sino otra manera de avanzar.
Cuando terminó, ocho meses y un día después de haber empezado, lo primero que sintió fue una mezcla de alegría desbordante y una profundísima tristeza. Alegría por llegar al final; tristeza exactamente por lo mismo. Llenó sus pulmones de aire y los vació poco a poco. Se puso en pie, dio un par de vueltas por su estudio, volvió a sentarse y releyó las últimas líneas. Luego fue a la primera página, que casi se sabía de memoria; era consciente de que convenía dejar el texto en reposo durante un tiempo e intentar volver a él como un lector virgen, pero le podía la impaciencia...
Volvió a levantarse. Fue a la cocina y se preparó una infusión y un sándwich. Después llamó a Gabriel y le dijo que había terminado. Él prometió que sería su primer lector; de hecho, ya había leído unos cuantos capítulos y aseguraba que le gustaban.
Pasaron los días, una semana entera. Estefanía no pudo aguantar más, así que se sentó a leer su obra. Hizo correcciones y varios cambios, pero tuvo la agradable impresión de que el texto estaba bastante limpio y que la historia no presentaba ningún error de coherencia. Es más, pese a que ella misma la había inventado, la historia la arrastraba en volandas página tras página. ¿Haría lo mismo con otros lectores? Cambió el título original de Los huesos me hablan por otro que le resultaba más sugerente: La lectora de huesos.
Tenía claro que enviar la novela a cualquier editorial, sin ninguna obra anterior publicada y sin contactos, era una ingenuidad. Tampoco le atraía la opción de autopublicarla en internet. Una cosa era subirla a la red, labor sencilla, y otra dedicar horas sin fin a facilitar que algún lector pudiera encontrarla entre toda la maleza digital. Estefanía no contaba con alma de comercial. Ya tenía su trabajo en el laboratorio y su afición por la escritura, no quería dedicarse en cuerpo y alma a inundar la red de anuncios y propaganda de su propia novela. Preguntó a sus amigos, con la teoría oriental del hilo rojo en mente, y le sonrió la suerte. Una de sus mejores amigas, Cris, había salido un tiempo con un chico cuya hermana había trabajado en una agencia literaria. Por fortuna, pese a que habían roto, mantenían una relación cordial. Después de la agencia, la hermana había pasado a trabajar en una editorial, pero se trataba de una editorial especializada en literatura infantil, así que en ese sentido no podía ayudarla; sin embargo, todavía tenía contacto con la agencia. Aunque, claro, antes la leería ella misma; no quería pedir favores sin estar segura de que merecía la pena.
Estefanía le envió la obra a Cris, quien se la reenvió a su ex, y este se la pasó a su hermana. Al parecer los tres la leyeron más o menos al mismo tiempo. Días más tarde, Estefanía recibió una llamada entusiasmada de Cris en la que le decía que le había encantado. Dos días después Cris volvió a llamarla, esta vez para comunicarle que tanto a su ex como a la hermana de este también les había gustado. La hermana se había comprometido a hacérsela llegar a sus antiguos compañeros de la agencia.
Estefanía intentó no ilusionarse. Que su texto entrase en la agencia no significaba necesariamente que lo fueran a leer, y, aun en el caso de que lo leyeran, no tenía por qué gustarles. Y, si por casualidad les gustaba, eso no implicaba que fueran a ofrecerse a representarla, ni mucho menos que consiguieran que alguna editorial quisiera publicarla.
Contaba con la ventaja del laboratorio. Su trabajo allí era tan absorbente que consiguió no pensar apenas en la novela durante unas semanas. Y entonces sonó su móvil. Quien llamaba se presentó como Jaime Fontás, de la Agencia Literaria FEK (Fontás, Espín y Konrad). Sí, habían leído la novela; sí, les había gustado; sí, querían representarla. Y sí, estaba seguro de que hallarían una editorial para ella.
Estefanía leyó el contrato que le pusieron sobre la mesa, le pareció aceptable y lo firmó. Y pasó el tiempo.
Pero no mucho. Unos dos meses después, Fontás volvió a ponerse en contacto con ella: había una editorial interesada. Fontás alardeó de conocer a la directora editorial y haberle pedido que pusiera Huesos, como se refería él a la novela, por encima de otras obras pendientes.
—Le costó hacerme caso, por supuesto —dijo—, pero le insistí para que al menos leyera los primeros capítulos. Y lo hizo. —Y aquí Fontás soltó una risita de satisfacción.
—Es buena editorial, ¿no? —Estefanía nunca había prestado mucha atención a los nombres de las editoriales. En ocasiones compraba libros por su portada y, sobre todo, por lo atractivo que resultara el texto de la contraportada; en otras, confiaba en las recomendaciones de algunas amistades con gustos similares al suyo. No solía dedicar tiempo a buscar reseñas en la red ni se fijaba en cuál era el sello que los había publicado.
—Sí, es buena.
—¿Y la oferta?
—De eso quería hablarte —dijo entonces su agente—. No... Desde luego, no es una mala oferta, pero me temo que han tenido muy en cuenta que eres una autora novel, y que no tienes, aún, nombre en el mundillo. Según sus propias palabras, quieren arriesgarse pero no volverse locos. En fin, la oferta me parece aceptable, pero no es nada del otro mundo, si te soy sincero.
El deseo de Estefanía era publicar. No había pensado hacerse rica con ello. Tenía su trabajo de forense y una cuenta de ahorros más que saneada. Lo cierto es que era una persona que no solía pensar demasiado en el dinero, pues hacía mucho desde la última vez que había mirado con aprensión la cifra de su saldo en el banco.
—Acepto —se le escapó—. Si tú crees que la oferta es correcta, la acepto.
—No —le atajó Fontás.
—¿No?
—De momento, no —explicó su agente—. Dame un margen, Estefanía, ¿de acuerdo? Envié la obra a varias editoriales. Así es como funciona. No vamos una por una, sino que enviamos el manuscrito a varias de golpe. Esta ha sido la primera en contestar. Si su respuesta hubiera sido negativa, nos tocaría seguir esperando, pero ahora que tenemos una oferta, podemos meter prisas a las demás, ¿entiendes?
—¿No retirarán la oferta?
—No, esto funciona así, no te preocupes. No hay por qué aceptar la primera oferta que llega. Déjamelo a mí, ¿vale? Tampoco se trata de alargarlo mucho, claro, pero dame unos días. Escribo al resto de editoriales para informarles de que tenemos una oferta. Eso suele provocar que, si no lo han hecho ya, se pongan al menos con la lectura. En muchos casos, al ser de una autora desconocida, la