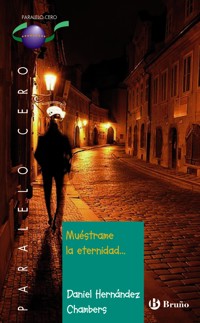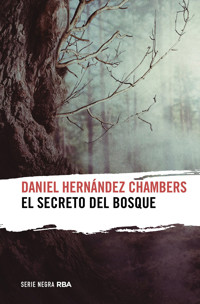4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Imagina un dispositivo que te permitiera guardar tus recuerdos y revivirlos cuantas veces quieras. Ahora imagina que alguien pueda robarte esos recuerdos y descubrir que eres culpable del mayor crimen jamás cometido. El investigador privado Zacarías Buenaparte recibe un encargo peculiar: un hombre quiere contratarlo para que averigüe quién le está enviando unas imágenes que muestran algo que solo él pudo haber visto. Grabaciones extraídas de su propio cerebro. Imagina un dispositivo pensado para los enfermos de alzhéimer que se acaba popularizando, porque, ¿quién no desearía poder revivir una y otra vez los momentos buenos? Pero todo avance tiene también su lado oscuro. ¿Qué ocurriría si nuestro almacén de recuerdos pudiera ser hackeado, si alguien ajeno pudiera acceder a ellos e incluso modificarlos? ¿Quién no posee algún recuerdo que preferiría mantener enterrado? ¿Y si ese recuerdo nos convirtiera en culpables de un crimen? Movido por la curiosidad, Buenaparte acepta el trabajo, pero pronto descubrirá las graves consecuencias de haberlo hecho, pues se verá envuelto en una compleja trama que amenaza su supervivencia y la de quienes le rodean.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título: Memoria herida
© Daniel Hernández Chambers, 2019. Autor representado por Silvia Bastos, S.L. Agencia Literaria.
Cubierta:
Diseño: Ediciones Versátil
© Shutterstock, de la fotografía de la cubierta
1.ª edición: marzo 2019
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2019: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita del editor.
A Eddy y a Johnnie
PRÓLOGO
A finales del pasado siglo surgió un movimiento literario dentro de la ciencia ficción conocido como ciberpunk. Distopías, visiones pesimistas del futuro, etc. donde el desarrollo tecnológico no hacía sino aumentar la brecha entre las todopoderosas clases privilegiadas —que en obras como Carbono alterado rozaban la inmortalidad— y la masa desfavorecida —que malvivían en ciudades inhumanas, contaminadas y posapocalípticas—.
Un subgénero que, por mostrar los bajos fondos del mañana para criticar las grandes diferencias de hoy, no pocas veces se fusionó con el noir, y que en seguida dio el salto al cine, al manga y al anime, regalándonos obras maestras de la talla de Blade Runner, Akira o Ghost in the Shell, que imaginaron avances que dentro de poco dejarán de ser ciencia ficción.
Y es que, no olvidemos que en la cinta de culto de Ridley Scott, de indudable estética noir, el inolvidable cazarrecompensas interpretado por Harrison Ford, pateaba las oscuras y siempre lluviosas calles de Los Ángeles de 2019.
Es más, según el best seller internacional Homo Deus del historiador Yuval Noah Harari, pronto, muy pronto, hombres y máquinas no solo convivirán en el hogar, sino incluso en el mismo cuerpo, y los ciborgs, mitad hombre, mitad máquina, serán una realidad. De hecho, ya existe un hombre legalmente reconocido como ciborg, el músico y artista Neil Harbisson.
Por eso, aunque en un principio, Memoria herida, la última novela del multipremiado autor de literatura infantil y juvenil Daniel Hernández Chambers, parece una novela negra futurista, donde los humanos son capaces de almacenar sus recuerdos en discos, gran parte de la población mundial ha sido exterminada por un virus, y los lectores en papel son una especie en extinción, a la luz de las predicciones de científicos como José Luis Cordeiro, el polémico autor de La muerte de la muerte, dentro de unas décadas bien podrían ser ciencia sin ficción.
Y claro, en un mundo así, alguien puede hackear tu memoria y tener acceso a lo más íntimo de ti: tus recuerdos, como le ocurre al misterioso cliente de Zacarías Buenaparte. Un detective privado aficionado al ajedrez, que pronto se verá convertido en mero peón dentro de una partida que le viene muy grande.
Una novela original y atrevida dentro del panorama criminal español, que planteará no pocas dudas y reflexiones al lector sobre la memoria y la tecnología, los límites entre seguridad y vigilancia, y espero que, después de leer este prólogo, también sobre dónde termina la ciencia, y empieza la ficción.
Sergio Vera Valencia
Director de la colección Off Versátil
1. Hackeado
«Miré, y vi un caballo blanco;
y el que lo montaba tenía un arco;
le entregaron una corona
y avanzó como un conquistador».
Apocalipsis 6:2-4
—La primera grabación la recibí el día de mi cumpleaños. Por eso abrí el archivo, porque pensé que era una felicitación sorpresa.
—Pero el remitente…
—El remitente que aparecía en el mensaje era tan solo un número.
—¿Recuerda cuál?
—No, era un número muy largo. Di por hecho que se trataba de un número asociado a alguno de esos servidores que te permiten enviar archivos muy grandes. Creí que sería alguno de mis conocidos, que quería felicitarme con algún vídeo gracioso, ya le digo. Era ya de noche, pero todavía había muchos… bueno, algunos compañeros de trabajo que no me habían felicitado, por eso… Por eso lo abrí. Resultó que no era una felicitación ni nada parecido. Era una grabación que al principio me pareció absurda.
Hizo una pausa y su interlocutor lo invitó a continuar con un gesto.
—Se veía a través de los ojos de una persona que estaba paseando por el centro, por la Avenida Maisonnave. Por la luz se apreciaba que era media tarde.
—¿Tenía audio?
—No. Tampoco se veía a la persona que paseaba, aunque la imagen se balanceaba al ritmo de sus pasos.
—¿Y se veía a alguien?
—Sí, había gente en las calles, pero su imagen quedaba algo borrosa, poco nítida. De vez en cuando se distinguía algún rostro que pasaba, pero nada más. Después, el caminante dobló por una esquina y abandonó la avenida para subir por la calle Serrano hacia Pintor Cabrera. Allí había también gente, pero menos. La grabación finalizó delante mismo de un portal. —De nuevo una breve pausa—. Era el portal del edificio donde trabajo.
Zacarías Buenaparte arqueó las cejas, pero no dijo nada. Se limitó a mirar fijamente al hombre que tenía enfrente, que a medida que hablaba parecía ir poniéndose cada vez más nervioso. Se pasó la lengua por los labios resecos y recorrió con los ojos la superficie de la amplia mesa que los separaba. Un ordenador portátil y un teléfono móvil eran lo único que había sobre ella. Zacarías le había ofrecido una taza de café o té de menta, pero él lo había rechazado con una negativa cortés e impaciente.
—Imaginé que era parte de alguna clase de broma, que después recibiría un segundo vídeo con alguien entrando en mi oficina y preparando una sorpresa… No sé, quizá un regalo de cumpleaños de parte de algún compañero. Pero no fue así. Pasaron varios días sin que ocurriera nada…
—Hasta que pasó.
—Sí, exacto. Pasó. Seis días después del primero, recibí un segundo mensaje.
—¿El mismo remitente?
—Era también un número interminable, pero me fijé en que no coincidía. El servidor desde el que fue enviado seguramente asigna un número diferente a cada mensaje saliente. Bueno, es una suposición, no entiendo mucho de esas cosas. No tengo ni idea, la verdad.
—Continúe, por favor.
—Sí. Abrí el nuevo vídeo por curiosidad. Está claro que eso era lo que pretendía la persona que lo había enviado, y lo había conseguido. Esa segunda grabación no era una continuación de la primera, como yo había creído. Pero tenía similitudes: también se veía a alguien caminar, una persona a quien no se llegaba a identificar en ningún momento. Esta vez no paseaba por el centro, sino por un barrio residencial… El mío. Recorría varias calles desiertas; perdón, no lo he dicho, era de noche, por eso no había nadie en las calles. Luego, del mismo modo que el primer vídeo, la grabación concluía delante de un portal.
—El suyo.
El otro asintió.
—Sí, el portal de mi casa. Comprenderá usted que empecé a inquietarme. Aquello no me gustó nada. Ya sabe, se oyen tantas cosas. Historias de… Esas historias de desquiciados, gente perturbada a la que un día le da por… —No quiso decirlo, como si así, silenciándolo, el horror de la idea fuese menor. Guardó silencio durante varios segundos y prosiguió—: Sé que no fue una buena idea, que lo más inteligente hubiera sido estarme quieto, pero probé a enviar un mensaje de vuelta, una respuesta. Escribí tan solo una pregunta: «¿De qué va esto?». Me arrepentí nada más clicar en el botón de enviar. Entonces se me ocurrió pensar en todas esas historias… ya sabe, esas leyendas urbanas que circulan por ahí. Las conoce, ¿verdad? Por ejemplo, esa del coche que va con las luces apagadas en plena noche —me la contaron de pequeño—, lo normal es que si te cruzas con un coche así le hagas señales con tus faros para que se dé cuenta. —Zacarías conocía la historia, pero le dejó contarla hasta el final—. Pero según una de esas leyendas, los ocupantes del coche sin luces están esperando precisamente esa señal para dar comienzo al juego; entonces persiguen al vehículo que les ha advertido, le obligan a salirse de la carretera y… bueno, dependiendo de quién cuenta la historia, se limitan a darle una paliza al conductor o llegan hasta el extremo de asesinarlo. Cuando le di a «enviar» se me ocurrió pensar que tal vez aquello fuese un juego similar. El juego macabro de un demente que espera que algún estúpido como yo le conteste. No recibí respuesta, claro. Quiero decir que no la recibí de forma inmediata, sino más tarde. Pero le confieso que dormí muy mal aquella noche, me desperté varias veces y me levanté para asomarme por la ventana y asegurarme de que no había nadie fuera, en la calle.
»Por la mañana me sentí ridículo. Siempre es más fácil mantener la calma cuando amanece.
—¿Vive usted solo?
—Sí. —El tipo aguardó por si Zacarías le hacía otra pregunta, pero al no ser así, se decidió a continuar—: Nunca he sido miedoso, pero… Como mínimo, estaba inquieto. Estará de acuerdo en que la situación resultaba extraña. Quise seguir pensando en la posibilidad de que se tratase de una broma, aunque no le veía la gracia por ninguna parte. Me empeñé en no dedicar más tiempo al asunto y me concentré en el trabajo. De día no tenía mayores problemas para conseguirlo, pero de noche era más difícil. Pasé días durmiendo mal.
—Lo entiendo.
En ese momento el teléfono móvil que había sobre la mesa emitió una serie de pitidos y la vibración que se apoderó de él lo hizo moverse unos cuantos milímetros antes de que Zacarías lo cogiera.
—Disculpe un segundo —dijo mientras se llevaba el aparato al oído—. ¿Sí, dígame? —No había mirado el número que apareció en la pantalla, pero enseguida reconoció la voz cascada y femenina que le habló:
—Comienza una nueva partida, cariño.
—Ehh… Ahora mismo estoy ocupado con un cliente. ¿Puedes esperar? ¿Te llamo yo?
—Apunta el movimiento de salida: Peón Rey.
—De acuerdo, lo tengo. Hablamos más tarde. —Pulsó el botón de fin de llamada y sonrió a su visitante—. Siento la interrupción.
El otro reanudó la narración:
—La contestación a mi mensaje llegó hace dos días, cinco después del segundo vídeo, y consistía en una tercera grabación. En el mensaje no ponía nada, como en los anteriores. Solo venía el vídeo en un archivo adjunto.
—¿Lo abrió?
—¿Cómo no iba a hacerlo? ¿No lo habría hecho usted, después de haber visto los dos primeros? Mientras se cargaba, tuve tiempo de imaginarme un mensaje del remitente, mostrándose por fin, o tal vez ocultando su rostro, quizá amenazándome de algún modo, pero no fue eso lo que vi. —El hombre se mordió el labio y parpadeó un par de veces—. En esta ocasión las imágenes eran de un interior, no se trataba de nadie paseando por la calle. Lo primero que se veía era un pie descalzo, envuelto en una sábana. Era un pie de mujer. Después se veían sus piernas, mientras la mujer se deslizaba hacia el borde del colchón. Como es lógico, me hice rápidamente a la idea de que iba a ver alguna clase de grabación pornográfica. Hasta estuve a punto de reírme al pensar que todo se reducía a un nuevo tipo de campaña publicitaria invasiva… Pero no lo era, claro. No lo era. La mujer se incorporó y la vi de espaldas, desnuda, caminando hacia el cuarto de baño. Fue entonces cuando me di cuenta.
—¿Reconoció a la mujer?
—No. Sí, pero todavía no. Primero reconocí la puerta del baño de mi dormitorio. Me sobrecogí y dejé de fijarme en la mujer. Creí que el remitente de los vídeos había llegado hasta el punto de colarse en mi casa y quería enseñármelo. Y no solo había entrado, sino que se había acostado en mi cama con una mujer. Eso fue lo que pensé, y supongo que ese pensamiento demuestra con total claridad mi estado de nervios. Justo entonces, antes de cerrar de nuevo la puerta del cuarto de baño, la mujer se giró y dijo algo que no se oyó. La reconocí al verle la cara.
Se hizo un silencio y Zacarías lanzó al hombre una mirada de interrogación. El otro carraspeó antes de decir:
—Era una prostituta con la que me he visto un par de veces. Tres. Tres veces.
—¿En su casa?
—Sí. Siempre en mi casa. Ella visita a domicilio. Es ucraniana. La llamo… y si está libre…
—¿El vídeo terminaba en ese punto?
—No —respondió el hombre, subrayando la palabra con un gesto de su cabeza—. La imagen se quedaba un instante detenida en la puerta del baño y, a continuación, se balanceaba arriba y abajo y avanzaba hacia la puerta. Por un segundo… el corazón me dio un vuelco. No sé si tengo la mente enferma, pero temí que iba a presenciar cómo alguien asesinaba a la prostituta en mi propio cuarto de baño. Le juro que fue eso lo que pensé.
—¿Y no fue así?
—No… Pero fue algo aún más sobrecogedor. La puerta se abría y se veía a la mujer dándose una ducha. A la izquierda de la imagen se distinguía el borde de un espejo, la imagen giraba en esa dirección, y entonces pude ver mi propio rostro reflejado tras una nube de vapor. ¿Lo entiende? —Zacarías dijo que sí con la cabeza—. La grabación se había realizado a través de mis propios ojos.
—¿Tiene usted algo que ocultar?
—¿A qué se refiere?
—Al tema de la prostituta, por ejemplo. ¿Supondría para usted algún tipo de problema que se hiciese pública su relación con ella?
—Más allá de la vergüenza, no. Hay miles, millones, de personas que recurren a los servicios de una prostituta.
—Por supuesto.
—Llevo años… divorciado, no tengo hijos. Mi mujer, exmujer, sí los tiene, con su actual pareja. Yo no, así que no creo que…
—Bien, dejemos a la prostituta a un lado. ¿Hay algo que usted prefiera que permanezca oculto, por la razón que sea? No le estoy pidiendo que me lo cuente, solo que me diga si ese algo existe.
—No… no le sigo. Todo este asunto me tiene muy nervioso, cada vez más. Lo siento, pero mi cabeza no da para mucho en estos días.
—Verá, tal y como yo lo veo, hay dos opciones —trató de explicar Zacarías—: la primera es que usted sufra un trastorno de doble personalidad, que sea usted mismo quien se esté enviando esas grabaciones, que una de sus personalidades esté enfadada con la otra… Es una alternativa bastante descabellada, pero…
—Nunca he sufrido trastornos mentales de ningún tipo. Soy una persona completamente normal y cuerda.
—De acuerdo. La segunda opción, la más plausible, aunque no digo ni mucho menos que sea sencilla, es que le hayan hackeado.
—¿Hackeado? —repitió el tipo. Había perdido todo atisbo de serenidad—. ¿Es eso posible?
Zacarías esbozó una leve sonrisa. Ya estaban tardando, pensó.
—Corríjame si estoy equivocado: lleva usted instalado un IMD2, ¿verdad?
En un gesto involuntario, su interlocutor se llevo la mano izquierda a la nuca.
Comenzó como un remedio contra el alzhéimer, pero pronto derivó en otra cosa. Su primera versión consistía en un disco plano, del tamaño aproximado de una moneda de cinco céntimos de euro, que se introducía mediante una sencilla operación quirúrgica en la región occipital. En él se almacenaban todos los recuerdos de la persona que lo portaba, de forma que, aunque la enfermedad hiciera estragos en su memoria natural, el paciente siempre podía recurrir a esa otra, esa suerte de disco duro que llevaba encima. Se le denominó IMD (siglas en inglés de Internal Memory Device). La segunda versión, cuya aparición fue casi inmediata, incluía dos nuevos dispositivos, un minúsculo mando a distancia que permitía al portador proyectar sus recuerdos en un visor especial, seleccionarlos, asignarles relevancia, agruparlos por temáticas o eliminarlos definitivamente del disco duro (lo que no implicaba eliminarlos de la memoria natural). Esa evolución fue la causante indirecta de todo lo que sucedería después. Enseguida hubo quien vio posibilidades ajenas a la función para la que se había creado y, en muy poco tiempo, su uso se extendió sin freno. Ya no eran solo enfermos de alzhéimer quienes lo utilizaban, sino todo tipo de personas. La novedad de poder acceder a los recuerdos propios a voluntad se transformó primero en una moda, una especie de vía de escape, y luego en algo muy semejante a una droga: ¿quién no querría tener la posibilidad de revivir momentos felices y perdidos, difuminados por el paso del tiempo en la memoria pero conservados con todo detalle en el IMD2? ¿Quién se negaría a sí mismo la oportunidad de ver y escuchar a un ser querido fallecido en una situación natural, sin la falsedad y el autocontrol de quien se sabe enfocado por una grabadora? ¿Quién no querría repasar hasta la última palabra dicha en una conversación si de ello dependiera un contrato millonario o una ruptura sentimental?
Apenas un par de años después de su aparición, las personas que no llevaban insertado en su cuerpo un IMD2 eran minoría. Se habían convertido en una especie de etnia aparte, como quienes se habían resistido a los teléfonos móviles cuando llegaron al mercado a finales del siglo XX o quienes rehuían el uso de las redes sociales a comienzos del XXI.
Contra la voluntad de sus creadores, el dispositivo significó toda una creciente red de negocios insospechados hasta la fecha. Dispositivos piratas, salidos de quién sabe qué fábrica perdida en cualquier país asiático, notablemente más económicos que los oficiales. Notablemente más proclives a fallar. Notablemente más inseguros. Se vendían por internet, pero también se podían conseguir por otras vías, como cualquier droga o cualquier cosa prohibida por la ley.
Así, surgió un floreciente negocio de compraventa de recuerdos ajenos.
—¿Puede hacerse?
—¿Hackear un IMD? Se supone que no, pero estoy convencido de que sí. No tengo noticias de que se haya hecho, pero eso solo significa que no es algo habitual. Desde luego no ha de ser fácil, de ahí mi pregunta de si usted tiene algo que quiera mantener oculto. No creo que nadie se tome la molestia de hackear su IMD por simple diversión.
—¡Dios mío! —El tipo había dejado de tocarse la nuca. Su mirada había descendido hacia la punta de sus zapatos—. Alguien puede ver lo que yo veo, ¿es eso? Puede acceder a mi mente.
—No exactamente. El IMD no tiene acceso a sus pensamientos, solo a sus recuerdos. Es un dispositivo de almacenamiento de recuerdos. No pueden leerle el pensamiento. Nadie puede ver a través de sus ojos en tiempo real.
—Pero… Pero… ¿Se solucionaría quitándomelo? Sí, es cierto, ¿verdad? Así se solucionaría. Puedo hacer que me lo extirpen.
—No.
—¿No? —lo dijo en un susurro que denotaba la desilusión que lo embargaba.
—Puede hacer que se lo extirpen, claro. Pero, si se lo han hackeado, ya no conseguirá gran cosa. Ya tienen en su poder todos los recuerdos almacenados en el dispositivo. Si hay algo entre todos esos recuerdos por lo que puedan chantajearle…
El hombre se quedó en silencio mientras un ligero temblor se adueñaba de su labio inferior. Zacarías supo que sí había algo en sus recuerdos. Le concedió tiempo para pensar.
—¿Qué puedo hacer?
—Eso depende de usted. Y de ese «algo» que quiere mantener en secreto. —Los ojos del otro bailaron unos segundos antes de posarse en Zacarías, cuyo semblante carecía de expresión.
—Aunque no consiga nada, haré que me quiten el IMD2.
—No, eso puede esperar. El daño ya está hecho. Lo más importante, por ahora, es que se asegure de borrar cualquier suceso importante que tenga lugar a partir de este mismo momento. Sobre todo, esta reunión. Él, o ellos, no pueden ver a través de sus ojos, solo ven los recuerdos una vez han sido almacenados. Usted tiene que eliminarlos antes de que tengan tiempo de copiarlos. ¿Sabe hacerlo?
—Sí.
—Bien. Es importante que ellos —digamos que son «ellos»— no sepan que yo he entrado en el juego. De todos modos, tenemos que dar por hecho que ya tienen lo que quieren, de lo contrario no tendría sentido que se hubiesen puesto en contacto con usted.
—¿Qué quieren de mí?
—Eso no puedo saberlo. No sin saber qué es lo que usted no quiere que se sepa. —Ambos mantuvieron la mirada fija en el otro durante unos segundos—. Lo primero que quieren es que usted sea consciente de que ellos están ahí y que tienen en su poder sus recuerdos. Y ponerle nervioso, esa es la razón de los vídeos. Su nerviosismo ha ido aumentando con cada nuevo vídeo que ha recibido. Y, además, usted cometió el desliz de enviarles un mensaje. Ahora lo tienen donde querían.
—Pero… —Su voz se quebró y necesitó reunir toda su fuerza de voluntad para continuar hablando—: ¿Se puede hacer algo? ¿Puede usted hacer algo para ayudarme?
—Mi primer consejo es esperar.
—¿Esperar? ¿Esperar a qué?
—A que se decidan a decirle lo que quieren de usted. Probablemente se tratará de dinero.
Sin pretenderlo, el otro negó con la cabeza. Fue un gesto fugaz, pero suficiente para que Zacarías lo captase.
—No es dinero.
—Entonces, ¿qué?
Para su sorpresa, su cliente se puso a llorar.
Un llanto íntimo, silencioso, que le hizo sentirse incómodo por tener que presenciarlo.
Dejó que transcurrieran varios minutos sin inmiscuirse en la miseria personal de aquel tipo, que se limitaba a frotarse las lágrimas con el dorso de la mano y a sorberse la nariz.
—Discúlpeme —murmuró al fin.
—En poco podré ayudarle si no se sincera conmigo —dijo Zacarías.
—No… no… No puedo decírselo.
Zacarías se echó hacia atrás y entrelazó los dedos de sus manos.
—Bien, no lo haga. Quizá sea mejor para mí que no lo sepa. Pero quiero que sea consciente de que si no dispongo de toda la información pueden producirse malentendidos.
—Pero podrá ayudarme de alguna manera.
—Sí, puedo. Puedo empezar a indagar quién es capaz de hackear un IMD2. Eso acotará la lista de posibles culpables.
El hombre empezó a asentir. De repente parecía haber recuperado algo de confianza.
—Haga eso, sí. Por favor. Empiece por ahí. No habrá mucha gente capaz de hacer eso, ¿verdad?
—Más de la que usted cree. ¿Ha oído hablar de la red oscura?
—¿Qué?
—La red oscura. El lado siniestro de internet. Ahí hay gente capaz de cualquier cosa. Algunos solo tienen las claves de acceso, pero otros son los creadores de ese lado de la red, son personas que viven pegadas a sus ordenadores, tipos que entran en las bases de datos de los mayores sistemas de seguridad jamás creados, que los domingos por la tarde se dan un paseo por los ficheros del Departamento de Defensa de Estados Unidos sin dejar rastro, cosas por el estilo. Cualquiera de ellos puede haber hackeado un IMD. ¿Dónde se lo compró?
—¿El IMD? Es oficial. Se supone que eso lo hace más seguro, ¿no?
—No necesariamente.
—Usted también lleva uno, ¿verdad?
Zacarías sonrió.
—Por ahora todavía confío en mi memoria.
—Ojalá yo hubiera hecho lo mismo. —Se mordía el labio con tanta fuerza que pronto tendría una pequeña herida. Resopló y se puso en pie—. Me lo puse hace muchos años… Bien, hagámoslo así: usted póngase a investigar; yo esperaré a que vuelvan a ponerse en contacto.
—Antes de eso, borre este recuerdo.
—Sí.
—Hágalo de inmediato, antes de abandonar el edificio. Es importante. ¿Lleva el visor con usted?
—Sí. ¿Alguna otra sugerencia?
—En cierto modo sí. Le sugeriría que, antes de contratarme, me preguntase por mis tarifas, son bastante altas.
—Me informé antes de venir: usted es el mejor.
—Y uno de los más caros —apostilló Zacarías.
—Créame, no me importa el precio si me ayuda a salir de esta.
—Por mí, perfecto. No le insistiré más. Solo dos cosas: en cuanto se pongan en contacto con usted, hágamelo saber; y, como ya le he dicho, borre el recuerdo de esta reunión antes de salir del edificio. Y borre los recuerdos futuros de cualquier nuevo contacto entre usted y yo.
El hombre asintió y se dirigió hacia la puerta. No le tendió la mano, y Zacarías, en parte, se alegró de ello.
Cuando el sonido de las pisadas en el pasillo se extinguió por completo, cogió su móvil y abrió la aplicación de ajedrez. Apuntó el movimiento que le había dictado su madre por teléfono, luego minimizó la aplicación y marcó el número:
—¿Ya estás libre? —Fue la forma de saludo que recibió del otro lado.
—Sí.
—¿Es interesante?
—Más que tu movimiento de salida. Apunta, guapa: Peón C-5.
—Mi segundo movimiento es Caballo F-3.
—Lo tengo. Bien, oye, mamá, no sé si mañana podré pasarme a verte.
—¿El caso nuevo?
—Sí.
—¿Complicado?
—Tiene pinta de serlo, sí.
—Bueno, que no vengas a verme es una cosa, y la partida otra.
Zacarías se echó a reír.
—No te preocupes, te iré llamando en cuanto pueda.
—Esta vez tampoco vas a ganarme.
—Un beso, mamá.
Después de colgar, encendió su ordenador portátil y abrió un navegador. Antes de intentar averiguar quién había hackeado el IMD de su cliente, quería saber más cosas sobre él. El hecho de que no hubiese querido revelarle qué era lo que se ocultaba en sus recuerdos le había intrigado sobremanera, aunque había sido capaz de disimularlo durante la conversación.
Tecleó el nombre completo en el buscador: «Guillermo Bemúdez García». Un nombre corriente para un hombre de aspecto corriente.
Como había supuesto, la información que fue apareciendo en pantalla carecía de cualquier interés. Había demasiados hombres con ese nombre. Pese a ello, la copió y la guardó en una carpeta que creó con el nombre de G. B. C.
A continuación, abrió Tor5, la última y mejorada versión de la aplicación creada por Roger Dingledine a principios de siglo para acceder a la llamada web oscura. Ese lado de internet es algo así como la cara oculta de la luna, todos saben que está ahí, pero pocos pueden verla. Los que entran en ella no quieren ser localizados, de ahí el uso de aplicaciones como Tor, que consisten en dificultar cualquier intento de rastreo introduciendo un número elevadísimo de intermediarios que modifican y cifran la información del ordenador mediante el que se ha entrado en la red. Una agencia de seguridad puede ver la información que se transmite en la web oscura, pero, para localizar a quien transmite esa información y a quien la recibe harían falta años de trabajo, y ni aun así se obtendrían resultados cien por cien fiables.
En esa región ignota de internet coincidían, sin llegar a verse entre sí, desde activistas a favor de los derechos humanos en países en conflicto hasta criminales de la peor ralea, traficantes de armas, pedófilos… y, sobre todo, se celebraban «reuniones» de hackers. Para Zacarías Buenaparte, la web oscura era, sobre todo, una fuente de información. Gracias a Tor podía acceder a hemerotecas completas, a imágenes censuradas, a bases de datos de todo tipo, desde militares a universitarias. Si se sabía buscar, o si se contaba con un buen aliado que te hiciese de guía de aquel inframundo, se podía encontrar cualquier detalle de cualquier persona en cualquier rincón del mundo. Zacarías sabía buscar, pero además disponía de un guía para momentos en los que no quería ocupar su tiempo frente al ordenador.
Escribió un mensaje, lo ocultó con un programa de cifrado, y lo envió con la tranquilidad de que Tor5 lo envolvería en un sinfín de capas que le permitirían llegar hasta su destinatario sin que nadie más pudiera verlo.
Necesito información sobre Bermúdez García, Guillermo. NSS 05/30255407/33C.