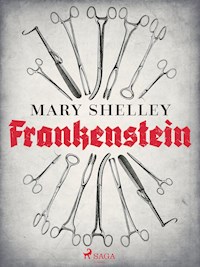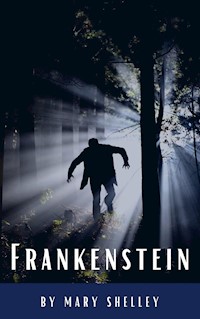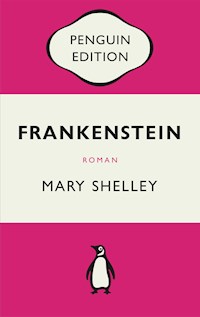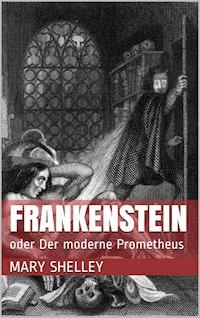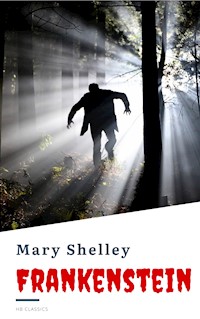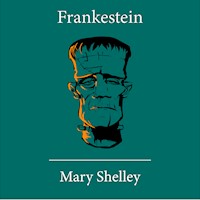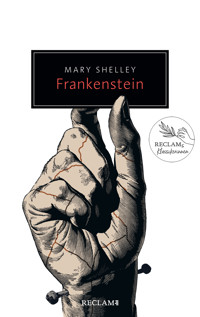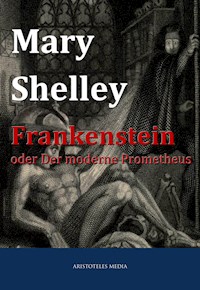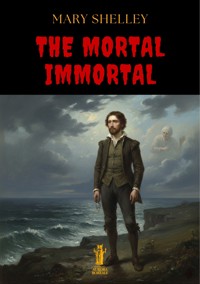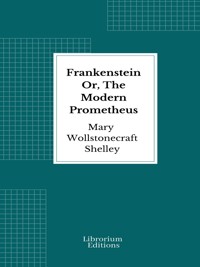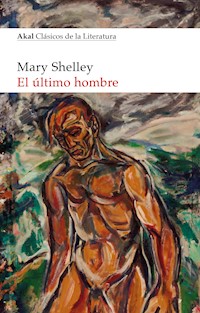
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Akal Clásicos de la Literatura
- Sprache: Spanisch
"Reconocida como la mejor novela de Mary Shelly tras su popular ""Frankenstein"" El último hombre da título a la novela utópica publicada por Mary Shelley en 1826, en la que retrata una sociedad futura que ha sido arrasada por una terrible plaga. El narrador, Lionel Verney, único superviviente de la enfermedad, recuerda los años finales de la existencia de la raza humana, cuyo fin había sido profetizado en la Cueva de las Sibilas hacía miles de años. Verney es, pues, quien con su narración de los acontecimientos va rellenando los huecos que no cubría la profecía, ayudando así comprender el desarrollo de los sucesos que condujeron al triste destino de la humanidad. El relato,que destila pesimismo y dureza, se ha interpretado como el lamento de la autora por la pérdida de sus seres queridos –sus hijos que nunca llegaron a la madurez, su marido Percy Shelley y su amigo y apoyo en la viudedad, Lord Byron–, así como el profundo cuestionamiento de los ideales revolucionarios y románticos de la autora. La obra fue acogida tras su publicación con grandes críticas y, al contrario de lo que sucedió con su Frankestein o el moderno Prometeo, tuvo que esperar a la segunda mitad del siglo xx para recibir el reconocimiento literario que merecía."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1008
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Clásicos de la Literatura / 25
Mary Shelley
EL ÚLTIMO HOMBRE
Traducción: Lucía Márquez de la Plata
Edición de: Antonio Ballesteros González
El último hombre da título a esta novela distópica publicada por Mary Shelley en 1826, en la que retrata una sociedad futura del siglo XXI que ha sido arrasada por una terrible plaga. El narrador, Lionel Verney, único superviviente de la enfermedad, recuerda los años finales de la existencia de la raza humana, cuyo fin profético había sido ya revelado en unas hojas incompletas halladas en la Cueva de la Sibila. Verney es quien con su narración de los acontecimientos deja testimonio del cumplimiento de la profecía y describe el desarrollo de los funestos sucesos que condujeron al triste destino de la humanidad. El relato, que destila pesimismo y dureza, se ha interpretado como el lamento de Mary Shelley por la pérdida de sus seres queridos –sus hijos que nunca llegaron a la madurez, su marido Percy Shelley y su amigo y apoyo en la viudedad, Lord Byron–, así como el profundo cuestionamiento de los ideales revolucionarios y románticos de la autora. La obra fue acogida tras su publicación con grandes críticas y, al contrario de lo que sucedió con su Frankenstein o el moderno Prometeo, tuvo que esperar a la segunda mitad del siglo XX para recibir el reconocimiento literario que merecía.
Mary Shelley (1797-1851) fue una escritora inglesa, hija del político y escritor William Godwin y de la filósofa feminista Mary Wollstonecraft. En 1814 inició una relación con el poeta Percy Bysse Shelley, con quien contrajo matrimonio dos años después, cuando murió la mujer de este. Fue precisamente en 1816, conocido como el «año sin verano», cuando Mary Shelley comenzó a escribir la novela que le haría famosa, Frankenstein (1818), en Villa Diodati, en Ginebra, cuando los Shelley disfrutaban de unos días de recreo acompañados de Claire Clairmont, la hermanastra de Mary, Lord Byron y el médico y escritor John William Polidori. La vida de Mary Shelly estuvo marcada por la pérdida de tres de sus cuatro hijos y de su esposo, ahogado en el mar, y por el distanciamiento con su padre, lo que reflejó en sus obras. Entre ellas destacan Valperga (1823), Perkin Warbeck (1830), Lodore (1835) y Falkner (1837). Murió en 1851 a la temprana edad de cincuenta y tres años.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Motivo de cubierta: Der Vereinsamte (El solitario), de Fritz Ascher (h. 1914), colección particular
Título original
The Last Man
© Ediciones Akal, S. A., 2020
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4987-6
Mary Shelley en 1840, retratada por Richard Rothwell.
Introducción
Dado que en las páginas de este prólogo se desvelan detalles significativos de la trama de la novela a la que anteceden, acaso el lector prefiera utilizarlo a modo de epílogo.
Soledad, melancolía y exorcismo literario: Mary Shelley y la gestación de El último hombre
Cuando Mary Shelley comienza a escribir El último hombre, la que sería su tercera novela, en febrero de 1824, se halla en un punto de inflexión en lo que respecta al devenir de su azarosa existencia, acuciada en aquel momento crucial por la sucesión de muertes acontecidas en el seno de su círculo más íntimo en un lapso temporal de cuatro años (los transcurridos de 1818 a 1822). El 24 de septiembre de 1818 ‒el año de publicación de Frankenstein, la obra que le daría fama universal‒ muere de fiebre fulminante su pequeña hija Clara Everina, nacida el año anterior; el 7 de junio de 1819 fallece también su hijo William, nacido en 1816, víctima de la malaria, pocos meses antes ‒concretamente, el 12 de noviembre‒ de que viniera al mundo Percy Florence, el único de sus hijos que la sobreviviría; y el 8 de julio de 1822, tres semanas después de sufrir un aborto, morirían ahogados en el golfo de La Spezia, cerca de Livorno, su esposo Percy Shelley y su amigo Edward Williams, sorprendidos por una violenta tempestad mientras navegaban. Esta sucesión de desgracias culminaría con el deceso de Lord Byron en Grecia el 19 de abril de 1824, en la víspera de la batalla de Missolonghi entre griegos y turcos[1]. A todo ello se le unen los sentimientos de culpa y remordimiento por los numerosos desencuentros que habían enturbiado su relación con Shelley en los últimos años pasados juntos, a causa sobre todo de los recurrentes amoríos del poeta con distintas mujeres, y por lo que ella entendió como (ir)responsabilidad del eximio poeta romántico al respecto de la muerte de sus hijos citados Clara y William, a los que hizo viajar junto con Mary en circunstancias desfavorables de salud, en mitad de una epidemia de cólera que se extendió por Italia, lugar donde entonces residía la familia.
La desazón y el intenso dolor por la muerte de Shelley y de sus demás seres queridos en un tiempo breve y vertiginoso se refleja en varios escritos de este periodo oscuro, como en el poema siguiente, dedicado a su esposo tras su trágico e inesperado deceso:
En mi pecho hay angustia
una pena no soñada ni atisbada,
una guerra que siempre debo sentir,
un secreto que aún debo guardar.
Estoy sola sobre la tierra,
sin nadie que conozca mi espíritu secreto,
nadie que calme los pinchazos inefables
de las fantasías de mi corazón desbocado.
Nadie que se glorie de mi fama
o envuelva mi nombre en alegría;
para mí se ha puesto la estrella del amor […]
De nadie la sonrisa que no puedes darme,
mi amor sepulto, recibiré.
Genio y gusto, si tal hubiera,
demasiado tarde, consagro a ti.
Oh, qué tiene el orgullo que ver conmigo.
Se marchitó cuando mi Ángel murió
y solamente me queda un pensamiento,
la honda y tediosa agonía de mi corazón
(Mellor 2019, pp. 202-203. Mi énfasis)[2].
Un sentimiento de profunda melancolía y soledad impregna el espíritu de Mary cuando, en la entrada de su diario del 3 de diciembre de 1824, señala de manera obsesiva que «A la edad de veintisiete años, en la ajetreada metrópolis de mi Inglaterra natal, me hallo sola–abandonada por los pocos a los que conocí–desdeñada–insultada–» (Journals, vol. II, p. 487). En este sentido, puede decirse sin temor a equivocarse que la composición de El último hombre supuso para la gran escritora una suerte de exorcismo del pasado, un encuentro con sus propias emociones, con sus propios fantasmas y monstruos interiores, como ya había hecho, de manera diferente y en circunstancias distintas, cuando escribió Frankenstein. Mary mostró mediante el proceso de escritura de El último hombre el análisis y la evolución de sus sentimientos con respecto a Percy, a Byron, y a sí misma, al tiempo que confrontó y se replanteó sus esquemas de pensamiento desde una perspectiva política, sexual, social y, en definitiva, artística y literaria.
La trayectoria vital de Mary, hasta aquel luctuoso punto de inflexión, había sido pródiga en acontecimientos y vicisitudes. Nacida el 30 de agosto de 1797, era hija de dos personajes preclaros de la transición entre la Ilustración y el Romanticismo inglés: su padre fue el filósofo y escritor jacobino William Godwin, autor, entre otras obras, del influyente ensayo Justicia política (1793) y de la novela de corte gótico Las cosas como son, o las aventuras de Caleb Williams (1797), cuyas huellas son claramente perceptibles en Frankenstein. En lo que respecta a su madre, Mary Wollstonecraft, ha sido todavía más reconocida desde que comenzaron a producirse, felizmente, los principales avances del feminismo en la segunda mitad del siglo XX hasta llegar a nuestros días, pues fue una de las principales pioneras de dicha sensibilidad, vertiendo sus ideas en la imprescindible Vindicación de los derechos de la mujer (1792), obra precursora en su defensa de lo femenino que trataba de poner en valor el lugar de la mujer en la sociedad de su época, en respuesta a la Declaración de los Derechos Universales del Hombre proclamados con motivo de la Revolución francesa de 1789. Mujer que con el ejemplo de su propia vida demostró que su sexo podía alcanzar mayores cotas de libertad y movilidad que las permitidas por el entorno rotundamente patriarcal del momento histórico en el que vivió, Wollstonecraft fue víctima de las precarias condiciones higiénicas imperantes en la época. Casada con Godwin el 29 de marzo de 1797, tras una azarosa vida sentimental, falleció el 10 de septiembre de ese mismo año a causa de fiebres puerperales producidas seguramente por el hecho de que el médico que la trató no se lavó las manos después de atender un parto anterior.
Así, la pequeña Mary quedó tempranamente huérfana al cuidado de Godwin. La figura de la célebre madre perdida se convertiría a lo largo de su existencia en un modelo en el que mirarse, iniciándose pronto en la pasión por la lectura y por el ulterior ejercicio de la escritura, apoyados ambos incondicionalmente por su progenitor, que se vería olvidado paulatinamente por sus seguidores y simpatizantes tras la guerra entre Inglaterra y Francia (1793-1802), y los excesos violentos causados por el Terror que desembocaron en el ascenso al poder de Napoleón en el país galo. Mary tuvo en todo momento acceso a la valiosa biblioteca de su padre, quien siguió manteniendo fructíferas relaciones con los principales ingenios literarios y políticos de la época, como los grandes poetas románticos ingleses de la llamada «primera generación» William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge.
El espacio intelectual y emocional habitado por Mary Godwin se vio invadido y «desacralizado», desde su propia percepción, tras el matrimonio de Godwin con la viuda Mary Jane Clairmont, que se trasladó con sus dos hijos, Charles y Jane, a la casa familiar en el Polygon, Sommers Town, por aquel entonces barrio periférico londinense. Allí se unieron a William y Mary, con quienes vivía también Fanny, hija de una relación anterior de Mary Wollstonecraft con Gilbert Imlay, a la que Godwin había adoptado. Mary nunca mantendría una buena relación con su madrastra, por la que no sentía gran empatía y a la que culpó implícitamente de haberle restado la atención y el cariño de su padre. La familia vivía modestamente de la editorial fundada en 1805 por Godwin y Mary Jane, donde, en 1810, Mary publica su primer escrito: el delicioso poema «Mounseer Nongtongpaw».
Es en enero de 1812 cuando, por primera vez, Percy Bysshe Shelley, por aquel entonces joven y prometedor poeta radical de familia aristocrática, expulsado de la Universidad de Oxford un año antes por la publicación, junto a su amigo Thomas Jefferson Hogg, del panfleto «La necesidad del ateísmo», contacta por carta con Godwin, a quien se dirige como su admirado mentor en cuestiones políticas y filosóficas. El detalle halagó sobremanera al pensador, quien, como ya se apuntó, había quedado sumido en una suerte de ostracismo intelectual dentro del ambiente cultural londinense. Ajena a esta circunstancia, Mary, adolescente díscola, viaja a Escocia (tierra de la que quedaría prendada para siempre), con el fin de disfrutar de una estancia con la familia Baxter, amiga de Godwin. Un día después de su regreso a Londres el 10 de noviembre se produce el primer encuentro en una cena en casa de los Godwin entre Mary y Percy, en aquel momento casado con Harriet Westbrook, con quien había tenido dos hijos. La joven volvería a Dundee con los Baxter, cuya hija, Christy, se convirtió en su mejor amiga. Sería el 5 de mayo de 1814, ya instalada en Londres, cuando Percy y Mary vuelven a verse, estableciéndose entre ellos una progresiva relación de común afinidad y atracción, siendo frecuentes las visitas del poeta al hogar de los Godwin, transformándose en citas casi diarias junto a la tumba de Mary Wollstonecraft en el cementerio de la iglesia de St. Pancras. Allí, el 26 de junio de aquel año, Percy declara su amor a Mary, y dos días después escapan juntos a Francia, en compañía de Jane, la hermanastra de Mary, quien, con posterioridad, cambiaría su nombre por el de Claire Clairmont. Godwin se sintió profundamente traicionado y, a consecuencia de ello, rompió el vínculo con su hija, si bien siguió manteniendo correspondencia con el generoso y desprendido Shelley, a quien reclamó reiteradamente sumas de dinero.
Sin embargo, el propio poeta comenzó a tener serios problemas monetarios al haberle suspendido su asignación económica su progenitor, con quien venía manteniendo unas relaciones tempestuosas por el espíritu rebelde y revolucionario de su hijo. Así, Percy y sus dos acompañantes se ven obligados a volver a Inglaterra el 13 de septiembre, después de viajar por tierras francesas, suizas, alemanas y holandesas. Es entonces cuando fallece el abuelo del poeta, entablándose un litigio permanente entre este y su padre que se prolongaría durante el resto de su vida. Shelley y Mary, acuciados por los acreedores, se establecen en el barrio londinense de Bishopsgate ‒importante como localización de ecos autobiográficos en El último hombre‒ en agosto de 1815, después de sufrir la traumática pérdida de Clara, primera hija de la pareja, nacida el 22 de febrero y fallecida el 6 de marzo de aquel año. Sería la primera de sucesivas experiencias dolorosas relacionadas con la maternidad.
1816 supondría un año crucial en el desarrollo de Mary como creadora en su doble faceta de madre y autora literaria, dos aspectos que suelen ir simbólicamente unidos en la escritura femenina; el 24 de enero nace William, al que, pesarosa por la ruptura con su padre a quien amaba y admiraba sobremanera, la joven le pone el nombre de pila de Godwin. Y sería en aquel «año sin verano», derivado de la virulenta erupción del volcán Tambora en Indonesia, catástrofe que oscureció durante meses gran parte de la superficie terrestre, cuando Mary, de manera prodigiosa, lograría vencer su ansiedad frente a la página en blanco, originada por la sensación de que, como hija de Godwin y Wollstonecraft, además de amante de Shelley, quien la instaba a leer copiosamente y a escribir, estaba llamada a alcanzar la gloria en el ámbito de las letras. Los acontecimientos que culminaron en la gestación de Frankenstein han alcanzado casi la categoría de legendarios, y mucho se ha escrito y se ha fabulado sobre ellos. Si bien aquí resultan de carácter secundario, cabe referirse a ellos por la importancia que, de manera implícita, adquieren para la lectura y el disfrute de El último hombre.
Los hechos fundamentales de aquel momento cumbre en la historia de la literatura y el pensamiento universales parten de la relación que Claire Clairmont, la hermanastra de Mary, había entablado con Lord Byron, personaje que había adquirido una enorme celebridad merced al mito de sí mismo que había sido capaz de crear gracias a su atracción física, ostensible en su faceta de Don Juan impenitente, y a su ingente capacidad poética, posteriormente, y hasta la fecha, subordinada a sus avatares biográficos, salpicados de anécdotas relativas a su comportamiento narcisista y a su leyenda de amante promiscuo e incluso depravado. Cabe pensar en Byron desde nuestra contemporaneidad como en el equivalente de una estrella del rock no exenta en absoluto de malditismo. Su irresistible encanto personal cautivó a muchas mujeres, entre ellas la mismísima Claire, quien, tomando como referencia la relación de Mary y Shelley, quiso también conquistar a su propio poeta. El problema fue que Byron dejó embarazada y abandonada a la joven, por la que no mostró mayor interés tras la breve etapa en la que mantuvieron relaciones.
Claire no aceptó fácilmente la situación. Paliada en parte la inestable coyuntura económica de Shelley, convence a este y a Mary para dirigirse a Suiza, donde el hipocondríaco Byron reside temporalmente en compañía de su médico particular, John William Polidori. En el mes de mayo de aquel 1816 se produce el primer encuentro entre los dos grandes poetas, que congenian y simpatizan de inmediato. Byron alquila una hermosa mansión, Villa Diodati, en Coligny, junto al lago de Ginebra, mientras que los Shelley se instalan en una casa cercana. El resto es historia: de acuerdo con el «Prefacio» que Mary escribe a la tercera edición de Frankenstein, publicada en 1831 (con inconsistencias que no hacen al caso), el grupo de los que llegarían a ser ilustres personajes de la historia literaria y cultural de todos los tiempos se vieron confinados en Villa Diodati durante varias jornadas, debido a la desapacible climatología del aquel verano inusual. En una de aquellas veladas, posiblemente acaecidas entre el 15 y el 17 de junio, amenizadas por la lectura de una recopilación de relatos de fantasmas escritos en alemán traducidos al francés bajo el título de Fantasmagoriana, y por prolijas conversaciones sobre lo divino y lo humano de aquel grupo peculiar, Byron lanzó una apuesta para determinar quién de toda la concurrencia era capaz de escribir el mejor relato terrorífico. En días subsiguientes, el tiempo mejoró, y tanto el aristócrata como Shelley, que consideraban la composición de poemas como un arte muy superior al narrativo, olvidaron pronto el desafío, dedicándose a navegar por el lago Leman y a debatir sobre cuestiones poéticas y filosóficas, no sin que Byron redactara un breve «Fragmento de una historia» de tintes vampíricos.
El testigo en dicha vertiente fue recogido por Polidori, cuya participación en las conversaciones científicas sobre el origen de la vida de aquellas míticas reuniones y en la creación de Frankenstein fue sin duda muy superior a la que la propia Mary ‒que en el prólogo citado se refiere a él de manera condescendiente como «poor Polidori» («el pobre Polidori»)‒ le quiso reconocer. Hijo de emigrantes italianos, este insólito personaje había estudiado medicina en la Universidad de Edimburgo, donde se doctoró con una tesis sobre mesmerismo y otros estados alterados de conciencia por aquel entonces poco estudiados, temas que no son en absoluto ajenos a la inspiración de la obra maestra de Mary Shelley. Hastiado del despotismo de Byron para con él, se vengó mediante la escritura de The Vampyre, el primer relato vampírico como tal de la historia, punto de referencia obligada en la configuración del mito del vampiro literario como arquetipo ineludiblemente romántico. En su narración, originada a raíz del envite de Byron, Polidori transforma al caprichoso noble en lord Ruthven, al que hoy tildaríamos de «vampiro psíquico», que se aprovecha de su ingente capacidad de atracción para robar la energía de sus víctimas femeninas, si bien podría decirse que también el personaje de Aubrey ‒trasunto del propio Polidori‒ es atormentado, y se convierte en damnificado del extraño aristócrata. No puedo adentrarme aquí por razones de espacio en la polémica causada por la publicación en París en 1818 (el mismo año en que vio la luz la primera edición de Frankenstein) del relato de Polidori, que apareció con el nombre de Byron, para indignación de este, cuando ya el malogrado médico había fallecido, posiblemente tras suicidarse mediante la ingesta de ácido prúsico; lo que resulta a todas luces relevante es que, curiosamente, el vampiro literario y la criatura monstruosa se hallan intrínsecamente vinculados en su origen como mitos modernos gracias a la capacidad inventiva y creativa de John William Polidori y Mary Shelley, fruto de la inspiración surgida en aquel encuentro de mentes prodigiosas en el verano de 1816.
Posiblemente, la noche del 16 de junio, encendida su imaginación por las tertulias del grupo, en las que Mary reconoce que su participación era meramente pasiva, como testigo de las intervenciones de Shelley y Byron principalmente, la joven tuvo una ensoñación (que no un sueño, como suele decirse) en la que, de acuerdo con sus palabras en el «Prefacio» referido, vio «al estudiante pálido de artes impías» frente a su creación, un monstruo gestado en un laboratorio. De aquella visión brotó el germen de Frankenstein, que, al igual que Don Quijote, parte de un relato que más tarde ‒en este caso gracias a los ánimos de Shelley, a quien Mary le consultaba todo lo referente a su «educación literaria»‒ se convertiría en novela. Aquella muchacha de tan solo dieciocho años, para su propia perplejidad tiempo más tarde, según señala en el prólogo ya aludido, fue capaz de escribir una narración que, sin ella presagiarlo, se convertiría en un mito señero cuya referencialidad y proyección, como la de todos los grandes mitos, sigue ‒y seguirá‒ vigente a lo largo y ancho del devenir de la historia. Es el único en el que se produce la creación de un ser sin intervención femenina ‒rasgo que contribuye precisamente a la acerba crítica de Mary al omnímodo sistema patriarcal‒ y que no parte de raíces folclóricas o atávicos ritos comunales, como sucede, por ejemplo, con el vampiro. La historia del monstruoso engendro ensamblado en el laboratorio de Víctor Frankenstein ‒de quien usurpa el nombre en el imaginario colectivo‒ constituye un ataque frontal a los límites de la ciencia y a la soberbia masculina de un mundo en el que la mujer ‒salvo en el caso del personaje de Safie‒ se ve confinada en la esfera doméstica. Ansiosa por demostrar que era capaz de estar a la altura de sus ilustres progenitores, al tiempo que exorcizaba su preocupación por la creación maternal, Mary escribió una obra maestra que muy pronto traspasaría los límites de lo literario para, superando la ficción a su propia autora, convertirse en un referente cultural de primer orden que sigue estando presente en el universo simbólico de la humanidad, donde las alusiones a «Frankenstein» aparecen en contextos tan aparentemente dispares como la ciencia o la política, entre otros muchos.
Pero en aquel año de 1816 la joven Mary no pudo ser consciente de la relevancia de su creación. Tras su regreso a Inglaterra el 8 de septiembre, junto con Percy, Claire y el pequeño William, se ve cercada por otros monstruos más reales e inmediatos, como el suicidio de Fanny Imlay un día después y el de Harriet Shelley, la esposa del poeta (quien más tarde perdería la custodia de los dos hijos fruto de la unión), el 10 de diciembre. Ahogada en el Serpentine, el lago de Hyde Park, se descubre que se hallaba en un estado avanzado de embarazo; pese a las numerosas especulaciones, la identidad del padre sigue siendo un misterio. Quedaba así el camino expedito para que Mary y Shelley contrajeran matrimonio, celebrándose la ceremonia el 30 de diciembre en la iglesia londinense de St. Mildred. Poco después, el 12 de enero de 1817, se producía el nacimiento de Allegra Alba, hija de Claire y Byron. El nombre no pudo ser más irónico: la pobre niña no tendría una vida precisamente feliz. Transcurrido un tiempo, el aristócrata decidió internarla en un convento de monjas, donde moriría de fiebres tifoideas en abril de 1822. Pero antes de tan luctuoso suceso en aquel año fatídico para los Shelley y su entorno, Mary progresa en la escritura de Frankenstein, poniendo punto y final a la narración el 14 de mayo de 1817. De nuevo el vínculo entre la creación literaria y biológica femenina se evidenciaba con motivo del nacimiento de Clara Everina, hija de los Shelley, el 1 de septiembre. Para subrayarlo, Mary publicaba en diciembre su Crónica de un viaje de seis semanas(History of a Six Week Tour), en el que recogía sus impresiones del viaje que había llevado a cabo con Percy y Claire tras su apresurada fuga en 1814.
A la publicación de este breve libro de viajes le siguió la de Frankenstein, o el moderno Prometeo en marzo de 1818, encabezada por un prólogo de Shelley ‒cuyos consejos estilísticos, algunos bastante certeros, Mary admitiría de buen grado‒ de claros tintes paternalistas, alabando la novela, pero excusando sus posibles errores, debidos, según él, a la juventud de la autora y al hecho de que era su opera prima. No fueron pocos los críticos que adscribirían la elaboración de la obra al propio Shelley. Aunque no tuvo una recepción entusiasta, lo cierto es que la narración fue adquiriendo un cierto éxito entre el limitado público lector del momento en Inglaterra, donde las ficciones novelescas, predominantemente disfrutadas por mujeres de la alta sociedad, eran muy reprobadas por los críticos y reseñistas por el efecto negativo que podían causar en las mentes «poco preparadas» de las lectoras. Con todo, la originalidad y la innovación de la creación de Mary Shelley quedó desde el principio fuera de toda duda, aunque en un primer momento se vería encuadrada dentro de los límites de una ficción sensacionalista de matices terroríficos; piénsese que el público lector de aquel entonces no estaba familiarizado con la ingente cantidad de iconos ‒como, por ejemplo, la caracterización de Boris Karloff‒ con los que se ha ido despojando de capacidad de dar miedo a la criatura de Frankenstein, apenas descrita en la narración a causa de su indescriptible fealdad. Dentro de los cauces de la historia literaria, a Frankenstein le cabe el honor de ser la primera obra de ciencia ficción como tal de la historia ‒género en el que también cabe incluir El último hombre‒, y la postrera (o una de las últimas) de la tradición gótica «clásica» inglesa que comenzó en 1764 con la publicación de El castillo de Otranto, de Horace Walpole, una vertiente literaria en la que se adentrarían importantes artífices femeninas, como Sophia Lee, Clara Reeve, Ann Radcliffe y Charlotte Dacre, entre otras. Mary Shelley sería pionera indiscutible del que se convertiría en un nuevo género, al tiempo que abrió cauces inéditos para la literatura gótica y de terror moderna en su vertiente psicológica y de amplio espectro simbólico.
Pero, ajena a su futura celebridad, Mary continuó con su agitado periplo vital tras la publicación de Frankenstein. La precaria salud de Percy Shelley fue el detonante del viaje a Italia que acometería la familia, incluyendo siempre a Claire, que depositó a Allegra en manos de Byron, instalado por aquel entonces en Venecia. Pese a los muchos problemas derivados de sus obligaciones maternales y de las continuas infidelidades de Shelley ‒quien creía en el amor libre, como refleja en algunos de sus poemas más distiguindos‒, incluyendo su relación con Claire, Mary halló en las tierras italianas, que siempre amaría y añoraría, una fuente de inspiración. Establecidos en Bagni di Lucca, tras las traumáticas muertes de sus hijos, Clara y William, la joven comenzó a leer sobre el personaje histórico de Castruccio, príncipe de aquella localidad, para su novela Valperga, que comenzaría a escribir en septiembre de 1820 y que publicaría ya en 1823. Es en 1821 cuando los Shelley, que se habían mudado a Pisa el año anterior, conocen a Edward y Jane Williams, con quienes entablan un sólido vínculo que, en el caso de Percy y Jane, traspasó los límites de la amistad para transformarse en una más que probable relación amorosa, según han destacado tanto los biógrafos de Shelley como los de Mary. No sería la única del promiscuo Percy en los últimos años de su vida, pues en los primeros meses de aquel año mantiene un idilio con la bella joven Emilia Viviani, para la que compone «Epypsychidion», uno de sus poemas de amor más logrados.
Indudablemente, los escarceos de su esposo contribuyeron al profundo malestar de Mary, quien, mientras tanto, tenía que cargar con las tareas domésticas, haciendo frente a continuos cambios de domicilio, a la tristeza producida por los aludidos fallecimientos de sus hijos, y a las quejas de Percy, quien le reprochaba continuamente su silencio e incomprensión. Fueron momentos de extrema disensión entre ambos cónyuges, proceso que eclosionaría en el año fatal de 1822, en cuyo mes de abril la pequeña Allegra fallecía a causa del tifus. El viaje postrero de Shelley en su incesante recorrido terminaría, como ya se ha señalado, en el golfo de La Spezia, donde la familia, junto con la desolada Claire, había fijado su residencia. Allí, el 16 de junio Mary sufre un aborto, evitando morir desangrada gracias a la rápida acción de Percy, que la sumerge en una bañera de agua helada. No llegaría a cumplirse un mes cuando, el 8 de julio, Percy y Edward William se embarcan en el Don Juan, el velero que había adquirido el poeta, para navegar por las aguas del Mediterráneo. Fatalmente, se desató una tormenta ‒episodio del que se hallan ecos en la parte final de El último hombre‒ que propició la muerte por ahogamiento de ambos amigos. Sus cadáveres, junto con los de un marinero que también formaba parte de la tripulación, serían arrojados por el mar a la orilla de una playa, en Viareggio, diez días más tarde. En el bolsillo de Shelley se encontró un ejemplar de los poemas de John Keats, a quien el primero había dedicado Adonais tras su temprana muerte a causa de la tisis en 1821. Los restos de los malogrados navegantes serían inhumados en presencia de Leigh Hunt y Edward Trelawney, hombres de letras amigos de los Shelley (pese a que el célebre cuadro de Louis Édouard Fournier pintado en 1889 representa también a Byron en la escena, este no estuvo presente). Es fama que el corazón de Shelley no se consumió por el efecto de las llamas, quizás a causa de una calcificación producto de una incipiente tuberculosis. Después de varias peripecias, fue entregado a Mary, quien lo conservaría y viajaría con él hasta el momento de su muerte. Se encontró un año después de su deceso en su escritorio, envuelto precisamente en un papel ornado con versos de Adonais, elegía universal al joven poeta muerto prematuramente.
El fallecimiento de Percy causó en Mary una profunda depresión; al lógico dolor por la pérdida de un ser amado se le unía el sentimiento de culpa, la sensación de no haber sido merecedora de su amor, y la impresión de no haber resuelto las profundas diferencias que había mantenido con su esposo en sus años postreros, situación que los amigos de Shelley (Jefferson Hogg, Hunt y Jane Williams incluidos) criticarían a espaldas de la joven viuda, quien tardaría un tiempo en darse cuenta de lo que, justamente, consideraría una traición. En septiembre se establece en Ginebra, separándose de Claire ‒quien se marcharía a Viena en compañía de su hermano para luego desempeñar labores de institutriz y acompañante de damas de alcurnia en diversos lugares de Europa‒ y de Jane Williams, que regresó a Londres en aquel mismo mes. Casi un año después, en agosto de 1823, Mary también volvería a la capital británica con su hijo, estrechando su vínculo con Jane, ajena a la posterior maledicencia de su supuesta amiga. Después de varios años de separación, se reconcilia con Godwin, que le ayuda mientras negocia con sir Timothy, el padre de Shelley, una asignación para la crianza y educación de Percy Florence. Los términos fijados por el inflexible aristócrata pusieron a prueba a Mary, pues le prohibió hacer lo que más hubiera deseado: publicar las obras completas de su esposo, proyecto al que se vio obligada a renunciar hasta años más tarde. Los amigos comunes, ajenos al drama de una viuda sin medios ni sustento económico, salvo los que le procurarían sus publicaciones venideras (como Valperga, que vio la luz, como ya se ha indicado, en aquel año de 1823), le volvieron la espalda, indignados por lo que consideraron una traición a la memoria de Shelley. Así, Mary veía cernerse sobre sí la condena de la soledad, la melancolía y la incomprensión, mientras aumentaba la sensación de ser «la última mujer» en un entorno hostil. No es extraño, por tanto, que comenzara a escribir El último hombre en febrero de 1824. La posterior muerte de Byron y el descubrimiento de la hipocresía de Jane Williams, a quien adoraba, no hicieron sino acrecentar su sentimiento de alienación y abandono. De dicho contexto surgiría una de las obras más originales e innovadoras del periodo romántico y, por ende, de la historia de la literatura.
El último hombre: distopía y apocalipsis romántico
Como ya se ha anticipado, El último hombre participa de las características de varios géneros literarios. Por una parte, contiene elementos consustanciales a la novela histórica; por la otra, se inserta en la tradición que la propia autora había comenzado con Frankenstein, la obra que, como tal, inauguró una forma nueva que ha venido dando exponentes más que relevantes desde aquel entonces: la ciencia ficción. El argumento principal, que se desarrolla en el siglo XXI (desde 2073 hasta 2100), se enmarca en el relato de un personaje anónimo que, en 1818, transcribe las profecías de la Sibila de Cumas, escritas en las hojas encontradas en la cueva del enigmático personaje mitológico en Nápoles. La estructura, aunque más sencilla, se asemeja en este sentido a la de Frankenstein, que contiene tres capas narrativas: el relato de Walton, que incluye el de Víctor Frankenstein, el cual, a su vez, engloba el de su desdichada y monstruosa criatura: una narración circular, de cajas chinas o muñecas rusas, dirigida a una mujer-lectora potencial: lady Margaret Savile, hermana del aventurero Walton, doble del propio Víctor, arquetipo del transgresor científico, del «moderno Prometeo» al que aludía el título original de la obra. En The Last Man la figura mitológica del titán castigado por Zeus por haberle robado el rayo para darle el fuego o insuflar vida a la especie humana es permutada por otra de sexo femenino que posee el don de la profecía. Así pues, hemos de creer que la narración contenida en las hojas de la Sibila es cierta y verdadera, anunciando de manera apocalíptica el fin de la humanidad. En este sentido, el suspense y la atracción de la novela no consisten tanto en el desenlace y conclusión de la misma, que se anticipa ya en el propio título, sino en la narración de cómo se ha llegado a ese final distópico y catastrófico de la humanidad, centrándose en el devenir vital de unos personajes determinados que componen el círculo familiar y de relaciones del narrador de la trama: Lionel Verney, el último ser humano sobre la faz de la tierra.
La crítica especializada ha interpretado la obra desde muy diversas perspectivas[3]: biográficas[4]; históricas y sociopolíticas (Sterrenburg 1978, Bennett 1995, Ballesteros González 1998, Wagner-Lawlor 2002, Paley 2004); ecocríticas (Strang 2011, Cove 2013, Carroll 2014, Chatterjee 2014, Bailes 2015); (pos)colonialistas o relacionadas con el fenómeno de la globalización (Cantor 1997, Lew 1998, Melville 2007, Ruppert 2009); y como paradigma fundamental de lo que se conoce en inglés como «plague literature» ‒«literatura de la plaga o de la epidemia»‒, un subgénero narrativo que engloba numerosas ficciones a las que me referiré más adelante (Snyder 1978, Goldsmith 1990, Fisch 1993, Ballesteros González 1996, Bewell 1999, Mc Whirr 2002, Young-Ok 2005, Carlyle Tarr 2015). En el devenir de las reflexiones que figuran a continuación abordaré, sin pretender ser exhaustivo, algunas de las principales inferencias e interpretaciones relacionadas con dichas aproximaciones teóricas.
Es importante tener en cuenta que, como estudiaron de manera pionera Sambrook (1966) y Jean de Palacio (1968), el tema del último hombre ‒que ya contaba con antecedentes significativos en los clásicos, como es el caso de Horacio‒ es un arquetipo reiterado en el periodo romántico del que Mary Shelley es perfectamente consciente. Obras literarias como Le dernier homme de Jean-Baptiste Cousin de Grainville (1805) ‒que sería traducido al inglés de forma anónima y publicado con el título de Omegarus and Sideria. A Romance in Futurity un año después‒, «Darkness» («Oscuridad») de Byron (1816), y poemas titulados «The Last Man» compuestos por Thomas Campbell (1823) y Thomas Hood (1826), así como la magnífica pintura homónima de John Martin (1823), y El diluvio (1826), inspirada en la novela de Mary, ejemplos del «sublime apocalíptico», atestiguan la fama del citado tópico en el contexto del Romanticismo inglés. Por otra parte, Miranda Seymour (2018, p. 357) ha defendido convincentemente la influencia del poema póstumo e inconcluso de Percy Shelley El triunfo de la muerte ‒con su impactante énfasis en una plaga «de oro y sangre» generada por tiranos que destruye a la humanidad‒ en la génesis de El último hombre. No es extraño, pues, que Mary Shelley, en consonancia con las circunstancias vitales ya descritas, escribiera sobre el tema en cuestión, identificándose con dicho tópico desde una perspectiva existencial y estética.
Sea como fuere, la recepción de la novela en el momento de su publicación no fue en absoluto positiva, aun reconociéndosele en algunos casos a la autora su destreza narrativa; los críticos ‒hombres todos ellos, siguiendo la tendencia de la época‒ fueron adversos a lo que consideraron «una nauseabunda reiteración de horrores» plena de «monstruos que solo podrían haber existido en su propia imaginación», subrayando la inadecuada elección de una temática extravagante para el lector común (Solomonescu 2017, p. 702). Otras invectivas describieron la narración como «una pieza elaborada de tenebrosa locura, lo suficientemente mala como para leerla, horrible para escribirla», «… retoño de una imaginación enferma y del gusto más contaminado» (Seymour 2000, p. 361). En definitiva, se la consideró una obra fruto de una mente pervertida y mórbida. Estas diatribas, junto a otras de carácter burlesco y denigratorio en términos sexuales, poniendo el énfasis en el hecho de que más que El último hombre la novela debería haberse titulado La última mujer, causaron a Mary, como es lógico pensar, una considerable decepción no solo en lo tocante a su amor propio, centrado en su obra literaria, sino también en lo concerniente a sus circunstancias económicas, pues pensaba haber paliado su por aquel entonces precaria situación financiera mediante los recursos generados por las ventas de la obra. Su exorcismo literario, destinado a paliar sus sentimientos de culpa con respecto a su esposo fallecido, cuya alargada, idealizada y deificada sombra le impidió aceptar las posteriores ofertas de matrimonio que se le hicieron ‒algunas de ellas bastante ventajosas‒, resultó ser un fracaso en términos pecuniarios y de recepción por parte de la crítica y del público lector. Si bien la reputación de Mary se vería sólidamente establecida en años venideros, especialmente con la publicación de la edición de Frankenstein de 1831 y otras obras sucesivas, El último hombre quedó sumida en el olvido. Como Lionel Verney, parecía haber escrito «para nadie», para un público lector inexistente. La narración (aparte de una segunda edición ‒aunque sería más exacto hablar de una reimpresión del texto original‒ aparecida en el mismo año de 1826, al igual que otra publicada en París, y una edición pirateada publicada en Filadelfia en 1833) no sería dada a la imprenta nuevamente hasta 1965, cuando se la reconocería casi universalmente por la crítica especializada como la segunda mejor obra de Mary Shelley, solo inferior en calidad y en fuerza narrativa a Frankenstein.
La obra concita hoy cada vez más la atención de lectores y crítica, pues es en nuestro entorno actual donde se perciben de manera más nítida sus muchas conexiones temáticas y conceptuales con el mundo que nos circunda, justamente preocupado por cuestiones como la ecología, el desencanto político, la frustración posmoderna y posthumanista desde una perspectiva filosófica, los límites de la tecnología para dar solución satisfactoria a los problemas cotidianos del ser humano en su vertiente ética más profunda, e incluso la incapacidad de la ciencia médica para poner fin a las cíclicas epidemias y plagas que hacen mella en la salud de los individuos, todo lo cual desemboca en una mentalidad apocalíptica no demasiado alejada de la época en la que Mary Shelley compuso esta fabulosa narración. La autora pudo no ser una gran visionaria en términos de imaginar cómo sería el mundo en el siglo XXI desde un punto de vista tecnológico (la ciencia ficción es un género que, paradójicamente, suele envejecer con cierta facilidad, lo que en nada merma la ingente calidad artística de sus exponentes más ilustres), pero sí supo reflejar los conflictos de una sociedad sometida a retos existenciales y emocionales en un entorno distópico y apocalíptico. Al fin y al cabo, los seres humanos somos siempre los mismos en nuestra esencia más profunda, esa que Mary Shelley retrató con asombrosa fidelidad en esta apasionante novela, salpicada de ingeniosos giros narrativos en el devenir de una trama absorbente. Indudablemente, Mary Shelley poseía el don de contar historias.
El último hombre es en primera instancia una novela en clave o roman à clef. En sus páginas azarosas, la autora no solo ajustó cuentas con las figuras de Percy Shelley y Byron mediante los personajes, respectivamente, de Adrian y lord Raymond, como ya había puesto de manifiesto en una carta dirigida a Theresa Guiccioli, quien había sido amante del malogrado aristócrata (Letters of Mary Shelley, vol. I, p. 566), sino que también llevó a cabo un ejercicio de introspección, autoanálisis y autoconocimiento a través de retratarse en los principales personajes femeninos de la obra, como Idris y Perdita, y en el propio narrador, Lionel Verney, que, en este sentido, desde una perspectiva simbólica, es tanto el último hombre como «la última mujer». El personaje de Adrian presenta de manera inequívoca la apariencia, la sensibilidad y las creencias de Shelley en su aspecto más idealizado, caracterizado por su altruismo político, su entusiasmo por la literatura, y sus profundas convicciones humanitarias; pero, por otro lado, Mary también refleja su parte oscura, centrada en la suprema irresponsabilidad de su comportamiento egoísta, que conduce finalmente a la tragedia ‒Adrian y Clara, personaje este último con el mismo nombre que las dos hijas del matrimonio, mueren, significativamente, ahogados por haber accedido de modo inconsciente al deseo de la joven de visitar la tumba de su padre‒ y, por ende, a la terrible soledad de Lionel Verney. Así, Adrian, descrito como «amable, compasivo y dulce», ve contrarrestados estos excelentes atributos con un proceder insensato e imprudente, letal para Clara y, por extensión, para toda la humanidad, cuya continuidad se ve fatalmente abortada. Pese a su intento de «deificar» y mitificar la figura y la memoria de su esposo muerto, intentando además (auto)convencerse (y convencer al público lector) de que sus últimos años fueron «los más felices que vivió», según escribe en la edición de 1824 de los poemas de Shelley, el retrato de este a través de Adrian demuestra su inconsciencia y hasta su proclividad al exceso sentimental, como le sucede al precipitarse en los abismos de la locura y la enfermedad al ser rechazado por Evadne. De acuerdo con Anne K. Mellor, «Adrian nunca contrae matrimonio, nunca acepta la responsabilidad de una familia», y tan solo acepta asumir el poder una vez que la plaga ha exterminado a gran parte de la humanidad» (en Luke 1993, pp. viii-ix).
Por otra parte, en lord Raymond se perciben los rasgos físicos y de carácter de Byron, personaje de enorme atractivo, valeroso y tenaz, pero también soberbio, de impulsos arrebatados y violentos, apasionado e incapaz de mantener una relación amorosa estable. Al igual que Byron, Raymond lucha contra el imperio turco a favor de la libertad de Grecia, al tiempo que defiende los ideales monárquicos conculcados en Inglaterra desde el principio de la novela con el advenimiento de la república, sustentada por Adrian. Como la criatura de Frankenstein y su antecesor, el Satán de John Milton, poeta profundamente admirado por Mary Shelley[5], posee el don de la elocuencia y el dominio de la retórica, pero, pese a todas sus cualidades positivas, el orgullo desmedido le conducirá al heroísmo… y también a la muerte. Aunque durante unos años renuncia a sus ambiciones personales para vivir con Perdita, su amada esposa, tiempo después abandona el entorno doméstico y sus compromisos familiares para ayudar a Evadne, de la que se ha enamorado y, finalmente, para perseguir sus sueños de gloria militar, conquistando Constantinopla, donde muere a causa de una explosión en las calles solitarias de la ciudad fantasmal, arrasada por la peste.
En última instancia, Mary lleva a cabo en su novela un análisis devastador de los aspectos sociopolíticos de su época y del ideal de la familia burguesa que tanto había defendido en Frankenstein. El universo de la narración ya no conoce certezas ni, acaso, esperanzas, aunque este término postrero es, según veremos, matizable. Todos los sistemas políticos ‒monarquía, república y «democracia», en este último caso representada por el personaje intolerante de Ryland, trasunto del periodista y político radical William Cobbett, inadecuado «representante del pueblo»‒ resultan inútiles en la aspiración por parte de sus defensores de convertirse en la mejor opción de gobierno para el individuo, aspecto significativo en un contexto histórico próximo cronológicamente a acontecimientos tan culminantes como la Revolución francesa, el Terror, el Imperio napoleónico, y la prolongada contienda bélica entre Francia e Inglaterra. La historia reciente demostraba que ningún sistema político del momento, ya fuera conservador o radical, había sido capaz de eliminar las desigualdades sociales y sexuales existentes en la Europa de la época. En este sentido, El último hombre es una distopía política. En Frankenstein, Mary, acaso hastiada de una existencia peripatética y aventurera en demasía, ansiando un hogar estable como el de lady Margaret Savile (receptora intradiegética de la narración, como ya se ha dicho), opuesto al círculo familiar en extremo peculiar y fluctuante conformado por Percy, Claire, unos hijos expuestos a unas condiciones precarias de salud y un grupo de conspicuos, a la par que extravagantes amigos, había retratado a Víctor Frankenstein como un personaje megalómano y ególatra, incompetente para formar un núcleo familiar sólido, que huye de la responsabilidad para con la criatura a la que había dado vida sin pensar en las consecuencias de su transgresión.
Pero si su primera novela denunciaba la carencia de amor maternal ‒aquel que, sin duda, ella misma había anhelado al criarse sin la presencia de su madre‒ y la falta de empatía femenina en un mundo manifiestamente patriarcal, defendiendo la idea de que no es posible la existencia de una familia «sana» sin la mediación y la función predominante de la mujer en el círculo de la familia y en la educación de los hijos, en El último hombre su visión es más pesimista y catastrofista, pues, como puede colegirse del proceder de sus personajes femeninos, también estos muestran características reprobables y escasamente positivas para la creación de una sociedad igualitaria y empática, capaz de educar a personas libres y moralmente íntegras.
Así, la condesa de Windsor, soberana depuesta, es un personaje ebrio de poder que, hasta su ulterior e ineficaz conversión tras la muerte de Idris, su hija, demuestra que las mujeres pueden ser tan ambiciosas y faltas de escrúpulos en su alienante deseo de gobernar como los propios hombres. Por su parte, Idris, esposa de Lionel Verney, es epítome de la madre abnegada cuya vida apenas tiene sentido más allá de la preocupación por la familia y el cuidado de sus hijos; una vez que estos mueren, víctimas de la virulenta plaga que devasta a la humanidad, su existencia pierde todo significado, conduciéndola también a un desenlace fatal. Perdita, hermana de Verney, sacrificada esposa de Raymond, y madre de Clara, sufre el mismo proceso autodestructivo desde la perspectiva de la mujer que solo pone sus miras en la relación con su esposo. Tras reprimir hasta las últimas consecuencias sus sentimientos más intensos ‒reflejo de la culpabilizada Mary Shelley‒, abandona todo por seguir a su marido hasta la muerte en tierras extranjeras, siendo enterrada con él, lo que Mellor interpreta como un deseo subconsciente por parte de Mary de reunirse en la tumba con Shelley (en Luke 1993, p. xi). También alientan en la impetuosa Evadne, amante de Raymond, impulsos suicidas, sucumbiendo en última instancia por el amor imposible del aristocrático personaje. Finalmente, Clara, la hija ideal que porta de manera sintomática el nombre de las dos niñas a las que Mary Shelley dio vida, posible receptáculo de las esperanzas de pervivencia de la humanidad en un mundo futuro mediante una relación con Adrian ‒única opción de crear una nueva raza sin que se produzca el incesto‒, parece no querer asumir dicha responsabilidad. Como bien ha sugerido Anne K. Mellor:
Sensible, cariñosa, exuberante, inteligente, devota de su tío, segunda madre para sus primos pequeños, Clara se torna triste y retraída en la edad de la pubertad. La transformación de Clara nunca se explica, pero podemos especular sobre su causa. Con su naciente sexualidad, Clara quizá se da cuenta de que su futuro ‒y el futuro de la raza humana‒ demanda de ella un vínculo sexual y la maternidad. Limitada a una unión incestuosa con su tío o su primo, o a una unión legítima con Adrian, es incapaz de contemplar esta última con agrado, testimonio concluyente de la ambivalencia de Mary Shelley hacia Percy (en Luke 1993, p. xiii).
En último término, los personajes femeninos de la obra se muestran fundamentalmente en la narración como miembros de la unidad familiar en su calidad de hijas (este es el caso también de Juliet), esposas o madres. En definitiva, la autora lleva a cabo una crítica acerba tanto de los ideales jacobinos y melioristas de su padre, William Godwin, junto con los de otros pensadores como Edmund Burke y el propio Shelley, así como de los postulados feministas de su madre, Mary Wollstonecraft, destacando el proceder ofuscado y/o egoísta de los seres humanos, cualquiera sea su sexo o condición. Con todo, lo que resulta diáfano tras la lectura de El último hombre es que los personajes femeninos, incluidos los que expresan su deseo y voluntad de actuar y transformar el mundo, no poseen ninguna posibilidad de hacerlo en un contexto claustrofóbicamente patriarcal, en el que su voz no es escuchada ni, por consiguiente, tenida en cuenta, como le sucede, por ejemplo, a la condesa de Windsor, por mucho que perpetúe los peores patrones masculinos de conducta en su vertiente política. Citando de nuevo a Mellor, en la novela se halla implícito el argumento que Mary había acentuado en Frankenstein: «… solo si los hombres y las mujeres definen como sus responsabilidades personales y políticas primarias el cuidado y la preservación de toda vida humana... solo entonces sobrevivirá la humanidad» (en Luke 1993, p. x). Un objetivo común que, tristemente, resulta tan difícil de mantener en el siglo XIX como en nuestra propia contemporaneidad, y de ahí dimana parte del pesimismo social, sexual, y en última instancia ético y moral, que subyace a la narración.
Por otro lado, en el personaje de Lionel Verney, junto a otras interpretaciones posibles, Mary Shelley retrata de manera metafórica la compleja función y el temor de la mujer escritora cuya voz no alcanza a los lectores, y que siente en su interior la necesidad perentoria de seguir escribiendo, aunque sepa que es posible que nadie lea y valore su narración. Para Mary, escribir era vivir, y viceversa. En El último hombre forjó una ficción magistral conscientemente intertextual, en la que de manera reiterada se acumulan citas de ilustres artífices de la pluma, tanto literarios como filosóficos, haciendo gala además de una prodigiosa poliglosia, dado que se recogen en la narración referencias en distintas lenguas como el latín o el italiano que la autora manejaba con destreza. En este sentido, además de autora, Mary es editora de su propio texto. Émula más que digna de sus progenitores, de Shelley, y de otros grandes escritores, tanto precedentes como contemporáneos, demuestra así su profunda erudición, su pasión por la literatura y su apremiante deseo de escribir, aunque, como mujer escritora, teme que su discurso se vea silenciado para siempre en un contexto hostil que suprima su voz. El último hombre es un libro que habla de libros, que transpira amor por la literatura. Al final de la novela, el solitario Verney sigue siendo un escritor y un lector impenitente que encuentra consuelo en las páginas de las grandes obras literarias, en su propia creación, y en la contemplación de los monumentos artísticos, ya únicamente expuestos a su melancólico disfrute solipsista.
No resulta, pues, extraña la identificación de Mary Shelley con Lionel Verney, el último hombre/última mujer de la narración que había comenzado a redactar, como señala en la entrada de su diario del 14 de mayo de 1824:
¡El último hombre! Sí, puedo describir los sentimientos de ese ser solitario, pues yo me siento como la última reliquia de una amada raza, mis compañeros extinguidos ante mí (en Mellor 2019, p. 214).
Todavía el 5 de septiembre de 1826, ya publicada la novela, Mary se sigue reafirmando en emociones análogas, llegando incluso a sopesar la idea de la muerte:
Pero aquí estoy de nuevo–aquí–sola–verdaderamente–lo más verdaderamente sola… No tengo consuelo o apoyo de ningún tipo. Estoy hastiada de mí misma–Alguien a quien tan mal le va en la vida no está hecha para la vida–Creo realmente que moriré joven–y esa idea es mi único consuelo (Journals, vol. II, p. 498).
Sin embargo, como Lionel Verney, inspirado por los monumentos de Roma ‒la ciudad que alberga en su cementerio protestante los restos mortales de Percy y William Shelley‒ y la creatividad artística de los seres humanos, una de sus facetas más puras, valiosas y dignas de encomio, Mary halló consuelo y placer en la escritura, como pone de manifiesto en otra entrada de su diario, la del 8 de junio de 1824, en pleno proceso de composición de El último hombre:
Siento mis poderes de nuevo–y esta es felicidad en sí misma–el eclipse del invierno se evade de mi pensamiento–de nuevo sentiré la apasionada luz de la creación–de nuevo, mientras derramo mi alma en el papel, siento elevarse las aladas ideas, y disfruto del deleite de expresarlas (Journals, vol. II, p. 479).
La escritura seguiría siendo un bálsamo fundamental para Mary Shelley hasta el fin de sus días, ya más amables para ella una vez transcurrido el tiempo necesario para superar el duelo por sus seres queridos fallecidos. Convertida en autora famosa, casi una leyenda en vida en los círculos literarios británicos y europeos merced a la publicación de la edición de Frankenstein de 1831 y otras obras posteriores, fruto de una constante y fértil labor literaria y de edición ‒que, en este último caso, comprendería la publicación en 1839 de las obras completas de Percy Shelley anotadas por ella‒, Mary encontraría también la tranquilidad y la satisfacción en el ámbito doméstico en compañía sobre todo de su hijo Percy Florence, nada dotado para los logros artísticos de sus antecesores, pero felizmente investido de sentido común y de cariño por su madre. Graduado en Derecho por la Universidad de Cambridge, supo retribuir a su madre las penalidades sufridas y los sacrificios llevados a cabo para proporcionarle una estimable educación sentimental y académica. La gran escritora compartió viajes y experiencias placenteras con su hijo, y pasó sus últimos años con él y su esposa, Jane St. John. Ambos la cuidarían y tratarían con genuino afecto hasta que, a la edad de cincuenta y tres años, la insigne autora moriría a causa de un tumor cerebral el 1 de febrero de 1851, dejando tras de sí una obra inmortal.
La plaga: el último hombre y el fin de la historia
El último hombre, fantasía futurista, peculiar arquetipo temprano de la ciencia ficción, ha sido encuadrada en un subgénero literario que se ha dado en denominar «literatura de la plaga o de la epidemia», tipología que ha conocido ejemplos reveladores desde la Antigüedad clásica. En obras de Hesiodo, Tucídides, Lucrecio y Procopio hallamos paradigmas de este subgénero, al igual que en las compuestas por autores posteriores, como Boccaccio (El Decamerón, 1351-1352), Albert Camus (La peste, 1947), Michael Ende (La historia interminable, 1979) y José Saramago (Ensayo sobre la ceguera, 1995), entre otros. Pero la «literatura de la epidemia» ha encontrado algunos de los ejemplos más señalados en el ámbito de la literatura en lengua inglesa, desde El año maravilloso de Thomas Dekker (1603), hasta «La máscara de la muerte roja» de Edgar Allan Poe (1842), pasando por quizás el mejor ejemplo de esta forma literaria[6]: el Diario del año de la peste de Daniel Defoe (1722), obra que, junto a ese epítome de «último hombre» que es Robinson Crusoe, personaje universal creado por el mismo autor, impregna las páginas de la novela de Mary Shelley, quien cita textualmente al escritor y sus obras aludidas en varias ocasiones en el devenir de la trama de su narración. Antecedente del reportaje periodístico de la mayor calidad literaria ‒el Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez admiraba y tenía como referencia en este sentido esta impactante ficción‒, Diario del año de la peste es un modelo evidente y reconocible en la composición de El último hombre.
A su vez, la novela de Mary Shelley constituye un hito esencial en la evolución de la «literatura de la plaga», convirtiéndose en el principal referente romántico del subgénero, que continuaría su fecunda andadura en la literatura en lengua inglesa hasta llegar hasta nuestros días con ejemplos ilustrativos como «La peste escarlata» de Jack London (1912)[7], La tierra permanece de George R. Stewart (1949), Soy leyenda de Richard Matheson (1954), Epidemia de Frank G. Slaughter (1961), La amenaza de Andrómeda de Michael Crichton (1969), Apocalipsis de Stephen King (1978), El factor Hades de Robert Ludlum (2000), Oryx y Crake de Margaret Atwood (2003), y Peste & Cólera de Patrick Deville (2014), entre otros. En estos días en que, como sucede cíclicamente, la humanidad se ve amenazada por una epidemia, la del COVID-19, popularmente conocido como «coronavirus», nombre de la familia de virus de la que procede, ha alcanzado notoriedad la obra de Dean Koontz Los ojos de la oscuridad (The Eyes of Darkness), publicada en 1981, que, de manera extrañamente profética, describe la irrupción de un virus letal creado por el Gobierno chino que responde al nombre de Wuhan-400[8]. Dejando aparte el origen concreto y real de la epidemia, en ciertas ocasiones, como sugería Oscar Wilde, es la realidad la que imita a la ficción, y no al revés.
En el caso de la novela de Mary Shelley, la aparición de la plaga se localiza en el volumen II de El último hombre, cuyo argumento había transcurrido hasta entonces por vericuetos de índole política, histórica (con el énfasis religioso en la contienda entre el cristianismo y el islam) y, sobre todo, sentimental en un contexto de relaciones familiares y laberintos de pasiones cuyo epicentro es el narrador intradiegético de la obra, Lionel Verney. A partir del primer capítulo del volumen citado, la epidemia evoluciona en pandemia, eclosionando con absoluta virulencia como elemento sublime y aterrador que irá mermando y exterminando a la humanidad de manera inexorable e inmisericorde hasta conducirla a la extinción, con la salvedad del propio Verney. La plaga, invisible, sinuosa e innombrable, es un personaje más en el entramado de la obra. Como sucede siempre en el seno de una sociedad que se considera sana por definición, tal como analiza brillantemente Susan Sontag en sus ensayos sobre el potencial metafórico de la enfermedad y la epidemia (2011), la plaga siempre proviene de otra geografía, de un territorio diferente desde el punto de vista cultural y racial, estigmatizándose a los habitantes o a los emigrantes de dichos lugares. Así sucedió con la peste bubónica, que, en época medieval y hasta la identificación de sus causas ya en el siglo XIX (la yersinia pestis, organismo que vive en roedores como la rata negra) se consideró en Europa procedente de los países de Oriente. La sífilis fue denominada en distintos países «el mal francés», mientras que en la nación gala se la designó con el nombre de «morbum gothicum», relacionándola con las tierras germánicas. De manera análoga, «la gripe española», como indica su nombre, se vinculó a España, mientras que el sida y el Ébola se consideran enfermedades oriundas de África. La gripe aviar y el COVID-19 son originarios de Oriente y, más concretamente, de China. El énfasis en la procedencia es indicio del temor y el rechazo que implica cualquier epidemia, identificada con otras sociedades, otras etnias y otros pueblos.
Según describe y examina con lucidez el pensador francés Michel Foucault (1975), el aparato de gobierno y las autoridades «competentes» de las naciones que albergan la plaga promulgan y sancionan medidas tendentes a controlar la expansión de la enfermedad, tratando de instaurar el orden en el caos, el control en la confusión, las más de las veces sin saber exactamente cómo enfrentarse a un enemigo desconocido y, en no pocos casos, coartando la libertad del individuo por el bien común a través de medidas extremas como la cuarentena. En el Diario del año de la peste y en la propia El último hombre observamos la lucha frenética de las fuerzas políticas para contener la plaga, aunque esta, por desconocimiento supino de su naturaleza intrínseca, resulta ser incontenible. La ciudad de Londres en 1665 en el caso de la obra de Defoe, y el mundo entero en el de la ficción de Mary Shelley, se transforman en lugares sitiados en los que la plaga avanza como un ejército invisible que es imposible detener. La metáfora militar, muy utilizada en el campo semántico de la medicina y las enfermedades, es especialmente pertinente en el caso de El último hombre, donde, paradójicamente, los triunfos bélicos de lord Raymond en su deseo de ayudar a los griegos a conseguir su libertad frente a los turcos (reflejando el sempiterno enfrentamiento entre Oriente y Occidente) no significan nada en un contexto dominado por la pestilencia que exterminará a la humanidad entera, a excepción del narrador de la obra.
La plaga, como suele suceder con este tipo de fenómenos, es, por otra parte, inefable e indefinible. Al igual que a la criatura de Frankenstein (quien tampoco recibe un nombre), en la obra de Mary Shelley se la tilda de «monstruo» en varias ocasiones. Dotada de una naturaleza elusiva, rehúye todo intento de clasificarla y desafía todo anhelo de representarla en términos lógicos. El virus, cuya transmisión parece oscilar entre el contagio por el aire o por el contacto entre los seres humanos, causa terror ya desde una perspectiva lingüística por su indeterminación; es «otro» en términos semánticos, esquivando toda pretensión de definirlo, como se intenta ya en primera instancia cuando se lo menciona por primera vez: