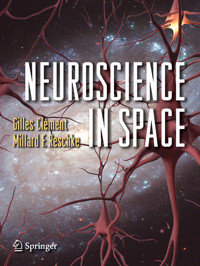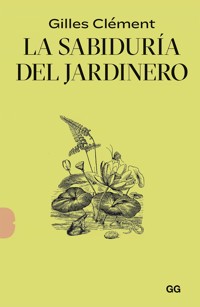Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Gustavo Gili S.L.
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
El perejil gigante del Cáucaso, las onagras, el hinojo, la ambrosía… Arrastradas por el viento, desplazadas por los animales o bajo las suelas de nuestros zapatos, las especies vagabundas han conquistado con audacia y vitalidad nuestros bosques y páramos. Se las llama "malas hierbas", "plagas" o "invasoras" y, con demasiada frecuencia, se les prohíbe la entrada en nuestros jardines. Son muchos los que se empecinan en declararlas enemigas, pero ¿representan verdaderamente algún peligro? El botánico y paisajista francés Gilles Clément alaba estas especies de nombres exóticos y originales comportamientos que campan felices en su "jardín en movimiento". En este bello alegato, nos describe los orígenes y la historia de una variada selección y nos permite entender cómo la acción de los seres humanos es en gran medida la causante de sus vagabundeos. Una magnífica defensa del mestizaje planetario escrita desde la sabiduría del jardinero y la poética del escritor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Editorial GG, SL
Via Laietana 47, 3.º2.ª, 08003 Barcelona, España. Tel. (+34) 933 228 161
www.editorialgg.com
Título original: Éloge des vagabondes, publicado por NiL éditions, París, 2002
Edición a cargo de Moisés Puente
Revisión de estilo: Unai Velasco
Diseño de la colección: Setanta
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir responsabilidad alguna en caso de error u omisión.
© Gilles Clément
© NiL éditions, 2002
© de la traducción: Cristina Zelich
y para esta edición
© Editorial GG, Barcelona, 2022
ISBN: 978-84-252-3355-5 (Epub)
Producción digital de Booqlab
Índice
Introducción
Algunas vagabundas
El perejil gigante del Cáucaso
Los gordolobos
Las onagras
El cardo borriquero
El tojo
El hinojo
El árbol del cielo
La chumbera
El cocotero
La neguilla
La ambrosía
La salicaria
El altramuz arbóreo
La acacia cyclops
Las ludwigias
La hierba de la Pampa
El arbusto de las mariposas
La hierba nudosa japonesa
La adormidera
La lantana
El cosmos
La caulerpa
Las arañuelas
Planeta, país sin bandera
Bibliografía
Introducción
“Si reflexionamos sobre cualquier fenómeno vital, incluso ateniéndonos a su más estrecho significado, que es biológico, comprendemos que violencia y vida son más o menos sinónimos. El grano de trigo que germina y resquebraja la tierra helada, el pico del polluelo que rompe la cáscara del huevo, la fecundación de la mujer, el nacimiento de un bebé son tildados de violentos. Y nadie culpa al bebé, a la mujer, al polluelo, a la yema, al grano de trigo”.
Jean Genet
Las plantas viajan, sobre todo las hierbas. Se desplazan en silencio, a semejanza de los vientos; nada puede hacerse en su contra.
Si cosecháramos las nubes, nos sorprendería recoger imponderables simientes mezcladas con loess, polvos fértiles. Ya en el cielo se dibujan paisajes imprevisibles.
El azar organiza los detalles, utiliza todos los posibles vectores para distribuir las especies. Todo sirve para el transporte, desde las corrientes marinas hasta las suelas de los zapatos. La parte esencial del viaje corresponde a los animales. La naturaleza fleta pájaros consumidores de bayas, hormigas jardineras, ovejas tranquilas, subversivas, cuya lana contiene campos y campos de semillas. Y luego el ser humano. Animal inquieto en incesante movimiento, libre actor del intercambio de la diversidad.
La evolución sale ganando. La sociedad no. El más mínimo proyecto de gestión choca con el calendario previsto. ¿Cómo ordenar, jerarquizar, tasar?, lo posible surge en todo momento. ¿Cómo mantener el paisaje, gestionar sus gastos si se transforma a merced de los huracanes? ¿Qué plantilla tecnocrática aplicar a los excesos de la naturaleza, a su violencia?
Frente a los vientos, frente a los pájaros, queda la cuestión de las prohibiciones. La naturaleza inventiva condena al legislador a revisar los textos, a buscar las palabras tranquilizadoras.
¿Y si se estuviera asegurando contra la vida?
Un proyecto así —el seguro a cualquier precio— encuentra aliados inesperados: los radicales de la ecología, los que se aferran a la nostalgia. Nada tiene que cambiar, nuestro pasado depende de ello dicen los unos; nada tiene que cambiar, la diversidad depende de ello dicen los otros. Clamor contra el vagabundeo.
El discurso va más allá. Al político: reúne a quienes piensan que es necesario erradicar las especies procedentes de otros lugares. ¿Qué pasará si los extranjeros ocupan el terreno? Hablamos de supervivencia.
La ciencia acude a socorrernos: la ecología, rehén de sus propios integristas, se utiliza como argumento. Aquí nace el engaño: los cálculos estadísticos, la recogida de datos para elaborar los censos llevan a un genocidio tranquilo, planetario y legal. Al mismo tiempo, se dibuja un engaño más amplio: designar como patrimonio el más mínimo carácter identitario —un paraje, un paisaje, un ecosistema— para así poder rechazar todo aquello que no lo refuerza.
Todo en nombre de la diversidad, tesoro que hay que preservar para inconfesables propósitos. Quizás pueda conseguirse algún dinero o algunas denominaciones; las energías se movilizan contra el proceso intolerable de la evolución.
Para empezar, se ataca a los seres que no tienen nada que hacer aquí, sobre todo si aquí se sienten felices. En primer lugar, hay que eliminar; después ya se verá. Regular, contabilizar, fijar las normas de un paisaje, las cuotas de existencia. Declarar enemigos, pestes y amenazas a los seres que osan traspasar estos límites. Iniciar un procedimiento, definir un protocolo de acción: ir a la guerra.
Este libro se opone a una actitud ciegamente conservadora. Considera la multiplicidad de los encuentros y la diversidad de los seres como riquezas que se suman al territorio.
Observo la vida en su dinámica, con su tasa ordinaria de amoralidad. No juzgo, pero sí tomo partido a favor de las energías capaces de inventar situaciones nuevas en detrimento probable de la cantidad. Diversidad de configuraciones contra diversidad de seres. Una cosa no impide la otra. Elogio de las vagabundas se remite al jardín: al planeta considerado como tal. Al jardinero, pasajero de la Tierra, mediador privilegiado de maridajes inesperados, actor directo e indirecto del vagabundeo, vagabundo él también.
I
Algunas vagabundas
El perejil gigante del Cáucaso
Heracleum mantegazzianum. Sommier y LevierApiáceas. Umbelíferas
“ ¡Pasen y vean!”, decía la señora con el pelo recogido en un moño y una voz ronca a causa del tabaco y la audacia, e invitaba a los clientes a cruzar su tienda de cazuelas, que brillaba con aquel amasijo de trastos y objetos indispensables, como aquel embudo centelleante, recuerdo, con un agujero lateral cuya finalidad era un misterio. La señora no sabía para qué servía, aunque tampoco parecía importarle. Quizá algún día un cliente descubriría el tesoro y su uso. Mientras tanto, esperaba colgado de una viga junto a utensilios llenos de polvo, cordeles y cables oxidados. “¡Pasen al jardín! Es más interesante, tengo plantas gigantes. No se las enseño a todo el mundo”, decía. Fue así como descubrí el perejil gigante del Cáucaso, un día de junio, junto al muro de una casa modesta situada al final de un pueblo sin encanto en algún lugar de la Francia central. La planta estaba en flor.
Sin duda, fue todo un hallazgo, no fue ninguna pérdida de tiempo rebuscar en el centro del país. Aunque para ello había que llegar, como si del juego de la oca se tratara, hasta la parcela de las hierbas, embutida al final de la tienda. El último compartimento valía la pena: tallos de tres metros que acababan en enormes umbelas llenas de una constelación de moscas y diversos coleópteros. (Tiempo después, en mi jardín, observé cetonias en abundancia, escarabajos longicornios de colores, cientos de dípteros y algunas mariposas.) La flor del perejil gigante —en realidad una gran inflorescencia— estaba de recibimiento aquel día. La corte y la ciudad de la entomofauna se daban cita allí; esa era mi impresión.
“No hay otra igual en toda la región y nadie sabe decirme cómo se llama.” La señora del moño esperaba con entusiasmo la llegada de un botánico experto, o, a falta de uno, de un especialista en embudos. Descubrí la especie, atónito ante su tamaño y fogosidad. No pude darle un nombre, pero sí clasificarla en una familia. Se trata de una umbelífera, dije, sin arriesgarme. Vi iluminarse el rostro de la mujer: “¡Estaba segura de ello!”. Estaba exultante, y nos hicimos amigos. Ella fue quien me dio las semillas que dieron lugar a los perejiles gigantes de mi jardín. Debo los comienzos de El jardín en movimiento a estas plantas gigantes. Fue a partir del propio desplazamiento de estos perejiles sobre el terreno que elaboré la gestión del movimiento, extendiendo el principio a todas las vagabundas.
¿De dónde venían?
Entre 1880 y 1887, el antropólogo italiano Paolo Mantegazza hizo un viaje junto a Émile Levier y Stéphane Sommier, con quienes entabló amistad. De vuelta de un viaje al Cáucaso en agosto de 1890, al que no fue el gran sabio, los dos botánicos trajeron del monte Elbrús, en Abjasia, las semillas de la umbelífera más grande y hermosa nunca vista. En honor a su amigo común, la planta gigante se conoce hoy como Heracleum mantegazzianum. Quedaba hacer su descripción y verla crecer. La suerte recayó en el horticultor genovés Henri Correvon, quien sembró las semillas del perejil gigante recogidas a orillas del río Kliutch, a 1.800 metros de altitud.1 Desde el cantón suizo de Vaud, la planta se extendió rápidamente por Europa, donde tuvo mucho éxito en los jardines. Algunas fotografías de la década de 1900 realizadas en los jardines Albert-Khan en Boulogne-Billancourt, en Francia, muestran el perejil gigante bien colocado, aislado en el césped, tal como recomendaba Correvon, posando junto a una dama con sombrilla.
La planta sorprende por su prestancia. Las descripciones más serias hablan de un “porte arquitectónico y grandioso”. Correvon consigue hacer germinar las primeras semillas dos años después de la expedición de Levier y Sommier, pero tardó cinco años más en poder observar las flores: “Las hojas son elegantemente irregulares; el limbo, de más de un metro de largo, es sostenido por un peciolo rojizo de la misma longitud, de modo que la mata alcanza un diámetro de ¡cuatro metros! ¡Tallo erguido de color rojo cobrizo de dos metros de altura o más, que sostiene una umbela de metro y medio de diámetro compuesta de más de diez mil flores blancas!”.
La biología del perejil gigante parece adaptada a las condiciones cambiantes del entorno. Esta plasticidad hace que sea una conquistadora capaz de adaptarse a cualquier lugar donde el suelo, lo suficientemente húmedo y profundo, y el clima, bastante fresco y con inviernos fríos, le permitan vivir, y, sobre todo, regenerarse, producir flores y semillas. El perejil gigante a veces es monocárpico —muere después de florecer—, otras plurianual o vivaz (como el caso de los ejemplares de la señora de la tienda de cazuelas), manifiesta en cualquier circunstancia una robustez espectacular y, cuando arraiga, tiende a proliferar. Ocupa los limos fértiles del río Théols, cerca de la localidad francesa de Issoudun, a lo largo de varios kilómetros en sus orillas; es frecuente encontrarla en la montaña, en los Pirineos, antes de alcanzar la cota de 1.500 metros (en otros lugares 1.700 metros). También vive a nivel del mar, a pesar de que su lugar de origen sea la montaña.
Yves-Marie Allain incluye esta planta entre las trescientas especies exóticas invasoras que “se establecen de manera permanente en numerosos lugares, eliminando cualquier forma de competencia”.2
El término genérico del perejil gigante viene de Heracles (Hércules) y alude a su fuerza vital. Existen sesenta especies en todo el mundo, pero la de Mantegazza es la que más a menudo aparece citada. Algunos autores señalan su introducción en los jardines a partir de 1810; las primeras descripciones de Correvon, Sommier y Levier datan de 1895, y su propagación no parece que se produjera antes de inicios del siglo XX. A partir de entonces, se describe su acción fotosensibilizante, poder que comparte con otras umbelíferas, dando lugar a lo que los médicos —poco interesados por este tipo de alergia— denominan púdicamente dermatitis primaveral. Detrás de este sonoro término, agrupan toda una serie de pruritos benignos y erupciones pasajeras, sin intentar saber el nombre de las especies que los provocan. Sin embargo, las quemaduras que produce el perejil gigante deberían ser de interés para los médicos. Algunas presentan vesículas que supuran en mayor o menor grado y pueden infectarse y dejar cicatrices; pueden compararse con las reacciones cutáneas provocadas por las prímulas para macizos de flores, actualmente caídas en desuso (Primula obconica), manipuladas por los jardineros según la tradición de siembra en tiesto y trasplante al lugar definitivo para crear aquellos dibujos que adornaban las entradas de las ciudades antes de que las rotondas invadieran el paisaje.
Para quemarse con el perejil gigante debe darse un “intercambio de jugos”: primero, sudar, luego entrar en contacto con la savia y, finalmente, exponerse al sol. Junio es el mes aconsejado. Las lesiones aparecen al cabo de una hora. La curación requiere un mes como mínimo.
En ciertos jardines se prohíbe el perejil-veneno, así se evita hablar de la delicada cuestión de la invasión.
Yo aprecio esta planta. No hay ninguna otra especie que pueda competir con ella para formar o deformar el espacio, crear profundidades o borrarlas el tiempo que dura una estación, cambiar la escala de percepción, pero también animar el jardín, acoger insectos, crear, en un espacio de tiempo corto y en un espacio limitado, un pequeño paisaje encantado que hay que observar de puntillas.
En el caso de un jardín, espacio cerrado y, a veces, razonado, resulta fácil limitar la expansión del perejil gigante eliminando las inflorescencias marchitas antes de que maduren por completo y caigan las semillas. En mi jardín dejo fructificar una o dos umbelas para así prever la regeneración de la especie, ya que casi siempre el tallo desaparece.3
Notas
1. Valck, Pierre, “La grande berce du Caucase”, Hommes et Plantes, núm. 28, París, 1998.
2. Allain, Yves-Marie, “Invasions biologiques et collections”, Hommes et Plantes, núm. 36, París, invierno de 2000-2001.
3. Comportamiento de una terófita (planta, anual o bienal, que desaparece totalmente en la estación adversa, a excepción de sus semillas). Contrariamente a todos los demás grupos vegetales dotados de multiplicaciones vegetativas, las terófitas solo se multiplican por vía sexual.
Los gordolobos
Gordolobo bastardo, gordolobo anaranjado, gordolobo negro, cucarachera negra, barbasco, croca, sabonera, hierba jabonera, candelera, orejas de lobo, hierba de la polilla, guante de la doncella Verbascum thapsus L. Escrofulariáceas Otras especies citadas: Verbascum phlomoïdes L. (gordolobo bastardo o gordolobo anaranjado), V. nigrum L. (gordolobo negro), V. floccosus V. floccosum; V. blattaria (hierba de la polilla)
Tener césped; ese era el modelo que se imponía por encima de todo. En el origen de una lucha encarnizada contra la diversidad —los ingleses nos han hecho mucho daño—, el césped, con su tiranía, maltrataba nuestras vacaciones. Yo tenía quince años, empuñaba una herramienta y poseía una fe inquebrantable en la ciencia de mi padre, que veía en las hierbas multitud de enemigos que había que eliminar por todos los medios.
Coronillas, cuernecillos, vezas, alfalfas, margaritas, dientes de león, acederas; todas estas hierbas tenían que desaparecer, salvo las briznas finas del césped sembrado con mimo, pasando el rodillo y luego regado y nutrido en las mejores condiciones. Ejecutábamos este trabajo —sin duda, el más absurdo de mi vida de jardinero— con método y circunspección, pero la naturaleza no lo tenía en cuenta y, en cuanto llegaban las lluvias, dejaba que aparecieran especies abominables de hojas peludas, carnosas y muy tapizantes que no tenían nada que ver con las fotos de los envases de semillas.
Sin embargo, en la foto, una señora con pantalón de pata de elefante y un perro tumbado parecían contentos. Un aspersor al fondo del jardín y un señor —probablemente su marido— que cortaba el césped no molestaban a los pájaros; al parecer, los topos habían desaparecido por completo de aquel universo semillero a través del cual se nos ofrecía la imagen del Paraíso, por fin estéril y monocromo: una pesadilla.
Yo arrancaba de cuajo las plantas con una gubia, un oficio a tiempo completo para quienes no tienen nada más que hacer que elegir la hierba. Mi misión era extraer desde el fondo las raíces pivotantes en cuyo extremo nacen enormes follajes. Las acederas y los dientes de león daban trabajo, pero nada comparable a los gordolobos, dotados de una zanahoria blanca sorprendentemente poderosa de la cual renacía la planta fuera cual fuera la mutilación: nunca se conseguía extraer la raíz entera.
Me gustaba el aspecto aterciopelado del gordolobo, y, aún más, el de una especie próxima que prometía (si la hubiéramos dejado crecer) convertirse en un inmenso candelabro de flores amarillas.1 Pero queríamos césped, césped y césped.
La palabra francesa para césped es gazon, que procede del valón wazon (y de waso en alemán antiguo) y designa una hierba corta y menuda. Nosotros teníamos un prado loco y tupido, plural, diríamos actualmente, con todo tipo de plantas —ejemplo de coexistencia— de flores discretas y algunas rosetas peludas: los gordolobos. Contra ellos se dirigía la energía; había que extraer la infamante roseta de la supuesta moqueta, sin demora.
La espera hubiera sido útil; la roseta, dispositivo en forma de estrella para pasar el invierno a ras de suelo, caracteriza el aparato vegetativo de las plantas bienales: todas desaparecen cuando la flor se marchita y las semillas se dispersan. Es un comportamiento típico de las vagabundas. En lugar de perder el tiempo en arrancar la raíz rebelde con la pala, haciendo el mismo gesto que los cosechadores de espárragos (menos regular, más fogoso), hubiéramos podido aprovecharlo viendo florecer los gordolobos. Sus tallos inmensos están cargados de numerosas flores amarillas (a veces blancas o rosas) a las que acuden las orugas rayadas de cuculla, en la pelusa algodonosa del gordolobo, desde junio hasta el final del verano, haga calor o llueva. ¡Ni hablar de un proyecto de jardín en forma de observación!
Desde mi punto de vista, no existe ninguna otra especie que ilustre mejor el vagabundeo. Sin más exigencia que un suelo aireado, abierto o removido, al gordolobo le gustan los escombros y las tierras áridas; huye de los suelos cerrados por el fieltro del césped (otra vez él) y de cualquier cultivo tupido. En mi jardín, el gordolobo aparece sobre las antiguas toperas, allí donde el suelo removido favorece la germinación, en compañía de otras bienales, tártagos y dedaleras. Participa en la animación del “jardín en movimiento” junto a los perejiles gigantes, los compañeros blancos, y las adormideras. Para conseguir este efecto —el de las flores que se alzan, resplandecientes, sobre el wazon—, los topos y yo trabajamos juntos en el jardín.
Los gordolobos se exhiben desde lejos. A veces solos, a veces en filas apretadas, con el aspecto glorioso e indolente de las especies de gran tamaño llegadas accidentalmente. Solo están de paso.
La medicina los considera importantes. El gordolobo (variedad thapsus) se alababa para tratar la tuberculosis, “aunque las hojas hervidas en agua o leche puedan utilizarse como cataplasma contra los forúnculos, las hemorroides y los uñeros”. Las flores se preparan en infusión, un remedio anticatarral reconocido; también las hojas y las raíces se han utilizado desde la Antigüedad. Dioscórides y Plinio prescribían su uso para las afecciones pulmonares, “para tratar a los caballos asmáticos”2, Hildegard von Bingen consideraba la decocción de las flores como un remedio infalible contra la disfonía. “Sin duda ella había experimentado los efectos sobre las monjas a quienes iniciaba en los esplendores del canto gregoriano”.3 Henri Leclerc aporta su experiencia: “He visto a más de un anciano asmático aliviado por el uso de su infusión que parece ejercer una ligera acción narcótica […]. Hay que tomar la precaución de filtrar esta infusión con una tela para que los pelillos que cubren la flor no irriten la garganta. Al olvidarme de esta precaución, un enfermo que vino a consultarme un día sobre una faringitis granulosa acompañada de molestos picores y a quien prescribí una infusión de Verbascum thapsus me dedicó sus reproches. Me preguntó con tono agridulce si estaba de moda hacer que la gente tragara polvo picapica. Por fortuna, se trataba de un adepto de la homeopatía: me resultó fácil disculparme diciéndole que se trataba de una ingeniosa aplicación del precepto similia similibus curantur”.4
El recubrimiento algodonoso de la planta, muy visible en la variedad floccosus, sirve para disuadir a los herbívoros. En los pastizales, los gordolobos aparecen siempre intactos y sobresalen de la hierba cortada. Principalmente las vellosidades protegen de la desecación, desempeñan un papel en la economía del agua, de ahí su adaptación a zonas áridas. Las cápsulas maduras y molidas se echaban al agua estancada y se utilizaban en la pesca furtiva, pues son tóxicas para los peces. Se dice que se fumaban “las hojas secas de los gordolobos, como si fuera tabaco”.5 En algunos lugares, se cubrían los tallos de gordolobo con brea, que ardían como yesca para iluminar.
Aclimatadas en América septentrional a partir de finales del siglo XIX, estas plantas eurasiáticas han conquistado el mundo. He encontrado gordolobos en Australia, en las laderas quemadas de los Alpes de Nueva Gales del Sur; en el centro de Chile, a media altura de los Andes, donde el clima de tipo mediterráneo se suaviza con la altitud y en cualquier lugar donde el suelo “degradado” se adorna con vagabundas. Se citan las variedades thapsus, blattaria y virgatum como weeds de los bordes de la carretera y de los pastizales del sureste australiano. En otros lugares, los observadores callan, los libros de denuncia permanecen mudos, los gordolobos no interesan a mucha gente, una suerte para ellos.
En francés, gordolobo es molène, que proviene del inglés mullen, de mollis, blando, y hace alusión a la hoja flexible, recubierta de una pelusa espesa y esponjosa. Según Jean-Patrick Ferrari, el nombre latín de gordolobo, verbascum, es de origen desconocido.6 François Couplan propone una variación de barbascum o barbatum, barbudo, pues los estambres de los gordolobos son barbudos.7
Notas
1.Verbascum floccosus (floccosum), cuya inflorescencia alcanza más de dos metros de altura ramificándose.
2. Leclerc, Henri, Précis de phitothérapie, Masson et Cie, París, 1966.
3.