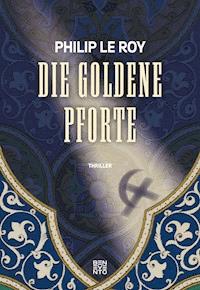Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Del Nuevo Extremo
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Una casa ailada, 4 chicas, 4 chicos y una noche de terror como diversión... ¿Qué podría salir mal? En la casa nos cuenta la historia de ocho amigos que deciden pasar una noche de terror en la casa de campo de uno de ellos. Una casa que aún no está habitada, lo que hace que la atmósfera de tensión que se crea sea aun mayor. Los amigos pasan unas horas asustándose unos a otros, hasta que empiezan a notar que quizá no sean los únicos que buscan causar terror. Es una historia en la que es fácil adentrarse en esa casa, junto a ellos, y vivir la tensión que ellos mismos están viviendo, porque el autor ha sabido describir cada momento y cada escena perfectamente. Al mismo tiempo, se va conociendo la personalidad de cada personaje, descubriendo sus auténticos miedos y dudas, ya que son adolescentes que aún deben decidir cómo quieren vivir su propia vida. Una historia donde habitan el suspenso y el terror con toques paranormales, mucha tensión y una ambientación bastante asfixiante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gracias por adquirir este eBook
¡Regístrate en dnxlibros.es y sé el primero en conocer nuestras novedades!
Fragmentos de próximas publicaciones
Clubs de lectura con los autores
Concursos, sorteos y promociones
Participa en presentaciones de libros
Noticias y mucho más…
Comparte tu opinión en nuestras redes sociales
A mis hijas, que crecieron con el cine de terror.
¿La diferencia es una riqueza?
PRÓLOGO
¿Cómo podían haber desaparecido ocho adolescentes en el transcurso de una velada? La pregunta daba vueltas sin cesar en la cabeza de los agentes que inspeccionaban la casa vacía.
El inspector Sevrant contemplaba la hermosa construcción, un antiguo granero aislado en el Col de Vence, ahora transformado en un chalé de diseño. Faltaba acondicionar el acceso, elevar un pequeño muro y construir la piscina. Una excavación de doce metros por seis ya estaba preparada para la colocación de la pileta. Los hombres de Sevrant habían volteado los toldos, rebuscado entre las herramientas y los materiales de construcción y examinado los deslizamientos de barro provocados por las fuertes lluvias de la noche. Frustrados, se habían ido desplegando por el bosque.
Los ocho estudiantes se habían citado la víspera, por primera vez en esa mansión, que pertenecía a la familia de uno de ellos.
Sus padres los habían llevado hasta allí en coche el sábado, cerca de las seis de la tarde, y debían volver a buscarlos a la mañana siguiente. Pero, a las once del domingo, la madre de una de las adolescentes había encontrado la casa desierta e inmediatamente había alertado a las autoridades.
Los perros de la policía tiraban de las correas y ladraban en dirección al bosque. Había vuelto a llover y eso complicaba la búsqueda.
Los primeros indicios descubiertos en la casa eran a la vez extraños e inquietantes: impactos de balas, suelos cubiertos de piedras y escombros, manchas de sangre, trozos de vidrio, sillas y muebles volteados, largos rastros de sal en el suelo… Había tablas de madera clavadas sobre la puerta del garaje y del sótano. Parecía que los jóvenes se habían estado defendiendo de una amenaza exterior.
¿Un asesinato? Pero en ese caso, ¿dónde estaban los cuerpos?
¿Un secuestro? Pero ¿cómo secuestrar simultáneamente a ocho personas?
Unos ladridos lejanos, intercalados entre silbidos, precedieron el chisporroteo que salió del walkie-talkie del inspector Sevrant:
—¡Los perros han olido algo, inspector! —vociferó el subinspector Dolfi desde el aparato.
—¿Dónde están?
El inspector esperó una respuesta, que tardaba en llegar.
—¿Dígame dónde está subinspector?
—¡… Meseta del Diablo!... Crrrrrrrrrrrrr….
Había interferencias en la comunicación.
—Dolfi, ¿me oye?
—Crrrrrrr….¡… ierda! ¿Qué es eso?.... Crrrrrr…
— ¡Subinspector, explíquese!
—Crrrrrr… mejor que lo vea usted mismo… Crrrrr… Voy a buscarle…
El inspector Jean-Paul Sevrant avanzó bajo la lluvia al encuentro del subinspector.
Para poder comprender lo que los policías iban a descubrir, antes tenemos que explicar cómo se llegó a esta situación. Y solo hay una persona que pueda hacerlo: la que ha escrito este relato.
Primera parte
LOS OCHO
1.
«Los Ocho» era el nombre de un grupo de alumnos del último curso de bachillerato especializado en Artes Aplicadas del Liceo Matisse de Vence, considerado el mejor instituto de la zona en esa materia. Formaban una banda atípica, excéntrica y, sobre todo, constituida por los elementos más talentosos de la clase. El gang swag, los llamaban quienes los envidiaban. Un grupo de payasos engreídos, decían quienes los detestaban. A veces, incluso los profesores se veían superados por las ideas vanguardistas de estos ocho alumnos. El pequeño clan no tenía líder. Cada uno destacaba en lo suyo, y desdeñaban toda jerarquía entre ellos. Las chicas eran Camille, Marie, Léa y Mathilde. Los chicos, Quentin, Maxime, Mehdi y Julien.
Camille era guapa, rubia y rica. Todos los chicos del liceo, incluso algunos profesores, se daban la vuelta al verla pasar. Se gastaba el dinero en modelitos, zapatos, bolsos, joyas y también en la danza, que practicaba de forma intensiva. Sin embargo, era consciente de que sus pechos, demasiado grandes, le impedirían tener una carrera de bailarina. Camille era culta ya que sus padres la habían llevado a todos los museos del mundo. Su ambición, a falta de ser la nueva Sylvie Guillem, era la de seguir los pasos de Coco Chanel.
Marie desbordaba inteligencia. Detrás de sus gafas y sus largos mechones rizados, se dejaba la vista leyendo los clásicos de la literatura fantástica y viendo películas viejas. Siempre se vestía de blanco y negro, como si viviera en el universo de Orson Welles o de Charles Chaplin (Charlot). Pocas veces se apartaba de su cámara de fotos, su tercera gran pasión. Su sueño era trabajar como técnica de efectos especiales.
Léa, pelirroja, pálida y de grandes ojos claros, era una chica hipersensible y llena de dudas, pero también tan audaz como el personaje shakespeariano de Hamlet, su ídolo. Con un don para la escultura, había desarrollado un sentido del tacto muy especial. Salía con Quentin, uno de los chicos del grupo de Los Ocho, y eso alteraba un poco el equilibrio de la banda.
Mathilde era la más descarada. Cabellos plateados, tatuajes impresionantes, ropa vintage con un toque gótico, buena conversadora, extrovertida, sin tabúes ni límites, encadenaba una conquista tras otra (así lo decía ella), bebía y fumaba, no solo tabaco.
Quentin estaba forrado. Era un niño de papá, hijo de unos arquitectos muy reconocidos que habían transformado el antiguo granero familiar en una mansión digna de figurar en la portada de la revista Architectural’s Digest, y estaba destinado a trabajar en el estudio de de sus padres después del instituto. Con sus vaqueros agujereados y jerseys gastados, mantenía un estilo de «pijipi» (pijo-hippie) con tendencia hacia lo grunge, para la gran desesperación de Léa y sobre todo de Camille, que lo llamaba «terrorista de la moda». Había creado un canal de YouTube en el que se entrenaba en el «arte cómico contemporáneo». Para su examen oral de fin de año, trabajaba en una obra de arte que debía hacer reír.
En cuanto a Maxime, no se tomaba nada demasiado en serio, salvo el arte, la guitarra y la comida. De hecho, él era «el gordo» de la banda. También le gustaba el póker. Su sueño era vivir del juego para poder ejercer su arte sin preocuparse por el dinero.
Mehdi era el guaperas. Conquistador y burlón. Había logrado acostarse con varias chicas, pero con ninguna del grupo de Los Ocho. Con un don para las ventas, era capaz de hacer que un dibujo de su sobrina de cuatro años pasara, a oídos de quien lo escuchaba, por una obra de arte. Además de las chicas, le apasionaban los videojuegos. Su ambición era convertirse en subastador o curador de exposiciones, a menos que Hideo Koyima[1] lo contratara algún día en su estudio de producción.
Julien, el octavo miembro de la banda, era un dibujante talentoso, casi siempre de cuerpos de efebos y héroes musculosos. Julien prefería a los chicos. No lo escondía, sobre todo para molestar y provocar a los homófobos, pero tampoco lo reivindicaba. Su proyecto de fin de curso era un cómic protagonizado por un superhéroe gay.
2.
—¡En tres semanas podremos montar una fiesta en el Col de Vence! —exclamó Quentin.
Había anunciado aquella noticia a sus compañeros, que conversaban animadamente en el camino de palmeras que llevaba a la entrada del Liceo Matisse, como si fuera todo un acontecimiento.
—¿Ya han terminado las obras? —preguntó Camille.
—Solo falta arreglar los exteriores y la piscina, pero dentro de la casa está todo listo. Ya hemos empezado la mudanza. Mis padres estarán en Italia. Están de acuerdo en que organicemos una fiesta ese finde.
—¡Sííí! —exclamó Maxime—. Yo llevo comida, guitarra y las cartas.
—Olvídate del póker, ya sabes que no me gusta —objetó Camille.
—¿Noche de beer-pong, entonces?
—Si por eso entiendes que vamos a beber, fumar y divertirnos, yo me apunto —asintió Mathilde.
—¿Podremos ir? —preguntó Margot, una compañera de clase que se había acercado intrigada por los gritos.
Quentin se negó inmediatamente:
—¡Fiesta privada, como siempre!
—Pues ya podrías ampliar el círculo —replicó Margot—. Para la inauguración de la nueva casa, al menos…
—¿Y por qué no invitas a toda la clase, ya que estamos?
—¿También a los profes? —se burló Maxime.
—¿Y si cambiamos las normas solo por esta vez? —sugirió Léa.
—¿Qué? ¿En serio quieres invitar a los profes?
—No, quiero decir que no estamos sistemáticamente obligados a pasar la noche emborrachándonos y divirtiéndonos a lo tonto.
—Tengo la impresión de que quieres proponernos algo original —dijo Quentin.
—A ver cómo nos lo vendes —la desafió Mehdi.
—Bueno, pero ¿nos invitas o no? —insistió Margot.
—No —respondió Quentin.
—¿Sabes por qué no podemos dejarte entrar al grupo de Los Ocho? —intervino Julien.
Recostado sobre el muro, contemplaba la transparencia de las hojas de palmeras salpicadas por el sol de primavera. Su pregunta provocó un silencio breve. Todos sabían la respuesta.
—¡Vete a la mierda! —lo insultó Margot.
—¡Lávese la boca, señorita! —subrayó Julien sin molestarse.
Margot se alejó con sus amigas encogiéndose de hombros y chocándo con Clément, un alumno cuya timidez y soledad contrastaban con su altura y corpulencia. Los Ocho lo llamaban «el Gran Inútil».
—¿Vosotros no estáis hartos de las fiestas en plan estúpido? —insistió Léa.
—¿Lo dices porque el suicidio de Manon todavía te tiene mal? —adivinó Quentin.
—Bueno, no me he olvidado de que ella se sentaba a mi lado en clase hasta hace muy poco. Y ni siquiera me di cuenta de nada…
—Pues entonces no tenemos más que invitar al Gran Inútil —propuso Maxime—. Si viene podrás estar tranquila, seguro que no nos divertiremos nada.
Clément hizo como que no lo había escuchado y se sentó discretamente contra el muro, a los pies de Julien, con la esperanza secreta de que algún día lo admitieran por fin en el grupo. Clément se encontraba entre los que admiraban a Los Ocho. Él también quería pertenecer a la élite, pero, sobre todo, estaba perdidamente enamorado de Camille. De esto último todo el mundo se había dado cuenta.
—¡Una noche de aburrimiento total! Joder, sí que nos has vendido bien tu idea —soltó Mehdi a Léa.
—¿Y si organizamos una noche de terror? —sugirió Quentin, que buscaba apoyar la idea de su novia—. En lugar de hacer juegos del tipo «el que se ríe, bebe», hacemos otros en los que «el que se asusta, bebe».
—Con frases como esa no llegarás muy lejos con tu ensayo final —señaló Mathilde, concentrada en liarse un cigarrillo.
—Mira, hablando de ensayo, por ahí viene la intelectual.
Marie corría hacia ellos con un bolso en bandolera y un libro en la mano. El rostro, enrojecido después de la carrera, contrastaba con su ropa blanca y negra.
—¡Guau! ¿Hoy te has puesto algo de color, Charlot? —la increpó un compañero de clase llamado Kevin.
La burla desató una risotada de su amigo Alex. Después de lanzar una mirada de desprecio a los dos estudiantes, que tenían la costumbre de vaguear frente a la puerta del instituto hasta que sonaba el timbre, Marie pasó de largo para reunirse con el grupo.
—¡Eh, Rima[2]! ¿Tarde otra vez? —la interpeló Maxime.
—¡Ha sido un infierno! —respondió agitada—. Desde que he salido de la cama hasta aquí, he tenido que tragarme a un montón de locos al volante, autobuses retrasados, masas de trabajadores malolientes…
Recuperó el aliento para prolongar su interminable frase, gritando en la última parte.
—… y, para colmo, voy y me cruzo con esos dos futuros «ninis» que no tienen más utilidad que la de recordarnos lo miserable que es nuestra existencia.
—¡Eh! ¿Nos has llamado futuros «ninis» a nosotros? —reaccionó Kevin, que lo había escuchado todo.
—Cuando solo tienes una neurona corres ese riesgo…
Kevin y Alex se aproximaron, amenazantes.
Mehdi se acercó e intentó negociar una tregua.
—Bueno, chicos, calma.
—Entonces, que ella se disculpe.
—¿Por qué me voy a disculpar? —exclamó Marie.
—Por lo que has dicho.
—¿Qué he dicho?
—No lo he escuchado del todo, pero no sonaba bien.
—Venga, la pobre ha llegado tarde y está un poco estresada, dejémoslo ahí —alegó Mehdi.
Desgraciadamente, esa no era esa la intención de Kevin. Apuntó a Marie con un dedo acusador.
—Ya estamos hartos de que seáis tan chulitos y tan creídos, tú y tus compañeros de «Artes Aplicadas».
—¿Y qué piensas hacer para remediar eso? —preguntó Mehdi con el tono de un vendedor que trata de ponerse en el lugar del cliente.
—Daros una lección.
—Eso —aprobó Alex, que parecía pasar más tiempo haciendo pesas en el gimnasio que en clase.
—Cuando queráis —los desafió Mehdi.
Camille, Léa, Mathilde, Quentin y Maxime se pusieron detrás para apoyar a Mehdi y Marie. Entonces Clément se interpuso, superaba a todo el mundo por una cabeza.
—¡Largaos de aquí! —ordenó a Kevin y Alex.
Kevin miró los puños del Gran Inútil y se desinfló.
Justo en ese momento, sonó el timbre de entrada.
—¡Salvados por la campana! —dijo Mehdi.
—Ya os daremos vuestro merecido.
—Sí, claro, ¡pues volved pronto a para soltarnos más frases hechas como esa! —soltó Marie.
Kevin y Alex le clavaron sendas miradas oscuras antes de mezclarse entre la masa blanda de estudiantes que entraban en el instituto. Kevin se volvió por última vez hacia el grupo y les hizo el gesto de cortarse la garganta con el pulgar en señal de amenaza.
—¡Qué idiotas! —exclamó Marie.
—Y tú ten más ojo con lo que dices —atemperó Medhi.
—Gracias por tu ayuda —soltó Julien a Léa, que no se había movido del muro.
—¿A qué querías que os ayudara? Estabais todos ahí enseñando músculos. No ha pasado nada grave, que yo sepa. Además, esos dos tíos han tenido miedo del Gran Inútil. ¡Así que tranquilos!
—Gracias por intervenir —dijo Marie a Clément.
—De nada.
—Vamos —los arengó Camille.
—¿De qué tenemos clase? —preguntó Camille.
—Dibujo —respondió Clément.
El grupo se desplazó hacia las rejas, seguido de cerca por el Gran Inútil.
—Me da pena ese chico —susurró Léa.
—¿Quién? ¿Kevin? —se burló Quentin.
—¡No, Clément, idiota!
—¿Clément idiota?
—Ja-ja-ja —Léa dejó escapar una risa forzada.
El Gran Inútil todavía no se había separado de ellos.
—Está loco por Camille —comentó Mathilde.
—La mitad del liceo está colado por Camille —subrayó Mehdi.
La atención se centró entonces en Clément, que cruzó miradas con Camille. El rostro del chico enrojeció.
—Pobrecito, se ha puesto rojo —se burló Mehdi.
—Déjalo —dijo Camille.
—Pero si es él el que no nos deja.
—Podríamos sumarlo a nuestro grupo, ¿no? —sugirió Mathilde.
—¿En serio? —se animó el interesado.
—¿Qué? ¿En Los Ocho?
—Habría que cambiar el nombre, en ese caso —soltó Marie.
—¿Como el grupo de Los Nueve? —dijo Quentin.
—No podemos —objetó Léa. Por respeto a Manon.
—¿Qué tiene eso que ver?
—A Manon le hubiera gustado ser una de los nuestros.
—¿De qué hablas? —se sorprendió Quentin—. Pero si siempre nos ignoraba.
—Porque no se atrevía a hablarnos… Incluso me pregunto si su depresión no tendría algo que ver con su soledad.
—¿Ahora nos vas a decir que se suicidó por nuestra culpa?
—No, pero nuestra indiferencia pudo sumar, como muchas otras cosas.
Julien se volvió hacia Clément.
—Eh, amigo, a ver si nos tranquilizas. ¿Tienes intención de suicidarte por nuestra culpa?
—¿Qué?
—¡Eres un imbécil! —soltó Léa a Julien.
—¿Por qué me preguntas eso? —balbuceó Clément.
—¡Míralo, está pálido! —observó Mathilde.
—Ha pasado del rojo al blanco —destacó Quentin.
—Perdóname, tío —se disculpó Julien—. Creo que todos hemos empezado mal el día.
—Pero yo os había traído buenas noticias —les recordó Quentin.
Seguía pensando en su proyecto de fiesta en la casa del Col de Vence.
—Os he escuchado antes —admitió Clément—. Me parece genial, una noche para dar miedo. Puedo daros algunas ideas si queréis.
—¿Por qué? ¿Ahora eres un experto en sustos?
—Me gustan las películas de terror.
—¿Cuál es tu preferida?
—Ehhh… El Exorcista.
—Qué original.
—El exorcista ya no asusta a nadie—fanfarroneó Maxime.
—Pues, según tú, no hay ninguna película interesante de antes de tu nacimiento —lo atacó Marie.
—«¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga!» —recitó Maxime imitando al padre Merrin en la película, cuando trata de exorcizar a la pequeña Regan.
—Dejad de burlaros de él —protestó Camille.
—Ya está, el Gran Inútil ha recuperado el rojo ahora que Camille lo defiende —notó Quentin.
—Cam tiene razón —dijo Léa—. No es divertido.
—También os puedo nombrar Los sin nombre, The Ring, REC, La Maldición, Están entre nosotros, It, El orfanato, La huérfana, La parada de los monstruos, Las colinas tienen ojos, Profondo Rosso… ¿mejor así? —les preguntó Clément cortante.
Lo miraron como si acabara de hacer un número de claqué.
—¿Qué versión de Las colinas tienen ojos? —lo interrogó Mathilde.
—La de Alexandre Aja. Mucho mejor que la original de Wes Craven.
—Totalmente —aprobó Mathilde.
—No sé si lo sabéis, pero tenemos clase y han cerrado la reja —les advirtió Marie.
Quentin miró a Léa, que hizo un gesto con la cabeza para incitarlo a aceptar a Clément.
—Bueno, de acuerdo —cedió—. Estás invitado a la fiesta, Gran Inútil, pero eso no quiere decir que seas parte de nuestra banda.
3.
Las tres semanas siguientes pasaron con más lentitud para Clément y Los Ocho. Auguraban un fin de semana inquietante y fuera de lo común en el Col de Vence. Cada uno de los amigos se las ingeniaba en el mayor de los secretos para preparar algo terrorífico, lo que los distraía de sus proyectos de fin de año, a los que debían consagrarse todos los alumnos del último curso del liceo de Artes Aplicadas.
Ya estaban en el mes de abril y la fecha de la presentación oral de una obra de arte original se acercaba. El profesor que les había pedido ese trabajo era un ferviente admirador de Abraham Poincheval, un artista contemporáneo adepto de las performances en espacios reducidos. Poincheval se había hecho famoso por encerrarse en un hueco excavado en una gran roca durante ocho días para experimentar el proceso de fosilización, y por haber permanecido trece días dentro del vientre de un oso embalsamado para vivir en sintonía con el animal.
La enseñanza del arte contemporáneo influía mucho en las creaciones de los alumnos, que ese año debían tratar el tema de la diferencia como una riqueza en sus proyectos. Algunos de ellos preferían mantener su obra en secreto. Se sabía que Camille estaba confeccionando un vestido de novia hecho de papel higiénico.
En contra del criterio de sus padres, que hubieran preferido verlo preparar un proyecto de arquitectura, Quentin trabajaba en una obra de arte que hiciera reír.
Maxime se mantenía ambiguo sobre lo que iba a presentar. A aquellos que le preguntaban respondía solamente que ya tenía el título: «Papeo, farol, ruido».
Mehdi también era dado a la provocación. «Nadie se imagina lo que voy a desvelar, ni siquiera yo, ¡pero os prometo que será algo increíble!», respondía a los que se interesaban. Y así todos tenían aún más ganas de saber lo que sería.
Julien se dedicaba plenamente a su cómic, que ponía en escena a un superhéroe enamorado de Superman. Los pocos que habían tenido el privilegio de ver algo de su trabajo estaban impresionados por la delicadeza de sus ilustraciones.
En cuanto a Clément, para hacerle la pelota al profesor, quería inspirarse directamente de Abraham Poincheval e intentaba imaginarse dentro de qué podría encerrarse para hacer una performance original.
El viernes anterior a la noche de terror en el Col de Vence, los veintinueve alumnos del último año de Artes Aplicadas recogían sus cosas pensando en el fin de semana, que por fin llegaba. Pero nueve de ellos pensaban en ello con más intensidad.
Poco después de las 18h, un enorme Audi se detuvo delante de la casa, anegada bajo la impresionante tromba de agua. Las puertas de delante y de atrás se abrieron para dejar salir un par de paraguas. Camille, su madre y Julien, que había aprovechado el viaje, se cubrieron y se precipitaron bajo el tejadillo de la entrada, que la lluvia torrencial martilleaba con un estrépito capaz de despertar a los muertos. Quentin abrió la puerta.
—¡Entrad, rápido!
Los recién llegados se agruparon en el vestíbulo, su ropa goteaba, dejando un charco sobre las baldosas de piedra blanca.
—¡Buenas tardes, señora Souliol! —dijo Quentin al darse cuenta de que había entrado con los dos jóvenes.
—¿Has invitado a tu madre? —preguntó Maxime a Camille.
Había sido el primero en llegar y ya tenía un vaso en la mano.
—No me tranquiliza la idea de dejaros solos en esta casa —les confesó Estelle Souliol.
—Mamá, no empieces —gimoteó su hija comprobando en el espejo que su maquillaje no se había corrido.
—No hay nada que temer, señora —aseguró Quentin.
—Estáis completamente aislados. Hemos recorrido veinte kilómetros sin ver ni una sola construcción ni cruzarnos con otro vehículo.
—¿Y de qué deberíamos tener miedo? Estaremos protegidos dentro de la casa.
—¿Al menos os podremos llamar? Estoy segura de que ni siquiera hay cobertura aquí.
—Mamá, por favor.
—Mi padre instaló un amplificador celular para teléfonos móviles —explicó Quentin señalando una caja blanca en la entrada. También hay cámaras de vigilancia por todas partes, conectadas a un sistema de alarma.
—Tus padres han hecho de esta casa una vivienda magnífica.
—Son arquitectos. Cuando heredaron el granero de mis abuelos hicieron muchas modificaciones. ¿Quiere hacer una visita?
—¡Encantada!
Camille suspiró y dejó que Quentin se ocupara de su madre.
Completamente renovado, modernizado y ampliado, el granero de 120 m2 había duplicado su extensión y adoptado la apariencia de un chalé de diseño, capaz de albergar una gran familia o de recibir a todo un grupo de jóvenes un sábado por la noche. La nueva distribución y la introducción de cristaleras en las paredes de piedra había ampliado las vistas y favorecido la entrada de la luz. El espacio inicial de dos niveles se había abierto y rediseñado, una escalera central unía ahora los dos pisos. La planta baja se había transformado en una especie de loft que hacía las veces de cocina-comedor, y tenía aires de galería de arte debido a la colección de cuadros abstrusos que había: algunos eran completamente blancos o negros, otros mostraban preguntas escritas también en blanco sobre negro, como «¿Todo es arte?» o «¿Qué es una idea?». Había esculturas con formas extrañas, delicadas o agresivas y de colores vivos, como una gran manzana rosa barnizada y mordida por la mitad que estaba colocada sobre un pilar en forma de cactus naranja. Un altillo con baranda de hierro daba acceso a los dormitorios, sobre la enorme sala. El salón parecía prolongarse en el jardín más allá de los ventanales vidriados, que en ese momento ofrecían un espectáculo de fin del mundo, en el que la noche había caído antes de tiempo.
—¿Estas ventanas son sólidas? —se inquietó la madre de Camille.
—A prueba de balas —replicó Quentin.
El aguacero resonaba contra las cristaleras como si alguien les estuviera tirando piedras. Las lonas, que protegían los materiales de construcción y la inmensa excavación de la piscina, se levantaban con las ráfagas de viento. Daba la impresión de que un ejército de fantasmas intentaba invadir el lugar.
—La piscina todavía no está construida —comentó Quentin—. Todavía estamos con la explanación del terreno.
Bajo la escalera de piedra que llevaba al primer piso, había una puerta de madera.
—¿Un armario? —preguntó la madre de Camille.
—No, da al sótano. ¿Quiere echar un vistazo?
—No, ni te molestes. Siempre me han dado miedo los espacios cerrados y los sótanos en particular. Desgraciadamente, parece que le he transmitido esa fobia a mi hija.
—Vaya, es bueno saberlo…
—¿Ah, sí? ¿Por qué?
—Ehhh…, digamos que evitaremos pedirle a Camille que baje a buscar el vino.
—No vais a beber, ¿no?
—Nos portaremos bien, quédese tranquila. Y, de todos modos, tampoco es como si fuésemos a conducir. ¿Le muestro el piso de arriba?
—De acuerdo, pero rápido.
En el primer piso se distribuían cinco habitaciones cerradas y una inmensa biblioteca de teca, que ocupaba la totalidad de una de las paredes del altillo.
—Los dormitorios, un despacho, un gimnasio y dos cuartos de baño —comentó Quentin con el tono de un agente inmobiliario que empieza a impacientarse.
La madre de Camille recorrió con la mirada el enorme espacio lleno de rincones, nichos y habitaciones con obras de arte increíbles. Era como un nido mullido y lujoso en medio de la tempestad que rugía en el exterior.
—No hay ninguna foto —se sorprendió.
—¿Fotos?
—De ti, de tu familia…
—Las perdimos.
—¿Qué pasó?
—Mis padres quisieron aprovechar la mudanza para deshacerse de muchas cosas. Las cajas se mezclaron y las que contenían las fotos fueron a la basura.
—¡No! ¿En serio?
—Pues sí. Pero con todo lo digital ya no tendremos ese problema.
—¿Ya está, mamá? —se impacientó Camille, que miraba desde abajo escoltada por Maxime y Julien. ¿Quieres comprar la casa o qué?
—Simplemente quiero saber dónde estoy dejando a mi hija.
—¿Estás más tranquila ahora?
—No os mováis de aquí, ¿prometido?
—¿Pero a dónde quieres que vayamos?
—Con este clima no vamos a aventurarnos fuera —prometió Julien.
Su madre besó a Camille y echó un vistazo a la puerta de entrada, que Quentin sostenía con fuerza para evitar que el viento la cerrase de un portazo.
—Puerta blindada —precisó él con una sonrisa cómplice.
La señora Souliol le devolvió la sonrisa y volvió a abrir el paraguas. Al llegar al pie la escalinata, las luces de unos potentes faros la iluminaron. Un gran 4x4 estuvo a punto de atropellarla y la señora Souliol retrocedió cegada por la potente luz. Marie, Mathilde y Léa salieron del vehículo, cargadas de bolsas. Se cruzaron con la madre de Camille, que las saludó con una señal de la mano antes de refugiarse en su Audi. El padre de Léa también los saludó a todos desde la ventanilla abierta del coche, que cerró rápidamente para no transformar el interior del vehículo en un acuario.
El Audi patinó en el barro. Camille se puso a rezar para que el coche de su madre no se quedase atascado y miró aliviada cómo se alejaba lentamente, precediendo al 4x4 que dejaba un fuerte olor a gasolina tras de sí.
Léa abrazó a sus compañeros como si no los hubiera visto en meses. Esa era su manera de saludar, siempre muy afectuosa, muy táctil.
—¿Ya estamos todos? —preguntó Mathilde, quitándose el abrigo y dejando ver una camiseta del grupo Crucified Barbara.
—Quiero tu camiseta —le dijo Maxime.
—No llevo nada debajo.
—¡Quiero tu camiseta!
—Solo faltan Mehdi y Clément —respondió Quentin.
—Lo de Mehdi es normal, siempre llega tarde —destacó Mathilde—. Pero de lo de Clément me sorprende. Después de tanto tiempo queriendo unirse a nosotros… Es como si yo llegara tarde a un concierto de Skunk Anansie.
—Quiero tu camiseta —soltó de nuevo Maxime.
—¡Uff! No seas pesado.
—¿Cómo viene Clément? —preguntó Léa—. ¿Alguien le propuso traerlo en coche?
—Yo le pasé la dirección —dijo Quentin—. Que no es poco.
—Podríamos haberlo traído con nosotras —se lamentó Marie.
—Ni siquiera sé dónde vive —confesó Camille.
—Y a quién le importa —escupió Quentin—. Si hubiera necesitado un medio de transporte, ya nos lo habría dicho.
—¡Pero qué dices! Con lo tímido que es…
—Yo creo que vendrá con Mehdi —dijo Maxime.
—Mientras tanto, podemos empezar a beber, ¿no? —propuso Julien.
—Sí, estoy contigo —aprobó Quentin—. Pero con calma, porque esta noche tendréis que beber cada vez que os asustéis.
—Quentin, ¿es verdad que las cámaras de vigilancia funcionan? —preguntó Camille asegurándose de que su vestido estaba bien ajustado.
—Sí, mis padres las instalaron sobre todo por las obras de arte.
—¿Quieres decir que nos están grabando ahora mismo?
—Precisamente, eso es lo genial.
—¡No, ni de coña!
—Bueno, bueno, tranquila, era broma. La verdad es que ahora están desconectadas.
Julien miró la tormenta que se desataba fuera. Un relámpago iluminó el jardín en obras.
—¡Guau!
Unos segundos más tarde, el trueno retumbó encima de ellos. La casa tembló.
—¡Te hemos visto! —dijo Julien señalando a Camille con el dedo—. Tienes miedo, te toca beber cuatro tragos.
—Quentin le sirvió un vaso de vodka, que ella alzó para brindar.
—¡Declaro inaugurada la noche de terror! —exclamó Camille.
Unos fuertes golpes bombardearon la puerta de entrada.
Marie gritó.
Julien se sobresaltó.
Camille soltó el vaso que se rompió a sus pies.
4.
Todavía con la botella en la mano, Quentin fue a abrir la puerta. Mehdi se abalanzó dentro de la casa como si formase parte de un comando policial. Su entrada hizo que el anfitrión perdiera el equilibrio, pero Léa lo sostuvo sin siquiera soltar su vaso de vodka.
—Joder, chicos, ¿os habéis encerrado a cal y canto o qué pasa? —protestó Mehdi empapado—. Hace como una hora que estoy llamando.
—He sido yo, cerré con llave —dijo Quentin atrancando de nuevo la puerta—. La madre de Camille estaba tan paranoica que nos ha asustado.
—¡Bueno, ya vale! —refunfuñó Camille tratando de recoger los trozos de vidrio.
—¿Habéis bebido? —preguntó Mehdi.
—No, ¿por qué?
—Deberíais haberlo hecho, esa es la regla: ¡el que se asusta, bebe!
—Al menos deberíamos esperar a que estemos todos.
Mehdi se quitó el anorak y lo colgó de una percha que quedaba libre.
—¿Quién falta?
—Clément —respondió Quentin.
—¿No venías tú con él? —se sorprendió Maxime.
—¿Yo, con el Gran Inútil? ¿Es una broma?
—Se habrá perdido —consideró Marie.
—Si se ha perdido, ya nos llamará —dijo Quentin.
—Quizás en el último momento se ha rajado—sugirió Marie.
—Imposible —aseguró Léa—. Él sueña con esto desde principio de curso.
—¿Y también se ha perdido el DJ? —bromeó Mehdi.
—Tienes razón, falta la música —reconoció Quentin.
Se dirigió hacia su ordenador, conectó al altavoz, y seleccionó Wake Me Up de Avicii.
—¡En homenaje! —declaró.
El DJ sueco acababa de morir a los 28 años.
Feeling my way through the darkness
Guided by a beating heart
I can’t tell when the journey will end.
—La música de un muerto para comenzar una noche de terror. Veo que estás en todo —constató Maxime.
—Yo he traído toneladas de comida —anunció Mehdi—, teniendo en cuenta que el repartidor de pizza no llega hasta aquí….
—Y yo, películas de terror —añadió Marie. No alimentan, pero van con el tema de la noche.
—Yo también he preparado una lista de música ligeramente aterradora —dijo Quentin.
—¿De qué tipo?
—Fantômas, Carpenter Brut…
—Si eso es lo que has pensado para aterrorizarnos —dijo Mathilde—, nos vamos a acostar temprano.
—¿Por qué? ¿Tú qué tienes?
—Si te lo digo ahora no habrá jump scare[3].
Quentin seleccionó discretamente en su ordenador Rosemary’s Baby de Fantômas. Una voz de niña pequeña brotó de los altavoces, como en la banda sonora de una película de terror.
La la la la la la la la la la la la la…
Quentin saboreó el ligero escalofrío que se produjo en los rostros de sus compañeros.
—¡Para morirse! —se desternilló de risa—. ¡Si vieseis vuestras caras! ¡Vamos! Todos al bar para recibir vuestro castigo.
—Pero dijimos que esperábamos a Clément —protestó Camille.
—Lo siento por tu novio, pero son las 18h pasadas hace ya rato.
Mehdi fue a la cocina y descargó el contenido de su bolsa.
—¡Qué nivel, esta cocina! —se extasió—. ¡Todo de acero inoxidable! Parece un restaurante.
Alineó los tuppers herméticos que le había preparado su madre. Tabulé, falafel y dulces orientales.
—¡Cuernos de gacela! —exclamó Maxime hurgando entre los dulces—. ¡Eres mi héroe!
—¡Espera a que sea la hora del postre, gordo!
—Está demasiado bueno. ¡Tengo que casarme con tu madre!
—No le faltes el respeto a mi madre —saltó Mehdi a la defensiva.
—Lo decía de broma.
Mehdi empuñó un cuchillo de cocina y, sin pensarlo dos veces, acercó la hoja a la garganta de Maxime.
—Diviértete con lo que quieras, pero no con mi madre, ¿vale?
—¡Eh, tranquilo, Mehdi! —dijo Camille—. ¿Te has vuelto loco?
—Está bien, tío, no pronunciaré ni el nombre de tu madre si eso te tranquiliza.
Una sensación incómoda invadió de pronto la cocina. Léa estaba aún más pálida que de costumbre y Julien se tapaba la boca con ambas manos como para reprimir un grito de espanto ante el gesto amenazante de Mehdi.
—Vamos tío, di que nos tomabas el pelo —Quentin intentó relajar el ambiente.
Mathilde tomó con delicadeza el cuchillo de las manos de Mehdi.
—Voy a darle un mejor uso —dijo.
Tomó una baguette y se puso a cortar rebanadas de pan.
—Yo preparo la ensalada —declaró también Léa para diluir el malestar.
—Te ayudo —dijo Marie.
—Yo me ocupo del aliño —agregó Camille.
Por primera vez en su vida, Maxime había perdido el buen humor y se retiró al salón. Julien lo acompañó y le propuso un trago para calmarlo.
—Él es el que debería tomarse un trago —gruñó el joven señalando a Mehdi, que seguía vaciando su bolsa de comida.
—Tranquilo, tío —dijo Julien tocándole la mano—. Cada uno tiene sus puntos débiles. Tú, la comida, y él, su madre. Vuestros dos puntos débiles se han chocado de frente, eso es todo. Además, creo que para una noche de terror la cosa empieza bien, ¿o no?
De pronto, se escuchó un alarido. Julien y Maxime se precipitaron a la cocina. Lo primero que vieron fueron las miradas aterradas de sus amigos, que rodeaban a Mathilde.
Después vieron como el cuchillo lleno de sangre caía sobre las baldosas.
Y después vieron a Mathilde desplomarse en el suelo.