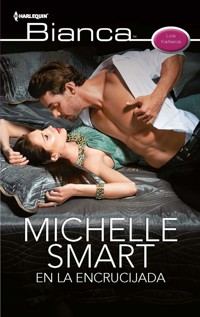
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Bianca
- Sprache: Spanisch
La noche escandalosa del príncipe y la inocente… Talos Kalliakis, el menor de los príncipes de Agon, había encontrado el regalo perfecto para la celebración del cincuentenario del rey Astraeus; el talento de la exquisita violinista Amalie Cartwright. El príncipe guerrero había buscado al candidato perfecto por toda Europa y no iba a aceptar una negativa. Sin embargo, según los rumores, Amalie no quería tocar y Talos la había recluido en su villa, donde, según las habladurías, él había reclamado la interpretación más íntima. Con el aumento de la tensión, no tardarían en cambiar la melodía... ¡por la marcha nupcial!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Michelle Smart
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
En la encrucijada, n.º 170 - noviembre 2020
Título original: Talos Claims His Virgin
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-928-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
TALOS Kalliakis bajó la cabeza y se frotó la nuca. La palabras del especialista le habían llegado a lo más profundo de su ser.
Volvió a mirar a sus dos hermanos y vio la tristeza en sus rostros. Astraeus Kalliakis, su abuelo, el rey de Agon, estaba muriéndose. Helios, el mayor de los tres hermanos y heredero del trono, cruzó los brazos y tomó aire antes de romper el silencio.
–Tenemos que adelantar la celebración del aniversario.
Todo Agon estaba deseando celebrar los cincuenta años del rey en el trono. Todo estaba previsto para dentro de seis meses, para después del verano, pero el oncólogo había dicho con toda claridad que no duraría tanto.
Talos se aclaró la garganta, nunca había notado tan agarrotadas las cuerdas vocales.
–Propongo que nos concentremos en la gala del cincuentenario y cancelemos el resto de celebraciones. Son superfluas.
–Estoy de acuerdo –Teseo, el hermano intermedio, asintió con la cabeza–. Deberíamos fijar la fecha en abril, dentro de tres meses. Habrá que hacer un esfuerzo, pero podemos hacerlo entre todos y hacerlo bien.
Era muy posible que su abuelo no llegara si se retrasaban más. Dos meses de quimioterapia les daría un poco de tiempo y contendría los tumores que le corroían los órganos, pero no le curaría, ya era demasiado tarde para eso.
Dos meses más tarde
Talos Kalliakis recorría los pasillos del teatro que albergaba la Orquesta Nacional de París y se fijaba en el papel despegado de las paredes, en la moqueta deshilachada y en las goteras del techo. No le extrañó que fuesen a demoler el edificio. De todas las sedes de orquestas que había visitado los dos últimos meses, esa era, con mucha diferencia, la que tenía peores instalaciones.
Sin embargo, no estaba allí por las instalaciones, había ido por intuición, porque le habían decepcionado los violinistas de las demás orquestas de Francia como le habían defraudado los de las orquestas más importantes de Grecia, Italia, España e Inglaterra.
Estaba quedándose sin tiempo.
Lo que le había parecido una tarea sencilla estaba convirtiéndose en una prueba de resistencia muy ardua.
Solo quería encontrar ese músico especial que con solo pasar el arco del violín sobre las cuerdas le emocionara como hacía su abuela cuando estaba viva. No se atrevería a decir que tenía buen oído, pero sí sabía que lo distinguiría en cuanto lo oyera.
El violinista elegido tendría el honor de interpretar la última composición de su abuela durante la gala de celebración del cincuentenario de su abuelo.
En ese momento, unos doce violinistas de la Orquesta Nacional de París estaban en fila para que él fuera escuchándolos uno a uno… y él solo quería que eso acabara de una vez.
La parte débil e impaciente de sí mismo le decía que eligiera a cualquiera. Todos lo que había escuchado hasta ese momento eran violinistas profesionales y sus instrumentos de madera emitían un sonido que deleitaría el oído de cualquiera. Sin embargo, ninguno le había emocionado el corazón y, por una vez en su vida, sabía que tenía que elegir a la persona adecuada siguiendo su corazón, no su cabeza.
Era la gala del cincuentenario de su abuelo y solo elegiría al mejor. Su abuelo no se merecía menos y la memoria de su abuela tampoco.
Acompañado por los directores de orquesta, un ayudante y su intérprete, entraron en fila india en un pasillo especialmente estrecho. Era como estar en una versión de interior de los maravillosos laberintos que había en los jardines del palacio de Agon.
Los violinistas estaba alineados entre bastidores y el resto de los músicos estaban en el patio de butacas. Él también estaría en la primera fila de ese patio de butacas si las obras en la calle no hubieran obligado al conductor a dejarle en la puerta trasera del teatro.
Tenía la cabeza llena con una docena de cosas y tenía que ocuparse de esa, que había tenido abandonada durante los dos últimos meses. Era un abogado experto que supervisaba todas las ventas, fusiones y compras del imperio empresarial que había levantado con sus dos hermanos, aunque no siempre empleaba sus conocimientos legales para salirse con la suya.
Teseo, el hermano mediano, había encontrado una empresa nueva de Internet que buscaba financiación. Si las previsiones eran acertadas, cuadriplicarían la inversión en menos de dos meses. Él sin embargo, recelaba de los propietarios…
Sus pensamientos sobre empresarios tecnológicos sin escrúpulos se vieron interrumpidos por un sonido muy delicado que le llegaba por una puerta que tenía a la izquierda.
Levantó una mano para pedir silencio, aguzó el oído y pegó la oreja a la puerta. Era la única pieza de música clásica que conocía por su nombre.
Se le formó un nudo en la garganta, un nudo que iba creciendo con cada compás.
Como quería oírlo mejor sin molestar al violinista, abrió la puerta con muchísimo cuidado. Bastaron un par de centímetros para que esa música, solemne e inquietante a la vez, cobrara vida.
Unos recuerdos agridulces se adueñaron de él.
Tenía siete años cuando murieron sus padres y las noches siguientes, las que pasaron hasta que sus hermanos volvieron del internado en Inglaterra, le habían dejado inconsolable. Su adorada abuela, la reina Rhea Kalliakis, lo había tranquilizado de la única forma que sabía. Había ido a su cuarto, se había sentado en el borde de la cama y había tocado Méditation de la ópera Thaïs de Jules Massenet. Llevaba más de veinticinco años sin pensar en esa pieza musical.
El tempo era algo más lento que el que empleaba su abuela, pero el efecto era el mismo, doloroso y apaciguador, como un ungüento que entraba en una herida y la curaba de dentro afuera.
La interpretación tenía «eso» tan especial y al alcance de muy pocas personas.
–Ese es el que quiero.
Talos se dirigió a los directores de la orquesta y el intérprete se lo tradujo al francés. La mujer con rostro afilado que tenía a la izquierda lo miró con los ojos entrecerrados como si quisiera adivinar si hablaba en serio, hasta que se le iluminó la expresión y abrió la puerta de par en par.
Allí, en un rincón, había una chica… una mujer alta y esbelta que todavía tenía el violín debajo de la barbilla, pero que sujetaba el arco en el aire con la mano derecha. Parecía un conejo paralizado por los faros de un coche a toda velocidad.
Fueron aquellos ojos.
No había visto nunca algo parecido, tan intenso. Los tenía clavados en ella como rayos láser que la atrapaban.
Se estremeció al pensar en ellos y volvió a estremecerse cuando salió del teatro y entró en un aparcamiento nevado. Agarraba con fuerza el estuche del violín con una mano y se tapó las orejas con el gorro de rayas grises y rojas con la otra. Entonces, un coche negro muy largo y con los cristales oscuros entró en el aparcamiento y se paró al lado de ella.
Se abrió una de las puertas traseras y salió un gigante.
Su cerebro tardó un momento en comprender que no era un gigante, que era Talos Kalliakis.
Esos ojos intensos y penetrantes se clavaron en ella por segunda vez en una hora… y el efecto fue igual de aterrador y vertiginoso.
Cuando se abrió la puerta de la sala de ensayos y vio todas esas caras que la miraban fijamente, quiso que se la tragara la tierra. No se había presentado a la audición, pero le habían dicho que tenía que ir por si se necesitaba toda la orquesta. Se había encerrado en esa sala detrás del patio de butacas, estaba, pero no se la veía.
Esos ojos…
La habían mirado tanto tiempo que se había sentido como aislada de todo. Hasta que dejó de mirarla y desapareció sin saludarla ni despedirse. No tuvo tiempo para apreciar el verdadero tamaño de ese hombre.
Era alta para ser mujer, medía algo más de un metro setenta, pero Talos era mucho más alto, como una masa de músculos y estatura que no podía disimular ni la vestimenta invernal.
Se le secó la boca.
Llevaba el pelo, moreno y tupido, un poco largo, revuelto por delante y con unos rizos por detrás que le llegaban hasta el cuello del abrigo negro. La barba incipiente, también espesa, le cubría la mandíbula cuadrada.
A pesar de la ropa exclusiva y de los zapatos hechos a mano, tenía algo primitivo, como si pudiera estar en una selva, colgado de una liana y dándose golpes en el pecho. Parecía peligroso y la cicatriz que le dividía en dos la ceja derecha confirmaba esa sensación.
También parecía tener las ideas muy claras.
Dio un par de zancadas y se acercó a ella con una mano tendida y la cara seria.
–Amalie Cartwright, encantado de conocerle –le saludó él en un inglés perfecto.
Había estado segura de que era bilingüe. Además, era enorme, tenía que medir cerca de los dos metros.
Amalie tragó saliva para humedecerse la boca, se pasó el estuche del violín a la mano izquierda y tendió la derecha. Él la tomó inmediatamente con su mano fuerte y bronceada. Fue como si se la hubiese tragado una zarpa gigante. Ella, a pesar de los guantes de lana, notó la calidez de su mano desnuda.
–Monsieur Kalliakis… –murmuró ella.
Se soltó la mano y también agarró con ella el estuche del violín.
–Le ruego su atención. Por favor, móntese en el coche.
¿Le ruego su atención? Si no hubiese estado tan alterada por él y por su voz, una voz grave y gutural que encajaba perfectamente con su aspecto, se habría reído ante ese formalismo.
Entonces, se acordó de que era un príncipe, de la realeza. ¿Tenía que hacer una reverencia o algo así? Él había desaparecido de la sala de ensayos antes de que los hubiesen presentado.
Se aclaró la garganta y retrocedió un pasito.
–Lo siento, monsieur, pero creo que no tenemos nada de qué hablar.
–Yo le aseguro que sí. Móntese en el coche. Hace demasiado frío para tener una conversación aquí.
Él hablaba como solo hablaría un hombre muy acostumbrado a imponerse.
–¿Se trata del solo? Ya le expliqué a su ayudante que tengo un compromiso previo para el fin de semana de la gala y que no voy a poder asistir. Lo siento si no le ha llegado el mensaje.
El ayudante, un hombre de mediana edad con aire implacable, no pudo disimular su asombro cuando ella le dijo que no podía hacerlo. Los directores de orquesta se limitaron a mirarla con ojos suplicantes.
–El mensaje me ha llegado y por eso he vuelto desde el aeropuerto, para hablarlo con usted en persona.
El fastidio era evidente, como si ella tuviera la culpa de que sus planes se hubiesen frustrado.
–Tendrá que cancelar ese compromiso. Quiero que toque en la gala por mi abuelo.
–A mí también me encantaría –mintió ella, que estaba acostumbrada a tratar con personas autoritarias, y ninguna como su madre–, pero no puedo cancelarlo.
Él frunció el ceño como si jamás hubiera oído la palabra «no».
–¿Sabe quién es mi abuelo y la oportunidad que supondría para su carrera profesional?
–Sí, es el rey de Agon, y me doy cuenta del honor que supone que me elijan para tocar ante él…
–Y la mayoría de todos los mandatarios del mundo que asistirán…
–Sin embargo, hay muchos violinistas en esta orquesta –siguió ella como si él no le hubiese interrumpido–. Si los escucha, como había pensado hacer, comprobará que la mayoría tiene más talento que yo.
Claro que sabía el acontecimiento que iba a ser esa gala. Sus compañeros de orquesta no habían hablado de otra cosa desde hacía semanas. Se había avisado a todas las orquestas de Europa de que el príncipe Talos Kalliakis estaba buscando un violinista solista. El día anterior, cuando se confirmó que iba a hacer una audición de violinistas de la Orquesta Nacional de París, todas las músicas de la orquesta salieron corriendo a los salones de belleza para que las acicalaran.
Los tres príncipes de Agon estaban considerados los solteros más codiciados de Europa, y los más guapos.
Ella había sabido que no iba a presentarse a la audición y no había tenido que salir corriendo a ningún lado. Si hubiese sospechado siquiera que él iba a estar escuchando detrás de la puerta de la sala de ensayos, habría dado mal todas las notas que hubiese podido sin llegar a sonar como el maullido de un gato. Era imposible, completamente imposible, que pudiera salir al escenario de la gala del cincuentenario y tocar para todo el mundo. Le entraban sudores fríos solo de pensarlo.
Empezaba a notar el viento gélido y la nieve estaba filtrándose por las finas costuras de las botas y estaba mojándole los calcetines. El asiento trasero del coche de Talos parecía cómodo y cálido, aunque no iba a comprobarlo en su propio cuerpo. Los ojos gélidos de él no desentonaban en el clima que los azotaba.
–Lo siento, monsieur, pero tengo que irme a casa. Esta noche tenemos un concierto y tengo que volver dentro de unas horas. Le deseo suerte y que encuentre el solista que busca.
Sus rasgos se suavizaron levísimamente, pero sus ojos, que eran de un marrón casi transparente, se mantuvieron inflexibles.
–Volveremos a hablar el lunes, despinis. Hasta entonces, le aconsejo que piense bien a lo que renuncia si no acepta la oferta.
–El lunes es nuestro día libre. Vendré el martes si quiere hablar conmigo, pero no tendremos nada de qué hablar.
–Lo veremos –él ladeó la cabeza–. Por cierto, la próxima vez que nos reunamos puede emplear el tratamiento que me corresponde: alteza.
Ella esbozó una sonrisa sin poder evitarlo.
–Pero, monsieur, estamos en Francia, en una república. Incluso cuando teníamos una familia real, los herederos al trono recibían el tratamiento de «monsieur», así que estoy dirigiéndome correctamente a usted. Además, creo que debería recordarle lo que les pasó a quienes presumían de tener sangre real: les cortaron la cabeza…
Amalie ocupó su sitio en el escenario, en la segunda fila empezando por detrás, cómodamente rodeada por los demás violines segundos. Justo donde quería estar, alejada de los focos.
Mientras esperaba a que Sebastien Cassel, el director invitado, les diera la entrada, notó un cosquilleo en la piel. Miró al patio de butacas y comprobó que las previsiones habían sido acertadas, que estaba medio vacío.
¿Hasta cuándo podía durar eso?
París era una ciudad que había aplaudido a sus orquestas durante siglos, pero las otras orquestas no tenían la sede en un agujero lleno de pulgas como el Théâtre de la Musique, una sala de conciertos que tuvo su momento de esplendor, pero que años de abandono y de falta de inversión la habían dejado al borde de la ruina.
Una figura enorme en un palco de la derecha, donde estaban las localidades más caras, hizo que parpadeara y lo mirara fijamente. Aunque entrecerró los ojos para enfocar mejor, los latidos acelerados del corazón le dijeron quién era y comprendió el cosquilleo en la piel.
Pensó inmediatamente en el príncipe Talos. Ese hombre, y el peligro que transmitía, tenían algo que hacía que quisiera salir corriendo más deprisa que si hubiesen dirigido cien focos hacia ella. Su imponente físico, el rostro maravilloso con la cicatriz que le cruzaba la ceja, la voz que había hecho que la sangre le hirviera como si fuera lava…
Juliette, la violinista que tenía al lado, le dio un codazo en las costillas. Sebastien estaba mirándolas con la batuta en alto. Amalie miró la partitura, se colocó en posición y rezó para que los dedos le respondieran.
Estar sentada detrás de unos ochenta músicos solía hacer que se sintiera invisible, solo era una cabeza más dentro de esa multitud y alejada de los focos. No podía soportar tener un foco apuntado hacia ella y los había evitado por todos los medios desde que tenía doce años.
No podía verlo con claridad, ni siquiera sabía con certeza que fuese él quien estaba en el palco, pero no podía evitar la sensación de que había alguien entre el público que tenía los ojos clavados en ella.
Talos observó cómo transcurría la velada. La orquesta era un grupo profesional que tocaba con una elegancia que hasta el más inculto, en el sentido musical, podía apreciar. Sin embargo, no había ido para escucharla.
Una vez que hubiese terminado el concierto, tenía una cita con el propietario de ese destartalado edificio. En un principio, había pensado tomar el avión para volver a Agon y visitar a su abuelo con el alivio de haber dado por terminados esos dos meses buscando un violinista. Sin embargo, la obstinación de Amalie había tirado por tierra sus planes.
Al mirarla en ese momento, cuando los dedos de la mano izquierda volaban sobre las cuerdas del violín, no podía creerse que hubiese sido tan descarada. Su cara afilada y con pecas en la nariz daba la impresión de que era alguien frágil y delicado, una imagen completada por un cuerpo tan esbelto que cualquiera podría pensar que iba a llevársela una ráfaga de viento. Tenía esa elegancia que parecía natural en muchas mujeres parisinas. Lo había percibido antes, aunque hubiese tenido el precioso pelo castaño oculto bajo un gorro de lana que se había puesto para protegerse del frío.
Sin embargo, las apariencias podían engañar.
Se había negado a tocar en la gala de su abuelo y, por extensión, había ofendido al apellido Kalliakis. Además, se había pasado de la raya con la burla sobre la decapitación de la familia real francesa.
Amalie Cartwright tocaría de solista. Él se ocuparía de que lo hiciera. Talos Kalliakis siempre conseguía lo que quería.
Capítulo 2
AMALIE se tapó la cabeza con la almohada y no hizo caso del timbre de la puerta. No esperaba visitas ni ninguna entrega. Su madre, francesa, no se presentaría sin avisar a esa hora de la mañana, ella opinaba que cualquier hora antes de mediodía era plena noche, y su padre, inglés, estaba de viaje en Sudamérica. Fuera quien fuese, podría volver en otro momento, aunque estaba claro que fuera quien fuese no tenía intención de volver en otro momento.
Siguieron llamando al timbre y empezaron a aporrear la puerta.
Se levantó de la cama entre maldiciones, se puso una bata y bajó las escaleras para abrir.
–Buenos días, despinis.
Dicho lo cual, Talos Kalliakis se metió en su casa.
–¿Puede saberse…? Disculpe, pero no puede entrar en mi casa sin más.
Ella lo siguió apresuradamente mientras él recorría su estrecha casa como si le perteneciera.
–Le dije que hoy hablaría con usted.
Él lo dijo sin inmutarse, como si la furia y el asombro de ella le dieran igual.
–Y yo le dije que hoy es mi día libre. Me gustaría que se marchara.
–Cuando hayamos hablado –replicó él entrando en la cocina.
Para que no cupiera duda, dejó el maletín en el suelo, se quitó el abrigo negro, lo dejó en el respaldo de una silla y se sentó a la pequeña mesa de cocina.
–¿Qué hace? No lo he invitado a entrar…Si quiere hablar conmigo, tendrá que esperar hasta mañana.
–Ocuparé diez minutos de su tiempo y luego me marcharé –él agitó una mano–. No tardaremos mucho en hablar lo que tenemos que hablar.
Amalie se mordió la lengua e hizo un esfuerzo para conservar la calma. Él pánico no la llevaría a ninguna parte.
–Es mi casa y usted ha entrado sin permiso. Váyase o llamaré a la policía.
Él sabía casi con toda certeza que su teléfono móvil estaría en la mesilla de noche.
–Llámela –él encogió sus inmensos hombros–. Para cuando lleguen, habremos terminado nuestra conversación.
Ella lo miró con cautela para no parpadear, se frotó los brazos con las manos y retrocedió hasta que se topó contra la pared. ¿Qué podría utilizar como arma?
Ese hombre era un desconocido y el hombre más imponente, físicamente, que había visto en su vida. La cicatriz que le partía la ceja solo terminaba de completar le sensación de peligro que transmitía. Si él fuera a… Ella no podría defenderse solo con su propia fuerza, sería como un ratoncillo campestre contra una pantera.
Él esbozó una sonrisa de desagrado.
–No tiene nada que temer, no soy un animal. He venido para hablar con usted, no para… atacarla.
¿Acaso le diría la pantera al ratoncillo campestre que pensaba comérselo? Claro que no. Repetiría una y otra vez que era lo último que haría y entonces, cuando el ratoncillo se hubiera acercado lo bastante… ¡Zas!
Miró sus impresionantes ojos y vio que aunque eran fríos, no eran amenazantes. Se desvaneció una parte minúscula de su miedo. Ese hombre no le haría daño, al menos, físicamente. Bajó la mirada y se frotó los ojos, que le escocían de no parpadear.
–De acuerdo. Diez minutos, pero debería haber llamado antes. No puede irrumpir en mi casa cuando estaba dormida.
Entonces, cayó en la cuenta de que él estaba recién duchado, afeitado y vestido y ella llevaba un pijama viejo de algodón y una bata, además de estar despeinada y recién levantada de la cama. Se sentía en franca desventaja.
–Son las diez –comentó él mirando el reloj–. Una hora muy prudencial para visitar a alguien un lunes por la mañana.
Para colmo, ella sentía el calor en la piel. No era asunto de él que ella casi no hubiese dormido, pero sí era su culpa. Daba igual lo mucho que hubiese intentado alejarlo de su cabeza, él aparecía cada vez que cerraba los ojos. Había pasado dos noches con su arrogante rostro pegado detrás de los párpados, su arrogante y atractivo rostro. Asombrosa y perversamente atractivo.
–Es mi día libre, monsieur. Es asunto mío lo que hago o no hago –se le había secado tanto la boca que las palabras le salieron como un graznido–. Necesito un café.
–Yo tomaré el mío solo.
Ella no replicó, cruzó la cocina y apretó el botón de una cafetera que había dejado preparada la noche anterior.
–¿Ha vuelto a pensar en mi oferta? –preguntó él mientras ella sacaba dos tazas.
–Ya sé lo dije; no tengo nada que pensar. Estoy ocupada ese fin de semana.
Ella vació una cucharada de azúcar en una de las tazas.
–Me temía que esa sería su respuesta.
El agua empezó a caer, gota a gota, a través del filtro y se olió el aroma a café recién hecho.
–Voy a apelar a sus mejores instintos –siguió Talos mirando fijamente a Amalie, quien estaba observando el goteo del café–. Mi abuela era música y compositora.
–¡Rhea Kalliakis! –exclamó ella después de una breve pausa.
–¿La conoce?
–No creo que haya ningún violinista vivo que no la conozca. Compuso unas piezas preciosas.
Talos sintió una punzada de orgullo al saber que esa mujer apreciaba los talentos de su abuela. Amalie no podía saberlo, pero que los apreciara solo servía para confirmar su decisión de que era la violinista perfecta para ese cometido, de que era la única violinista.
–Terminó su última composición dos días antes de que muriera.
Ella se dio la vuelta para mirarlo.
Amalie Cartwright tenía unos ojos almendrados preciosos, y no era la primera vez que se fijaba. El color le recordaba al anillo de zafiro verde que había llevado su madre. En ese momento, ese anillo estaba a buen recaudo en la caja fuerte del palacio de Agon y esperaba a que Helios eligiera una esposa adecuada que lo custodiara. Después del diagnóstico de su abuelo, ese día tendría que llegar antes de lo que Helios había deseado o esperado. Helios tenía que casarse y engendrar un heredero.
La última vez que él había visto ese anillo, su madre había estado peleándose con su padre y dos horas después, estaban muertos.
Dejó a un lado aquella noche catastrófica y volvió al presente. Volvió a Amalie Cartwright, la única persona que podía hacer justicia a la última composición de Rhea Kalliakis y, además, reconfortar a un hombre moribundo, a un rey moribundo.
–¿Es la pieza que quieres que se interprete en el homenaje a tu abuelo?
–Sí. Durante los cinco años que han pasado desde su muerte, hemos mantenido a salvo la partitura y no hemos permitido que nadie la interprete. Nosotros, mis hermanos y yo, creemos que ese es el momento adecuado para que todo el mundo la oiga. ¿Qué momento iba a ser mejor que el cincuentenario de mi abuelo? Además, creo que usted es la persona idónea para que la interprete.
Él, intencionadamente, no dijo nada sobre el diagnóstico de su abuelo. No se había comunicado nada sobre su estado y no se haría hasta después de la gala por decisión de su abuelo, el rey Astraeus.
Amalie sirvió las tazas con el café recién hecho y añadió leche a la suya, las llevó a la mesa y se sentó enfrente de él.
–Creo que lo que están haciendo es maravilloso –comentó ella en un tono mesurado–. A cualquier violinista la perecería un honor ser el elegido, pero, desgraciadamente, ese violinista no puedo ser yo, monsieur.
–¿Por qué?
–Ya se lo he dicho. Tengo un compromiso previo.
–Duplicaré lo que vayan a pagarle –replicó él mirándola fijamente–. Veinte mil euros.
–No.
–Cincuenta mil. Es mi última oferta.
–No.
Talos sabía que su mirada podía ser intimidante, tanto o más que su imponente físico. Había puesto esa mirada infinidad de veces delante de un espejo para ver lo que veían los demás, pero no lo había distinguido. Fuera lo que fuese, le bastaba con esa mirada para salirse con la suya. Las únicas personas inmunes eran sus hermanos y sus abuelos. Su abuela, cuando le había visto poner esa cara, como lo había llamado ella, le había dado un cachete.
La echaba de menos todos los días.
Sin embargo, aparte de esos familiares, nunca se había encontrado con nadie inmune a esa mirada, hasta ese momento.
Amalie ni parpadeó, negó con la cabeza y su melena, que necesitaba con urgencia que la peinaran, le cayó sobre los ojos antes de que ella se la apartara.
Talos suspiró, sacudió la cabeza y se frotó la barbilla para mostrar su decepción.
Ella tomó la taza con las dos manos y dio un sorbo de café con la esperanza de que su penetrante mirada no captara sus nervios.
Toda su vida había tenido que lidiar con personalidades descomunales y vanidades mayores todavía. Eso le había enseñado lo importante que era enmascarar sus emociones. Si un enemigo percibía su debilidad, se abalanzaría sobre ella, y podía notar que Talos era un enemigo en ese momento. No había que ponérselo fácil, no había que darle ventaja.





























