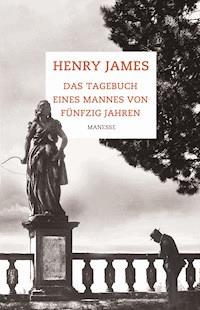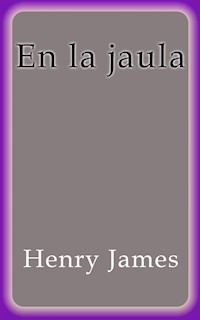
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Henry James
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la jaula es una lección magistral sobre el arte del punto de vista, y una ocasión extraordinaria para conocer a un Henry James social, moviéndose en los abismos de las clases asalariadas como en los de las clases ociosas, sin merma de soltura ni de penetración. La jaula a la que alude la novela, es la oficina de correos en la que una humilde joven se halla confinada.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
EN LA JAULA
HENRY JAMES
1
A ella ya casi desde el principio se le había ocurrido que en su posición ––la de una muchacha que llevaba, recluida entre mamparas y alambres, la vida de una cobaya o una urraca–– iba a conocer a muchísimas personas sin que éstas se enteraran en absoluto. Eso hacía que fuera una emoción todavía más intensa ––aunque singularmente exquisita y siempre, aun así, bastante soterrada–– el ver entrar a alguien a quien conocía, como decía ella, por fuera, y que podía añadir algo a la triste realidad de su trabajo. Su trabajo era estar allí sentada con dos hombres (el otro telegrafista y el chico del mostrador): manejar el «tictic», que requería constante manejo, expender sellos e impresos para giros postales, pesar cartas, contestar preguntas estúpidas, dar cambios complicados y, sobre todo, contar palabras tan innúmeras como las arenas del mar, las palabras de los telegramas que le echaban, de la mañana a la noche, por la abertura que había en lo alto de la rejilla, por encima del estante atestado de cosas, hasta que le dolía el brazo de tanto alargarlo hacia aquella ranura que se abría hacia adentro o hacia afuera, según fuese el lado del exiguo mostrador en que a uno le tocara estar. Esta cárcel transparente era el rincón más oscuro de una tienda no poco impregnada, en invierno, por el veneno de la sempiterna luz de gas y, en todas las épocas, por la presencia de jamones, queso, pescado en salazón, jabón, barniz, parafina y otros sólidos y líquidos que ella había llegado a conocer perfectamente por su olor aunque no se rebajara a conocerlos por su nombre.
La barrera que separaba la pequeña oficina de correos y telégrafos de la tienda de comestibles era una frágil estructura de madera y alambre; pero la separación social, profesional, era un abismo que el hado, por un notable golpe de suerte, le había ahorrado tener que salvar públicamente en modo alguno. Cuando los muchachos del señor Cocker saltaban el otro mostrador para irle a cambiar un billete de cinco libras ––y el emplazamiento de la tienda del señor Cocker, con la crema de la «Court Guide» y de los pisos amueblados más caros (Simpkin’s, Ladle’s, Thrupp’s) a la vuelta de la esquina, era tan privilegiado que en su establecimiento perpetuamente se escuchaba el crujido de tales emblemas––, ella entregaba los soberanos como si el peticionario no fuera para ella más que una de las apariciones momentáneas de la gran procesión; y eso tal vez primordialmente por el hecho mismo de la relación ––de hecho, aceptada únicamente al lado opuesto–– a la que ella se había prestado con ridícula inconsecuencia. Ella aceptaba a los otros empleados tanto menos cuanto que había aceptado al fin, tan incondicional e irremisiblemente, al señor Mudge. Mas se sentía un poco abochornada, pese a ello, de tener que reconocer para sus adentros que el traslado del señor Mudge a más altas esferas ––a un puesto de mayor enjundia, vale decir, aunque a una vecindad de mucho menor postín–– habría sido aún más ajustado describirlo como un lujo que como una simplificación, que era como ella se contentaba con llamarlo. Pero, en todo caso, ella había cesado de tenerlo todo el santo día delante de los ojos, y eso permitía que los domingos pudiera tener algo distinto sobre lo cual ponerlos. Durante los tres meses que él había estado en la tienda de Cocker después de aceptar ella su proposición, a menudo ella se había preguntado qué era lo que el matrimonio podría añadir a una familiaridad ya tan completa. Al lado opuesto, detrás de aquel mostrador cuyo principal ornamento por un par de años habían sido la superior estatura de él, su delantal más blanco, sus rizos más apretados y sus haches siempre presentes, demasiado presentes, él había andado de acá para allá delante de ella como si lo hiciera sobre el reducido suelo cubierto de serrín del estipulado futuro de ambos. Ahora ella se había percatado de la ventaja que suponía el no tener que cargar al mismo tiempo con el presente y con el futuro. Ya tenía más que suficiente con cualquiera de los dos por separado.
Pese a ello, no podía dejar de meditar seriamente sobre lo que le había intimado el señor Mudge una vez más en una de sus cartas: que ella pidiese el traslado a otra oficina exactamente similar ––por el momento no estaba en condiciones de aspirar a más–– bajo el mismo techo donde él estaba ahora como encargado principal, de tal forma que, teniendo que estar danzando ante ella un minuto sí y otro también, él podría verla, como decía él, «a todas horas», y en una zona, el periférico distrito N.O., donde, viviendo ella con su madre en dos habitaciones, ella podría ahorrarse aproximadamente tres chelines. A nadie podía apetecerle locamente sustituir el barrio de Mayfair por el de Chalk Farm, y no dejaba de ser un apuro que él se ocupara tanto de ella; a despecho de lo cual, aquello no era nada comparado con los apuros de antaño, los de los primeros tiempos de su gran desgracia, la de ella, su madre y su hermana mayor, quien había muerto casi de pura inanición cuando, sabiéndose damas y sin poder dar crédito a sus ojos, huérfanas, despojadas y abrumadas de repente, habían ido resbalando cada vez más aprisa por la empinada pendiente hasta llegar al fondo, del que sólo ella había logrado rebotar. Su madre no había rebotado desde el fondo más de lo que lo había hecho por el camino; se había limitado a caer y caer retumbante y quejumbrosamente, sin hacer, con respecto a sombreros y a su conversación, esfuerzo alguno, y asaz frecuentemente, ¡ay!, oliendo a whisky.
2
En el establecimiento de Cocker había siempre bastante tranquilidad a las horas en que el contingente de Ladle’s y de Thrupp’s y de los demás sitios elegantes estaba almorzando o, como solían decir chabacanamente los muchachos, mientras los animales estaban cebándose. Ella disponía entonces de cuarenta minutos para ir asimismo a comer a casa; y, cuando regresaba y ahora le tocaba el turno a uno de los muchachos, con cierto menudeo disponía aún de media hora más para coger alguna labor o un libro, un libro que sacaba de un local donde prestaban novelas muy grasientas de letra pequeña, y siempre acerca de gente de alcurnia, a cambio de medio penique al día. Esa pausa sagrada era una de las numerosas maneras que tenía el establecimiento de tomarle el pulso a la moda y seguirle el ritmo a la vida elegante. Un día, dicha pausa estuvo relacionada además con la especial vividez que caracterizó el momento en que entró en la tienda una mujer cuyas comidas aparentemente debían de producirse a horas irregulares, pero a la que la muchacha estaba destinada, tal como posteriormente comprobaría, a no olvidar. La muchacha solía sentirse blasée, y sabía perfectamente que no podía haber nada más natural siendo una funcionaria pública; pero poseía una imaginación exorbitante y unos nervios a flor de piel: estaba sujeta, en resumidas cuentas, a repentinas fluctuaciones de antipatías y simpatías, vislumbres de luz en el aburrimiento, espasmódicos despertares y vivificaciones, excéntricos caprichos de la curiosidad. Ella conocía a una amiga que había inventado una nueva carrera para las mujeres: la de entrar y salir por las casas de la gente para ocuparse de las flores. La señora Jordan tenía una forma muy peculiar de hablar sobre ello: «las flores», según sus labios, eran, en las casas ricas, un elemento tan consustancial como el carbón o los periódicos. En cualquier caso, la señora Jordan se dedicaba a ocuparse de ellas, en todas las habitaciones, a tanto el mes, y la gente estaba descubriendo a marchas forzadas lo que significaba confiarle aquella delicada tarea a la viuda de un sacerdote. La viuda, por su parte, explayándose sobre las iniciaciones que de esta guisa había vivido, le había hablado deslumbrantemente a su joven amiga sobre cómo disponía ella acerca de todo en las grandes casas y, en especial, sobre cómo, cuando adornaba las mesas, mesas muchas veces para una veintena de personas, había tenido el presentimiento de que con un único paso más iba a ingresar en la alta sociedad de un modo definitivo. Al preguntarle la muchacha, a modo de sospecha de sus limitaciones, si en realidad quería decir que lo único que hacía era pulular por allí en una especie de soledad tropical, sólo que rodeada por criados de alto rango en vez de por pintorescos nativos, la viuda encontraba respuesta a aquella maligna pregunta. «¡No tienes imaginación, querida!», le decía como dando a entender que la puerta de la vida social podía abrírsele de par en par en cualquier instante.
Pero nuestra protagonista no otorgaba relevancia a esta acusación; se la tomaba con bastante buen humor, porque tenía unos criterios muy inconmovibles a aquel respecto. Uno de sus principales temas de lamentación, y a la vez uno de sus más íntimos consuelos, era que la gente no la comprendía, por lo cual no podía sorprenderla que tampoco la señora Jordan la comprendiera; y ello pese a que la señora Jordan, también venida a menos y también víctima de reveses de la fortuna, era la única persona de su círculo en quien ella reconocía a una igual. La muchacha era perfectamente consciente de que su vida imaginativa era la vida donde ella pasaba la mayor parte del tiempo; y habría estado dispuesta, de haber merecido la pena, a demostrarle a su interlocutora que dicha vida imaginativa, toda vez que el oficio material que ella ejercía no había conseguido aniquilarla, tenía que ser considerable de veras. ¡Menuda bobada lo de las combinaciones de flores y ramitas verdes! Combinaciones de hombres y mujeres, se decía a sí misma, era lo que ella estaba en condiciones de hacer con entera libertad. Los únicos defectos de esta posibilidad nacían del excesivo contacto con la grey humana: éste era tan constante, llegaba a quedar tan devaluado, que había largos periodos en que la inspiración, las dotes adivinatorias y el interés acababan enteramente finiquitados. Lo maravilloso eran los chispazos, las reanimaciones súbitas, siempre absolutamente casuales, con las que no se podía contar de antemano y a las que también era imposible sustraerse. A veces, bastaba con que alguien sacara un penique para pagar un sello y todo se ponía en marcha. Ella tenía tan estrafalaria forma de ser, que ésos le parecían literalmente los momentos que resarcían; resarcían de las tortícolis causadas por estar allí sentada en su cepo, resarcían de la maliciosa hostilidad del señor Buckton y de la pelmaza galantería del chico del mostrador, resarcían de la diaria, mortal, florida carta del señor Mudge, y resarcían inclusive de lo que era su preocupación más obsesionante: la rabia que le daba en algunos momentos ignorar de dónde «lo sacaba» su madre.
Además ella se había permitido entregarse, últimamente, a cierta intensif cación de su vida interior; algo que acaso podría explicarse de un modo muy sucinto por la circunstancia de que, a medida que la temporada alcanzaba su apogeo y las salpicaduras de la moda llegaban hasta el mostrador, había más impresiones que cosechar y por lo tanto ––pues todo revertía en eso–– más vida que vivir. De todos modos, fue decisivo que, cuando mayo andaba ya bien entrado, la clase de clientela de que ella gozaba en la tienda de Cocker hubiera principiado a antojársele un motivo: un motivo que ella casi podría aducir para adoptar una táctica demoradora. No dejaba de parecer bastante tonto, por supuesto, aducir semejante motivo, habida cuenta de que la fascinación del lugar era, pensándolo bien, una especie de tormento. Pero a ella le gustaba ese tormento: era un tormento que iba a añorar en Chalk Farm. Se dedicaba a mostrarse inventiva e insincera, por consiguiente, a fin de seguir interponiendo tanto de Londres entre ella y aquella austeridad. Aunque no tenía el coraje, en suma, de decirle al señor Mudge que las ocasiones de ejercitar la imaginación que a ella aquí se le ofrecían bien valían, todas las semanas, esos tres chelines que él quería ayudarla a ahorrarse, inopinadamente un incidente que ella pudo presenciar en el curso de aquel mes, al menos en lo más íntimo de su corazón, decidió el delicado problema. Y tuvo que ver precisamente con la aparición de la mujer memorable.
3
Ésta entregó tres hojas garrapateadas que la mano de la muchacha se apresuró a asir, ya que frecuentemente el señor Buckton ponía en práctica la mala costumbre de echarle enseguida el guante a todo aquello que prometiera la clase de entretenimiento a que ella era más adicta. Las diversiones de los cautivos están plagadas de recursos inesperados, y uno de los libros de medio penique de nuestra joven amiga había sido la deliciosa historia de Picciola. Naturalmente la norma de la tienda era que jamás de los jamases se debía tener en cuenta, como decía el señor Buckton, a quién se servía; pero ello tampoco impedía jamás de los jamases, y desde luego no por parte de precisamente dicho caballero, lo que a éste le gustaba llamar maniobras sibilinas. Los dos compañeros de ella, a ese respecto, no ocultaban, ni mucho menos, el número de favoritas que tenían entre las damas: pequeñas familiaridades, a pesar de las cuales ella los había pescado repetidamente en tonterías y meteduras de pata, confusiones de identidad y deficiencias de deducción que nunca dejaban de recordarle que la listeza de los hombres termina allí donde empieza la de las mujeres. «A Marguerite, Regent Street. Prueba a las seis. Todo encaje español. Perlas. Largo completo.» Esa era la primera hoja garrapateada; no llevaba firma. «A Lady Agnes Orme, Hyde Park Place. Imposible esta noche, cenará Haddon. Mañana ópera, prometí a Fritz, pero podría ser miércoles. Procuraré llevar a Haddon al Savoy, y todo lo que te apetezca, si logras persuadir a Gussy. Domingo, Montenero. Poso para Mason lunes, martes. Marguerite inaguantable. Cissy.» Ése era el segundo mensaje. Al coger el tercero, la muchacha vio que iba dirigido al extranjero: «A Everard, Hôtel Brighton, París. Sólo perdona y confía. Del 22 al 26, y desde luego el 8 y el 9. Quizá otros. Vuelve. Mary.»
Mary era guapísima: a la muchacha instantáneamente le pareció que era la mujer más guapa que había visto en toda su vida... o a lo mejor lo era simplemente Cissy. A lo mejor lo eran las dos, pues ella había visto cosas más raras que ésa: mujeres que enviaban telegramas a personas diferentes bajo nombres diferentes. Ella ya había visto toda suerte de cosas, y aclarado toda clase de misterios. Una vez había habido ––no hacía mucho–– una que, sin pestañear, había enviado cinco con cinco firmas distintas. Quizá representaba a cinco amistades distintas que se lo habían pedido, todas ellas mujeres, lo mismo que tal vez ahora Mary y Cissy, o una de las dos, estaban haciéndolo por delegación. A veces la muchacha ponía demasiado... demasiado de su parte; otras, ponía demasiado poco; y tanto en un caso como en el otro solía acordarse de todos los incidentes después, pues poseía una extraña facilidad. Cuando notaba algo, lo notaba: eso era todo. A veces había días y días, semanas enteras en que no notaba nada. A menudo ello era culpa de los diabólicos y exitosos subterfugios que empleaba el señor Buckton para confinarla en la cabina del transmisor en cuanto hubiera algo que pudiera resultar divertido; la cabina del transmisor, aparato cuyo manejo era igualmente competencia de ella, era ya como una celda de castigo, una jaula dentro de la jaula, separada del resto del conjunto por una mampara de cristal translúcido. El chico del mostrador habría hecho cualquier cosa por la muchacha; pero su enamoramiento lo tenía completamente idiotizado. Además ella se congratulaba, idealistamente, de que, pese a que dicha pasión era hasta molestamente evidente, ella nunca habría consentido en tener que agradecerle nada. Lo más que ella hacía era endosarle, siempre que le era posible, la tarea de registrar las cartas, un trabajo que ella detestaba más que ninguna otra cosa. Pero una vez superados los ya mencionados periodos de letargo, empero, casi siempre acababa por llegarle de sopetón a la muchacha alguna intuición fuerte de alguna cosa digna de atención: ella percibía el sabor en la boca antes de darse cuenta; lo estaba percibiendo en este mismísimo instante.
Hacia Cissy, hacia Mary, hacia quienquiera que aquella mujer fuese, ella sintió que se le disparaba su curiosidad, un efluvio mudo que retornó a ella, cual la marea, trayéndole el color vivo y el esplendor de aquella hermosa cabeza, la luz de unos ojos que parecían reflejar unas cosas sumamente distintas de las sórdidas que ahora tenían delante de ellos, y, sobre todo, la encumbrada, brusca altivez de una actitud que, incluso en los malos momentos, era un hábito lleno de soberbia y la esencia misma de las innumerables cosas ––su belleza, su origen, sus progenitores, sus primos, y todos sus antepasados–– de las que su poseedora no habría podido librarse ni aunque hubiese querido. Y ¿cómo sabía nuestra pobre y oscura funcionaria pública que la mujer de los telegramas estaba pasando por un mal momento? ¿Cómo podía adivinar, casi sobre la marcha, toda suerte de cosas increíbles, tales como que allí había un drama que se encontraba en un punto culminante, y que en éste tenía mucho que ver el caballero del Hôtel Brighton? A la muchacha le pareció, más que nunca anteriormente, que al otro lado de los barrotes de la jaula tenía por fin ante ella lo real, la verdad palpable que hasta entonces ella sólo había podido recomponer a base de retazos: a una––de esas criaturas, por decirlo de una vez, en quienes se juntan todos los requisitos de la felicidad y que, con el aire que se gastan, derraman una insolencia involuntaria. Lo que la muchacha vio también fue que dicha insolencia quedaba atemperada por algo que era igualmente parte de esa vida distinguida: la costumbre de inclinarse gentilmente, como una flor, hacia los menos afortunados, unas gotas de fragancia, algo que era casi un efímero soplo pero que de hecho calaba y permanecía. Esta aparición era muy joven, pero saltaba a la vista que estaba casada, y nuestra hastiada amiga tenía provisión suficiente de comparaciones mitológicas como para advertir en ella el porte de Juno. Marguerite podía ser «inaguantable», pero sabía vestir a una diosa.
Perlas y encaje español: la muchacha pudo verlos como si los tuviera delante; y también el «largo completo», así como los lazos de terciopelo rojo que, distribuidos de cierta forma sobre el encaje (ella habría sabido repartirlos en un santiamén), por supuesto servirían para engalanar la parte delantera de un brocado negro que sería como un traje de los que se ven en los cuadros. Empero, no era por Marguerite, ni por Lady Agnes, ni por Haddon ni por Fritz ni por Gussy, por lo que quien llevaría tal vestido había acudido allí. Había acudido por Everard... e indudablemente éste no era tampoco el verdadero nombre de él. Si nuestra protagonista nunca se había lanzado a especular tanto hasta la fecha, sencillamente se había debido a que nunca hasta la fecha se había sentido tan impresionada. Siguió adelante hasta el final. Mary y Cissy habían ido juntas, en su soberbia y única persona, a verlo a él ––él debía de vivir a la vuelta de la esquina–– y se habían encontrado con que, a causa de algo que era precisamente lo que Mary y Cissy iban a arreglar o por lo cual iban a armar otra escena, él se había marchado, se había marchado aposta para hacérselo lamentar; ante lo cual Mary y Cissy habían acudido a la tienda de Cocker, que era el sitio que les quedaba más cerca, y allí habían puesto los tres telegramas, más que nada para no poner solamente el fundamental. En cierto modo, los otros dos lo tapaban, lo arropaban, hacían que pasara. Oh sí, nuestra protagonista siguió adelante hasta el final, y esto no es más que una muestra de lo que ella acostumbraba hacer. Ella reconocería aquella caligrafía en cualquier momento. Era tan bonita y tan todo como la propia mujer. La propia mujer, al enterarse de la fuga, habría pasado por encima del criado de Everard y se habría metido en el cuarto de Everard: habría escrito la misiva sobre su mesa y usando su pluma. Todos estos pormenores, aun los más nimios, llegaron de la mano de esa fragancia que la mujer desprendía y que dejaba tras ella, ese soplo que, como ya he dicho, permanecía. Y, venturosamente, una de las cosas de que la muchacha estuvo segura fue de que volvería a verla.
4
Volvió a verla, en efecto, y tan sólo diez días después; pero esta vez no se presentó sola, y eso fue precisamente lo bueno del asunto. Como nuestra protagonista era lo bastante perspicaz para saber qué posibilidades podía ofrecer él, durante todos estos días había estado barajando en su cabeza una docena de teorías, incompatibles entre sí, sobre la tipología de Everard; en cuanto a cuál de ellas era la acertada, nada más verlos entrar en la tienda comprendió que el enigma ya estaba aclarado, y aclarado de un golpe que pareció ir dirigido derechamente hacia el corazón de ella. Literalmente este órgano comenzó a latir con más violencia al aproximarse el caballero que en esta ocasión venía con Cissy y que, visto desde el interior de la jaula, de inmediato se convirtió en la más feliz de las circunstancias felices con que la mente de la muchacha había investido a la amiga de Fritz y de Gussy. Fue verdaderamente una circunstancia muy feliz cuando él, con el cigarrillo en la boca y una jerigonza entrecortada que sabía entender su acompañadora, entregó la media docena de telegramas que se tardaría algunos minutos en despachar. Y entonces se produjo un fenómeno bastante singular, y que consistió en que, si anteriormente el interés de la muchacha hacia la acompañadora de él había hecho que se aguzaran sus sentidos para entender los mensajes que ésta deseaba transmitir, el efecto que causó en ella la presencia inmediata de él, mientras estaba contando sus setenta palabras, fue el de obnubilarle el entendimiento. Las palabras de él fueron tan sólo números, no le dijeron absolutamente nada; y, cuando él se marchó, ella no se había quedado con ningún nombre, ninguna dirección, ningún significado, nada más que con un dulce sonido vago y con una inmensa impresión. Él no había estado allí más que cinco minutos, había fumado delante de sus narices, y la muchacha, ocupada con sus telegramas, pendiente del lápiz y con temor a delatarse deplorablemente si cometía una equivocación, no había tenido tiempo de echar ojeada alguna o emplear otros métodos indirectos. Pero, a pesar de ello, lo había calado a él hasta el fondo; lo sabía ya todo; ahora estaba segura.
Él había vuelto de París: todo estaba ya perdonado; otra vez los dos estaban hombro con hombro en su gran enfrentamiento con la vida, en su complicado juego. El grandioso, sordo latir de dicho juego lo había sentido nuestra protagonista mientras ellos habían permanecido allí. ¿Mientras habían permanecido allí? Pues es que permanecieron allí todo el día: su presencia perduró y no se alejó de ella, estuvo en todo lo que la muchacha hizo hasta el anochecer, en los miles de palabras que contó, que transmitió, en todos los sellos que expendió y las cartas que pesó y los cambios que dio de una forma sonámbula pero sin equivocarse nunca y, a medida que avanzó la tarde y la tienda se puso concurrida, sin reparar en una sola fea cara de la larga procesión y sin oír de veras las estúpidas preguntas que ella siempre contestó con entera paciencia y exactitud. Ahora toda paciencia era posible, y estúpidas todas las preguntas, y feas todas las caras después de haber visto la de él. Ella había estado segura de que volvería a ver a la mujer; e incluso en este momento pensó que quizá, que probablemente iba a volver a verla con asiduidad. Pero con respecto a él la cosa era por entero distinta: nunca, nunca habría de volver a verlo. Le apetecía demasiado verlo. Existía una clase de deseos que ayudaban: ella había llegado, basándose en su gran experiencia, a tal generalización; y había otros que eran fatídicos. El de ahora era de éstos últimos: impediría.
Pues bien, ella volvió a verlo al mismísimo día siguiente, y en esta segunda ocasión las cosas fueron radicalmente distintas: el sentido de todas y cada una de las sílabas resaltó con neta claridad; de hecho, ella sintió que su lápiz avanzaba dando golpecitos como si acariciara rápidamente las marcas que había hecho él, exprimiendo vida de cada palabra. El estuvo allí mucho rato: no había traído escritas las hojas, sino que las rellenó en una esquinita del mostrador; y había también otras personas, gentes que se sucedían y solicitaban y a las que había que atender simultáneamente y darles interminables cambios y precisas informaciones. Pero ella no lo perdió a él de vista ni un momento: continuó, en su fuero interno, estando en una relación tan íntima con él como la que por suerte, detrás del aborrecido cristal translúcido, mantenía el señor Buckton con el telégrafo. Aquella mañana todo cambió, pero lo hizo con una especie de tristeza; ella tuvo que tragarse el desaire infligido a su teoría sobre los deseos fatídicos, cosa qué hizo sin mayor confusión y en realidad con absoluta ligereza; no obstante, aunque ahora ya estaba flagrantemente claro que él vivía muy cerca de allí ––en Park Chambers–– y que era uno de los magnificentes miembros de esa clase privilegiada que lo telegrafiaba todo, incluidos sus costosos sentimientos (de forma que, como nunca escribían cartas, sus correspondencias les costaban libras y libras a la semana y podían tener que entrar y salir por allí cinco veces al día), la cosa, así y todo, llevó aparejada, en virtud de su mismo exceso de magnificencia, una insidiosa melancolía, casi un gran sufrimiento. Pronto ello desembocó en una serie de sensaciones de las que dentro de muy poco me ocuparé brevemente.