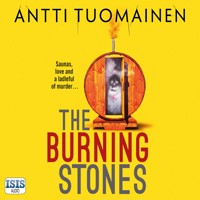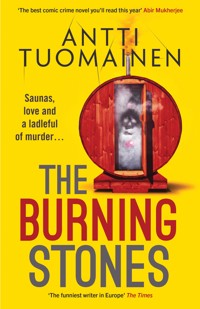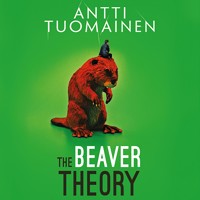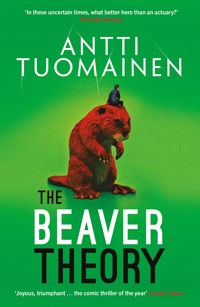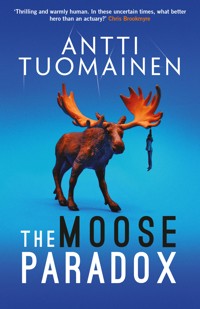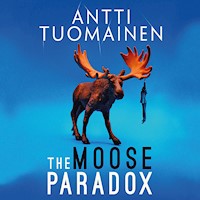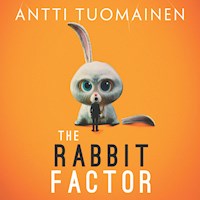Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Amor, muerte humor negro y un meteorito que vale su peso en oro. En las afueras de un pueblo perdido de Finlandia, cae un meteorito del espacio exterior. El singular acontecimiento altera de inmediato a los habitantes de la localidad, ya que la roca podría valer más de un millón de euros, y no está claro a quién pertenece. Por unos días, el mineral extraterrestre permanecerá en el museo local, custodiado cada noche por Joel, un pastor luterano, veterano de guerra y casado con una mujer embarazada de un hijo que no es suyo. De forma inevitable, los intentos por hacerse con el preciado tesoro, sea como sea, no tardan en sucederse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original finlandés: Pikku Siperia.
La traducción de esta obra ha contado con el soporte financiero de FILI - Finish Literature Exchange. RBA Libros y Publicaciones agradece el apoyo financiero recibido.
© del texto: Antti Tuomainen, 2018.
© de la traducción: Laura Pascual Antón, 2023.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: abril de 2023.
REF.: OBDO174
ISBN: 978-84-113-2373-4
ELTALLERDELLLIBRE·REALIZACIÓNDELAVERSIÓNDIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
DEDICADO
CON CALIDEZ Y AGRADECIMIENTO
A AINO JÄRVINEN,
MI PROFESORA DE LENGUA EN EL INSTITUTO.
GRACIAS TANTO POR LOS IMPROBATURI COMO POR LOS LAUDATURI
Y, EN ESPECIAL, POR HABERME DICHO HACE TREINTA AÑOS
QUE LA ESCRITURA PODRÍA SER LO MÍO.
PROMETO HACERLO LO MEJOR POSIBLE.
En mitad del camino de la vida me hallé en medio de una selva oscura después de dar mi senda por perdida.
DANTE, Divina comedia
PRÓLOGO
El cálido Koskenkorva le desgarra la boca y hace que le arda la garganta. Sin embargo, consigue controlar el derrape y el coche sale de la curva casi a la misma velocidad a la que ha entrado.
Retira la mano derecha del volante, cambia de marcha y echa un vistazo al velocímetro: algo más de ciento treinta kilómetros por hora. Es una velocidad excelente en invierno, en especial con esas heladas y en esa carretera llena de curvas al este de Hurmevaara. Además, hay que tener en cuenta que la visibilidad se reduce por la noche, a pesar del brillo de las estrellas.
Con el pie izquierdo pisa de nuevo el embrague, mientras con el derecho presiona el acelerador a fondo. Vuelve a levantar la mano izquierda y echa un buen trago de la botella.
Así se bebe el vodka Koskenkorva. Primero, un gran trago que llena la boca, que quema como una bola de fuego y con el que parece que se vayan a desprender los dientes. Después, un ligero velo de licor que apenas humedece el paladar, apaga el fuego anterior y ayuda a digerir el auténtico trago, el primero.
Y así se conduce un coche.
Llega a una larga y suave pendiente descendente, que se curva hacia la derecha con tal lentitud que su aparente facilidad resulta engañosa. A primera vista, parece que es suficiente con mantener el coche recto y pisar el acelerador a fondo. Pero no. La carretera se inclina hacia el borde izquierdo y, cuanto más rápido conduce, más quiere la carretera sacudirse el coche de sus espaldas. El conductor aprieta el volante y sabe que lleva una velocidad de unos ciento sesenta y cinco kilómetros por hora. Es una velocidad propia de un campeón mundial. Eso también lo sabe, y saberlo le resulta doloroso.
A la derecha puede ver, por unos instantes, el hielo del lago Hurmejärvi, del que emergen las banderas de los pescadores que señalan los agujeros y las redes de pesca. A veces, cuando conduce por esa carretera, echa un vistazo a las banderas que, vistas de refilón, le recuerdan a las pancartas de los espectadores. Esta noche no los necesita.
Mantiene el volante un centímetro hacia la derecha para corregir la inclinación de la carretera. Cuando vislumbra a lo lejos una nueva curva, empieza a frenar con el motor. Eso implica una estrecha colaboración entre las extremidades, una perfecta coordinación entre el pie del embrague y la mano de la palanca de cambios. Se coloca la botella entre las piernas, pone la mano izquierda sobre el volante, la derecha en la palanca de cambios, presiona el embrague y aumenta de forma moderada la velocidad. Controla el coche con su propia potencia. El pedal del freno es para aficionados, como el tipo a quien le ha cogido prestado el coche.
Tras una breve recta llana, el coche llega al pie de una colina doble. El conductor puede sentir cómo le arde el estómago.
Eso no es el Koskenkorva. Es el destino.
Le imprime toda la potencia al coche, lo cual requiere un perfecto dominio del Audi y de la situación. No puede limitarse a pisar el acelerador a fondo, porque supondría perder el control del vehículo.
En esa fase, a más de ciento ochenta kilómetros por hora, eso significaría que el coche saldría despedido hacia el terraplén de nieve, bien hacia la izquierda, bien hacia la derecha, antes de dar varias vueltas de campana. Con suerte. Si no hay suerte y el conductor titubea lo más mínimo, el coche se precipitaría directo sobre el espeso bosque de abetos, donde acabaría envolviendo un helado tronco de árbol de aproximadamente un metro de grosor como si fuera papel de regalo.
Él no cree en la suerte. Cree en una velocidad adecuada a la situación. Sobre todo ahora, cuando todo está a punto de concluir. Una conclusión que le resulta adecuada.
El Audi alcanza la cima de la colina a una velocidad de unos doscientos kilómetros por hora. Desde la cumbre, emprende el vuelo. Durante el despegue, el hombre se lleva la botella a los labios. El gesto requiere una precisión tan grande como la conducción. La mano izquierda maneja la botella de forma segura y despreocupada. El Koskenkorva fluye por su boca mientras el Audi planea en la noche helada. Una dulce llama arde en su boca mientras una tonelada y media de acero, aluminio, motor ardiente y neumáticos de clavos nuevos obedece sus órdenes.
El coche vuela durante mucho tiempo y muy lejos, hasta que aterriza en el mismo momento en el que la botella vuelve a posarse entre las piernas del conductor.
Este cambia a una marcha más baja, acelera y vuelve a cambiar de marcha. Una cuesta abajo, un breve tramo llano y una nueva subida. Y un nuevo vuelo. Logra mirar tanto el parpadeante cuadro rojo como la brillante botella de cristal. El indicador marca doscientos kilómetros; la botella, apenas cien mililitros. Cuando los clavos de acero de los neumáticos vuelven a repiquetear sobre la carretera como el tiroteo de una ametralladora, el conductor sonríe todo lo que le permite la boca acartonada por el vodka.
Está al límite. Todos los que lo han rechazado acabarán arrepintiéndose de ello. Ha sido denigrado, ha sido excluido. Puede que lo aguarde la muerte, pero será precisamente el hecho de morir en sus propios términos lo que lo hará elevarse por encima de todo y de todos. Lo logrará y lo superará, y saludará a los más lentos al pasar. El pensamiento, potente y cálido, le arde en la cabeza tanto como el licor en la boca.
El conductor sorbe la botella hasta que queda vacía.
La última recta. El Audi brama.
Abre la ventana. El rostro se le congela y los ojos le lagrimean. Lanza la botella sobre la nieve.
Una recta en la carretera con una bifurcación al final en la que no tiene intención de girar. Se dirige directo al acantilado que tiene justo en frente.
La velocidad máxima depende del conductor. No suele hablarse de ello. La gente se limita a decir que la velocidad máxima de este coche y de este otro es esta y aquella. Tonterías.
Comprueba el indicador de velocidad: doscientos cuarenta, en un coche que debería ahogarse a los doscientos veinticinco.
Mira la carretera. El último kilómetro. De su vida.
«Así acaba todo», piensa mientras el coche explota.
Puede sentir la explosión en su cuerpo. En esa fracción de segundo, ve el mundo envuelto en un gran destello de luz, al que sigue una sombra igual de grande; tanto la luz como la sombra se mueven en sentido vertical, de arriba abajo. Su corazón se detiene y se vuelve a poner en marcha, empieza a palpitar con grandes latidos sordos, como una forja de metal. Siente cómo los cinco sentidos se le agudizan de un modo que nunca antes había experimentado. Puede oler el techo desgarrándose y saborear el extraño material elástico del interior del asiento; siente la onda expansiva en la mano. Primero, puede oírlo todo; después, cuando se le taponan los oídos, oye cómo la explosión continúa dentro de su cabeza.
Actúa por instinto. Cambia a una marcha más baja, pisa el embrague, el acelerador y el freno. Freno motor, freno de mano, giro controlado. El coche se desliza hacia el cruce y se detiene.
No sabe cuánto durará ese momento de inmovilidad. Puede que un minuto, puede que dos. No es capaz de moverse. Cuando se recobra y logra soltar las manos del volante y mirar en alguna dirección, no tiene ni idea de lo que está observando.
Por supuesto, comprende que hay un agujero en el techo del coche, encima del asiento del copiloto. Pero también hay un agujero en el asiento. El agujero del techo tiene un diámetro de unos cuarenta centímetros, mientras que el del asiento es un poco más pequeño. Se agradece a sí mismo haber bebido todo ese licor, pues de lo contrario no sería capaz de permanecer tan tranquilo en esa situación.
Se quita el cinturón de seguridad y vuelve a detenerse por un momento. Le parece necesario repasar una vez más las cuestiones básicas: el agujero del techo, el agujero del asiento, él. Los agujeros están a su lado.
Sale del coche y gira sobre sí mismo varias veces. Una capa interminable de nieve, una noche helada iluminada por el brillo de la luna y las estrellas. La nieve cruje bajo las zapatillas de conducción cuando camina alrededor del coche. El agujero del techo simula unos labios carnosos vueltos del revés. Abre la puerta del copiloto: en efecto, los andrajosos labios besan el interior del coche. El agujero del asiento está hundido hacia dentro y tiene un aspecto obsceno. Echa un vistazo al agujero. Es negro. Puede deducir dos cosas. En el fondo del coche no puede haber un agujero pues, en ese caso, se vería la nieve a través de él. Lo que quiera que haya causado ese agujero, ha atravesado primero el techo, después el asiento y... se ha detenido.
Retrocede unos pasos. La nieve cruje. El corazón le palpita con fuerza.
Él se estaba preparando para la muerte. Entonces, sucedió algo, y ahora sigue vivo.
Justo en este momento, se está celebrando el rally de Montecarlo. Allí hay mucha gente. Licor de los Alpes. No aparecen agujeros en los coches, pues no cae nada...
Del cielo.
Se apresura a mirar hacia arriba: por supuesto, allí no se ve nada. Es raro que se vea algo en el cielo, a excepción de la luna y las estrellas y, dentro de algunos meses, también el sol. Nubes. Aviones. Pero no...
Él es un hombre con sentido común. Por supuesto, los ovnis no existen.
Entonces, recuerda aquel programa de televisión en el que afirmaban que solo era cuestión de tiempo que un cometa impactara contra la Tierra. Eso originará una nueva glaciación, pues el polvo producido por el impacto oscurecerá el sol. Todo el mundo morirá.
Excepto él, parece ser.
Sin embargo, resulta difícil creer que una persona situada a solo medio metro a la izquierda del cometa en el momento del impacto pueda quedar con vida y que el resto del mundo muera. Aunque no hay signos de vida a su alrededor, está seguro de que, en este momento, hay alguien en el pueblo de Hurmevaara comiéndose un bocata de salchichas.
Por tanto, no puede tratarse de un cometa.
Pero tiene que ser algo por el estilo, aunque no logra recordar la palabra. Además, empieza a sentir frío: el vodka y pensar en la muerte ya no consiguen hacerlo entrar en calor.
Su móvil debería estar en el bolsillo con cremallera del pecho del mono, pero no está ahí. Él se marchó hacia la muerte, no a hacer una llamada. De pronto, siente la borrachera en todo su esplendor.
¿Dónde está la casa más cercana?
Lo recuerda.
Está a tres kilómetros de allí, pero no piensa volver jamás a esa casa. La siguiente está un kilómetro más lejos.
Empieza a andar. Después de recorrer unos doscientos metros, se detiene, hunde las manos en la nieve y se lava la cara. Lo considera necesario. El lavado con nieve le hace daño, le congela los dedos, le paraliza la cara, pero también lo limpia, lo purifica de algún modo que le parece importante. Vuelve a caminar y se detiene de nuevo.
Se gira a mirar hacia el coche; después, al cielo.
¿Qué diantres era eso?
PRIMERAPARTE
EL CIELO SE DESPLOMA
1
—¿Sabes lo que va a pasar?
Durante el tiempo que llevo como pastor en la pequeña parroquia de Hurmevaara, hoy un año y siete meses, este mismo hombre ha reservado todas las horas de conversación que han ido quedando libres. En las reservas también indica que quiere hablar expresamente conmigo, con el pastor Joel Huhta. Hasta ahora no he conseguido aclarar el motivo.
El tema de la atención pastoral siempre es el mismo; solo varía la perspectiva.
El hombre se rasca la mejilla. Una barba incipiente se extiende por su rostro de forma irregular, en algunos lugares tan oscura y gruesa que sus dedos tienen que detenerse. Tiene los ojos azules y brillantes, pero no hay un ápice de alegría en ellos. Quizá no sea extraño, teniendo en cuenta la naturaleza de los temas que tratamos, que se repiten en cada encuentro.
—No soy muy buen adivino —digo.
El hombre asiente con la cabeza.
—Pero la ONU sí que lo es —afirma—. He consultado su último informe sobre el futuro de la población. La Tierra tiene en este momento siete mil seiscientos millones de personas. En el año 2030, que está a la vuelta de la esquina, serán ocho mil quinientos millones. A mediados de siglo, la población terrestre alcanzará los nueve mil setecientos millones de personas. Y, a finales de siglo, visto y no visto, nada menos que once mil doscientos millones. Esto es lo que se llama estimación media. Ahora me preguntarás qué pasará entonces.
No digo nada. El edificio parroquial emana silencio. Nos encontramos en la esquina noreste del edificio, en una habitación con dos grandes ventanas cubiertas por persianas. Incluso sin mirar, sé que tras ellas ya ha oscurecido y que, por fin, hay una buena capa de nieve. La llegada tardía del invierno y el río Hurmejärvi, aún en estado líquido, me hicieron dudar hace un momento de mi capacidad para interpretar el calendario. La habitación es ascética; está decorada con un estilo casi japonés, con mesas bajas y gruesas alfombras. Por supuesto, estamos sentados en sillas, pero solo hay dos en una habitación de unos veinte metros cuadrados.
—¿Y qué pasará —continúa el hombre, y su voz es clara y lóbrega, al igual que sus ojos— cuando en Finlandia puede que sigamos siendo los cinco millones y medio que somos ahora? O quizá ni eso. La población de África se habrá cuadriplicado a finales de siglo. Ahora mismo hay en África algo más de mil millones de personas; a finales de siglo, serán cuatro mil quinientos millones. Es decir, cuatro veces la población actual. Al mismo tiempo, habrá menos agua y comida. ¿Van a quedarse esperando a que la sed y el hambre sean aún más terribles? Las mujeres africanas dan a luz a una media de casi cinco hijos. Supongamos que, para finales de siglo, una de cada cinco de esas mujeres diga que ya ha tenido suficiente. Que está harta de hambre, de pobreza, de guerras y de sequía. Una de cada cinco mujeres decidirá marcharse, o la enviarán a buscarse la vida a lugares mejores. Supongamos que se produce una reducción natural y solo una décima parte lo hace. Supongamos que una de cada veinte personas logra salir adelante. Puede que sea una estimación a la baja. Como quieras. Tomemos una línea de tiempo un poco más larga, digamos que hasta finales de siglo, para incluir a varias generaciones, y añadamos a los supervivientes de Europa. En esta fase, puede que de esos cuatro mil quinientos millones de personas haya un dos y medio por ciento de desplazados. ¿De qué cantidad de personas crees que estamos hablando? Ciento doce millones y medio. ¿Dónde los colocamos, dónde se establecen? ¿En qué condiciones? ¿Quién iba a aceptar algo así? Es la crisis de refugiados de 2015 multiplicada por ciento doce. Desde luego, la cifra tira por lo bajo, si tenemos en cuenta que seguirán naciendo y muriendo personas por millones o miles de millones durante el periodo de medición. Esos cuatro mil millones y medio son solo la lectura del momento. Durante el trayecto, se producen sucesos y acontecimientos, como cuenta la historia y como nos confirmará el futuro. Siempre ha habido nacimientos, muertes y migraciones. La gente siempre ha tenido hijos. Regalos de Dios.
El hombre me mira a los ojos. Pienso que él no puede saberlo, de ningún modo. No se lo he contado a nadie. A nadie.
—El Señor sabe que he puesto mi granito de arena —continúa el hombre—. Antes del divorcio, quiero decir. Pero eso es otra historia. Yo soy ingeniero y me gustan las matemáticas. No fantaseo. No imagino. No sé hacerlo: yo hago cálculos. Todos esos cálculos confirman que se avecina la llegada del fin del mundo.
«Casi todos los días, y siempre a estas horas», pienso.
—Por tanto —el hombre prosigue su discurso—, si vivimos en un mundo que, de forma fehaciente y a la luz de los hechos, va a llegar a su fin, y además bastante pronto, entonces... No hay ninguna esperanza.
No sé por qué este hombre viene a verme. Una posibilidad es que, sencillamente, quiera convencerme para que adopte su postura. Es algo humano y comprensible, pues resulta más agradable afrontar en compañía una destrucción que se avecina. Cuando estás solo, todo es más complicado y más gris; al parecer, también el fin del mundo. Y, cuando nadie más quiere escucharte, el pastor de la parroquia tiene la obligación de hacerlo.
—La esperanza puede ejercitarse —afirmo.
—Pero ¿por qué?
—Una respuesta podría ser que, al amparo de la esperanza, podemos hacer todo lo posible por el bien de los demás y por el propio.
—¿Una respuesta?
—No tengo todas las respuestas.
—Ahora me dirás que Dios tiene todas las respuestas.
—Eso depende, en gran medida, de cuáles sean tus creencias. Empieza a agotarse el tiempo.
—Eso es lo que estaba tratando de decir.
—Me refiero al tiempo de la sesión: pronto darán las cuatro.
—Esto solo ha sido el principio.
—Todo el mundo tiene el mismo tiempo —digo, y añado por si acaso— en estas sesiones.
El minutero del reloj que está encima de la puerta avanza hacia el número doce con un temblor que parece sacudir su espalda recta; las agujas marcan las cuatro. El hombre no se mueve. Tiene una pregunta en los labios. Puedo verlo antes de que abra la boca.
—¿Qué opinas del meteorito? —pregunta.
Seis días. Seis días enteros de meteorito. Seis días y seis noches en las que ninguna persona del pueblo ha hablado de otra cosa. El meteorito esto, el meteorito lo otro.
—No pienso mucho en ello —respondo.
Es cierto. Es cierto a pesar de que pertenezco al comité vecinal que se encarga de la vigilancia del Museo Militar mientras el meteorito sigue allí durante unos días más. Después, viajará a Helsinki y, desde allí, a Londres, donde lo llevarán a un laboratorio espacial para investigarlo. Se ha decidido encargar a un grupo de voluntarios la vigilancia del museo porque el pueblo no se puede permitir contratar servicios de vigilancia y la policía más cercana se encuentra en Joensuu, a noventa kilómetros de aquí. Pasé toda una noche vigilando el museo, pero entonces nadie pensaba demasiado en el meteorito. Estuve leyendo la Biblia durante media hora y a James Ellroy el resto de la noche.
—Cayó del cielo —dice el hombre.
—De allí es de donde suelen caer.
—Del cielo.
—De allí.
—De la casa de Dios.
—Más bien diría que del espacio exterior.
—No logro entenderte.
«La evolución me ha hecho así», pienso, pero no lo digo. No quiero seguir prolongando la situación.
—Son las cuatro de la tarde.
—Tarvainen dice que el meteorito le pertenece.
La mitad del pueblo dice que el meteorito le pertenece. Tarvainen iba conduciendo el coche de Jokinen por las tierras de Koskiranta, con la gasolina de Eskola, y llamó desde la casa de Liesmaa a Ojanperä, que se personó en el lugar acompañado de Vihinen, de cuya empresa de transporte, Vihinen & Laitakari, Laitakari es el conductor, pero la mitad de la propiedad pertenece a Paavola. Y así sucesivamente.
—Lo cierto es que son las...
—Parece ser que vale un millón.
—Puede ser —digo—. Si resulta ser una rareza tan excepcional como dicen.
El hombre se levanta y camina hacia la puerta con pasos tan titubeantes que me hace contener la respiración. Llega a la puerta; aprieta el pomo.
—No me ha dado tiempo a hablar de la segunda fase del ébola.
—Buena suerte —me despido.
Cuando, por fin, me quedo solo, abro las persianas. Al otro lado de la ventana, la oscuridad parece agua, tan densa que se podría bucear en ella. Llevo todo el día escuchando a gente y todos han mencionado a sus hijos. Hasta ahora, había conseguido tomármelo con calma.
Mi gran secreto.
Creo que el término «conflicto interno» se queda pequeño.
Mi trabajo consiste en escuchar a la gente cuando me cuenta sus secretos y, en este momento, guardo el mayor secreto imaginable. Todavía no he sido capaz de contarle a Krista toda la verdad. Los dos sabemos que pisé una mina, una bomba de clavos de fabricación casera, durante mi misión en Afganistán. Pero lo que no le he contado a Krista es que en ese incidente perdí mi capacidad de tener hijos; que, aunque en apariencia todo funcione y tenga el aspecto adecuado, la reconstrucción quirúrgica dejó un punto ciego. Algo permanente, incurable, incorregible.
Krista.
Siete años juntos.
Krista, que me cuida y me ha cuidado desde el principio de muchas y diferentes maneras. El deseo más ardiente de Krista era formar una familia en cuanto yo regresara de mi misión como capellán castrense.
Al principio, evité decírselo porque presagiaba una nueva explosión. He sobrevivido a una, pero no estoy seguro de poder sobrevivir a una segunda. Además, ha pasado tanto tiempo que cada vez me resulta más difícil hacer estallar la nueva mina. La anterior solo dejó una huella superficial y está totalmente olvidada en nuestra vida cotidiana. Una nueva explosión nos devolvería a la casilla de salida, puede que incluso más atrás, a la situación en la que estuve hace mucho tiempo. La vida sin Krista.
No puedo imaginarme una vida así.
Así que, por supuesto, guardo también mi secreto. Tengo dudas. Tengo dudas sobre qué tipo de Dios aprobaría algo así y permitiría todo el mal que he presenciado. Se lo he preguntado a Dios y he comprendido la naturaleza paradójica de mis acciones.
Dios ha guardado silencio.
Me cambio las deportivas por las botas de invierno, me pongo el abrigo de plumas, una gruesa bufanda roja, el gorro y los guantes, y me marcho. La nieve cruje a mi paso mientras atravieso el pueblo: el motel de Pipsa, el supermercado, la gasolinera, el Golden Moon Night Club, el otro supermercado, Moda Hurme, la Tasca de Lasse, el banco, el taller de Hirvonen y el salón de masaje tailandés Pleasure Island. Y, en el extremo de la siempre desierta calle principal, el ayuntamiento y el Museo Militar. En el aparcamiento del museo aún hay coches con el motor en marcha, las luces traseras rojas brillando como ojos soñolientos, aldeanos afectados por la locura del meteorito y, por supuesto, miembros del comité vecinal.
Estoy a punto de girar hacia la calle en la que vivimos y entonces me acuerdo de la confusión que hubo ayer durante el reparto de los turnos de vigilancia.
Me dirijo al museo. Un gran todoterreno en el que viajan dos hombres se aproxima de frente. El conductor es de baja estatura y lleva la cabeza descubierta. A su lado hay un hombre que solo podría describirse como un gigante: ocupa por completo la mitad del todoterreno. El coche tiene matrícula rusa. La nieve caída durante el día sale despedida y me moja la parte derecha de la cara.
Cuatro hombres mantienen una reunión en el aparcamiento; los reconozco a todos ya desde lejos. Jokinen, el tendero, cuyos procedimientos de suministro me resultan bastante inciertos. A veces me da la impresión de que los yogures vienen de algún otro lugar y no de los mayoristas, y que la carne que vende sabe mucho más fresca que ninguna otra que haya comprado antes en un supermercado. Turunmaa, un agricultor que cultiva patatas y colinabos, pesca corégonos y es propietario de un bosque tan extenso que podría fundar su propio país. Räystäinen, mecánico y asiduo al gimnasio del pueblo. Es un apasionado del culturismo y no para de insistirme en que yo también me apunte y empiece a entrenar en serio. Al parecer, tengo una buena constitución y carezco de grasa que quemar. Himanka, un jubilado que parece tan anciano y tan frágil que no sé si debería siquiera estar en la calle a veintidós grados bajo cero.
Me ven llegar; en ese momento, se para la conversación.
—Joel —dice Turunmaa a modo de saludo. Lleva un gorro de piel y una chaqueta de cuero. Los demás están enfundados en abrigos de plumas y gorros. Como de costumbre, Turunmaa parece dirigir la conversación—. Nos pillas en mitad de una pequeña reunión.
—¿Una reunión sobre qué?
—Sobre el turno de vigilancia de esta noche —responde Räystäinen.
Entonces, vuelven a quedarse en silencio. Miro primero a Jokinen.
—Tengo que skypear con mi hija, que está en América —dice.
—¿Qué? —pregunta Himanka, temblando de frío.
Miro a Turunmaa.
—La quiniela —dice Turunmaa—. Quiero ver el partido.
—Es esa época del mes —dice Räystäinen. Su mujer es sorprendentemente joven y hacen algo que a Krista le gustaría que hiciéramos nosotros: practicar vigorosos procedimientos de fundación de una familia. Lo sé porque Räystäinen me lo ha contado, con bastante lujo de detalles.
Ni siquiera considero que Himanka sea una opción.
—Yo puedo hacerme cargo esta noche —afirmo.
A lado y lado de la carretera hay casas bastante espaciadas, casi todas con las luces encendidas. En este pueblo, la gente vuelve pronto a casa. En Helsinki, las luces se encienden después de las seis; aquí, apenas pasadas las tres. Esta vez reconozco a la conductora del coche que se acerca de frente: es la mujer morena que canta en el Golden Moon. Me dirige la misma mirada de siempre; no es una mirada particularmente cálida. En realidad, lo que quiere transmitir es que estoy interponiéndome en su camino. La mujer está fumando mientras habla con el hombre que va sentado a su lado. Pasan de largo, en dirección al museo.
Giro en el cruce; ya puedo ver las luces. Camino durante otros cuatro minutos, hasta llegar al patio.
Me sacudo la nieve de las botas en los escalones de hormigón de nuestra casa unifamiliar de alquiler, abro la puerta y, al instante, me llega el olor a col rellena. Me quito las botas y la ropa de abrigo y entro en casa.
Krista está en la cocina, de espaldas a mí, haciendo la comida, como ha hecho otras tantas veces. «El amor de mi vida —pienso de forma automática—. ¿Qué sería de mí si no te tuviera?». El pensamiento resuena en mi cabeza con más fuerza que de costumbre; en los últimos tiempos, me asalta frecuentemente.
Abrazo a Krista, hundo la nariz en sus gruesos cabellos castaños y aspiro profundamente su aroma. Veo sus largos y delgados dedos sobre la tabla de cortar, un tomate rojo en la mano izquierda y un cuchillo limpio y reluciente en la derecha.
—Me ha tocado el turno de noche —digo.
—Estoy embarazada —revela Krista.
2
Puede que el Museo Militar de noche, sin gente, sea un buen lugar para mí. Armas antiguas, uniformes, fusiles sin retroceso, cascos, granadas, un cañón. Mapas antiguos y líneas del frente. Imágenes de batallas en la región.
No es un lugar demasiado espiritual. Estoy prácticamente en la mitad de mi turno de vigilancia.
Camino porque no puedo permanecer sentado, no soy capaz de concentrarme en la lectura. La Biblia parece estar culpándome de algo y, de algún modo inexplicable, siento que debería ser al contrario. La abrasadora ciudad de Los Ángeles de Ellroy también parece encontrarse muy lejos de mí. Estoy en el este de Finlandia, en el centro del remoto pueblo de Hurmevaara, a unos veinte kilómetros de distancia de la frontera con Rusia. La temperatura exterior es de veintitrés grados bajo cero y el reloj está a punto de marcar las tres de la madrugada. Pienso que, si Dios tiene espalda, yo me encuentro detrás de él en muchos sentidos.
Llego a la sala larga y me sitúo frente al meteorito. Es una piedra negra procedente del espacio, y eso es justo lo que parece.
Recuerdo los datos que facilitaba el artículo del periódico local. La investigación preliminar indica que se trata de un meteorito de hierro extremadamente raro, con un peso casi exacto de cuatro kilos. El meteorito contiene una gran cantidad de metal de platino. En todo el mundo solo se han hecho unos pocos hallazgos como este. Al menos uno de ellos, un pedrusco que atravesó el tejado de un polideportivo en la zona norte de Estados Unidos, fue puesto a la venta al público en fragmentos diminutos; su precio por gramo llegó a alcanzar los doscientos cincuenta euros. Según el cuadro informativo que había al final de la página, si el meteorito que impactó en Hurmevaara se vendiera por trozos a este precio, tendría un valor total de un millón de euros.
«Unas cuantas noches más en Hurmevaara», pienso mientras observo el bloque negro.
En lo que a mí respecta...
Salí de casa en cuanto pude. Recibí la noticia de Krista, la abracé, correspondí a sus besos. Oí por milésima vez lo muchísimo que me quiere, que por fin formaremos una familia. Cuando logré recomponerme lo suficiente, y como respuesta a su pregunta, le dije que era feliz, muy feliz.
Krista está embarazada. Está segura, ya que ha dicho que se ha hecho tres pruebas de embarazo. Yo también estoy seguro. He pasado por decenas de pruebas de laboratorio diferentes y varias consultas de cirugía: no puedo tener hijos. Y, como me resulta difícil creer en la inmaculada concepción, considero que la única posibilidad es que otra persona haya dejado a Krista en estado de buena esperanza. Esa otra persona solo puede ser alguien con capacidad para producir espermatozoides.
Un hombre.
Es posible que eso me resulte aún más difícil de comprender que el embarazo en sí. ¿Cuándo no ha sido Krista buena conmigo? ¿Cuándo ha manifestado o dado algún tipo de muestra de insatisfacción? ¿Cuándo ha dejado de decirme y demostrarme, sin que pasara ni siquiera medio día, que me quiere, a mí, solo a mí? ¿Acaso ha habido una sola noche en la que no nos hayamos ido a dormir el uno en brazos del otro, ella acurrucada bajo mi brazo, con la pierna izquierda encima de las mías y el brazo izquierdo sobre mi pecho?
Un hombre.
Tengo un nudo en la garganta. Siento un desgarro en el estómago. Una luz negra recorre el interior de mi cabeza.
Por supuesto, no fui capaz de decirle a Krista que enhorabuena, pero que el papaíto tiene que ser alguien del pueblo. No fui capaz. Sencillamente... no pude. ¿Qué sucedería si lo hiciera? ¿Se iría Krista con ese hombre? ¿Criaría al niño sola? Tendría que admitir que llevo dos años y cuatro meses guardando un secreto que, en cualquier caso, ha tenido una influencia ineludible e irrevocable en nuestra relación.
En cualquier caso, perdería a Krista.
Y la vida sin Krista... sigo sin querer imaginarme algo así.
El meteorito descansa en una vitrina a la altura de mi cintura. Ha viajado durante miles de millones de años y miles de millones de kilómetros para acabar aquí.
Levanto la mirada. En medio de la larga sala rectangular hay una hilera de vitrinas, todas a la misma altura. La parca iluminación nocturna mantiene la estancia en la semioscuridad: ahorramos en vigilancia y también en electricidad. Recorro la hilera de vitrinas y paso la mirada por cada una de ellas, sin poder ver lo que contienen en realidad. Incluso sin mirarlos, conozco y reconozco cada uno de los objetos, gracias a mi instrucción militar. Me alivia estar en movimiento; quedarme quieto me resulta asfixiante. Me detengo al final de la hilera: he oído un ruido, aunque no estoy seguro de qué se trata.
Resulta difícil definirlo, ni siquiera estoy seguro de si lo estoy oyendo o no. Es un ruido débil, lejano e impreciso, acompañado de ecos de golpes y roturas. Espero un momento y trato de averiguar de qué se trata. Ya no oigo nada.
Voy hacia el vano de la puerta, apago las luces de la sala y vuelvo a quedarme escuchando. Me parece oír algo en el otro extremo del museo, tal vez dos o tres pasos rápidos. Es posible. El otro extremo del museo está a oscuras durante toda la noche. Camino en silencio, hasta llegar al vestíbulo de entrada. Esta zona está más elevada que el resto del museo y en mitad del techo se alza una pirámide de cristal que deja pasar el agua y no soporta el peso de la nieve. Mientras trato de escuchar con más precisión, me doy cuenta de que también puedo percibir un olor.
El aroma, reciente y fuerte, me rodea de forma tan inesperada, en este preciso momento y en este preciso lugar, que tardo un rato en comprender de qué se trata.
Perfume.
Colonia de mujer.
En mitad del vestíbulo, por la noche. Parece algo imposible.
Miro hacia la entrada. La mesa y la silla del vigilante están en su sitio; sobre la mesa reposan la Biblia y Ellroy. Al lado de los libros se encuentra mi móvil. La lámpara de pie que he colocado junto a la mesa ilumina la superficie blanca y forma un semicírculo dorado sobre el suelo laminado. Vuelvo a oír el ruido procedente de la otra punta del museo.
Esta vez, distingo los pasos con claridad. Entonces suspiro: la señora de la limpieza, por supuesto.
También hemos tenido problemas con la limpieza del museo, así que hemos contratado a una persona que compagina la limpieza con otro trabajo. Trabaja por turnos en una fábrica de papel cerca de Joensuu y limpia el museo cuando tiene tiempo. Parece ser que ahora ha venido a limpiar de madrugada. Aun así, hay algo en la colonia que me resulta sorprendente, al igual que el hecho de que trabaje en la oscuridad.
Vuelvo a oír los pasos y avanzo en esa dirección. Cuando llego a la puerta y estoy a punto de entrar en la habitación, algo pesado me golpea la cabeza, por encima de la oreja. Doy un traspié y estoy a punto de caer, pero no pierdo el conocimiento hasta el segundo golpe. Caigo desplomado.
Oigo cristales romperse, pasos corriendo. Más cristales rompiéndose. Solo permanezco inconsciente durante unos momentos. Alguien está rompiendo cristales. Entonces, una persona pasa corriendo junto a mí. No es la primera vez que me veo en una situación como esta; esto se parece mucho a estar en una emboscada, en medio de un ataque por sorpresa. Tampoco necesito pensar mucho qué están haciendo los intrusos: en el museo se guarda un meteorito de un millón de euros.
A juzgar por el sonido de los pasos, se dirigen al otro extremo del museo; me levanto y corro detrás de ellos. Veo el cono de luz de la linterna delante de mí. Me duele la cabeza y siento sangre en la oreja.
Veo a alguien tratando de salir a la noche estrellada por una ventana rota. Me acerco a la ventana: dos figuras vestidas de negro avanzan con dificultad por la nieve bajo el brillo de las estrellas. Salto y caigo sobre el manto blanco. El golpe sigue resonando en mi cabeza mientras la pareja avanza. Vuelvo a percibir el olor a perfume.
Estoy corriendo por la nieve cuando reparo en dos cosas: en la ropa tan inadecuada que llevo y en la dirección que lleva la pareja. Se dirigen hacia el lindero del bosque. Por detrás de la franja de bosque, de unos quinientos metros de anchura, pasa una carretera. Con toda seguridad, la pareja no tiene intención de esconderse entre los árboles; como es lógico, han dejado el coche junto a la carretera. Me giro y corro hacia el aparcamiento mientras me saco las llaves del bolsillo.
No puedo evitar pensar que todo esto está sucediendo durante mi turno de vigilancia. Si doy media vuelta ahora, los ladrones escaparán, con absoluta certeza. Mi única alternativa es alcanzarlos, tratar de observar algún rasgo distintivo, puede que algo más. En peores plazas he toreado.
Su plan es excelente. Para llegar al tramo de carretera donde, con toda probabilidad, los está esperando el coche, tengo que dar un largo rodeo. Voy con exceso de velocidad y nuestro pequeño y económico Škoda no está acostumbrado a ello. Suelto un rugido cuando me doy cuenta de que mi teléfono se ha quedado en el museo, bajo la luz dorada que también baña mis libros.
Ahora es más importante alcanzar a la pareja de ladrones.
Giro hacia la carretera y piso el acelerador a fondo: apenas sucede nada. El Škoda tarda mucho en calentarse, y dudo que en frío vaya a alcanzar ningún récord. Llego a la altura de la carretera en la que imagino que los ladrones han dejado el coche. Es lo más probable, ya que desde aquí se llega de forma directa al museo a través del bosque. Veo hendiduras en el terraplén de nieve, huellas de zapatos. Sigo conduciendo. No me los he cruzado de frente, por lo que mi única alternativa es continuar recto hacia delante. No recuerdo cuántos kilómetros recorre la carretera antes de que aparezca la primera vía secundaria. Muchos, en cualquier caso.
Me limpio la sangre de la oreja con un pañuelo; veo las luces traseras rojas a lo lejos, delante de mí. Vuelvo a pisar el acelerador a fondo. Me voy acercando al coche, metro a metro; este desaparece de la vista en un recodo, pero vuelve a aparecer. También parece ir a buena velocidad. ¿Por qué no iba a hacerlo? Aquí no hay policía. El único peligro son los alces, y el impacto de un alce contra el parabrisas tiene más o menos las mismas consecuencias a ochenta kilómetros por hora que a ciento treinta.
Conduzco durante veinte minutos; y entonces las luces desaparecen. Tras una curva, llego a una larga recta y me encuentro solo en la noche. La recta es tan larga que el coche no ha podido llegar hasta el final.
Solo hay una carretera secundaria: giro por ella y veo huellas de neumáticos. La estrecha carretera no tarda en convertirse en un camino por el que el Škoda avanza con dificultad. Presiento que me estoy acercando a mi destino, por lo que apago las luces y prosigo por un sendero aún más pequeño. A juzgar por la profundidad de la nieve, puede que lo hayan despejado hace una semana. Poco después, detengo el coche y lo apago. Entonces, bajo del coche y me paro a escuchar.
Oigo el sonido de un motor; veo luz entre los árboles.
3
El coche está delante de la cabaña con el motor todavía en marcha y los faros iluminan la parte delantera de la barraca como un proyector. Es una cabaña pequeña y vieja. Me recuerda a muchas casas de por aquí. Sus habitantes originales están muertos y, durante unos pocos años, sus descendientes o sus parientes lejanos pasan en ellas una semana o dos en verano. Entonces, ellos también dejan de ir y la casa va sucumbiendo a los años y a las condiciones meteorológicas, como una persona que no es capaz de seguir aferrándose a la vida.
Observo la cabaña, el coche y a las dos personas de lado, como si se tratase de una representación teatral.
La pareja se pelea sobre la nieve, entre la cabaña y el coche. No, en realidad, no se pelean: uno de ellos está golpeando al otro, que no puede defenderse. El ruido del motor del coche cubre los golpes y los posibles gritos. Avanzo un poco a hurtadillas por la nieve, entre los troncos de los árboles; luego sigo caminando por el surco que han dejado los neumáticos. He hecho entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, por lo que mis nociones de defensa personal van más allá de los conceptos básicos; voy refrescando todo lo que he aprendido mientras me acerco a la pareja.
Al mismo tiempo, me recuerdo a mí mismo por qué estoy aquí. Ya he sufrido suficientes humillaciones por hoy.
El pantalón vaquero, la camiseta de algodón y la camisa de franela son una vestimenta demasiado ligera para este frío, pero voy a ser rápido. Me acerco al Nissan Micra azul claro y me llega el fuerte olor procedente del tubo de escape en esta tranquila noche estrellada. Los bajos del coche están comidos por el óxido. Miro la matrícula y la memorizo antes de rodear el coche por detrás para buscar la ruta adecuada. Uno de los ladrones yace bocabajo sobre la nieve. Ya me encargaré de él más tarde. El otro se dirige a la puerta de la cabaña, abre la cerradura y entra.
Espero un momento, salgo de detrás del coche y avanzo con dificultad hacia la cabaña. Paso por la derecha del tipo que yace en la nieve, manteniendo la distancia. Me detengo fuera del alcance de la luz por si al individuo que ha entrado se le ocurre mirar hacia fuera. Durante un segundo, me da la impresión de que el ladrón que yace en la nieve se está moviendo, pero no lo hace. Las luces del coche son tan brillantes que puedo distinguir un largo desgarrón en la manga derecha de su abrigo, en la que también se aprecia algo oscuro y húmedo. Puede que se haya herido el brazo con la ventana rota del museo. Al lado de su mano izquierda hay una linterna, en posición casi vertical sobre la nieve. No puedo evitar pensar que el chichón de encima de mi oreja lo ha provocado esa linterna.
Las luces del coche son necesarias y están encendidas con un propósito: no creo que la cabaña tenga electricidad. En este lado de la casa hay dos ventanas; la sombra del hombre se escurre entre las viejas cortinas floreadas de la ventana de la izquierda. Me acerco a la puerta. Sé lo que he venido a buscar. Llego a la puerta y levanto la mano hacia el pomo.
Entonces, el mundo estalla.
La puerta sale despedida por encima de mi cabeza.
Cuando la nieve te resulta agradable y blanda bajo el cuerpo, suele ser ya demasiado tarde. Lo sé, pero no puedo evitar disfrutar de la sensación. Dios sabe que necesito un descanso. Lo sabe, ¿verdad? ¿Acaso existe Dios siquiera? Abro la boca y se me llena de nieve. Comprendo que no estoy tumbado en el sofá ni en la cama, ni hablando del sentido de la vida, como suele decirse. Estoy tendido sobre la nieve y tengo que levantarme. Tengo que ponerme en pie para no quedarme congelado. Tengo que entrar dentro. Entonces, recuerdo dónde estoy.
Estaba a punto de entrar.
En la cabaña...
De pronto, la cabaña ya no tiene ventanas y una humareda sale flotando de su interior. Las cortinas cuelgan de los montantes de la ventana, hechas jirones.
Observo todo esto a la luz de la luna y las estrellas. El Nissan Micra ha desaparecido, al igual que el ladrón que yacía sobre la nieve. Me levanto del todo y miro a mi alrededor; estoy temblando de frío. La puerta de la cabaña ha caído a mi lado, a varios metros del vano. No oigo nada. No veo a nadie. Hay surcos en la nieve, huellas de algo que ha sido arrastrado. Ahí está también la linterna, clavada de forma vertical en la nieve. La recojo y vuelvo a la puerta de la cabaña.