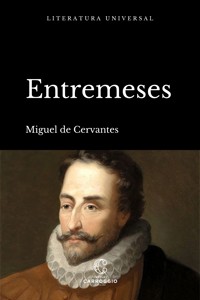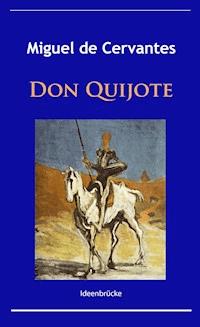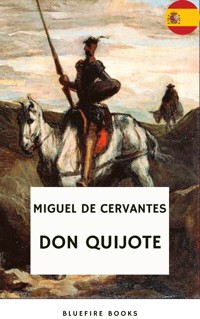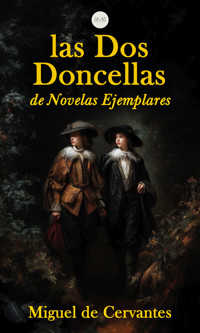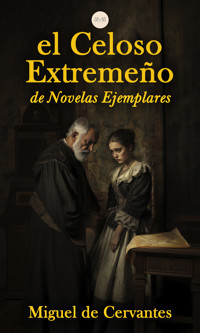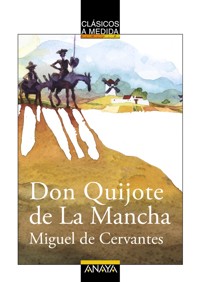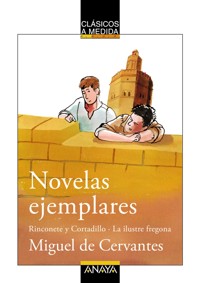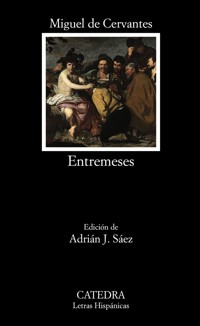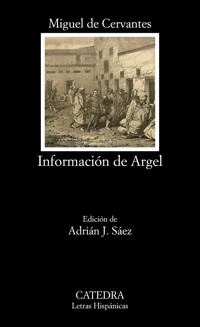Entremeses
Miguel de Cervantes
José Manuel Udina Cobo
Century Carroggio
Derechos de autor © 2024 Century publishers, s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción de José Manuel Udina Cobo
Contenido
Página del título
Derechos de autor
ESTUDIO PRELIMINAR
EL JUEZ DE LOS DIVORCIOS
EL RUFIAN VIUDO
LA ELECCIÓN DE LOS ALCALDESDE DAGANZO
LA GUARDA CUIDADOSA
EL VIZCAINO FINGIDO
EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS
LA CUEVA DE SALAMANCA
EL VIEJO CELOSO
ESTUDIO PRELIMINAR
Evocación biográfica de Cervantes a partir de sus «Novelas Ejemplares»
por
José Manuel Udina Cobo
Resulta difícil hallar un autor, en lo literario como en lo filosófico, cuya obra no sea en buena parte y radicalmente autobiográfica; y ello, por más que haya de reconocérsele a dicha obra una estricta originalidad y a su autor una auténtica fuerza de creación. Y es que las obras de un escritor son inseparables de su propia vida -determinada tanto por su concreta ascendencia familiar como por el marco histórico y social de su existencia- y de su más íntima e intransferible experiencia personal.
La convicción de que la obra de Miguel de Cervantes no solo no es excepción, sino más bien típica ejemplificación de una tal norma, preside e inspira las páginas que siguen. La evocación biográfica que en ellas se ofrece brota, en efecto, solo al ritmo de los elementos autobiográficos dispersos en el célebre conjunto cervantino de las Novelas ejemplares; no faltarán asimismo referencias a alguno que otro de los Entremeses incluidos también aquí a modo de complemento, referencias que completarán a su vez la susodicha evocación biográfica. En cualquier caso, la biografía se dibujará a partir de aquel doble tipo de obra -el de la novela corta y el de la pieza dramática breve- que caracteriza la más genuina aportación de Cervantes: aportación indiscutiblemente sustancial por lo que se refiere al género narrativo “yo soy el primero que he novelado en lengua castellana”, recuerda el propio Cervantes en el prólogo de sus Novelas ejemplares y aportación de carácter secundario y como complementario por lo que respecta a su producción teatral.
Caracterizar la aportación cervantina a partir tan solo del doble género literario «novela corta» y «comedia breve» puede sin duda suscitar las más elementales reservas: Cervantes es, ante todo, el gran creador del Quijote, una obra que no es comedia breve ni novela corta. A una tal objeción saldría ya al paso la advertencia no solo del carácter novelesco del genial libro, sino también de la importancia que en él tienen los diálogos, más específicamente teatrales. Pero conviene, además y sobre todo, recordar que el Quijote fue originariamente pensado como una novela corta, siendo solo posteriormente ampliado a sus dimensiones actuales (ampliación de la que no dejan de descubrirse huellas en el mismo texto definitivo); no es preciso, por lo demás, insistir a este respecto en lo sintomática que pueda resultar la reiterada inclusión de novelas cortas en el conjunto de la gran obra, aun a costa de que las mismas rompan el hilo o la unidad de la narración (y acaso hubieran estado mejor recogidas en el conjunto de las Novelas ejemplares; aunque por entonces Cervantes no tenía aún ni idea de la posible publicación de una obra semejante); en fin, parece que fue precisamente el éxito obtenido en Francia por la aparición, en 1608, de una traducción de la novela del Curioso impertinente (tan impertinentemente, según Unamuno, incluida en el Quijote), publicada como obrita independiente, lo que indujera a Cervantes a ofrecer al público un conjunto como el de las Novelas ejemplares. En una palabra: referirse al género literario cervantino de la novela corta es, a la vez, referirse al mismo Quijote, al igual que una referencia a este incluye intrínsecamente el referirse a las novelas cortas cervantinas.
Caracterizar la aportación cervantina como de indiscutiblemente sustancial por lo que respecta al género «novela corta» y como de secundaria o complementaria por lo que se refiere al género «comedia breve» puede, por otra parte, suscitar también ciertas reservas: Cervantes quiso ser, ante todo, un escritor de comedias y se enorgulleció -en el prólogo de sus Ocho comedias y ocho entremeses- de haber visto representadas «veinte comedias a treinta» compuestas por él, «sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza». ¿Se compagina esto, pues, con la valoración de simplemente complementario que acaba de atribuirse al hacer teatral cervantesco? En la intención inicial del autor, no; Cervantes quiso ser ciertamente dramaturgo antes que novelista. Pero quiso ser también escritor de versos, y tuvo también que acabar reconociendo que la prosa se le daba mil veces mejor que el ritmo rimado, y es el propio autor quien, inmediatamente a continuación del pasaje antes citado -en el que se gloría de su producción dramática anterior-, reconoce que «entró luego (en el mundo de las comedias) el monstruo de la naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con el cetro de la monarquía cómica...; llenó el mundo de comedias propias y felices y bien razonadas; tantas, que pasan de los diez mil pliegos los que tiene escritos; y todas ... las he visto representadas u oído decir por lo menos que se han representado»; y, añade, era cosa de «grandísimo gusto y de no menor importancia ver salir mucha gente de la comedia, todos contentos, y estar el poeta que la compuso a la puerta del teatro recibiendo parabienes de todos». La verdad, pues, por delante: tras él, reconoce el propio Cervantes, vino el genio del teatro, don Lope; y nos lo dice -como reconociendo que él no es el tal genio- en relación a quien se había destacado precisamente por despreciar el valor de la indiscutible genialidad narrativa de Cervantes (en ella sí que era maestro este, y en su empeño por ignorarlo Lope se mostró tan mezquino cuan noble Cervantes al proclamar la grandeza dramática de su adversario). Ahora bien: el carácter secundario y como complementario de una aportación no significa el que dicha aportación no sea también auténtica y valiosa. Citemos, por ejemplo, tres de los ocho entremeses recogidos en el presente volumen (los tres últimos, en concreto): El retablo de las maravillas, inspiradísima sátira de los más nefastos prejuicios sociales -y que nos servirá precisamente de punto de partida para la evocación biográfica de Cervantes-, es de un valor incomparablemente superior al que pueda reconocérsele al entremés homónimo del amigo de Lope de Vega don Luis Quiñones de Benavente; La cueva de Salamanca, por otra parte, ha merecido ser por su perfección tan imitada que el propio Calderón de la Barca no dudó en ser de los primeros en hacerlo; y El viejo celoso, en fin, más allá de ser una trasposición teatral de la novela ejemplar cervantina El celoso extremeño, de valor equivalente, tiene además el valor de ofrecernos la que fuera la idea original del autor, «censurada» a la hora de dejar lista la novela (por aquello de la «ejemplaridad» a que aludía el título del conjunto). Pero recordemos asimismo el brío y el auténtico deleite verbal, así como el vivo realismo costumbrista, que distinguen a otros entremeses de Cervantes, como el del Rufián viudo o el del Vizcaíno fingido; y serán precisamente ese brío y esa soltura expresiva los factores que decidan a los críticos cervantinos en favor de la autenticidad del entremés de Los dos habladores, el único que parece poder atribuirse a Cervantes de entre los otros muchos que, por considerarse suyos, se han incluido en ediciones posteriores de su producción entremesista.
A partir, pues, de sus Novelas ejemplares -como quintaesencia de lo aportado por Cervantes en el ámbito de la creación literaria castellana- y de complementarias referencias a algunos de sus Ocho entremeses –equivalente expresión complementaria de lo aportado también por el autor, aunque a nivel secundario respecto a lo anterior-, la evocación biográfica que ahora sigue no quiere sino dibujar la figura cervantina, como proyectada desde la propia obra cervantesca en su más conseguida realización, a modo de un conjunto de «rasgos ejemplares» y sirviéndose de una reiterada lectura «entre líneas» .
De la fuerza y de la pureza de la sangre.
La fuerza de la sangre no es solo el título de una de las doce Novelas ejemplares de Cervantes; expresa, a la vez, un tema muy frecuentemente socorrido en las otras novelas. Así, en la homónima La fuerza de la sangre el tema se ejemplifica en el reconocimiento del niño accidentado por parte de quien, sin saberlo, es su abuelo paterno y que -una vez descubierto el mal comportamiento de su hijo Rodolfo- hará que este repare su antigua falta, casándose con Leocadia -a la que abandonara en otros tiempos tras haberla violado- y reconociendo a su hijo, el pequeño Luisico; el tema se repite a su vez casi idéntico en la historia de La señora Camelia, donde el interpelado por la fuerza de la sangre -a través del hijo nacido de un amor abandonado-será el propio duque de Ferrara, Alfonso II de Este; y vendrá a ser el mismo tema el que se tipifique, con melodía algo diversa, tanto en La Gitanilla como en La ilustre fregona: Preciosa, la Gitanilla, raptada muy de niña, será reconocida por su padre, el juez que instruye precisamente la causa de Andrés –el joven enamorado que se ha hecho gitano para merecerla y que acabará siendo yerno del juez-, mientras que la fregona Costanza resultará ser ilustre hermana de Avendaño, cuyo íntimo amigo Carriazo anda loco de amor por
ella.
Es indudable que la fuerza de la sangre ocupa su lugar -y no poco importante- en la biografía del propio Cervantes: dos fueron al menos los hijos que, en sus amores de los veinte y treinta años bien cumplidos, hizo venir al mundo (el primero, en Nápoles, hacia 1574, y el segundo, en Toledo, diez años más tarde y en vísperas precisamente de casarse con una joven que acaso nada sabía de tales asuntos) y si el recuerdo vivo del primero se hacía presente en La Galatea, publicada en 1585, el segundo de estos hijos -la niña Isabel de Saavedra- acabó formando parte de la familia Cervantes (y no sin haber causado problemas intramatrimoniales). Pero no es este aspecto de la biografía cervantina el que aquí interesa subrayar. La insistencia de Cervantes en el tema de la fuerza de la sangre parece más bien orientarse en otra dirección: a saber, en la de una irónica constatación de que, dentro de la sociedad, es la sangre y no la auténtica valía personal lo que decide la buena o mala suerte de los individuos; así, Luisico y el futuro duque de Ferrara no serán unos desgraciados porque habrán sido reconocidos por nobles progenitores -y de no haberlo sido, habrían tenido una triste existencia-, mientras que Preciosa y Costanza dejan de ser ladrona gitana y humilde fregona, respectivamente, cuando se descubren sus ilustres ascendencias y con ello se arreglan de paso todos los problemas que hayan podido ir surgiendo ... La fuerza de la sangre no es, en el fondo, sino una muy arraigada convención social, un principio diferenciador que sirve bien a unos pocos para mantener para sí y los suyos los privilegios de clase. Es cierto que no se hace siempre evidente en Cervantes, al tratar el tema de la fuerza de la sangre, una intención clara e inequívocamente crítica; probablemente él mismo rechazaría el calificativo de convención social aplicado a dicho tema. Pero también es cierto que Cervantes no ahorra su crítica -como el Quijote basta para evidenciar- a quienes buscan el honor en el buen sonar de la sola ascendencia y en el buen nombre linajudo; y sobre todo nos ha dejado una pieza maestra de crítica irónica y de sátira mordaz en relación precisamente a una de las más nefastas convenciones sociales de la época, la de la pureza de la sangre, y con la que no deja de guardar una cierta relación íntima la mencionada convención de la fuerza de la sangre.
Se trata del maravilloso entremés cervantino El retablo de las maravillas. Inspirada en el apólogo XXII de El conde Lucanor, de don Juan Manuel, la pieza nos presenta al dueño de un retablo, Chanfalla, y a su compañera, Chirinos, que han aprendido que más se gana con engañar al prójimo que representando espectáculos de fantoches; así simulan ofrecer una escena mágica en la que los personajes solo pueden ser vistos por quienes no tengan ascendientes judíos y sean hijos legítimos. Evidentemente, aunque los espectadores no ven nada, todos aparentan estar contemplando lo que el charlatán les indica estar representándose ante ellos: nadie quiere pasar, delatando no ver nada, por impuro de sangre ... La llegada al lugar de un intendente militar, que nada sabe del asunto y que nada ve en el retablo de las maravillas -con el consiguiente escándalo del resto del auditorio-, derivará en una pelea entre el soldado, a quienes todos creen bastardo o converso, y los aldeanos tan orgullosos de su ascendencia digna.
Otros han escrito ya sobre la trágica primacía de que gozó en suelo hispano el hecho de ser de noble linaje o de sangre no mezclada ni con ascendencia mora ni con herencia judía.. Baste, con todo, indicar que si Cervantes consiguió una tan grande inspiración como la que demuestra su Retablo de las maravillas, probablemente no fue ajeno a ello el hecho de haber experimentado sobre su propia carne la injusticia, la estupidez y el más descarado absurdo que supone, en la sociedad, cualquier valoración de las personas no por sus propios méritos, sino por solas razones convencionales, sean biológicas o ideológicas. Y en este sentido acaso haya de afirmarse que buena parte de los sinsabores que el propio escritor, no menos que su padre -el licenciado y cirujano Rodrigo de Cervantes-, hubo de conocer a lo largo de su vida se debió a la sospecha que sus contemporáneos pudieran tener acerca de la pureza de sangre de la familia en cuestión. En el cristianísimo imperio de su Majestad Católica, y en un siglo que conociera tanto la conquista de Granada y la expulsión de los judíos, en 1492, como la conversión forzosa de los moriscos, en 1503, y la represión contra los mismos que precedió y siguió con aún más fuerza a la rebelión de las Alpujarras, en 1568, ¿qué podía esperarse de la simple sospecha de descender de judíos o de moros?
Basten, pues, la sospecha y la simple posibilidad; no hará falta poder probarlo con exactitud... En el caso de los Cervantes la cuestión parecía sencilla: Rodrigo (o Ruy) Díaz de Cervantes, bisabuelo de Miguel, había nacido hacia 1435 en Córdoba, y en la misma ciudad había nacido también, en 1477, Juan de Cervantes, hijo de aquel comerciante en paños. Poco importa que, en 1435, haga ya dos siglos que la ciudad dejara de ser mora a manos de Fernando III; no era inverosímil que los hijos de Córdoba tuvieran ascendencia musulmana, al igual que nadie podía dejar de sospechar si el comerciante en paños no tendría vínculos con el judaísmo de los negocios y del dinero. Poco importa que Juan de Cervantes se hubiera trasladado en 1509 a Alcalá de Henares como teniente del regidor de la villa y que al año siguiente naciera en ella Rodrigo, el que será padre del genial autor del Quijote; los Cervantes seguían manteniendo los más estrechos vínculos con sus familiares del sur de la Península, y el propio Rodrigo dejará en 1553 la capital alcalaína para dirigirse con los suyos -el pequeño Miguel entre ellos-, a Córdoba mismo, tras una desafortunada y breve estancia en Valladolid.
Sea lo que sea de unas tales sospechas, constatemos siquiera de la infancia de Miguel de Cervantes que su marco fue estrictamente andaluz. Nacido en Alcalá de Henares, en 1547, el futuro escritor se inició en la asistencia a la escuela estando en Córdoba, de los seis a los diez años, siguiendo luego en Cabra, de 1558 a 1563, para acabar en Sevilla, donde volvería a estudiar con los jesuitas, a cuyo colegio cordobés había ido ya anteriormente. El cirujano Rodrigo de Cervantes había tenido que dejar Córdoba para mejor proteger a los suyos del hambre y de la peste que por entonces se extendían por la Península; en Cabra, en efecto, tenía un hermano bien situado que podía ofrecerle garantías de trabajo. Pasados los años malos, ya con mejores perspectivas, la familia se traslada a la ciudad del Guadalquivir, de la que tres años después partirá por fin hacia Madrid, donde la corte -allí trasladada desde 1561- atrae a aventureros, a intrigantes y a simples hombres honrados y trabajadores, deseosos de ganar con mayor holgura el pan de los suyos. Y será en Sevilla, como colofón del crecer y del hacerse andaluces de Miguel, donde este conozca al padre del teatro castellano, Lope de Rueda, y sienta despertar en su interior una inconmovible vocación por la producción escénica. A Lope de Rueda dedicará precisamente Cervantes, en el prólogo de sus Ocho comedias y ocho entremeses, de 1615, una inefable página de homenaje, recordando cuando lo conociera cincuenta años antes, en 1564, exactamente un año antes de su muerte.
El sabor de Andalucía, de sus gentes, de sus lugares y de sus maneras de hacer y de vivir quedará para siempre en Cervantes. Muchas veces habrá de volver este a las tierras de su infancia, como atraído por una misteriosa fuerza de una sangre no biológica, y sin preocuparse por evitar apariencias de falta de pureza de sangre ideológica. Muchos años habrá de pasar allí aún el futuro escritor, y no precisamente como escritor, sino como vergonzante recaudador de impuestos, y el sabor de lo andaluz no hará sino crecer en él, como veremos luego. Pero antes habrán surgido también en su espíritu sabores nuevos, rasgos no menos típicamente cervantinos de los que las Novelas ejemplares nos ofrecen una y otra vez testimonio y evocación.
Las dos doncellas: Cataluña e Italia.
Un año mayor que su hermano Miguel, Luisa de Cervantes ingresaba, en 1565, en el convento de las carmelitas descalzas de la Imagen, o de la Concepción, de su ciudad natal Alcalá de Henares. Allí profesaría dos años después, coincidiendo probablemente con la visita que Teresa de Jesús hiciera por entonces a la comunidad. Miguel debió de asistir a la profesión de su hermana y acaso conoció así a la futura santa. Dos años antes de morir, con ocasión de la canonización de la monja abulense en 1614, Cervantes se presentará a las Justas Poéticas convocadas al efecto y ganará un tercer premio. Será el último gesto público de una afición por la poesía que data del mismo 1567, cuando la profesión de sor Luisa de Belén.
Aquel año, uno después del traslado de los Cervantes a Madrid, junto a la corte, Miguel escribe la primera composición poética que se nos ha conservado -un soneto a Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, con ocasión del nacimiento de su segunda hija la infanta Catalina Micaela- y a la que seguirá, un año después, un conjunto de poemas elaborados por el joven escritor con ocasión, esta vez, de la muerte de la reina.
Como la vida de Isabel de Valois, la búsqueda cervantesca de un nombre literario junto a palacio se trunca de repente en 1568. Perseguido por el destino -al igual que parecía serlo también el rey (en dicho año Felipe II no solo enviudará, sino que perderá a su hijo el infante Carlos, poco después del triste y oscuro episodio de su encarcelamiento, en nombre de los intereses del estado, por orden del propio monarca)-, Cervantes conoce aquel mismo año la sombra de la desgracia: habiendo herido en una riña, según parece, a un tal Antonio de Sigura y acosado por la ley (que le ha condenado a perder una mano), decide huir de la Península. Acaso tras buscar cobijo en lugares ya conocidos por él (Córdoba, Cabra o Sevilla), pero en los que -precisamente por ser él conocido- no podía hallar garantías de seguridad, decide marchar a Italia, embarcándose para ello en el puerto más alejado de los lugares por él frecuentados: el puerto de Barcelona, donde fácilmente podría pasar desapercibido y hacerse a la mar sin riesgos excesivos. Así, a mediados de 1569 encontramos al prófugo poeta camino de tierras catalanas, de paso hacia los territorios italianos de la corona hispánica.
Queda ya atrás, para Cervantes, todo un pasado -entre castellano y andaluz, pero más gitano y andaluz que palaciego y castellano, al menos por ahora-; sin saberlo, el escritor se abre a un futuro nuevo y al encuentro de dos pueblos -de dos lugares y de dos nuevos tipos de gentes- que habrán de dejar en él una huella decisiva. Cataluña e Italia vendrán a ser, si se nos permite la metáfora, las dos doncellas que el joven Cervantes descubra al arrancarse de su madre tierra, aquella que hasta entonces le ha visto crecer y ha ido dando fuerzas a su sangre. Digamos incluso más: ambas doncellas, en lo geográfico, son a la primera madre tierra cervantina lo que acaso fueron también para Cervantes, en lo personal, su hermana Luisa y la joven reina Isabel de Valois con respecto a su propia madre, doña Leonor de Cortinas; algo así como el nuevo ideal femenino que, con el giro de la pubertad, ocupa el lugar que antes correspondía a la madre y abre ya al individuo a un futuro propio y al encuentro con el mundo...
La anterior evocación de los veinte años cervantescos, a partir de la imagen de las dos doncellas, no ha querido ser simplemente arbitraria. Dicha imagen se ha tomado, al fin y al cabo, de aquella misma novela ejemplar, Las dos doncellas, en la que Cervantes centra a los protagonistas en tierras catalanas y, más concretamente, en Barcelona y su puerto, adonde Marco Antonio (en cuya búsqueda van precisamente las dos doncellas) se ha dirigido para embarcarse hacia Italia, igual que hiciera el propio autor en otros tiempos, aunque por motivos y en circunstancias diferentes. Por lo demás, sea el que sea el valor de la apropiación evocadora de dicha imagen, lo cierto es que el relato que nos habla de ella en su título contiene a la vez el eco del caminar cervantino hacia y por tierras catalanas, del recuerdo y de la inmejorable impresión que en Cervantes -como en los personajes de la novela ejemplar que nos ocupa- dejaron las gentes de aquellos lugares y los distintos paisajes recorridos. No solo quince años después, al escribir La Galatea, sino también desde una perspectiva de ya casi medio siglo, al componer la segunda parte del Quijote, Cervantes evocará una y otra vez -como hiciera en Las dos doncellas- aquel su venir en conocimiento de Cataluña, en 1569.
Y tras Cataluña, Italia, adonde no llegó, sin embargo, en barco, sino por tierra, a través de Francia (en el puerto de Barcelona no debió de hallar Cervantes suficientes garantías para hacerse a la mar sin ser descubierto). Al dejar la tierra hispana, más allá del Rosellón, no sabía Cervantes que habrían de pasar once años antes de que volviera a su patria, en la que entraría también por tierras catalanas, aunque entonces por el extremo sur de las mismas. De estos largos once años, la primera mitad tendrá el suelo italiano como escenario principal y en ella serán la gloria militar y el gusto por la riqueza cultural de la península Latina los que hayan de dejar una huella inconfundible en el espíritu cervantino; los restantes cinco años y medio de cautiverio en Argel, acabarán de templar asimismo -en el dolor y en la paciente entereza- el ánimo del futuro gran escritor.
El impacto de lo italiano le llega a Cervantes, primero, a través de Roma, donde consigue entrar al servicio del cardenal Julio Acquaviva. Para ello, con todo, se ve precisado con anterioridad a obtener de su padre, desde Madrid, el correspondiente certificado de pureza de sangre (garantía de ser cristiano viejo, no descendiente de judíos o de moros conversos); si se trató de un certificado realmente oficial, aunque oficialmente no interesaría entonces ventilar demasiado el nombre del joven prófugo, o si hubo que hacer algún apaño no interesa aquí, donde solo se quería volver a apuntar el tema –el de la fuerza y pureza de la sangre- ya tratado anteriormente. Más interesa, en cambio, advertir cómo la protagonista misma de La señora Cornelia (una de las novelas ejemplares más italianizantes) pertenece a la ilustre familia de los Bentivoglio, uno de cuyos miembros era también cardenal de la Iglesia Romana y probablemente lo conoció Cervantes cuando su estancia en la Ciudad Eterna.
El impacto italiano sobre Cervantes se revistió pronto, y en segundo lugar, de milicia patriótica. Probablemente no ha de exagerarse el sentido del gesto: perseguido como reo en su tierra, Miguel no podía albergar demasiadas ilusiones sobre un pronto retorno a la patria, y en cualquier caso no estaría de más haber hecho antes méritos, como los que podían derivarse del servicio de las armas... Y los méritos acabarían por llegar bien pronto, acompañados de la gloria que da el haber sido herido en combate. Antes de un año tras su alistamiento, en efecto, Cervantes tendría el honor de estar presente en Lepanto, a 7 de octubre de 1571, donde un arcabuzazo le dejaría inútil del brazo izquierdo. Jamás olvidará ni trivializará Cervantes aquel momento cumbre de su vida: el prólogo de las Novelas ejemplares nos ofrece un buen testimonio al respecto.