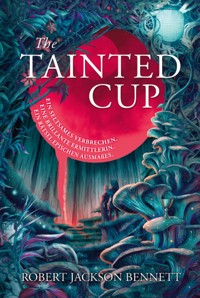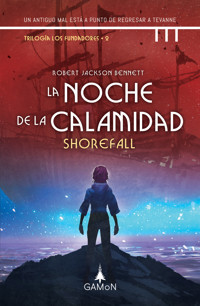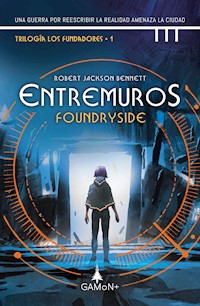
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gamon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Los fundadores
- Sprache: Spanisch
Sancia Grado es una ladrona y de las buenas. Su último objetivo: un almacén fuertemente custodiado en los muelles de la ciudad de Tevanne. Pero sin saberlo, Sancia ha sido enviada a robar un artefacto de poder inimaginable. Un objeto que podría revolucionar la tecnología mágica conocida como escritura. Las Casas de los Mercaderes que controlan esta magia, el arte de usar comandos codificados para inocular objetos cotidianos con sensibilidad, ya la han utilizado para transformar a Tevanne en una inmensa e implacable maquinaria capitalista. Pero si descubren los secretos del dispositivo, serán capaces de reescribir el mundo para que se adapte a sus objetivos. Alguien de las Casas quiere a Sancia muerta para hacerse con el poder. Deberá sobrevivir y detener la transformación mortal que está en marcha. Se tendrá que unir a aliados inverosímiles, aprender a usar el poder del artefacto y experimentar un cambio que la convertirá en algo que nunca habría imaginado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 866
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Traducción: David Tejera Expósito
"Rápido, inteligente y divertido, con un sistema de magia fantásticamente genial. No puedo esperar para leer el próximo".
—Brian McClellan, autor deLos magos de la pólvora
“La mejor fantasía épica del año es también el mejor cyberpunk del año. ¿En cuántas ocasiones se puede decir eso?".
—Dan Wells, autor deNo soy un serial killer.
Jackson Bennett, Robert Foundryside / Robert Jackson Bennett. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Trini Vergara Ediciones, 2022. Libro digital, EPUB Archivo Digital: descarga y online Traducción de: David Tejera. ISBN 978-987-8474-55-7 1. Narrativa Estadounidense. 2. Literatura Fantástica. 3. Novelas Fantásticas. I. Tejera, David, trad. II. Título. CDD 813
Título original: Foundryside
Edición original: Crown Publishing Group Derechos de traducción gestionados con Donald Maass Literary Agency e International Editors’ Co.
© 2018 Robert Jackson Bennett
© 2018 Crown Publishing Group
© 2022 David Tejera Expósito por la traducción
© 2022 Pol S. Roca por la ilustración de cubierta
© 2022 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2022 Motus Thriller
www.motus-thriller.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-987-8474-55-7
Para Jackson y Harvey
PARTE I
EL EJIDO
Todo tiene un valor. A veces, dicho valor se paga con dinero. Otras, se paga con tiempo y esfuerzo. Y, por último, a veces también se paga con sangre. La humanidad parece desesperada por emplear esta última moneda de cambio. Y nunca llegamos a saber cuánto de ella usamos a no ser que sea la nuestra la que derramamos.
—Reflexiones del rey Ermiedes Eupator sobre la conquista.
Capítulo Uno
Sancia Grado se encontraba tumbada en el barro, metida debajo de la plataforma de madera junto al muro de piedra antigua, y llegó a la conclusión de que la tarde no iba tal y como le hubiese gustado.
No había empezado nada mal. Usó las identificaciones falsificadas para llegar hasta la propiedad de los Michiel y la cosa había ido como la seda. Los guardias de las primeras puertas casi ni habían reparado en ella.
Después se había acercado al túnel de drenaje, y eso había ido… como una seda un poco más áspera. Daba por hecho que había funcionado: el túnel de drenaje le había permitido escabullirse por debajo de las puertas y muros interiores y acercarse a la fundición Michiel, pero sus informantes se habían olvidado de mencionarle que dicho túnel estaba lleno de ciempiés, víboras del barro y heces, tanto humanas como equinas.
A Sancia no le gustó nada, pero era capaz de soportarlo. No era la primera vez que se arrastraba por excrementos humanos.
El problema de arrastrarse por un río de aguas fecales era que, obviamente, una tendía a adquirir un olor muy intenso. Sancia había intentado avanzar en la dirección del viento a través de los puestos de seguridad mientras atravesaba el patio de la fundición. Pero, justo cuando llegó a la puerta septentrional, uno de los guardias más alejados gritó un “Dios mío, ¿qué es ese olor?” y, para desgracia de Sancia, se puso a buscar el origen de la peste con diligencia.
Ella había conseguido evitar que la viese, pero también se vio obligada a internarse en un pasadizo sin salida de la fundición y a esconderse debajo de esa plataforma de madera desvencijada que daba la impresión de haber sido un puesto de guardia en el pasado. Pero no tardó en darse cuenta de que el problema del escondite era que no tenía manera de escapar. Lo único que había en aquel pasadizo amurallado de la fundición era esa plataforma, Sancia y el guardia.
Sancia contempló las botas llenas de barro del tipo mientras caminaba por la madera y se dedicaba a olisquear el ambiente. Esperó a que pasase junto a ella y, luego, sacó la cabeza.
Era un hombre corpulento, que llevaba un casco de metal reluciente y una armadura de cuero con el logotipo de la Corporación Michiel, la llama de vela enmarcada en una ventana, así como unas hombreras y unos brazales también de cuero. Por si fuese poco, también tenía un estoque envainado que le colgaba de un costado.
Sancia entrecerró los ojos al ver el arma blanca. Le dio la impresión de oír un susurro en su mente mientras él se alejaba, un cántico distante. Había dado por hecho que la hoja estaba inscrita, pero ese susurro tenue lo confirmaba. Sabía que una hoja inscrita sería capaz de cortarla por la mitad sin esfuerzo alguno.
“Ha sido una maniobra muy estúpida quedarme arrinconada —pensó mientras se alejaba—. Y casi ni he empezado la misión”.
Tenía que llegar a los caminos para carruajes, que era probable que se encontrasen a unos sesenta metros de distancia, detrás del muro más alejado. Y tenía que llegar cuanto antes.
Consideró sus opciones. Supuso que una de ellas era lanzar un dardo al guardia, ya que Sancia tenía una pequeña cerbatana de bambú y varios dardos caros y pequeños embadurnados con veneno de pez tormentoespina, una plaga letal que habitaba en las partes más profundas del océano. Si el veneno se diluía lo suficiente, podía usarse para hacer que la víctima se sumiese en un sueño muy profundo que dejaba una resaca terrible unas horas después.
Pero el guardia llevaba una armadura de lo más decente. Sancia tendría que hacer un tiro perfecto; quizá apuntar a la axila. Fallar era demasiado arriesgado.
También cabía la posibilidad de intentar matarlo. Tenía un estilete, se le daba muy bien escabullirse y, aunque era pequeña, era fuerte para su tamaño.
Pero Sancia era mucho mejor ladrona que asesina, y se enfrentaba a un guardia entrenado de la casa de los mercaderes. No las tenía todas consigo. Además, no había entrado en la fundición de los Michiel para rebanar cuellos, romper narices o fracturar cráneos. Estaba allí para cumplir con su misión.
Una voz resonó por el pasadizo:
—¡Hola, Nicolo! ¿Qué haces fuera de tu puesto?
—Creo que algo se ha vuelto a morir en las cañerías. ¡Aquí abajo huele a muerto!
—Aah, espera —dijo la voz.
Se oyó el sonido de unos pasos.
“Maldición —pensó Sancia—. Ahora son dos”.
Necesitaba encontrar la manera de escapar, y rápido.
Volvió a mirar la piedra del muro que tenía detrás, sin dejar de pensar. Después suspiró, se arrastró hacia ella y titubeó.
No quería gastar sus energías tan pronto, pero no le quedaba elección.
Se quitó el guante izquierdo, apoyó la palma de la mano contra las piedras oscuras, cerró los ojos y usó su talento.
El muro le habló.
El muro le contó cosas sobre el humo de la fundición, sobre la lluvia caliente, sobre el moho que no dejaba de trepar, sobre el repiqueteo de los miles de patas de las hormigas que habían atravesado su superficie manchada a lo largo de las décadas. La superficie del muro brotó en su mente, y Sancia sintió todas las grietas y hendiduras, todos los pedazos de argamasa y todas y cada una de las piedras sucias.
La información se entremezcló con los pensamientos de Sancia el mismo segundo en el que tocó el muro. Y encontró lo que esperaba entre esa repentina andanada de conocimientos.
Piedras sueltas. Cuatro, grandes, a unos pocos metros de donde se encontraba. Y, al otro lado, una especie de lugar oscuro y cerrado de casi un metro y medio de alto y de ancho. Supo dónde se encontraba de inmediato, como si ella hubiese construido el muro.
“Hay un edificio al otro lado —pensó—. Uno antiguo. Bien”.
Sancia apartó la mano y comprobó, consternada, que había empezado a dolerle la enorme cicatriz que tenía en la parte derecha del cuero cabelludo.
Era una mala señal. Esa noche tendría que usar su talento muchas veces más.
Volvió a colocarse el guante y se arrastró en dirección a las piedras sueltas. Le dio la impresión de que en el pasado había una trampilla que luego había sido tapiada. Hizo una pausa para escuchar. Los dos guardias parecían haberse puesto a olisquear la brisa con intensidad.
—Te lo juro por Dios, Pietro —dijo uno—. ¡Era una mierda digna del demonio!
Empezaron a recorrer el pasadizo juntos.
Sancia agarró la piedra suelta que estaba más arriba y tiró de ella con cuidado, con mucho cuidado.
Cedió y empezó a deslizarse muy despacio. Echó la vista atrás en dirección a los guardias, que no habían dejado de discutir.
Sacó las piedras pesadas y las dejó sobre el barro, rápido, en silencio y una detrás de otra. Después echo un vistazo por el agujero mohoso.
Estaba oscuro en el interior, pero ahora entraba un poco de luz y fue capaz de ver muchos ojos pequeños que la miraban desde las sombras, y también pequeños zurullos sobre el suelo de piedra.
“Ratas —pensó—. Muchas ratas”.
No obstante, no le quedaba alternativa. No se lo pensó más y se arrastró a ese lugar pequeño y oscuro.
Las ratas se asustaron y empezaron a escalar por las paredes, en dirección a las grietas que había entre las piedras. Varias de ellas corretearon sobre Sancia, y unas pocas intentaron morderla, pero ella llevaba lo que le gustaba llamar “equipo de ladrona”. Era un atuendo sencillo, improvisado y con capucha hecho de una lana gruesa y gris y cuero viejo y negro que le cubría la mayor parte de la piel y era muy difícil de atravesar.
Cuando consiguió meter los hombros en el agujero, se quitó de encima las ratas o las apartó con la mano, pero una bien grande que daba la impresión de pesar un kilo se alzó sobre las patas traseras y chilló, amenazante.
Sancia le dio un golpe brutal con el puño a la rata gigantesca y le aplastó el cráneo contra el suelo de piedra. Después hizo una pausa para comprobar si los guardias la habían oído. Al asegurarse de que ese no era el caso, volvió a darle un golpe a la rata por si acaso. Después terminó de arrastrarse al interior y empezó a volver a cerrar el hueco con los ladrillos cuidadosamente.
“Listo —pensó al tiempo que se sacudía otra rata de encima y apartaba los zurullos de su alrededor—. No ha estado nada mal”.
Echo un vistazo alrededor. Estaba muy oscuro, pero sus ojos empezaban a acostumbrarse. Le daba la impresión de que el lugar había sido un fogón donde los trabajadores de la fundición cocinaban la comida, hace mucho tiempo. Lo habían tapiado, pero la chimenea estaba abierta encima de ella. Eso sí, parecía que alguien también había intentado tapar el hueco con unos tablones por el extremo superior.
Echó un buen vistazo. El interior de la chimenea era bastante estrecho, pero tampoco es que Sancia fuese muy ancha. Y se le daba muy bien colarse en lugares angostos.
Saltó con un gruñido y se calzó en el hueco para, luego, empezar a escalar por la chimenea, centímetro a centímetro. Oyó un repiqueteo debajo de ella cuando estaba a mitad de camino.
Se quedó de piedra y bajó la vista. Se oyó un ruido sordo y luego un chasquido, y la luz inundó el fogón que se encontraba debajo.
El casco de metal del guardia asomó por el hueco. El tipo examinó el nido de ratas abandonado y gritó.
—¡Qué asco! Parece que las ratas se han montado una casita. Seguro que el olor salía de aquí.
Sancia miraba desde arriba al guardia, y sabía que la vería al instante si le daba por alzar la vista. El tipo vio la rata enorme que ella había matado, y Sancia intentó no ponerse a sudar, para que no cayese gota alguna sobre el yelmo metálico.
—Criaturas asquerosas —murmuró el guardia. Después la cabeza desapareció.
Sancia esperó, sin moverse. Los oyó hablando bajo ella, y después las voces se alejaron poco a poco.
Soltó un suspiro.
“Y tanto riesgo solo por subirme en un maldito carruaje”.
Terminó de escalar y llegó a la parte alta de la chimenea. Los tablones cedieron con facilidad cuando los empujó. Después salió al tejado del edificio, se tumbó y echó un vistazo a su alrededor.
Se sorprendió al descubrir que había tenido razón sobre el camino para carruajes: estaba justo donde tenía que estar. Vio como uno avanzaba por el barro en dirección a un muelle de carga, un borrón de luz brillante y concurrido que destacaba en el patio oscuro de la fundición, cuyo edificio se alzaba por encima de dicho muelle de carga: una estructura de ladrillo enorme y sin ventanas con seis chimeneas anchas de las que brotaba una humareda que se perdía en el cielo nocturno.
Se arrastró hacia el borde del tejado, se quitó el guante y tocó el saliente de la pared de debajo con la mano desnuda. La pared brotó en su mente, todas las piedras retorcidas y el moho… y también todos los asideros que la ayudarían a bajar por ella.
Se descolgó del tejado y empezó a descender. Notaba latidos en la cabeza, le dolían las manos y estaba cubierta de todo tipo de cosas asquerosas.
“Todavía no he terminado la primera parte del plan y ya han estado a punto de matarme”.
—Veinte mil —susurró para sí mientras bajaba—. Veinte mil duvots.
Un rescate digno de un rey. Sancia estaba dispuesta a comer mucha mierda y derramar una cantidad considerable de sangre por veinte mil duvots. Más mierda de la que ya había comido y más sangre de la que ya había derramado, al menos.
Tocó tierra con los talones de las botas y empezó a correr.
El camino de los carruajes no estaba bien iluminado, pero el muelle de carga de la fundición estaba cerca, y allí relucían braseros y faroles inscritos. El lugar parecía estar muy ajetreado a pesar de la hora, y los trabajadores iban de un lado a otro descargando los carruajes aparcados por el lugar. Un puñado de guardias los vigilaba, aburridos.
Sancia se pegó a la pared y se acercó poco a poco. Después se oyó un estruendo, se quedó inmóvil y giró la cabeza mientras apretaba aún más el cuerpo contra la pared.
Otro de esos carruajes enormes llegó armando un escándalo por el camino, y salpicó de ese barro gris a Sancia al pasar junto a ella. Se limpió el barro de los ojos y lo vio alejarse. El carruaje parecía avanzar por sí solo: no iba tirado por caballos ni burros ni animal de ningún tipo.
Sancia volvió a mirar en dirección al camino, impávida.
“Sería una pena que me atropellase un carruaje inscrito como a un perro callejero, sobre todo después de haberme arrastrado por un río de aguas fecales con un puñado de ratas”.
Continuó avanzando y vio los carruajes más de cerca a medida que se acercaba. Algunos de ellos iban tirados por caballos, pero ese no era el caso de la mayoría. Venían de todos los rincones de la ciudad de Tevanne: de los canales, de otras fundiciones o de la costa. Y esa última era la ubicación que más le interesaba a Sancia.
Se arrastró por debajo del borde del muelle de carga y avanzó en dirección a los carruajes. Mientras se acercaba, los oyó susurrar en su mente.
Murmullos. Verborrea. Voces susurrantes. No venían de los tirados por caballos, que estaban en silencio, sino de los inscritos.
Después miró las ruedas del que se encontraba más cerca de ella y lo vio.
El interior de las enormes ruedas de madera estaba cubierto de inscripciones, una caligrafía lánguida y demasiado estrecha que daba la impresión de ser de un metal argénteo y reluciente. Era lo que la élite de Tevanne llamaba ‘sigilum’ o ‘sigilo’. Pero el pueblo en general lo denominaba inscripciones.
Sancia no había estudiado inscripción, pero todos los habitantes de Tevanne sabían cómo funcionaban los carruajes inscritos: los comandos escritos en las ruedas los convencían de que estaban en una pendiente, por lo que las ruedas, que se lo creían sin pestañear, se sentían obligadas a rodar cuesta abajo, aunque no estuviesen en una cuesta y el carruaje rodase por un camino llano (aunque perfectamente embarrado). El conductor se sentaba en el compartimento del carruaje y se dedicaba a ajustar los controles, con los que era capaz de indicarle a las ruedas cosas como: “una colina más inclinada aún, tenéis que acelerar” o “un momento, la colina empieza a allanarse, por lo que será mejor parar”. Y las ruedas, del todo embaucadas por las inscripciones, obedecían sin problema. Era una manera de obviar la necesidad de caballos, mulas, cabras o cualquier otra de esas criaturas anodinas a las que había que persuadir para transportar a la gente de un lado a otro.
Así es como funcionaban las inscripciones: eran instrucciones escritas en objetos inanimados que los convencían para que desobedeciesen la realidad a voluntad. Eso sí, había que pensarlas con detenimiento y trabajarlas con mucho cuidado. Sancia había oído historias que decían que los primeros carruajes inscritos no tenían las ruedas bien calibradas y, en una ocasión, las delanteras pensaron que iban colina abajo y las traseras que iban colina arriba, por lo que partieron el carruaje por la mitad y salieron despedidas por las calles de Tevanne a velocidades sobrenaturales, lo que provocó caos, destrucción y muertes.
En definitiva, que, a pesar de estar muy avanzadas, darse un paseo en un carruaje de ruedas inscritas no era precisamente la mejor manera de pasar la tarde.
Sancia se arrastró en dirección a una de las ruedas y sintió un escalofrío cuando las inscripciones le susurraron al oído, más alto ahora que estaba más cerca. Aquella era quizá una de las facetas más extrañas de su talento. Nunca había conocido a nadie que fuese capaz de oír las inscripciones, pero era una molestia soportable. Ignoró el ruido y sacó los dedos índice y corazón del guante para, luego, agitar las puntas en el aire húmedo. Después tocó la rueda del carruaje y le preguntó todo lo que sabía.
Y, al igual que la pared del pasadizo, la rueda respondió.
Le contó cosas sobre ceniza, sobre piedra, sobre llamas candentes, chispas y acero.
“Ni de broma”, pensó Sancia. Lo más seguro era que el carruaje hubiese salido de una fundición, y esa noche no estaba nada interesada en las fundiciones.
Rodeó el vehículo hasta la parte trasera y confirmó que los guardias no la habían visto. Después cruzó hasta el siguiente de la fila.
Tocó la rueda del otro con la punta de los dedos y le preguntó lo que sabía.
La rueda le contó cosas sobre un suelo blando y margoso, sobre el olor ácido de los excrementos, sobre el aroma del césped aplastado y de la vegetación.
Puede que una granja.
“No. Este tampoco”.
Se acercó al siguiente vehículo, que era uno de los normales tirados por caballos. Tocó una rueda y le preguntó lo que sabía.
La rueda le contó cosas sobre ceniza, fuego y calor, sobre chispas sibilantes y metal fundido.
“Seguro que este también ha salido de una fundición —pensó—. Como el primero. Espero que el informante de Sark estuviese en lo cierto. Si todos los carruajes han salido de granjas o fundiciones, el plan se irá al traste antes de empezar”.
Se deslizó hasta el siguiente, mientras el caballo le bufaba con desaprobación al pasar junto a él. Era el penúltimo carro de la fila, por lo que empezaba a quedarse sin opciones.
Extendió la mano, tocó una rueda y le preguntó lo que sabía.
Esa le contó cosas sobre gravilla, sal y algas, sobre el olor del rocío del mar, sobre travesaños de madera empapados a causa de las olas…
Sancia asintió, aliviada.
“Es este”.
Metió la mano en una de las bolsas de su atuendo y sacó un objeto de apariencia extraña: una pequeña placa de bronce inscrita con muchos sigilos. Sacó un frasco de brea, embadurnó con ella la parte trasera de la placa y, luego, extendió la mano en dirección al carruaje y pegó la pequeña placa de bronce por debajo.
Hizo una pausa para recordar lo que le habían contado al respecto sus contactos en el mercado negro.
“Pega la placa guía en aquello que quieras seguir y asegúrate de que está bien pegada para que no se caiga”.
“¿Y qué ocurriría si se cae en la calle o algo así?”, había preguntado Sancia.
“Bueno, que morirías. De una manera muy desagradable, espero”.
Sancia apretó con más fuerza la placa.
“Ni se te ocurra hacer que me maten, bequera —había dicho mientras la fulminaba con la mirada—. La misión ya tiene oportunidades suficientes de hacerlo de por sí”.
Después salió de debajo, se deslizó entre el resto de carruajes y volvió al camino y al patio de la fundición.
En esta ocasión tuvo más cuidado y se aseguró de estar bien lejos de los guardias. Llegó hasta el túnel de drenaje muy rápido y después tuvo que volver a caminar por esas aguas fétidas y dirigirse a la costa.
Lugar que, obviamente, también era al que se dirigía el carruaje que había manipulado, ya que sus ruedas le habían hablado sobre el rocío del mar, sobre gravilla y sobre brisa salada, cosas que un carruaje solo sería capaz de encontrar en la costa. Tenía la esperanza de que el vehículo la ayudase a colarse en ese lugar tan vigilado.
Porque en algún lugar de la zona había una caja fuerte. Y alguien con una riqueza incomprensible había contratado a Sancia para robar un objeto específico que había dentro a cambio de una cantidad inconcebible de dinero.
A Sancia le gustaba robar. Se le daba bien. Pero, si las cosas salían a pedir de boca esa noche, es probable que no le hiciese falta hacerlo nunca más.
—Veinte mil —canturreó en voz baja—. Veinte mil. Veinte mil duvots maravillosos y estupendos…
Después se dejó caer hacia las alcantarillas.
Capítulo Dos
Sancia no llegaba a entender del todo sus talentos. No sabía muy bien cómo funcionaban, cuáles eran los límites y ni siquiera si eran fiables. Lo único que sabía era para qué le servían y cómo podían ayudarla.
Llegaba a comprender de verdad cualquier objeto cuando lo tocaba con la piel desnuda. Comprendía su naturaleza, su composición, su forma. También sabía si había estado en alguna parte o tocado algo hacía poco tiempo; recordaba la sensación como si la hubiese experimentado ella. Y, cuando se acercaba a alguno inscrito o lo tocaba, oía cómo le murmuraba sus comandos mentalmente.
Eso no quería decir que llegase a comprender lo que decían las inscripciones, solo que sabía que estaban ahí.
Los talentos de Sancia podían usarse de muchas formas diferentes. Un roce breve con cualquier objeto le permitía conocer las sensaciones más directas. Un contacto prolongado le proporcionaba una sensación física completa de lo que quiera que tocase: dónde estaban los asideros, dónde tenía un punto débil, si estaba hueco o qué había en el interior. Y si mantenía las manos sobre algo el tiempo suficiente, un procedimiento muy doloroso para ella, conseguía un entendimiento espacial completo de dicho objeto. Por ejemplo, si mantenía la mano sobre un ladrillo del suelo de una estancia, llegaba a sentir el suelo, las paredes, el techo y cualquier cosa que los tocase. Eso si no empezaba a vomitar o se desmayaba a causa del dolor, claro.
Porque dichas capacidades tenían sus desventajas, como era de esperar. Sancia tenía que mantener cubierta gran parte de su piel, ya que resultaba complicado comer mientras el tenedor empezaba a contarte cosas.
Pero también había ventajas. Tener una conexión así con los objetos era toda una bendición si tu intención era robarlos. Y eso significaba que Sancia tenía un talento excepcional para escalar muros, recorrer pasadizos oscuros o abrir cerraduras, ya que abrir cerraduras es muy sencillo cuando la propia cerradura te cuenta cómo hacerlo.
Otra de las cosas en las que intentaba no pensar demasiado era en cómo había adquirido dichos talentos, ya que había sido en el mismo lugar donde se había hecho la cicatriz blanca y espeluznante que le recorría la parte derecha del cráneo, la que le ardía horrores cada vez que se extralimitaba con ellos.
No se podía decir que a Sancia le gustase tenerlos: eran poderosos a la par que restrictivos e implacables, pero la ayudaban a permanecer con vida. Y, si tenía suerte, esa noche iban a hacerla rica.
El siguiente paso del plan era el complejo Fernezzi, un edificio de nueve plantas que se encontraba frente a la costa de Tevanni. Era una estructura antigua, construida para que los funcionarios de aduanas y los intermediarios llevasen a cabo sus informes, en una época en la que las casas de los mercaderes no controlaban casi todo el comercio de Tevanne. Pero su estructura ornamentada y agrietada servía para que Sancia tuviese gran cantidad de asideros robustos donde escoger.
“Que escalar este edificio gigantesco sea una de las partes más sencillas del plan no es buena señal”, pensó mientras gruñía al ascender.
Terminó por alcanzar la parte superior, donde se aferró a la cornisa de granito para llegar al tejado, y luego echó un vistazo y empezó a correr hacia la parte occidental sin dejar de jadear.
Debajo de ella había una ensenada muy amplia y un puente que la cruzaba y, al otro lado, la zona costera de Tevanne. Unos carruajes enormes cruzaban el puente; la parte superior de estos vehículos se agitaba a causa de los adoquines mojados. Casi todos pertenecían a las casas de los mercaderes y transportaban bienes de un lado a otro desde las fundiciones.
Uno de esos carruajes tenía que ser aquel en el que había colocado la placa guía.
“Eso espero, por todos los beques —pensó—. De lo contrario, habré movido el puto culo a través de un río de mierda y hasta lo alto de este edificio para nada”.
La costa había sido un lugar lleno de corruptelas y peligros durante años, como el resto de zonas de Tevanne que estaban bajo el control directo de las casas de los mercaderes. Y eso significaba que era un lugar increíble, flagrante e inconcebiblemente corrupto. Pero, hacía unos meses, habían contratado a un héroe de las Guerras Iluminadas que había dado buena cuenta de todos los delincuentes. Después habían apostado guardias de seguridad a lo largo de toda la costa, así como paredes defensivas inscritas como las que había en las casas de los mercaderes, de esas que no te dejaban entrar a menos que tuvieses la identificación requerida.
Y hacer cosas ilegales en la zona costera se había convertido en algo casi imposible de la noche a la mañana, lo que era todo un inconveniente para Sancia y la había obligado a encontrar una alternativa para entrar en el lugar y cumplir con su misión.
Se arrodilló, desabrochó el cierre de una bolsa que llevaba al pecho y sacó lo que seguro era una de las herramientas más importantes de la noche. Parecía un rollo de tela, pero cuando lo desenrolló adquirió una forma como de taza grande.
Al terminar, Sancia contempló el pequeño paracaídas negro que acababa de desplegar en el tejado.
—Me voy a matar, ¿verdad? —dijo.
Sacó la pieza final del artilugio: una vara de acero desplegable. En los extremos de la vara había dos placas pequeñas e inscritas, que oía canturrear y susurrar en su cabeza. No tenía ni idea de qué era lo que estaban diciendo, al igual que le ocurría con el resto de dispositivos inscritos, pero sus contactos del mercado negro le habían dado instrucciones muy claras de cómo usarlos.
“Es un sistema en dos partes —le había comentado Claudia—. Colocas la placa guía en aquello que quieras rastrear. Entonces, la placa guía dice a las que hay en la vara: ‘Mirad, sé que creéis que sois independientes, pero en realidad formáis parte de esta cosa donde me han colocado… así que tenéis que venir aquí para uniros a ella. Y rápido’. Y la vara dice: ‘¿En serio? Demonios, pero ¿entonces qué hago tan lejos? ¡Tengo que ir a unirme a ella lo antes posible!’. Y cuando pulsas el interruptor, se ponen manos a la obra. Rápido. Muy rápido”.
Sancia no estaba muy familiarizada con esa técnica de inscripción. Era una adaptación del método que usaban las casas de los mercaderes para unir ladrillos y otros materiales de construcción: hacerlos creer que todos formaban parte del mismo objeto. Pero no era un método que se usase con cosas tan separadas, ya que se consideraba que algo así era tan inestable que no merecía la pena y había disponibles métodos mucho más seguros de locomoción.
Pero esos métodos eran caros. Demasiado caros para Sancia.
“Y el paracaídas evitará que caiga al vacío”, había dicho Sancia cuando Claudia terminó de explicárselo.
“Pues no —fue la respuesta de ella—. El paracaídas hará que caigas más despacio. Como te he dicho, esta cosa va a ir rapidísimo, por lo que más vale que estés a buena altura cuando la actives. Asegúrate de que la placa guía está donde tiene que estar y que no hay nada bloqueando el camino. Usa antes la de prueba y, si todo está como tiene que estar, enciende la vara y adelante”.
Sancia metió la mano en otro bolsillo y sacó un pequeño tarro de cristal. En el tarro había una moneda de bronce, inscrita con sigilos parecidos a los que había en la vara del paracaídas.
Entrecerró los ojos para mirar la moneda. Estaba muy pegada a la parte del tarro que daba hacia la costa. Le dio la vuelta al recipiente y la moneda se desprendió para, luego, quedarse pegada al otro lado con un tenue ¡clinc!, como si estuviese imantada. Se quedó apuntando otra vez hacia la parte que daba al mar.
“Si la placa guía atrae esta cosa —pensó—, y la placa guía está en el carruaje, eso significa que el carruaje está en la costa. Así que todo bien”.
Hizo una pausa.
“O eso creo. Espero que sí”.
Titubeó durante un rato.
—Carajo —murmuró.
Sancia odiaba estas cosas. De lo simple que era, la lógica de la inscripción parecía estúpida, tanto que lo de ‘lógica’ quizá le quedaba hasta un poco grande. Pero había que tener en cuenta que la inscripción retorcía la realidad, o la confundía al menos.
Guardó el tarro y enganchó la vara en el extremo reforzado del paracaídas.
“No te olvides de lo que te comentó Sark —pensó—. No te olvides del número: veinte mil duvots”.
Dinero suficiente para solucionar su problema. Para convertirse en una persona normal.
Sancia pulsó un interruptor que había en uno de los extremos de la vara y saltó del tejado.
Poco después planeaba por los cielos a través de la bahía a una velocidad que jamás habría creído posible, acarreada por la vara de acero que, según le habían dicho, intentaba a toda costa unirse al carruaje que había en la zona costera. Oyó el paracaídas aletear detrás de ella hasta que al fin se hinchó de aire y redujo un poco la velocidad. No mucho al principio, pero cada vez frenaba un poco más.
Los ojos se le llenaron de lágrimas y apretó los dientes. El paisaje nocturno de Tevanne se extendía a su alrededor. Veía el agua brillar en la bahía de debajo, el bosque cambiante conformado por los mástiles de los barcos del puerto, los techos bamboleantes de los carruajes a medida que se acercaban a la zona costera, el humo que se disipaba al salir de las fundiciones dispuestas a lo largo del canal.
“Concéntrate —pensó—. Concéntrate, imbécil”.
Después la cosa empezó a ir… cuesta abajo.
El estómago le dio un vuelco. Algo iba mal.
Echó la vista atrás y vio que había un desgarrón en el paracaídas.
“Mierda”.
Contempló, horrorizada, cómo empezaba a ensancharse.
“¡Mierda! ¡Mierda seca!”.
Volvió a notar que caía en picado, con tanta brusquedad que casi ni se dio cuenta de que había pasado por encima de las murallas de la zona costera. Empezó a acelerar, cada vez más.
“Tengo que saltar de esta cosa. Ya. ¡Ya!”.
Vio que empezaba a pasar por encima de las mercancías, unas enormes torres de cajas o contenedores, y vaya si algunas eran altas. Lo bastante altas como para que pudiese dejarse caer y agarrarse. A lo mejor.
Parpadeó para quitarse las lágrimas de los ojos, se centró en una de las torres de contenedores más altas, viró el paracaídas y luego pulsó el interruptor que había a un lado de la vara.
Comenzó a perder impulso al momento. Había dejado de volar y empezado a planear en dirección a las cajas, que se encontraban a unos seis metros por debajo. El paracaídas, que estaba cada vez más roto, reducía un poco la velocidad, pero no lo suficiente como para tranquilizarla.
Vio como esos enormes contenedores se precipitaban hacia ella.
“No, carajo”.
Se golpeó con tanta fuerza contra la esquina de uno de ellos que estuvo a punto de desmayarse, pero consiguió mantener la consciencia suficiente como para extender la mano y agarrar la esquina de madera, aferrarse a ella y quedar colgando. Una corriente de aire tiró del paracaídas, que se rasgó aún más, se le escapó de las manos y salió despedido por los aires.
Se agarró rápido con la otra mano a la caja y empezó a jadear. Había entrenado para caer bien, para aferrarse a casi cualquier superficie o para deslizarse por ellas hasta llegar al suelo, pero eran cosas que no estaba acostumbrada a poner en práctica.
Oyó un ruido metálico que venía de algún lugar cercano a su derecha y vio que había sido el paracaídas al caer al suelo. Se quedó paralizada y colgando de la caja durante unos instantes, mientras esperaba por si sonaba alguna alarma.
Nada. Silencio.
La zona costera era un lugar muy grande. Era fácil pasar por alto un ruido.
O eso esperaba.
Sancia apartó la mano izquierda del contenedor y se quedó colgando de la otra. Luego se quitó el guante con los dientes, apoyó la palma en la superficie y escuchó.
La caja le contó cosas sobre agua, lluvia, aceite y paja, y también sobre la pequeña mordedura de muchos clavos…
Y sobre cómo descender por ella.
El segundo paso del plan, entrar en la zona costera, no había ido según lo planeado.
“A ver el tercer paso —pensó, agotada mientras descendía—. Veamos si consigo no cagarla”.
Cuando llegó al suelo, lo primero que hizo Sancia fue recuperar el aliento mientras se frotaba el costado con el que había chocado contra el contenedor.
“Lo he conseguido. Estoy dentro. He llegado”.
Echó un vistazo entre las torres de mercancías para mirar el edificio que había en el otro extremo del lugar: las oficinas de la Guardia Portuaria, las fuerzas policiales de la zona costera.
“Bueno. Casi”.
Se quitó el otro guante y guardó ambos en el bolsillo. Luego colocó las manos sobre la superficie de piedra que tenía a los pies, cerró los ojos y escuchó.
Aquello iba a ser más difícil para Sancia. El suelo que la rodeaba pertenecía a una zona muy amplia, por lo que era demasiado para ella escucharlo todo al mismo tiempo. Pero lo hizo, dejó que las piedras brotaran en su mente y sintió las vibraciones y los temblores de las personas que la rodeaban…
Algunos caminaban. Otros estaban quietos. Un repiqueteo de pies. Sancia lo sintió todo, igual que una sentiría unos dedos al bajarle rozando por la espalda desnuda.
“Hay nueve guardias cerca —pensó—. Pesados. Hombres corpulentos. Dos están quietos y siete patrullando”.
Tenía claro que había muchos más por la zona costera, pero sus capacidades solo le permitían ver a través de las piedras.
Percibió el lugar donde se encontraban y también hacia dónde se dirigían y su velocidad. De los que estaban cerca, notaba incluso los talones al golpear la piedra, por lo que sabía el lugar hacia el que estaban mirando.
La cicatriz que tenía en la cabeza se calentó tanto que empezó a resultarle doloroso. Hizo un mohín de dolor y apartó las manos, pero recordaba dónde se encontraban los guardias, lo que significaba que lo que estaba a punto de hacer era como recorrer a oscuras una habitación familiar.
Sancia respiró hondo, salió de las sombras y se puso en marcha. Se deslizó entre contenedores, por debajo de carros, y se detuvo en el momento justo mientras los guardias patrullaban a su alrededor. Intentó no mirar los contenedores mientras avanzaba. La mayoría tenían carteles de plantaciones lejanas del mar Durazzo, y Sancia conocía muy bien esos lugares. Sabía que eran materias primas como cáñamo, azúcar, brea y café, y también que no se habían recolectado ni producido con el menor atisbo de mano de obra autorizada.
“Cabrones —pensó Sancia mientras caminaba entre los contenedores—. Hatajo de cabrones podridos y bequeros…”.
Hizo una pausa en uno de los contenedores. No era capaz de leer el cartel en la oscuridad, pero apoyó un dedo contra uno de los tablones de madera, escuchó con atención y descubrió que había papel.
Mucho papel. Sin usar. Seguro que le servía.
“Ha llegado la hora de planear la forma de escapar de aquí”, pensó.
Sancia se puso los guantes, se abrió un bolsillo en el muslo y sacó la última herramienta inscrita de la noche: una pequeña caja de madera. Era el objeto más caro que había comprado para cumplir una misión, pero sabía que sin él no iba a tener posibilidades de sobrevivir.
La colocó sobre la superficie del contenedor.
“Esto será suficiente”.
O eso esperaba. Salir de la zona costera iba a ser mucho más complicado si no.
Volvió a meter la mano en el bolsillo y sacó lo que parecía un nudo de cordel unido a una pesada bola de plomo. En el centro de la bola había unos sigilos pequeños y perfectos. La alzó y empezó a oír un ligero susurro.
Miró la bola de plomo y, luego, la caja que había sobre el contenedor.
“Esta caja bequera —pensó al tiempo que volvía a guardarse la bola de plomo en el bolsillo—. Más le vale funcionar o me quedaré atrapada aquí como un pez en una pecera”.
Sancia saltó la valla baja que rodeaba las oficinas de la Guardia Portuaria y corrió hasta el muro. Se deslizó hasta la esquina del edificio, se agachó y asomó la cabeza. Nadie. Pero sí que vio el marco de una puerta, grande y ancho. Sobresalía unos diez o doce centímetros de la pared, algo que a Sancia le venía que ni pintado.
Saltó y se agarró a la parte superior del marco. Después se colocó bien, hizo una pausa para recuperar el equilibrio y puso el pie derecho en la parte alta del marco. Se impulsó hasta ponerse de pie encima.
Tenía dos ventanas del primer piso a derecha e izquierda, viejas y cubiertas con un cristal sucio y amarillento. Sancia sacó el estilete, lo metió en la grieta que había en una ventana y consiguió abrir el pestillo. Después abrió la ventana, envainó el estilete y se asomó para echar un vistazo en el interior.
Vio hileras e hileras de estanterías llenas de lo que parecían cajas de pergaminos. Registros de algún tipo, lo más seguro. El lugar estaba vacío, como tenía que estar a esas horas de la noche. Ya era casi la una de la mañana. Sí que vio una luz en el piso inferior. Puede que fuese la llama de una vela.
“El piso de abajo es donde están las cajas fuertes, ¿no? —pensó Sancia—. Y seguro que están vigiladas, sea la hora que sea…”.
Se arrastró al interior y cerró la ventana al entrar. Después se agachó y se dispuso a escuchar.
Una tos y un sorber de mocos. Avanzó por las estanterías hasta que llegó a la barandilla que había al borde del primer piso. Estiró la cabeza y echó un vistazo a la planta baja.
Vio un agente de la Guardia Portuaria sentado en un escritorio cerca de la puerta principal. Se dedicaba a rellenar unos documentos a la luz de una vela.
También había otro hombre, rollizo y de aspecto tímido, con un bigote algo retorcido y ataviado con un uniforme azul y arrugado. Pero lo que más le interesaba a Sancia era lo que estaba detrás de él, ya que había una hilera de enormes cajas fuertes de metal. Casi una docena. Y sabía que una de ellas era su objetivo.
“Bien. ¿Y ahora qué voy a hacer con esos tipos de ahí abajo?”, pensó.
Suspiró al darse cuenta de cuál era su única opción. Sacó la cerbatana de bambú y la cargó con un dardo de tormentoespina.
“Otros noventa duvots que me gasto en esta misión”.
Después calculó la distancia a la que se encontraba el guardia, que no dejaba de chasquear la lengua y escribir algo en la página que tenía delante. Se llevó la cerbatana a los labios, apuntó con cuidado, respiró hondo por la nariz y…
Antes de que disparase, se abrió de repente la puerta principal de las oficinas de la Guardia Portuaria. Un agente enorme y lleno de cicatrices atravesó el umbral con algo húmedo que no dejaba de gotear en una de las manos. Sancia bajó la cerbatana.
“Mierda”.
El agente era alto, corpulento y musculoso, y su piel, ojos y barba negros indicaban que era un auténtico tevanní. Tenía el pelo rapado y una apariencia que a Sancia la recordaba de inmediato a la de los soldados: tenía el aspecto de un hombre acostumbrado a que lo escuchasen y le hiciesen caso de inmediato.
El recién llegado se giró hacia el agente que estaba sentado, quien parecía tan sorprendido de verlo como Sancia.
—¡Capitán Dandolo! —dijo el agente del escritorio—. Pensaba que esta noche estaba destinado a los embarcaderos.
El nombre le resultaba familiar a Sancia. Dandolo era una de las cuatro casas de los mercaderes principales, y había oído que el nuevo capitán de la zona costera tenía contactos muy buenos…
“Así que este es el agente que se ha propuesto reformar la zona costera”, pensó. Se retiró hacia las estanterías, pero solo un poco, para seguir viendo lo que ocurría en la planta baja.
—¿Ocurre algo, señor? —preguntó el agente del escritorio.
—Uno de los chicos oyó un ruido entre la mercancía y encontró esto.
Hablaba demasiado alto, como si pretendiese abarcar toda la estancia con lo que tenía que decir. Después levantó algo desgarrado y húmedo, y Sancia reconoció de inmediato los restos del equipo de vuelo que había usado para llegar.
“Carajo”.
—Eso es… ¿una cometa? —dijo el agente que estaba en el escritorio.
—No —respondió Dandolo—. Es un equipo de planeo, algo que las casas de los mercaderes usan para llevar a cabo espionaje mercantil. Se trata de una versión un tanto pobre, pero tiene toda la pinta de que es algo así.
—¿No nos habrían informado de los muros si los hubiese cruzado alguien sin autorización?
—No si se cruzan a mucha altura.
—Ah —dijo el sargento—. Y cree…
Miró por encima del hombro, a la hilera de cajas fuertes.
—He puesto a los chicos a revisar las torres de contenedores —dijo Dandolo—. Pero si quienquiera que haya cruzado está tan loco como para entrar en la zona costera con esto, es posible que también lo esté para ir a por las cajas fuertes. —Se lamió los dientes—. Tenemos que estar alerta, sargento. Pero usted quédese aquí. Yo echaré un vistazo. Por si acaso.
—Muy bien, señor.
Sancia vio, cada vez más asustada, cómo Dandolo se dirigía hacia las escaleras y la madera rechinaba bajo su peso considerable.
“¡Mierda! ¡Mierda!”.
Repasó las opciones que tenía. Podía volver a la ventana, abrirla, salir al exterior y quedarse en el marco de la puerta de debajo a la espera de que Dandolo se marchase. Pero eso tenía muchos riesgos, ya que el tipo podía llegar a verla o a oírla.
También podía dispararle a Dandolo uno de los dardos de tormentoespina. De hacerlo, es posible que cayese por las escaleras y alertase al sargento de la planta baja, que daría la alarma. Intentó calcular si le daría tiempo a recargar la cerbatana para dispararle también a él, pero no lo veía factible.
En ese momento tuvo otra idea. Metió la mano en el bolsillo y sacó el nudo de cordel con la bola de plomo inscrita.
Intentaba guardar aquel truco como distracción final mientras escapaba de allí, pero lo cierto era que necesitaba escapar de la situación en la que se encontraba en aquel momento.
Guardó la cerbatana, agarró ambos extremos del cordel y alzó la vista en dirección al capitán, que se acercaba a ella y aún subía por las escaleras.
“Hay que ver lo que me obligas a hacer, cabrón bequero”, pensó.
Tiró de ambos extremos del cordel hasta desanudarlo con un movimiento rápido.
Sancia no tenía muy claro cómo funcionaba aquel mecanismo inscrito: el interior de la bola de plomo estaba pautado con papel de lija y el cordel tratado con potasa inflamable, por lo que prendió fuego al rozar con el papel. Una llama pequeña pero suficiente.
La bola inscrita que tenía en las manos estaba enlazada a otra bola de plomo que se encontraba muy lejos, sobre aquellos contenedores de papel dispuestos en torres. Ambas bolas se habían alterado para convencerlas de que eran la misma, por lo que cualquier cosa que le ocurriese a una también le ocurría a la otra. Si metías una en agua fría, la otra se enfriaba muy rápido. Si rompías una, la otra también acababa destrozada.
Eso significaba que, cuando tiró del cordel y prendió fuego a la bola, la que estaba encima de los contenedores también lo hizo.
Pero esa tenía más potasa inflamable y la caja sobre la que descansaba estaba hasta arriba de pólvora.
Justo cuando Sancia pasó el cordel por la bola de plomo, oyó una explosión ahogada que venía de las torres de contenedores.
El capitán se quedó quieto en las escaleras, sorprendido.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó.
—¿Capitán? —llamó el sargento desde el piso interior—. ¡Capitán!
El capitán se dio la vuelta y gritó al piso inferior:
—Sargento, ¿qué ha sido eso?
—No lo sé, capitán, pero, pero… veo humo.
Sancia se giró hacia la ventana y vio que el dispositivo inscrito había funcionado muy bien. Ahora había una columna de humo denso y blanco que salía de los contenedores, así como una llama color cereza.
—¡Fuego! —gritó el capitán—. ¡Mierda! ¡Vamos, Prizzo!
Sancia contempló, satisfecha, cómo los dos agentes salían por la puerta. Después bajó a toda prisa hasta las cajas fuertes del piso inferior.
“Esperemos que siga ardiendo —pensó mientras corría—. De lo contrario, aunque la abra y consiga el botín, no tendré manera de salir de la zona costera”.
Sancia miró la hilera de cajas fuertes y recordó las instrucciones de Sark:
“Es la número 23D. Una pequeña caja de madera. Las combinaciones cambian todos los días. Dandolo es un cabrón muy listo, pero seguro que no es problema para ti, chica. ¿Verdad?”
No tenía por qué serlo, pero también era cierto que tenía mucho menos tiempo del que creía que tendría.
Sancia se acercó a la 23D y se quitó los guantes. Las cajas era el lugar donde los pasajeros civiles guardaban objetos de valor para dejarlos a cargo de la Guardia Portuaria. Pasajeros que no estaban afiliados con las casas de los mercaderes. Si estabas afiliado a una de ellas, se daba por hecho que almacenabas tus objetos de valor directamente con ellas, porque, al ser productores y fabricantes de todo el equipamiento inscrito, sin dudas tenía mejor seguridad y protección que un hatajo de cajas fuertes con cerraduras de combinación.
Sancia apoyó una mano sobre la 23D. Después apoyó también la frente mientras con la otra mano tomaba la rueda de combinación y cerraba los ojos.
La caja fuerte brotó en su mente. Le contó cosas sobre acero y oscuridad y aceite, sobre el rechinar de dientes de los engranajes, sobre el tintineo y el crujido de esos mecanismos complicados y estupendos.
Empezó a girar la rueda poco a poco y sintió de inmediato hacia dónde tenía que hacerlo. La movió muy despacio y…
Clic. Uno de los seguros se colocó donde tenía que estar.
Sancia respiró hondo y empezó a girar la rueda en dirección contraria mientras sentía el rechinar y el crujido de los mecanismos dentro de la puerta.
Se oyó otra explosión en el patio de mercancías.
Sancia abrió los ojos.
“Estoy muy segura de que esa no ha sido cosa mía”.
Echó la vista atrás para mirar por la ventana de la pared occidental de las oficinas y vio una luz inquieta que se reflejaba en los cristales sucios. Algo tenía que haberse prendido fuego ahí fuera, algo mucho más inflamable que la caja de papel que formaba parte de su plan.
Oyó gritos, aullidos y chillidos en el patio.
“Maldición —pensó—. Tengo que darme prisa, ¡antes de que arda todo!”.
Volvió a cerrar los ojos y siguió girando la rueda. Sintió cómo tintineaba y se acercaba cada vez más al próximo de los seguros… y la cicatriz de la cabeza empezó a arderle, como si le hubiesen clavado una aguja en el cerebro.
“Me estoy extralimitando. Esto es demasiado para mí”.
Clic.
Se pasó la lengua por los dientes.
“Y van dos”.
Más gritos en el exterior. Otra explosión atenuada.
Se concentró. Se limitó a escuchar la caja fuerte y dejó que brotase en su mente, sintió la expectación del mecanismo que había en el interior, la notó con el alma en vilo a la espera de que girase la rueda por última vez…
Clic.
Abrió los ojos y giró el picaporte de la caja. Se oyó un ruido sordo y tiró de la puerta para abrirla.
Estaba llena de todo tipo de objetos: cartas, pergaminos, sobres y esas cosas. Pero en el fondo se encontraba el botín: una caja de madera de unos veinte centímetros de largo y diez de ancho. Era una caja simple y anodina, normal y corriente en todos los sentidos. Y, aun así, valía más que todos los objetos valiosos que Sancia había llegado a robar en su vida. Juntos.
Extendió la mano y tomó la caja con los dedos al descubierto. Después hizo una pausa.
Había usado tanto sus capacidades a lo largo de la noche que, aunque sabía que la caja tenía algo raro, era incapaz de saber qué era. Una imagen borrosa de paredes y paredes de madera de pino brotó en su mente, pero poco más. Era como intentar ver un cuadro a oscuras en mitad de la noche mientras fuera había una tormenta eléctrica.
Pero también sabía que eso daba igual. Lo único que tenía que hacer era tomarla sin hacer preguntas sobre lo que contenía.
La guardó en una de las bolsas que llevaba en el pecho. Después cerró la puerta de la caja fuerte, la volvió a sellar, se dio la vuelta y corrió en dirección a la puerta.
Cuando salía de las oficinas de la Guardia Portuaria, vio que el pequeño fuego se había convertido en un incendio a gran escala. Era como si le hubiese prendido fuego al patio de mercancías al completo. Los agentes corrían por ese infierno intentando extinguir las llamas, lo que significaba que Sancia podía usar cualquier salida para escapar.
Se giró y empezó a correr.
“Si me encuentran, no saldré viva de esta”.
Llegó hasta la salida oriental de la zona costera. Se detuvo y se escondió detrás de una torre de contenedores, desde donde confirmó que tenía razón: todos los agentes estaban ocupados con el fuego, por lo que la puerta no estaba vigilada. La atravesó a la carrera, con dolor de cabeza, el corazón desbocado y la cicatriz ardiéndole de dolor.
Echó la vista atrás justo al cruzar al exterior, para mirar el fuego. Una quinta parte de la zona occidental del litoral estaba en llamas, y una columna increíblemente densa de humo negro se alzaba y se dispersaba en volutas alrededor de la luna en los cielos.
Sancia se giró y siguió corriendo.
Capítulo Tres
Cuando se había alejado una manzana de la zona costera, Sancia se metió en una callejuela, donde se cambió de ropa, se limpió el barro de la cara, empacó el sucio equipo de ladrona y se puso un jubón con capucha, guantes y calcetines.
Sintió escalofríos al hacerlo, ya que odiaba cambiarse de ropa. Se quedó de pie en mitad de la callejuela y cerró los ojos, con un gesto de repulsión en el rostro a medida que las sensaciones de barro, humo, tierra y lana negra salían de su mente para ser reemplazadas por las del cáñamo crepitante, chirriante y reluciente. Era como salir de un baño caliente y agradable para saltar en un lago helado, y su mente tardaba un tiempo en recalibrarse.
Al terminar, continuó avanzando por la calle y se detuvo en dos ocasiones para confirmar que nadie la seguía. Dobló una esquina y, luego, otra. Los enormes muros de las casas de los mercaderes no tardaron en alzarse a su alrededor, blancos, imponentes e impasibles. Michiel a la izquierda y Dandolo a la derecha. Detrás de esos muros se encontraban los enclaves de las casas, que se llamaban comúnmente ‘campos’ y eran los lugares en los que cada una albergaba sus barrios, como si fuesen sus pequeños reinos independientes.
Unidos a las bases de cada uno de los muros se encontraba una extensión inconexa de edificios destartalados de madera, barriadas y chimeneas retorcidas, un desorden improvisado y humeante de madrigueras húmedas hacinadas entre las dos paredes del campo, como una balsa atrapada entre dos barcos que no dejan de acercarse.
Era Entremuros, lo más parecido a un hogar que jamás tendría Sancia.
Atravesó una callejuela y vio una escena que le resultaba familiar. Unos braseros chisporroteaban y siseaban en las esquinas que se abrían frente a ella. A su izquierda había una taberna abarrotada a pesar de la hora, con ventanas antiguas y amarillas que relucían a la luz de las velas y risas e insultos que escapaban por las cortinas que cubrían la entrada. Plantas, enredaderas y árboles se alzaban por los callejones como si se preparasen para una emboscada. Había tres ancianas en un balcón sobre ella que no dejaban de mirarla, todas comiendo de un plato de madera en el que quedaban los restos de una lubina rayada, un bicho de agua feo y enorme que adquiría un patrón a rayas bonito y violáceo cuando se hervía.
Era una escena que le resultaba familiar, pero que no la relajaba. El Ejido de Tevanne era el hogar de Sancia, pero sus vecinos eran tan despiadados y peligrosos como cualquier guardia de las casas de los mercaderes.
Recorrió varios pasadizos en dirección al edificio de la barriada en la que vivía y se deslizó por una puerta lateral. Recorrió el pasillo en dirección a sus aposentos y tocó la puerta con un dedo sin guante. Después hizo lo propio con la tarima. No le contaron nada fuera de lo habitual, por lo que llegó a la conclusión de que todo seguía igual.
Abrió los seis cerrojos de la puerta, entró y volvió a cerrarlos. Después se agachó y escuchó, con el dedo índice apoyado en los tablones del suelo.
Esperó diez minutos. Volvió a notar ese latido en la cabeza poco a poco, pero tenía que asegurarse.
Al ver que no pasaba nada, encendió una vela, ya que estaba cansada de tener que usar sus talentos para ver, atravesó la estancia y abrió las contraventanas, solo una rendija. Después se quedó allí mirando las calles.
Sancia miró las calles a través de la pequeña rendija durante dos horas. Sabía que tenía una buena razón para ponerse paranoica: no solo acababa de dar un golpe valorado en veinte mil duvots, sino que también acababa de prender fuego a la zona costera tevanní. No estaba segura de qué era peor.
Si a alguien le daba por alzar la vista hacia la ventana de Sancia y conseguía verla, lo más seguro es que se hubiesen quedado sorprendidos. Era una joven de poco más de veinte años, pero ya había experimentado muchas más cosas que la gente corriente, algo que se reflejaba en sus facciones. Tenía la piel oscura, firme y erosionada por el clima. Era el rostro de alguien para el que la inanición era algo habitual. Era baja y musculosa, de hombros y muslos anchos, con manos llenas de callos y duras como el metal, características que había adquirido gracias a su profesión. Tenía un corte de pelo asimétrico hecho por ella misma y una cicatriz llamativa y aserrada le recorría la sien derecha hasta casi llegarle al ojo derecho, cuyo blanco era un poco más turbio que el del izquierdo.
A la gente no le gustaba que Sancia la mirase con fijeza. Hacía que los demás se pusiesen nerviosos.
Se sintió satisfecha después de pasar dos horas mirando. Cerró la contraventana, pasó el pestillo, se dirigió al armario y levantó el suelo falso. Siempre se sentía inquieta cuando lo hacía: en el Ejido no había banco ni tesorería, por lo que tenía que almacenar todos los ahorros de su vida en ese hueco lleno de humedad.
Sacó la caja de pino de su equipo de ladrona, la sostuvo con las manos desnudas y la miró.
Ahora que había tenido algo de tiempo para recuperarse y que el dolor lacerante de su cráneo había dado paso a uno más apagado, consiguió averiguar qué era lo que la caja tenía de extraño y esta brotó en su mente, su forma y su espacio se solidificaron en sus pensamientos como las celdas de cera de una colmena.
La caja tenía un fondo falso, un compartimento secreto. Y, gracias a sus talentos, Sancia sabía que dentro de él había algo pequeño y envuelto en lino.
Hizo una pausa y reflexionó al respecto.
“¿Veinte mil duvots? ¿Por esto?”
Pero tampoco hacía falta darle más vueltas. Su objetivo solo era conseguir la caja. Sark se lo había dejado muy claro, y Sancia estaba muy bien vista entre los clientes porque siempre cumplía con lo que le pedían, ni más ni menos. Dentro de tres días le daría la caja a Sark y luego nunca volvería a saber nada de ella.
La dejó dentro del suelo falso, cerró la trampilla y luego el armario.
Después confirmó que las contraventanas y la puerta estaban bien cerradas y se dirigió a la cama, donde se sentó para, luego, dejar el estilete en el suelo junto a ella y respirar hondo.
“Mi casa —pensó—. Qué seguridad”.
Pero la habitación tenía poco de hogar. Si alguien hubiese echado un vistazo en el interior, habría comprobado que Sancia vivía como la más asceta de las monjas: solo tenía una silla anodina, un cubo, una mesa sin adornos y una cama vacía, ni sábanas ni almohada.