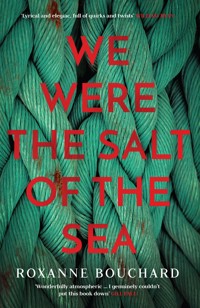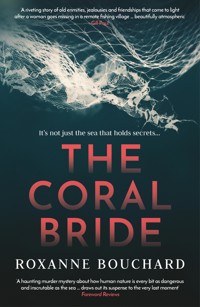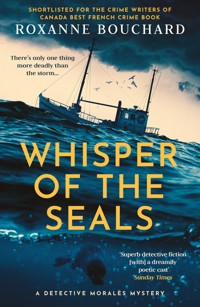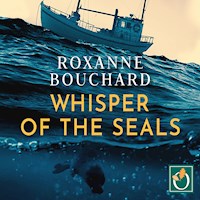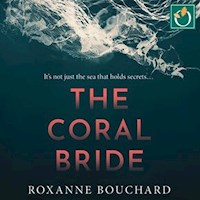9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Principal de los Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Déjate atrapar en este misterio de la reina de la novela negra canadiense Cuando Catherine Day llega a un remoto pueblo pesquero de Canadá en busca de su madre biológica, la tranquilidad del lugar está a punto de romperse. En las redes de un pescador aparece el cadáver de una mujer, pero no es una mujer cualquiera: es Marie Garant, una marinera nómada y escurridiza, una belleza salvaje que antaño rompió el corazón de muchos hombres. El inspector Joaquín Morales, recién llegado de Montreal, apenas tiene tiempo para deshacer la maleta antes de verse inmerso en la investigación. En la remota península de Gaspesia, en Quebec, la verdad puede ser escurridiza, sobre todo en los muelles de los pescadores. Las entrevistas con los lugareños se convierten en cháchara, las pruebas se van con la marea y la verdad permanece oculta bajo las aguas turbias. Catherine y el inspector Morales han venido en busca de respuestas, pero no las encontrarán fácilmente. Obra ganadora del premio Quais du Polar Obra finalista de los premios Tenebris, France/Québec y Henri Queffélec
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a que se suscriba a lanewsletterde Principal de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exclusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
Éramos la sal del mar
Roxanne Bouchard
Traducción de Claudia Casanova para Principal Noir
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
1. Zonas de pesca
El Alberto (1974)
Referencias (2007)
Dragadores y arrastreros
Nasas y redes
2. El trazado de los mapas
El Alberto (1974)
El trazado de los mapas (2007)
Derivas de viento
El sentido de la corriente
3. Los muelles y los amarres
El Alberto (1974)
La elección de los amarres (2007)
Cadenas, cuerdas, anclajes
4. La sal del mar
El Alberto (1974)
Cascos estancos (1974)
Antifouling
Botadura
Defensas y nudos de cabestrante
5. Amarradas al horizonte
El empuje de Arquímedes
Previsión meteorológica
Parte meteorlógico
Desamarrar todo
Izar las velas
Mar e hijas
El Delgado (2007)
Agradecimientos
Sobre la autora
Página de créditos
Éramos la sal del mar
V.1: junio de 2024
Título original: Nous étions le sel de la mer
© VLB éditeur, Montréal, Canadá, 2014
© de la traducción, Claudia Casanova, 2024
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2024
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imagen de cubierta: Unsplash - Charlie Harutaka
Corrección: Sofía Tros de Ilarduya
Publicado por Principal de los Libros
C/ Roger de Flor n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10
08013 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-18216-98-5
THEMA: FFL
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
La traducción de este libro ha sido posible gracias a una subvención del Gobierno de Quebec (SODEC).
Éramos la sal del mar
Déjate atrapar en este misterio de la reina de la novela negra canadiense
Cuando Catherine Day llega a un remoto pueblo pesquero de Canadá en busca de su madre biológica, la tranquilidad del lugar está a punto de romperse. En las redes de un pescador aparece el cadáver de una mujer, pero no es una mujer cualquiera: es Marie Garant, una marinera nómada y escurridiza, una belleza salvaje que antaño rompió el corazón de muchos hombres. El inspector Joaquín Morales, recién llegado de Montreal, apenas tiene tiempo para deshacer la maleta antes de verse inmerso en la investigación.
En la remota península de Gaspesia, en Quebec, la verdad puede ser escurridiza, sobre todo en los muelles de los pescadores. Las entrevistas con los lugareños se convierten en cháchara, las pruebas se van con la marea y la verdad permanece oculta bajo las aguas turbias. Catherine y el inspector Morales han venido en busca de respuestas, pero no las encontrarán fácilmente.
«Una comunidad pesquera canadiense aislada, una madre desaparecida y una bellísima prosa. Verdaderamente impresionante.»
Eva Dolan, autora best seller
Premio de los Lectores Quais du Polar
Finalista de los premios Tenebris, France/Québec y Henri Queffélec
A mis padres, Claude y Colette. Os quiero.
«Algunos vienen aquí y presumen.
Alardean, quieren impresionarnos.
Explotan de cerveza.
Los llamamos turistas».
Bass, habitante de Buenaventura
1. Zonas de pesca
El Alberto (1974)
Cuando O’Neil Poirier vio el casco del velero perfilado por el ojo de buey de su camarote, pensó que el día empezaba realmente mal. Poirier venía de las islas de la Magdalena, traía su carácter y sus dos ayudantes. Llegaron a Mont-Louis la víspera, solo con la intención de repostar para el viaje a Anticosti, donde los esperaban el bacalao y el arenque. La noche anterior se acostaron temprano, para salir con el alba, y no oyeron amarrar el velero a su lado. Probablemente, el zumbido del generador amortiguó los pasos de la tripulación vecina.
O’Neil Poirier dijo a sus muchachos que se levantaran y, enfurruñado, el pescador subió a cubierta a hacer un poco de ruido, para que los veraneantes comprendieran claramente que no eran bienvenidos. Cuando un hombre se levanta a las tres y media de la madrugada para ir a trabajar a las gélidas aguas del estuario del San Lorenzo, no le apetece tener que apretujarse en un velero lleno de turistas somnolientos, que se resisten a madrugar y refunfuñan porque temen que los pescadores no aseguren bien las amarras.
O’Neil salió. Para colmo de males, el propietario del velero había tenido la desfachatez de conectarse a la electricidad del pesquero, en vez de tirar el cable al muelle. O’Neil Poirier lo desenchufó bruscamente, se inclinó sobre el monocasco y golpeó con fuerza en la cubierta.
—¡Eh, animal! ¡Sal de ahí! ¡Tenemos que hablar!
Entonces, oyó un gemido de mujer en el interior, un lamento largo y desgarrador. Poirier sintió que se le erizaba el pelo de la nuca, porque el pescador nunca había oído gritos como ese. O’Neil Poirier se había enfrentado a vientos de setenta y cinco nudos en el mar de Anticosti, y no era ningún cobarde. Agarró el gran cuchillo que utilizaba para abrirle el vientre al bacalao y saltó al velero. Entonces retumbó otro grito, más jadeante que el primero. Abrió la escotilla y bajó los cinco escalones en un santiamén.
—¡Eh, eh! ¡Basta! ¿Qué ocurre?
No hubo respuesta. Solo una respiración estridente y un movimiento desordenado. Hacía calor y el ambiente era húmedo. Entre la penumbra y el desorden, Poirier tardó un rato en distinguir qué sucedía. Se acercó lentamente al asiento lateral, donde la mujer estaba tumbada, aún receloso, y cuando vio lo que pasaba, no dudó. Se adelantó y, con su habitual ímpetu, cortó el cordón umbilical, lavó al bebé con agua caliente y arrojó la placenta a los peces.
Luego, limpió la frente de la joven madre; dejó con ella al recién nacido, envuelto en una sábana; los cubrió con una manta caliente, y abandonó el balandro sin hacer ruido.
Aquel día, los hombres del Alberto movieron con mucha delicadeza el velero de la mujer que había tenido que amarrarse a ellos, comprobaron que las defensas eran sólidas, y volvieron a conectar el cable eléctrico en el muelle. Se hicieron a la mar con un poco de retraso, y miraron hacia atrás durante mucho tiempo.
Referencias (2007)
Cyrille solía decir que el mar era como una colcha: trozos de olas unidos por hilos de luz solar. Decía que el mar se tragaba las historias del mundo y las retenía en su vientre de cobalto durante mucho tiempo, devolviendo solo reflejos distorsionados; decía que los acontecimientos de las últimas semanas se hundirían lentamente en las sombras de la memoria.
Antes, me imaginaba blanca y translúcida. Cristal inmaculado. Vacía. Incluso mi médico pensaba que estaba pálida. Demasiado pálida.
—Creo que estás pálida.
—Es mi tez natural.
—¿Cómo te encuentras?
—He agotado mi cuota de días malos y he dejado de contar las horas.
—¿De contar las horas?
—Sí. Cuando me despertaba, contaba el número de horas que me quedaban de vida antes de volver a dormir. Dejé de hacerlo hace dos meses. Creo que eso significa algo.
—Sí, yo diría que mucho. ¿Estás viendo a un psicólogo?
—No. No creo que me gustase. Tengo amigos y no quiero pagar por charlar.
El médico se quita las gafas rectangulares y las deja en la mesa. Ese hombre me había vacunado, curado el sarampión, una apendicitis e innumerables resfriados, gripes y demás cajas de pañuelos. Me conocía desde hacía tanto tiempo que tenía derecho a opinar sobre mí.
—Catherine, ¿por qué tengo la sensación de que no estás bien?
—Estoy bien, doctor… Es que… Es como si hubiera perdido el manual de instrucciones de la euforia y el entusiasmo. Me siento vacía. Translúcida. ¿Alguna vez ha sentido que el mundo gira sin usted, que ha bajado del tren y se queda de pie, en la vía, observando la fiesta desde la ventana insonorizada de al lado? Pues en este momento no estoy en ninguna parte. Ni en la fiesta ni con los mirones. Solo soy una ventana transparente, doctor. Sin sentimientos. Nada de nada.
—¿Cuántos años tienes?
—Treinta y tres, pero hay días en que soy mucho mayor.
—Debes cuidarte, Catherine. Eres guapa, estás sana…
—A veces me duele el corazón. Me mareo y me tumbo en el suelo, con los ojos ciegos, esperando que la mano de la muerte se calme para poder levantarme de nuevo.
—Son bajadas de tensión. ¿Las sufres con regularidad?
—No, pero podría ocurrir más a menudo. Esto es duro para mi corazón.
—Cuando te suceda, puedes tumbarte en el suelo con las piernas levantadas, apoyadas en la pared. Te sentirás mejor.
—¿Y qué hago con el resto?
—¿El resto?
—Sí, las noticias terroríficas de la televisión, la muerte de mi madre, las plantas que no florecen en invierno, el tiempo de mierda, los cómicos sin gracia, los anuncios obligatorios, los políticos tontos, las películas de tiros, las tareas domésticas sin hacer, el polvo de los días, la cama arrugada y las sobras recalentadas que se pegan en la sartén… ¿Qué hago con todo eso?
El médico suspira. Debía de estar cansado de salvar la vida a pesadas como yo, que no saben qué hacer con su vida y desperdician sus milagros. ¿Qué sentido tiene recetar antibióticos a alguien con gripe si se va a ahorcar la semana siguiente?
—¿Cuánto hace que murió tu madre, Catherine?
—Quince meses.
Me había dicho a mí misma que cuando murieran mis padres, me iría. Llevaba años navegando por los lagos, izando las velas por toda la parte occidental de Montreal, y soñaba con el mar. Quería ver Gaspesia abriendo la ría, acurrucarme en la Baie-des-Chaleurs, gritar al Atlántico. Tenía motivos para marcharme. Había recibido hacía poco una carta sellada en Cayo Hueso, en la que me citaban en un pequeño pueblo pesquero de Gaspesia. Sabía que, para resolver mi historia, tendría que empezar por viajar allí.
Pero me faltaba valor, y acumulaba las estaciones en estratos grises, en las estanterías de mi chalé adosado, muy zen. ¿Para qué servía desear, o soñar, o amar? Ya no lo sabía. Pese a todo, tenía dudas respecto a mi liberación. Inmóvil, observaba cómo las aceras crujían bajo las pisadas de los transeúntes. Era un marinero en tierra, en dique seco, y sin vela. Lastrado por el plomo.
—Cambia de actitud, Catherine.
—¿Actitud? ¡Son hechos, doctor! Hay personas que tienen proyectos, metas. Yo, yo… estoy viva, pero no entiendo por qué debería entusiasmarme.
—Eres una idealista. Quieres que la vida sea emocionante. Pero la emoción es un sentimiento juvenil. En realidad, la vida es la búsqueda de lo cotidiano. Solo hay dos opciones: desesperarse o aprender. Así que aprende, Catherine.
—¿Aprender que la vida es monótona?
—Aprender la posible belleza del día a día.
—Ah.
A su espalda, las persianas verticales filtraban un poco de luz polvorienta que, con los años, había amarilleado los viejos diplomas en latín, enmarcados.
—Se acerca el verano… ¿Por qué no te vas de viaje?
—¿Un viaje? ¿Cree que ir a Marruecos a hacer turismo sexual hará que mi vida sea más excitante?
—No. Solo hablo de un poco de exotismo.
—El exotismo es un señuelo, doctor, una diversión temporal para los aficionados a la fotografía, que hacen álbumes de recortes con sus vidas.
—Eres dura y condescendiente. Tu ironía te hace injusta.
—Discúlpeme. Es cierto: me gusta conducir. Me libera. Pero malgasto gasolina, y dicen que es malo para el medio ambiente. Doy vueltas en círculos y siempre vuelvo al mismo sitio.
El doctor se levanta, con su bata blanca, para despedirse de mí.
—¿No navegabas con tu padre?
—Sí, pero ya sabe lo que dicen: partir es traicionar un poco…
—Pues traiciona mucho, Catherine, sal de ti misma, de tu cabeza, e intenta no volver a ella demasiado rápidamente…
Regresé a casa. Releí la carta de Cayo Hueso. ¿Dónde estaba Caplan? Consulté el mapa. Luego ordené mis asuntos, hice las maletas y me puse en marcha. Como si hubiera sido la receta del médico. Pensé: «Ya veremos».
Y vi.
Hoy, el agua extiende su alfombra tormentosa contra el casco del velero y hace vacilar el carácter racheado del levante. El viento hincha las velas, el rojo deslumbra en el horizonte, el amanecer llena de colores el mar y lo convierte en un fresco escarlata. El cielo se vuelve azul, con la cantidad justa de rosa para celebrar el sol. Vuelvo las pupilas, rebosantes de luz, una última vez hacia la escarpada costa de Baie-des-Chaleurs, que ya está lejos, y desaparece en la obstinada bruma del amanecer.
Me inclino por la borda. En el espejo quebrado del agua, soy una ventana que ha estallado, un mosaico hecho añicos, un recuerdo disfuncional con el tiempo desordenado, un amasijo de imágenes que algún orfebre loco ha dispuesto en orden disléxico. Abro las manos y dejo que la bobina de recuerdos se deslice por la ola, desplegándose por última vez.
Dragadores y arrastreros
—Se lo contaré. ¿El hotel restaurante de la playa de Caplan? ¡Se quemó, señorita!
El hombre abrió el lavavajillas demasiado pronto y salió una violenta nube de vapor. Lo cerró de golpe y se volvió hacia mí. Estiró el cuello por encima de la barra. Quería echarle un vistazo a la carta de Cayo Hueso, que yo había vuelto a abrir para comprobar la información, pero me eché hacia atrás.
—Y solo le diré una cosa: ¡menudo incendio! Todo el pueblo se reunió allí, en plena noche; ¡vino gente de Saint-Siméon y Buenaventura a verlo! Aproveché la ocasión para abrir el bar. ¡Duró dos días! Las llamas devoraban las paredes, los muelles de las camas saltaban, y los bomberos no sabían por dónde tirar. ¡Había ceniza hasta en la playa! Y aún más: ¡se quemó todo! El hotel, el bar y las máquinas tragaperras. Espero que no esté muy decepcionada.
Sonreí. Si hubiera conducido diez horas por las máquinas tragaperras del hotel restaurante de la playa de Caplan, seguramente me habría decepcionado, sí.
—Mire, mire: estaba al otro lado de la iglesia, un poco al oeste, pero ya no queda nada. Hará cosa de unos dos meses, diría yo. Todo el mundo lo sabe. No entiendo cómo no lo vio, ¡salió en la primera página del Eco de la Bahía! Probablemente, el incendio fue provocado, según dicen, y las aseguradoras no quieren pagar. En situaciones así, ¡siempre se buscan culpables! Y le diré aún más: es extraño que la enviaran a dormir allí.
Comprobé la fecha. La carta había salido de Cayo Hueso dos meses antes. Volví a guardarla en el bolso. Aún no tenía nada que ocultar, pero tampoco nada que decir. El tipo recogió los restos de la pizza, los tiró a la basura y se apartó, insatisfecho.
—Solo le diré una cosa: el mejor sitio para alojarse es la casa de Guylaine, aquí al lado. ¡Estará mucho más cómoda que en el hotel quemado!
Volvió a abrir el lavavajillas, que seguía echando humo, manteniéndose a una distancia prudencial. Cogió un paño de cuadros rojos y, como un domador de circo, empezó a dar latigazos al vapor. Luego, con una barbilla de orgullo patrio señaló una gran casa situada justo al este del café. Colgada en el acantilado, observaba el mar con una mirada tranquila. Un hostal encantador, muy acogedor.
—¡Es el más bonito de la zona! Muy tranquilo, Guylaine no tiene hijos ni marido. Y más allá, está el muelle pesquero y el Café du Havre, justo al lado. Si quiere conocer a los pescadores, tiene que ir a comer allí, a media mañana, cuando vuelven del mar. A esta hora, Guylaine da un paseo a diario, seguro que no tarda en asomar por aquí, siempre viene a verme…
Se emociona y, sin darse cuenta, coge un vaso demasiado caliente, hace malabarismos con él, lo arroja sobre la encimera con una maldición, mira otra vez al hostal y luego, suspirando, se vuelve hacia mí.
—Mientras tanto, ¿le apetece un café?
Nunca me han gustado las pensiones familiares, tienes que charlar, contar quién eres, de dónde vienes, adónde vas, cuánto tiempo vas a quedarte y escuchar a los dueños relatar los detalles de cuánto ha cambiado la región. Pero bueno, hay que olvidarse de encontrar un hotel por aquí, y nunca se me ha dado bien acampar, así que tendré que alojarme en la casa de Guylaine o… ¿o dónde?
Recogió mi plato, mi vaso vacío y colocó una taza en la barra antes de volver a la carga, señalando con un dedo índice interrogador mi bolso.
—Si busca a alguien de por aquí, probablemente pueda ayudarla.
Lo dudaba. Giré la banqueta para mirar hacia el fondo del bar. Me acuerdo porque, en ese momento, solo podía pensar en el mar. En su pesado olor, la playa oscureciéndose lentamente, que pronto se ocultaría bajo el edredón opaco de la noche. Sin luz, ¿qué podía verse desde allí?
—Solo le diré una cosa: conozco a mucha gente de aquí.
Yo aún no sabía cómo hablar de esa mujer. Su nombre siempre había sido impronunciable, y ahora, de un día para otro, debía decirlo como si nada. ¿Tendría que retorcerlo siete veces alrededor de la lengua, y darle vueltas en la boca como un vino especial, o aplastarlo con las muelas para ablandarlo?
—¿Cómo se llama la persona que busca?
Debería acostumbrarme al nombre, al menos durante un tiempo; fingir y convertirlo en parte de mi repertorio, si no de mi repertorio familiar, al menos del lingüístico. Así que, por primera vez, mientras contemplaba el mar, lo dije. Respiré hondo y lo confesé.
—Marie Garant… ¿La conoce?
El hombre dio un paso atrás. Su rostro iluminado se apagó, como la llama de una vela que alguien sopla de repente. Me observó minuciosamente, atento y suspicaz.
—¿Es amiga suya?
—No, no es amiga mía. Realmente, no la conozco…
Volvió a coger el vaso y empezó a frotarlo con ganas.
—¡Uf! ¡Me he asustado, la verdad! Porque le diré algo: Marie Garant es una mujer que no cae muy bien por aquí. De manera que, yo en su lugar, si fuera turista, no hablaría mucho de ella, porque así no hará amigos.
—¿Cómo?
—Pero usted no es de aquí, así que no lo sabía, claro…
—No, no lo sabía.
—¿Ha venido por ella?
—Eh… No.
Una mentirijilla.
—Estoy de vacaciones.
—¡Ah! ¡Una turista! Bueno, ¡bienvenida! Me llamo Renaud. Renaud Boissonneau, ¡decano de la escuela secundaria y todo un hombre de negocios!
—Encantada…
—Ya le digo: ¡vamos a cuidar muy bien de usted! ¿Le ha gustado la pizza? La mayoría de los turistas aún no han llegado, ¡porque, normalmente, mi local lo llenan! ¡Uf! Esto siempre está abarrotado, y todo el mundo piensa que es muy original. ¿Ha visto la decoración? ¡Cargada de tiempo y experiencia! No sé si se ha dado cuenta, pero estamos en la antigua casa parroquial. ¡Por eso la iglesia está al lado! La terraza da la vuelta: los que no quieran ver el campanario mientras beben una cerveza pueden sentarse frente al mar o en el muelle. Y además el cura vive arriba. Así que le diré una cosa: uno se toma un par de copas o tres, y, cuando ya está dispuesto a confesarse, ¡sube las escaleras!
Había conseguido domar el lavavajillas, del que extraía ruidosamente unos cubiertos que por suerte eran irrompibles.
—¡Aquí yo soy el que lo hace todo! Fíjese, ¿ve la decoración? ¡Yo la organicé! ¡Ya le digo, lo cogí todo del sótano! Y vaya si es original: ruedas de carro colgando del techo (donde enganché lámparas de aceite), zuecos, casetas de madera, herramientas, sierras, cables, cuerdas; puse impermeables viejos en un rincón… ¿Necesita uno? Es cierto que hoy hace buen tiempo… Pero últimamente llueve mucho, ¿no cree?
—No me había dado cuenta…
—¡Una chica de ciudad!
Como si la distancia le permitiera entrar en confidencias, de repente se inclina hacia mí en un tono casi susurrante.
—¿Quiere que le diga una cosa? Me ocupo de la decoración, del servicio de mesa, lavo los platos, y pronto seré, ¿qué? ¡Ayudante de cocina! ¡Con cincuenta y tres años! No hay edad para ser joven, ¿verdad, señorita?
Se incorpora y cierra el lavavajillas de golpe.
—Todo lo que ve aquí procede de nuestra casa: el globo terráqueo, las cámaras de fotografía antiguas, los mapas, el reloj de abuelo, el godendart, las herraduras de caballo (¿se dice herraduras de caballo o de caballos? Ya le digo: creo que las dos cosas valen), cuencos, macetas de terracota, tazas desparejadas, ¡incluso libros de recetas! Entonces, dígame: ¿por dónde ha venido? ¿Por el Valle o por La Pointe?
—Eh… El Valle.
—¡Hábleme de la gente que evita un rodeo innecesario!
Frota la barra como si intentara aturdir al trapo.
—¿Un rodeo innecesario?
—¡La Pointe! Percé, Bassan, la isla Buenaventura… ¡Es un rodeo inútil, señorita! ¿Piensa ir?
—No lo sé. Aún no tengo nada previsto.
—¡Pues hoy me han llegado las guías turísticas! Todavía no las he leído, pero… ¡Ah!, ¡ahí viene la hermosa Guylaine!
De repente, lanza el trapo hacia el fregadero como una porquería engorrosa.
Guylaine Leblanc aparentaba sesenta y cinco años. Se sujetaba el pelo canoso en un moño suelto, lo que le daba ese aspecto bondadoso que tienen las abuelas en las películas americanas de la sobremesa. Sonríe con ternura, y hace ojitos a Renaud, que se derrite.
—Guylaine, ¿conoces a la turista que acaba de llegar? ¿Cómo se llama usted?
—Catherine.
—¿Catherine qué?
—Day. Catherine Day.
—Catherine Day quiere alojarse en tu hostal; seguro que tienes una habitación para ella.
Renaud besó a Guylaine en las mejillas antes de que la mujer me arrastrara al sur de la carretera 132, donde había instalado su tienda, Le Pointe de Couture. Allí vendía ropa y hacía arreglos. El hostal estaba detrás, lejos del ruido. Tenía una amplia planta baja, decorada como el bar de Renaud, con un sorprendente y reconfortante revoltijo de antigüedades, sillones tranquilos, y un gran patio con vistas a la playa. Los turistas se alojaban en las tres habitaciones de la primera planta, mientras que Guylaine dormía en algún lugar, arriba de la escalera que conduce a la buhardilla.
Me ofreció una habitación frente al mar, su favorita, según dijo, adornada con madera salada, blanca y azul, y una cama cubierta con una colcha hecha a mano.
Era una habitación muy bonita.
* * *
Mi primera mañana en Gaspesia empezó frente a un sol amarillo e inmóvil. Bajé las escaleras para reunirme con los demás y desayunar en el hostal.
—… mis cuatro hijos ya se habían ido de casa y mi segundo marido acababa de morir, así que, cuando el médico me dijo que había que extirparme el pecho, no fue fácil; me planteaba qué sería de mí.
Me serví un café. Una pareja joven se arrullaba en la mesa y una mujer mayor perseguía a Guylaine, parloteando a voz en grito.
—… porque, no nos engañemos, a mis sesenta y seis años, la vida me ha envejecido y, si me falta un pecho, ¿qué hombre me querrá? Siempre he vivido para mis hijos.
La anfitriona estaba removiendo la masa de las tortitas con ese aire atento y despreocupado que da a la gente la impresión de que se la escucha, y hace las delicias de los que se lanzan rápidamente a contar sus confidencias.
—… y es la primera vez que me voy de viaje, porque nunca he viajado, no, nunca he tenido planes… ¡Ni siquiera sé qué me gusta, señora! ¿Tiene alguna comida favorita? Pues yo no. ¿Me entiende?
Me terminé la taza de un trago y salí hacia el Café du Havre.
Allí comía casi todas las mañanas. Es un sitio precioso para relajarse al borde del muelle, en un ambiente marinero, donde los camareros van y vienen, eficientes pero tranquilos. El bullicio da vueltas en círculos, se escapa por la ventana y entra por la puerta lateral. Tienes la certeza de no confundirte demasiado, lo que te alivia un poco de la obligación diaria de estar en sintonía con el mundo, a tiempo, y siguiendo puntualmente el horario, tan irreprochable en la elipse fija del día. Y tan seguro de su huso horario.
—¡Por el santo copón de todas las hostias! ¿Qué te había dicho? ¡Ahí están los amerindios, que otra vez vuelven con la bajamar!
Espera el desayuno con el corpachón aferrado a la taza de café. Es fuerte, lleva el pelo largo recogido en la nuca y un pañuelo rojo en la cabeza, pantalones vaqueros, botas de trabajo y jersey gris. El pescador y su ayudante habían vuelto casi con las manos vacías. Estaba tomando mi segundo café cuando llegó su barco. Cada vez hay menos langostas y los dos hombres están ansiosos. Se acerca la camarera, pelirroja, de ojos verdes y sonrisa joven. Deja los platos de huevos revueltos sobre los dibujos infantiles que adornan la mesa. Los hombres la miran, agradecidos. Y se marcha.
—Por el santo copón de todas las hostias, mira, mira: otra vez van a embarrancar. Pasa el primer barco, uff…, ¿pasas?
La bajamar acuna el café con una luz casi demasiado brillante. Virutas de luz solar llenan el este en movimiento.
—Qué justo. ¡Y el otro que aún no ha llegado!
Me encantan los hombres, su presencia, su virilidad. La forma generosa que algunos tienen de amar a sus esposas con ternura a veces me duele.
—Por el santo copón, esos no se ponen nerviosos. Claro, ya se sabe, ¡su barco lo paga el Gobierno!
—Bu-bu-bueno: tam-tam-también hacen su trabajo.
—Claro… ¿De vacaciones?
De repente, se volvió hacia mí, sin que yo lo esperase. Al observarlo todo el tiempo, había cruzado la frontera de la desvergüenza sin darme cuenta. Sus ojos azules se clavaron en mí tan rápido que perdí el equilibrio y tuve que agarrarme a la mesa para no caerme.
—Sí. —Aquí no pasa casi nada, ¿eh?
—Eh… no.
—Quiero decir, pasan cosas, pero no como en la ciudad: ¡las cosas del mar! En verano, la gente vive de la pesca… Es la buena temporada.
Manos morenas. Cuadradas.
—¿Y en invierno?
—¿En invierno? ¡Vive con esperanza! La pesca no es yabe, no es fácil. Aquí solo hay cuatro barcos. El mío, el de Cyrille y los de los amerindios. Falta uno. Los amerindios siempre llegan tarde.
—¿De dónde son?
—De la reserva. Gesgapegiac. Amarran sus barcos aquí, porque su caladero no está lejos. Fíjate, ¡si el Gobierno viniera a drenar el canal, habría muchos más barcos! Pues no, santo copón de todas las hostias: ¡no se preocupa de nada! Si construyera un muelle en condiciones, vendrían más barcos de pesca y de recreo… ¡Y al café le iría mucho mejor!
—¿Por qué se retrasan tanto los amerindios?
—Son así, se acuestan tarde, se levantan tarde y ¡se pierden la marea! Venir aquí con la marea baja no es yabe. Pero ¿qué quieres que te diga? ¡Nunca van con la marea! Siempre les pasa lo mismo, el barco se mete por la desembocadura, un hombre se adelanta para guiar al timonel por el canal, pero no hay agua. El capitán acelera el motor para intentar cruzar el banco de arena, pero encalla. ¿Qué le había dicho? ¡Ahí viene el segundo barco! ¡Santo cielo! ¡Va a embarrancar!
—¿No los ayuda?
—¡Si quiere mojarse los pies, adelante, señorita! Pero está demasiado fría para mí. Ya se las arreglarán.
—Están a-a acostumbrados.
—¡Si no, esperarán a que vuelva la marea! O los remolcarán. Bueno… bueno… ¿Qué le he dicho? Siempre se las arreglan. ¡Jérémie ni siquiera se pone nervioso!
En la proa de la segunda embarcación, un gigante, con el cuerpo como la madera dura con la que antiguamente se hacían los mástiles, sostenía despreocupadamente un lazo en la mano izquierda.
—Y tú, ¿cómo te llamas?
—Catherine Day.
—Yo, Vital Bujold. Mi barco es el Manic 5. Él es Victor Ferlatte, mi ayudante.
A punto de cumplir los sesenta. Por lo menos. Si no más.
—¿Estás de vacaciones, Catherine?
—No lo sé.
—¿Vas a Percé?
—No estoy segura de que las actividades turísticas me parezcan interesantes, pero me da miedo que los días se me hagan largos…
Los hombres se rieron, como si me hubiera tropezado con unos tacones.
—¡Santo copón! ¡Pues precisamente lo que hay en Gaspesia son días largos!
—¿De verdad es tan aburrido este lugar?
—Aburrido no. Es de otra manera. Gaspesia es una tierra quieta, una tierra que no se mueve. ¡Si quieres quedarte en Caplan, tendrás que aprender a quedarte quieta!
Vital apartó lentamente la servilleta, después de colocar los cubiertos en el plato, y apoyó los antebrazos en la mesa. La camarera pasó, lo recogió todo, rellenó las tazas y se marchó. Victor se quedó mirando a los amerindios sin verlos. El gigante había saltado al muelle, asegurado las amarras y charlaba, riendo, con la tripulación del barco vecino. De repente, el estruendo del café se coló por las rendijas, entre las tablas, y algo empezó a apoderarse de mí.
—¡Los turistas son graciosos! Vienen de vacaciones y se pasan todo el tiempo mirando el reloj y gritando a la camarera porque no les sirve en diez minutos…
—¡Cuan-cuan-cuando llueve, nos maldicen a-a-a nosotros, como si fuera culpa nuestra!
—Aquí, los turistas están de paso. Llaman por teléfono, reservan una habitación, llegan a última hora de la tarde, visitan la iglesia, buscan ágatas, cenan en el bar y se acuestan. Al día siguiente, desayunan y se marchan a toda prisa. ¿Prisa para qué?
Victor sacudió la cabeza, compadeciéndose de todos los visitantes.
—¡Santo copón! ¿A que no se entiende, Victor?
Vital volvió a clavar sus ojos en los míos, como una barra de hierro.
—Si quieres aventuras, tienes que ir a Disneyland. Aquí no hay nada emocionante. No hay nada, excepto el mar. Hemos dejado de vivir. Incluso hemos dejado de querer. ¡A veces queremos tan poco que el tiempo acaba adelantándonos! La mayoría de los turistas no lo soportan y se van.
—Así que no te culparemos si te vas.
—¿Y si me quedo?
—¿Tienes tiempo que perder?
—Ni que perder, ni que ganar.
—Pues quédate un poco antes de irte. Da unas vueltas por aquí. Por el muelle, la playa. Ya verás.
Yo espiaba al gran amerindio.
—¿Y qué pasará?
—¡Santo copón de todas las hostias! ¡Nada! Es lo que te decía: cuando miras al mar, ¡no hace falta que pase nada!
—Pue-pue-puedes recoger ágatas. Hay bastantes en la orilla.
—Vale. Me pondré a eso. A no hacer nada.
Los hombres se levantaron.
—Vamos a vender las langostas. Te dejamos con los amerindios. Puedes hablar con ellos, si quieres…
Quizá me ruboricé. Vital se inclinó sobre mí un momento.
—Ese de allí, Jérémie, es tan fuerte que ni te lo crees. ¡Ay! ¡Santo copón! Los amerindios son robustos. Hay que reconocerlo. Bueno, pues nada… ¡Adiós, preciosa!
Salieron. Yo seguía mirando al amerindio alto. Jérémie.
No pasará nada.
Aquel día, el cielo escupió una llovizna molesta y helada, que calaba los huesos y producía escalofríos. Me arropé en un sillón del hostal y abrí un libro ilustrado de navegación que encontré por ahí. Mala idea. La depre se me enganchó a los brazos y chorreaba a mi alrededor.
El sol empezaba a desaparecer cuando me presenté en el bar de Renaud, a última hora de la tarde.
El hombre fregaba unos cubiertos. Tres cuchillos grandes, de carnicero, nuevos.
—¿Quiere ir a Percé?
—No necesariamente. Solo me preguntaba qué le parecía la idea…
—¡Ah, le ha entrado el espíritu viajero!
—Sé que estoy de vacaciones y tengo que aprender a no hacer nada, pero no es fácil.
Colocó amorosamente sus armas blancas sobre una tabla de madera aparentemente nueva.
—Bueno, solo le diré una cosa: ¡necesita una guía! ¿Ha visto la de Gaspesia?
—No.
—Recibí una pila el otro día. Si le apetece moverse, ¡tengo que enseñársela!
Se estiró y cogió una del expositor. La abrió y hojeó delante de mí.
—Tenga. Mírela: ¡unas fotos en color preciosas! Le diré una cosa: normalmente, los turistas siguen lo trazado. ¡Pero hay que salir hacia el norte, por ejemplo! Mire, mire si está bien hecha. Empiezas por la costa: «Visite los jardines de Métis, la remontada del salmón de Matane, y la casa de los seis matrimonios», y, después, llegas a la Alta Gaspesia. No sé si es más alta que el resto, pero en cualquier caso: «Las turbinas eólicas de Cap-Chat le fascinarán. No se pierda el parque nacional de Gaspesia ni el museo de los faros de La Martre». Luego está La Pointe: «Sus pueblos de colores, el parque de Forillon, Percé y su peñasco, la isla Buenaventura, sus alcatraces y las tiendas multicolores». Y, por último, la Baie-des-Chaleurs: «¡La bahía donde toda la familia puede relajarse y bañarse en el mar!». Después, solo le diré una cosa: subes por el Valle para volver a Montreal lo antes posible, al mismo tiempo que todo el mundo, para pillar el atasco del Día del Trabajo, ¡y luego llegas agotado, después de tres mil kilómetros, para lavar el coche y volver al trabajo a la mañana siguiente!
Cerró ruidosamente la guía, la enrolló en un cilindro y la agitó, como un evangelista agitando un panfleto satánico, sobre su cabeza.
—Ya le digo: ¿le parecen unas buenas vacaciones? ¡Claro que no! Vaya, señorita Catherine, súbase en su coche y recorra del suroeste al noreste, pero ¿qué conseguirá, eh? Nada. En otros lugares, los pueblos son pobres, los moteles baratillos, los restaurantes sosos y el mar aburrido. ¡Las tiendas no venden más que tonterías! Porquerías, chapas de «¡Ama a tu mujer!», vasos de chupito de Le Rocher, tazas de Percé, gorras de punto de Canadá, lámparas hechas con conchas. ¡Todo es una maldita obscenidad! ¡Y encima alojada en tugurios de mala muerte! Después de las cinco, el tipo del hotel va a empezar a bromear con usted, diciéndole lo afortunada que es por poder pasar la noche en casa de su cuñada, ¡que le alquila una habitación ridícula, con vistas al patio trasero, a un precio de locura! ¿Eso es lo que quiere?
—Eh… ¿No?
—¡No!
Arrojó violentamente la anti-Biblia turística al cubo de basura abierto.
—Es más, si va hacia La Pointe, tendrá el impulso de seguir la guía al revés, y eso cansa mucho; ese tipo de cosas son agotadoras, ¡sobre todo en vacaciones! Cuando el camino está trazado, es mucho más fácil seguirlo. Y usted, señorita Catherine, no necesita dar vueltas: ¡ya ha llegado! Cree que se aburre, ¿verdad? Eso es porque aún no se ha acostumbrado. ¡Aún no ha pillado el ritmo!
—Ah…
—Solo le diré una cosa, señorita Catherine: ¡los turistas traen demasiadas cosas de viaje! Cuando uno se va, ¡tiene que dejarse a sí mismo en casa!
—Ajá…
—Escuche: puede ir hasta La Pointe, pero es mucho mejor que se quede aquí, con nosotros. ¡En casa de Guylaine!
Cuando terminó su espectáculo, fue a la cocina a coger una bolsa, de la que sacó, con cuidado, un delantal nuevo, que desplegó orgulloso y se puso con cuidado. En su pecho ostentaba el título de: «Ayudante de cocina», en letras bordadas. Se colocó un gorrito ridículo y ordenó los cuchillos limpios sobre la nueva tabla.
—¿Renaud?
—Sí, señorita Catherine. ¿Qué puedo hacer para satisfacer a una bella clienta como usted?
—Vital… ¿Conoce a Vital, el pescador?
—¡Sí, lo conozco! Le diré una cosa: ¡apuesto a que ya está enamorada! Le robó el corazón en cuanto le soltó su famoso: santo copón de todas las hostias. ¡Y ahora querrá lavarle las camisas, limpiarle los zapatos y casarse con él! ¡Guylaine! ¡Vas a tener que preparar un vestido de novia! ¡Vamos a casar a nuestra turista!
Guylaine apenas había entrado cuando se vio envuelta en el torbellino.
—¿Ah, sí? ¿Con quién?
—Me voy y ahí lo dejo: ¡con Vital!
—¿Con el santo copón? Ya está casado, Catherine…
Me debatía como una langosta en agua bendita.
—¡Claro que no! He conocido a Vital en la cafetería y me ha hablado de…
—¡De Cyrille Bernard!
—¿Cyrille Bernard? ¿Quién es Cyrille Bernard?
—Cyrille está soltero…
—Llamaré a Vital esta noche para que se lo presente. ¿Va a ir mañana al café? Porque solo le diré una cosa, señorita Catherine: ¡cuando uno está melancólico es porque no tiene bien amarrado el corazón! ¡Así que vamos a encontrarle a alguien a quien amar!
—Renaud bromea mucho, Catherine, pero es cierto que Cyrille te distraerá.
—Ya verá: ¡no querrá ir a Percé a perder el tiempo en tonterías!
* * *
Pues eso. También podría admitir de inmediato que, cuando me devastó la gloriosa historia de amor garantizada por todos los cuentos de hadas de mi infancia, no supe cómo afrontarlo.
No hablaba de eso. Nunca lo hice. No tengo un don espontáneo para las confidencias más íntimas, y me costaba admitir mi traición. Había quemado nueve años de vida matrimonial en una noche. Con una chispa mal colocada, había reducido mi relación a cenizas.
Avergonzada, temía volver a sentarme a la mesa del strip-póker del amor, así que me abroché pudorosamente el cuello de mis historias del pasado, en la garganta anudada. Por miedo, consternación o evasión, opté por un celibato jactancioso, que agitaba como un sonajero ruidoso, gritando orgullosa, a pleno pulmón: «¡Soy una mujer libre!», mientras apuraba mis tardes solitarias con pastas recalentadas y películas de chicas con actores vergonzosamente románticos. La verdad era que no sabía muy bien qué hacer con mi soledad mal asumida, y soñaba en silencio con liberarme un poco de ella. Tenía el corazón calcinado, y sospechaba que el amor no volvería a encenderme, pero aún lo esperaba en secreto.
El día anterior, el poderío indolente del gigante amerindio me impresionó y conmovió profundamente. Así que, por supuesto, tenía curiosidad por conocer al otro pescador. En cuanto me desperté aquella mañana, me asomé a la ventana de mi habitación para mirar el muelle. El barco del hombre con el extraño nombre de Cyrille Bernard no estaba… A la velocidad del rayo, me enjaboné, me arreglé y me maquillé. Elegí mi vestido de verano más bonito y me puse tacones. Seguro que no parece muy normal ir maquillada y con tacones altos al encuentro de un hombre que acaba de volver de pescar, pero mi feminidad no siempre fue apropiada.
Así que allí estaba yo, sentada en el café, mucho antes de la hora en la que los barcos regresan de pescar, con los pies atados, el pelo recogido detrás de las orejas y un vestido de verano sin una arruga. Corría una brisa cálida, un soplo que levanta las faldas, y el aire marino que entraba por la ventana me ruborizaba las mejillas.
Los barcos aparecieron al final de la mañana. Había bebido tanta cafeína que me temblaban las manos sudorosas. Se acercaron y amarraron. Crucé las piernas en una pausa relajada. Y los pescadores saltaron al muelle.
Sinceramente, no sé qué pudo llevarme a creer que Cyrille Bernard era un hombre joven, guapo y audaz. De verdad que no lo sé. Vital, Victor, Renaud y Guylaine, todos me habían advertido que no esperara nada de Gaspesia, así que, ¿por qué demonios me había disfrazado de esa forma? Porque Cyrille, admitámoslo, no parecía gran cosa. La edad le había diseminado el pelo, alargado desmesuradamente las orejas y separado los dientes de manera anárquica. Tenía cicatrices por toda la cara y, a pesar de su amabilidad, costaba acostumbrarse a su aspecto.
En una fracción de segundo, escapar se convirtió en mi única opción. Dejé el dinero en la mesa, cogí el bolso y corrí hacia la salida, pero llegaron tan rápido que su entrada me impidió salir. Y Vital hizo el resto. Cuando me vio, se volvió despreocupadamente hacia Cyrille y me señaló, como se hace con una baratija de treinta céntimos, colocada en la estantería de una tienda de recuerdos baratos.
—¡Es ella!
El viejo pescador levantó un poco la cabeza, como un capitán que evalúa un futuro marinero. Yo contuve una sonrisa.
«No conocemos el mar».
Me examinó de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies, mientras yo, con el bolso, el vestido llamativo, el collar hundido en el escote y los tacones, me diluía en un charco de vergüenza sobre el felpudo de la puerta.
—Es la chica que quiere conocerte.
—He… he terminado de comer…, ya me iba… Podemos vernos más tarde, ¿vale?
—Copón bendito, Cyrille, te lo digo en serio, ¡no tienes mano con las mujeres!
Las risas me rodaron por encima, mientras me peleaba cobardemente, avergonzada de todo lo que soy, hacia una puerta que bloqueaba firmemente Cyrille, quien, obviamente, no se movió. Vital, Victor y el otro pescador fueron a las mesas, pero Cyrille Bernard se quedó ahí, como un portero obstinado. Viví un momento de ansiedad, lo admito. Casi de pánico.
«Agua y sal».
—Ufufuf… Cálmate. ¡Si sales corriendo, me faltará el aliento para alcanzarte!
Respiraba con dificultad.
—Disculpe… Yo… Tengo cosas que hacer…
—Una turista nunca tiene nada que hacer. Ufufuf… ¿Cómo te llamas?
—Catherine.
—¿Catherine qué?
—Day. Catherine Day.
—Ufufuf… Mírame, Catherine Day…
Levanté la cabeza y sus ojos azules se clavaron en mí.
«Una profundidad insondable, un carácter imprevisible, oleaje y mareas».
Dio un paso atrás.
«Y sin embargo».
—Ufufuf… ¿De dónde eres?
—Montreal.
—¿Por qué quieres verme? Ufufuf… ¿Quieres que te lleve a pasear en el barco? No me gusta llevar turistas a pescar…
«Cuando el casco gira hacia mar abierto, cuando las largas y efímeras olas me elevan a la cima del mundo y me devuelven a su cuna susurrante; cuando el viento se cuela por la génova y se inclina sobre la vela mayor, entonces, todas las dudas se disipan y se disuelven. Tenso las cuerdas, maniobro el timón y el horizonte es mío».
—No, no. No es eso. Yo… estoy de vacaciones, no tengo nada que hacer y Renaud dijo que podría…
—Que podría ¿qué?
—No sé… Hablarme del mar, para distraerme y hacerme cambiar de opinión. Para aprender.
Se rio burlonamente y me ofendió.
—Si quieres aprender sobre el mar, vas a tener que dejar de correr, muchacha. Eso es lo primero que puedo decirte. Búscate una mecedora, siéntate en un banco frente a las olas y ¡déjate balancear! Eso es todo. Relájate, será un comienzo. Ufufuf…
«Allí soy feliz: en la estremecedora y tumultuosa majestuosidad del mar abierto».
Se apartó y pude escapar, aunque, extrañamente, ya no me apetecía. Caminé despacio de vuelta al hostal. Me quité los zapatos y caminé descalza por las piedrecitas sembradas de algas. Al contrario de la marea, a lo lejos, los amerindios salían del arco del horizonte.
Los primeros turistas iban llegando poco a poco a la playa, pero el mar aún estaba demasiado frío como para que nadie se atreviera a zambullirse alegremente. Sentada en la arena, deambulé sin rumbo fijo.