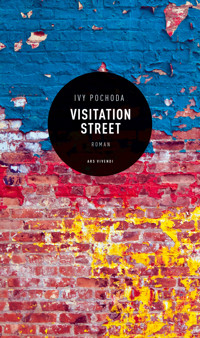9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
La bailarina. La madre. La prostituta. La esposa. La artista. La policía. Seis mujeres, un solo asesino. En West Adams, una zona del sur de Los Ángeles que cambia con rapidez, se refieren a ellas como «Esas mujeres». Esas mujeres de la esquina o del club... Esas mujeres que no dejan de hacer preguntas, que tienen «lo que se merecen»... Esas mujeres que, con sus vidas apenas cosidas con hilvanes comparten algo sin saberlo. Feelia, que consiguió salir de la calle; Dorian, que aún no se ha repuesto del asesinato sin resolver de su hija; Julianna, una bailarina que se resiste a cualquiera que pretenda alejarla de su vida acelerada; Marella, provocadora artista de performance; Anneke, callada y ajena durante demasiado tiempo a lo que ocurría a su alrededor; y finalmente Essie, una brillante policía que identifica patrones criminales donde nadie más es capaz de encontrarlos... Seis mujeres que se defienden de la vida, seis destinos conectados por la ciega obsesión de un hombre con la muerte. Un perfecto y caleidoscópico relato sobre la pérdida, el poder y la esperanza, un thriller ejecutado con toda la tensión y la garra de las grandes novelas del género negro. «Esas mujeres está repleta de personajes resilientes y luchadores a los que a menudo la sociedad no dedica siquiera una mirada. Pero sí lo hace Ivy Pochoda, regalándonos así una historia que crece tanto en significado y emoción que trasciende el género».Michael Connelly «Áspera y mágica, llena de misterio, poesía y dolor».Denis Lehane Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Feelia 1999
Parte I. Dorian 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
Feelia 1999
Parte II. Julianna 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Feelia 1999
Parte III. Essie 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Feelia 2014
Parte IV. Marella 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
Feelia 2014
Parte V. Anneke 2014
1
2
3
4
5
6
Feelia 2014
Agradecimientos
Notas
Créditos
En recuerdo de Felicia Stewart, declarada feminista
y pionera en salud reproductiva femenina, capaz
de comprender a esas mujeres. Y para Matt Stewart.
¿Cómo sobrevives, cómo sales adelante?
Escucha siempre a las mujeres.
Sesshu Foster, Taylor’s Question
Feelia 1999
Eh, aparta la cortina, déjame ver tu cara. Solo oigo tu respiración en la oscuridad. Adentro y afuera, como en una de esas máquinas. Una de esas cabronas que hacen bip-bip. Aquí metidas tenemos tiempo suficiente. Respiran por ti. Hacen latir tu corazón por ti. Bip-bip. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Eso es lo único que oigo en este sitio.
Así que no vas a apartarla… ¿Estás demasiado enferma para hacerlo? A mí me han molido de cojones. Pero no me avergüenzo de ello. Te dejaré ver mi cara. Tú…, bueno, no pretendo invadir tu intimidad. Dejaré la puta cortina cerrada si eso es lo que quieres. Quédate ahí a oscuras. Dentro y fuera. Dentro y fuera, con el puto bip-bip.
Voy a abrir la ventana. Este sitio huele a muerte y eso que se supone que tienen que mantenernos vivas. Joder, eso sí que es… ¿cómo se dice? Irónico, eso es. Voy a abrir esa ventana. Espero que no te importe si fumo. Joder, espero que no tengas ninguna puta enfermedad pulmonar ni nada por el estilo. Eso espero. Bueno, un poco de humo de cigarrillo de segunda mano no te dejará peor. Después de todo, ya estás aquí.
Vas a quedarte ahí sentada en silencio. No vas a decir ni mu. Me dejarás desbarrar. Me dejarás seguir a lo mío. No me contarás qué te sucede ni cómo has llegado a este lugar. Solo quieres escuchar mi historia, puta cotilla.
Lo importante es saber hacerlo a oscuras.
¿Sabes de qué hablo? ¿Sabes de qué va el asunto? Conoces la calle, ¿verdad? Todos tienen que pagar por jugar. Incluso yo. No soy más que otro eslabón de la cadena. Es un juego de suerte y habilidad.
Dicen que eres afortunada si alguien se para en tu esquina. Afortunada si tienes oportunidad de asomarte a la ventanilla de algún coche. Afortunada si alguien te lleva a dar una vuelta por alguno de esos sucios callejones de Western o hasta una de las calles secundarias de Jefferson Park. Mucho más si te llevan a una habitación de hotel. Y ya ni te cuento si te devuelven entera al lugar donde te recogieron.
Yo soy afortunada. Conozco las calles. Al menos eso creía. Te lo explicaré… Tienes que ser diligente. Sí, menuda palabra. Difícil de pronunciar. Pero es bueno conocerla. Diligente. Si me vuelven a preñar, así es como voy a llamar a la criatura… Diligente. Diligente Jefferies.
Joder, pero lo que yo no sabía es que también hay que serlo cuando no estás trabajando. Estaba en el Miracle Mart, comprando una botella de Hennessy y un paquete de Pall Mall. Ni siquiera estaba trabajando. Simplemente estaba en la esquina encendiendo un cigarrillo. Disfrutando de esa mierda, ya sabes. Por una vez no hace calor. El viento en los árboles. ¿Sabes lo que te digo? Haciéndolos bailar. Es bonito.
¿Quieres saber lo que está jodido de verdad? South Central. Todo el mundo dice que es feo, que está hecho mierda. ¿Alguna vez has dado un paso atrás para echarle un vistazo? Quiero decir, para mirarlo bien. Ese puto sitio no está mal del todo, incluso es bonito. Tenemos casitas limpias y cuidadas, con sus patios delanteros y traseros. Tenemos espacio. No es que yo viva en una casa, no. Vivo en un apartamento, pero todas las casas de los alrededores… son bonitas. Me gusta mirarlas. También hay árboles. ¿Alguna vez te has fijado en los árboles? Los que tienen flores rosas y los de las flores moradas. Seguro que te parecen iguales, pero hay que prestar atención.
Pues estoy pensando en eso mientras enciendo un cigarrillo apoyada en la fachada del Miracle Mart. ¿Conoces el sitio? El tío que trabaja allí es de Japón. Yo soy de las afueras de Little Rock. En fin, el tío vende y yo compro y todos los días tenemos una conversación agradable sobre esto y aquello. Y eso es justo lo que había pasado antes de salir a encender el cigarrillo y ponerme a pensar en lo bonito que es el sur de Los Ángeles… En fin, si eres capaz de ignorar a toda la gente que vive allí, joder. O al menos a una parte. Si miras con detenimiento las casitas, los coches aparcados junto a las aceras, las plantas, los jardines, los chiquillos jugando en la calle. Si te fijas un momento podrías estar contemplando el puto sueño americano.
¿Cómo son capaces algunos tíos de saberlo solo mirando? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Cómo lo hacen? Porque no soy precisamente la única tía de Western que va de tacones, top y minifalda. Estoy yo y otras tantas como yo, pero también muchas otras que visten igual porque les gusta ir así por ahí. Pero hay tíos que lo saben, coño.
¿Conoces esa esquina del Miracle Mart? Es oscura. Por eso no trabajo allí. Es imposible saber a quién tienes delante. Pero no estaba trabajando, ya te lo he dicho, ¿verdad? Así que no tiene importancia. El caso es que aparece un coche y se para, pero yo no le presto atención. ¿Para qué? Estoy fumando y contemplando esos árboles que bailan como un par de chicas borrachas en una fiesta…, meciéndose de un lado para otro, de un lado a otro.
Entonces se baja la ventanilla. «Oye, guapa», dice, o alguna mierda por el estilo. Yo me limito a asentir con la cabeza y sigo fumando. No estoy de servicio y tampoco hay nadie vigilando para asegurarse de que hago mi turno.
Pero entonces vuelvo a oírle. «Oye, guapa». El tío tiene acento, o eso me parece. No le doy mucha importancia porque mirando esos árboles me he puesto a pensar que todo el mundo está siempre diciendo que necesita pirarse de este lugar y yo me pregunto: ¿por qué demonios ibas a querer hacer algo así? ¿Has estado en Little Rock? ¿Has estado en Houston? Disfruta de lo que tienes en Los Ángeles, joder. Vete a ver el puto océano. O simplemente párate a mirar los árboles y las flores de vez en cuando… Y eso era justo lo que yo hacía cuando volví a escuchar el «Oye, guapa» y todo se me fue de la cabeza.
«Sí», le digo.
«¿Qué estás bebiendo?». Yo no le miro porque no quiero establecer contacto visual, no quiero que piense que estoy interesada, que estoy ahí buscando clientes. Así que le doy un trago a mi Hennessy y levanto la mirada hacia el cielo.
Pero el coche sigue ahí parado, ronroneando como si estuviera a punto de darse a la fuga o algo por el estilo. Puedo sentir cómo me mira el tío y yo sigo pasando de él. Porque, porque, porque…
«Vamos, no tienes por qué seguir bebiendo eso».
Empiezo a prestarle atención, pues esa no es la típica mierda que suelen soltar la mayoría de los tíos. «Eh, déjame ver ese culo antes de pagar por él. ¿Me dejas probar un pellizquito para saber lo que compro? Cuando veas lo que tengo querrás montarme gratis. Querrás pagarme tú». Este no dice nada parecido. Me habla educadamente. Como a una persona.
«Esa clase de licor solo te emborracha». Eso es lo que dice. Y me echo a reír, pues, joder, ¿no es ese precisamente el objetivo?
«Sí —le digo—. Sentiría que me han timado si no lo hiciera».
Entonces el tío dice: «¿Has probado el vino sudafricano?».
«¿Tienen vino en Sudáfrica?», le digo. Pues seguro que está bromeando. Cebras, jirafas y vino, claro… Pero cuando vuelvo a mirar el tío ha sacado el brazo por la ventanilla y me ofrece una copa.
Joder, esta es la parte donde dejé de ser diligente. Donde dejé de seguir mis propios consejos de mierda.
Espera. Necesito un cenicero. También me vendría bien un poco de agua. ¿Tienes agua por ahí? ¿O debería pulsar este botón? Olerán el humo, estoy segura, pero me importa una mierda. Todo este sitio apesta a muerte o algo peor.
Mierda. Ya se ha pirado. ¿Crees que se considera mejor o peor que yo por ser extranjera? ¿Tú qué opinas? Y se ha llevado mi tabaco. Más bien me lo ha robado. ¿Por qué motivo vendría aquí si vivía en algún país tropical? ¿Por qué coño?
Viviendo en Little Rock se entiende. Si hubieras vivido allí también lo entenderías. Comprenderías por qué me marché. Cualquier trabajo de mierda en Los Ángeles es mejor que vivir allí. ¿Y qué importa si mi trabajo no es precisamente, cómo se dice, cualificado? ¿Si no hace falta ir bien vestida? Aunque lo cierto es que no hace falta ir vestida en absoluto… ¿Y qué? Por lo menos no es Little Rock. Joder, puede que no te guste lo que hago, puede que no lo entiendas. Pero al menos estoy al aire libre. Al menos puedo pasear, yo elijo mis calles y lo que hay en ellas…, puedo oler las flores, que es mucho más de lo que pueden decir muchos de por aquí. Ni siquiera se paran a olerlas, solo pasan con sus coches a toda prisa con las ventanillas cerradas. Yo me paro a olerlas.
Que es precisamente lo que estaba haciendo cuando ese tío se me acerca y empieza a hablarme de vino sudafricano y de cómo la mierda que estoy bebiendo simplemente me pondrá pedo y me dará resaca y que tengo que probar su priva y entonces ahí está sacando el brazo por la ventanilla con una copa. Y de repente me digo, qué coño, por qué cojones no voy a probarlo. Así que me acerco al coche y cojo la copa. Y la verdad es que no sabe tan bien. Bueno, sí. Mejor que la mayoría de la mierda que suelo beber, pero nada espectacular. Desde ese momento las cosas se vuelven algo confusas.
Él dice: «¿Te apetece dar una vuelta?», o algo por el estilo.
Yo le respondo que se ha equivocado del todo. No estoy trabajando. Es mi noche libre. Así es, tengo una noche libre. Nadie puede obligarme a trabajar siete días a la semana. No soy un agente libre, es verdad… Esta mierda es demasiado peligrosa y no soy estúpida.
Pero, joder, eso es justo a lo que voy. Aquí me tienes hablando de diligencia y de ser lista al hacer la calle y ¿qué es lo que hice? Cometí un error.
Subo al coche. Para entonces ya me he bajado la copa y el tío vuelve a llenarla. Mi cabeza flota como si acabara de zambullirme en el río allá, en Luisiana, y el agua estuviera demasiado revuelta para ver el fondo. No soy capaz de subir a la superficie y estoy rodeada de barro marrón. Así me sentía. Y ese es el motivo por el que no pude ver bien al tipo.
¿Blanco, quizá? ¿Latino? Negro no era, eso seguro. Si tuviera que apostar diría que blanco.
Este es el secreto. Esto es lo que nos decimos unas a otras. Presta atención. Busca rasgos distintivos. Por ejemplo, ¿tiene el tío algún tatuaje? ¿Lleva barba y de qué estilo? ¿Tiene acento? ¿Bizquea? ¿Parece drogado? ¿Nervioso? Esas son las cosas en que has de fijarte si el asunto se pone feo. Por si tienes que identificar al elemento por cualquier puta razón.
Eso es lo que hay que hacer. Y yo trato de hacerlo. Pero pasado un rato todos los tíos se convierten en el mismo cabrón sudoroso, cachondo y puteado que te echa a patadas de su coche en cuanto ha terminado. Así que de qué sirve. De todas formas, como te he dicho varias veces, si es que me estás escuchando… ¿Estás despierta al menos? Yo ni siquiera estaba trabajando. Solo estaba tomando un trago y pensando en la hilera de palmeras que bailaban recortadas contra el cielo, haciendo el doble paso tejano.
Recuerdo haberme recostado en el asiento. Recuerdo haber bajado la ventanilla para mirar el paisaje y recuerdo al tío diciéndome que volviera a subirla. No le gustaba llevarla bajada. Recuerdo haberme reído, pues ¿a quién no le gusta conducir con las ventanillas bajadas una noche fresca? Entonces me dio una bofetada. Y por un momento me dije, eh, no tienes derecho a hacer eso, no estoy trabajando. Y justo esa mierda estaba pensando cuando todo se volvió negro.
¿Recuerdas cuando te hablaba del río en Luisiana? Esta es la historia. Yo tenía diez años. O eso creo. Estaba en Nueva Iberia de visita en casa de mis primos, auténticos críos de campo que se pasaban el día haciendo las típicas mierdas que se pueden hacer lejos de la ciudad, como robar alcohol ilegal destilado en el cobertizo del tío de alguno de ellos. Nos saltábamos la hora de comer para ir al río, o al bayou, si prefieres llamarlo así. Supongo que le había pegado un par de tragos al tarro que mis primos se estaban pasando de mano en mano, pues les creí sin pensármelo dos veces cuando dijeron que había un perro ahogándose en el agua. Cuando señalaron la masa de fango que se arrastraba lentamente, vi algo en la corriente dando vueltas, saltando, girando como una puta pelota. Ahogándose. Eso es lo que pensé. Mis primos siguen de pie en la orilla hablando del perro a merced de la corriente y sin hacer nada. «Feelia —dicen—, si tan preocupada estás, salta». Y la verdad es que no parece estar muy lejos, ahí delante de mí, girando y girando. «Claro, sálvalo», dicen.
Sin darle más vueltas me quito las sandalias, extiendo los brazos y me lanzo tan lejos como puedo desde la orilla en dirección al perro. El agua me cubre la cabeza, espesa como helado derretido. A pesar de todo puedo ver el sol, o eso creo, así que sé dónde está la superficie, aunque no pueda llegar hasta ella. ¿Has oído hablar de esos sueños en los que estás corriendo, pero no eres capaz de moverte ni un puto centímetro? Pues estar en el agua era justo así, pero mucho peor porque no tienes aire. Y el sol sobre tu cabeza se aleja más y más hasta convertirse en el puntito de luz al final de la cabecera de esos dibujos animados, los Looney Tunes.
El perro está en el agua, por encima de mí. No puedo alcanzarlo. No puedo hacer una mierda. Esa agua espesa como puré me llena la nariz y la boca antes de arrastrarse por mi garganta igual que un batido caliente. El perro se aleja dando vueltas, mientras yo me sigo hundiendo. No voy a salvarlo, de modo que cierro lo ojos y me dejo caer.
Por supuesto, no me ahogué. Eso ya lo ves, lo que convierte esta historia en algo bastante estúpido. Uno de mis primos saltó, me agarró del brazo y me arrastró hasta la orilla. Y ahí estoy tendida de espaldas y mirando al sol como si fuera un amigo al que no veo desde hace tiempo. Un bote pasa corriente abajo haciendo olas, uno de esos camaroneros que escupen humo de gasoil. Y mi primo me deja ahí tirada para volver a toda prisa junto al resto de los chicos. Yo estoy demasiado agotada para moverme, de modo que ahí me quedo, mientras las olas creadas por la embarcación me lamen los pies hasta que de repente siento esa cosa encima de mí. Fría, erizada e hinchada de agua del río. Y muerta, joder. Es el perro, me digo. Pero no parece un perro. Parece piel humana, hinchada y pegajosa. Salpicada de espinillas y vello que pincha. Me duele demasiado el pecho para gritar por culpa de esa cosa que se me echa encima y me aplasta, pesa de cojones y el vello duro me araña la piel. De algún modo consigo salir de debajo de esa mierda. Ruedo hacia un lado y cuando me vuelvo para mirar estoy cara a cara con un cerdo muerto. Sus ojos vidriosos y su morro azulado están a escasos centímetros de mi cara. No te engaño.
¿Por qué te estoy contando esta mierda sobre algo que sucedió cuando tenía diez años, una broma que me gastaron mis primos? Ahora te lo explico. Porque cuando estaba en el coche, después de que el tipo me abofeteara, me sentí como si estuviera otra vez en la orilla del río, desorientada y exhausta, con aquel maldito puerco encima de mí. Pero este cabrón no está muerto. Muerde y gruñe y dice todo tipo de cosas que parecen no ir conmigo. Es como si estuviera hablando con otra persona, con otra mujer en otro lugar que le ha hecho una putada al muy cerdo para ponerlo furioso.
Siento su piel contra la mía, su asqueroso olor a puerco muerto.
Y de repente estoy fuera otra vez. Noto que el coche se mueve. Y cuando vuelvo a despertar es a causa de un dolor como nunca he sentido. Es afilado y limpio. Como cristal. Es casi bonito. Como mercurio deslizándose en el interior de uno de esos termómetros antiguos. Yo no sabía que el dolor podía ser tan bonito. Tanto que te deja sin aliento. Literalmente. Me atraviesa la garganta, así que no puedo gritar, pues cada vez que lo intento una burbuja de sangre fluye desde mi garganta hasta mi cuello.
Y entonces siento que algo me tapa la cara y respirar me resulta aún más difícil. Algo que hace que el mundo se aleje todavía más. Todo está envuelto en una neblina oscura, como si estuviera mirándolo a través de una nube de humo de marihuana. Y doy vueltas, giro y giro igual que aquel cerdo en el agua. Sin embargo, siento el suelo duro bajo mi cuerpo. Siento la tierra, basura y cristal, y estoy tendida de espaldas mirando hacia la luna, una luna borrosa detrás de lo que sea que me cubre la cara y me impide respirar. Y a pesar de todo busco las palmeras, intento recordarlas, porque si soy capaz de encontrarlas…
Parte I
DORIAN
2014
1
Las chicas llegan después de clase. ¿Qué edad tienen? ¿Quince, dieciséis, diecisiete? Dorian ha perdido la habilidad para precisarlo. Entran como una ola que inunda al instante el pequeño puesto de pescado y empiezan a girar sobre sí mismas subidas a los taburetes atornillados al suelo antes de apoyarse en el mostrador. Se han subido las faldas de los uniformes dejando al descubierto los muslos e incluso algo de nalga. Se ve fugazmente su ropa interior con encaje. Las blusas desabotonadas y los polos abiertos dejan al descubierto sujetadores que revelan la curva de los pechos.
—Me gustaría…
—Dame…
—Déjame pedir…
Hablan todas al mismo tiempo mientras esperan la comida.
Son escandalosas, representando su papel de adolescentes y dándose importancia.
Dorian comprueba la temperatura del aceite, asegurándose de que está lo bastante caliente para que la comida quede crujiente en lugar de cocerse.
Las chicas se impacientan porque el mundo no gira a la misma velocidad que ellas. No tardan en intentar colarse mientras intercambian insultos y obscenidades.
Zorra. Puta. Perra.
Dorian les sirve té helado, gaseosa y raciones dobles de patatas.
Las chicas siguen alzando la voz todas al mismo tiempo y es difícil distinguir lo que dicen unas y otras.
—Te voy a contar lo que hizo esta guarra el finde pasado.
—No te atreverás.
—Esta guarra…
—¿A quién llamas guarra, guarra?
—Como te decía, esta guarra fue a casa de Ramón.
—No digas ni una palabra más.
—Venga, estás orgullosa… No lo niegues. Si no, ¿por qué lo primero que hiciste al llegar a casa fue enviarnos mensajes a mí y a María con todos los detalles?
Dorian escurre el aceite de otro cesto de patatas.
—¿Ya está mi pedido?
—Qué lenta va esta mierda.
Arroja las patatas a su envase de poliestireno.
—La muy zorra se le echó encima.
Dorian deja el cesto en la freidora, pero no lo encaja en su ranura y se salpica los antebrazos.
Las chicas se ríen. Se provocan unas a otras, encantadas de haber dejado atrás la infancia, su seguridad y su cordura.
Dorian da media vuelta para salir de la cocina y se acerca al mostrador con la comida.
—Lo único que hay que hacer es abrir la boca y cerrar los ojos. Muy fácil. Y no hay nada igual.
Dorian deja caer las patatas y estira el brazo hacia el otro lado del mostrador agarrando el brazo de la que está hablando.
—¡Lecia!
Las chicas se callan de repente, pues alguien ha interrumpido su sensación de invencibilidad.
—¡Eh, no me toques!
Dorian no la suelta. La ha cogido con firmeza.
—Lecia —dice, temblando de pánico.
—¡Que no me toques, te digo!
—Lecia —repite Dorian, sacudiendo la muñeca de la muchacha como si quisiera impedir que siga hablando de ese modo.
—¿Quién cojones es Lecia?
Entonces siente una mano sobre su propio brazo, es el presente alcanzando el pasado.
—Dorian.
Willie, su ayudante en el puesto de pescado, está a su lado. Le habla suavemente, pero con firmeza.
—Dorian.
Dorian sujeta su presa con fuerza, sin dejar de menear a su hija para que vuelva a la realidad.
—Dile a esta zorra que me suelte.
Zorra. Lecia jamás llamaría zorra a su madre.
Dorian la suelta. Willie la lleva de vuelta a la cocina.
—Tranquila —le dice—. Tranquila.
Como si fuera un perrito que se ha excitado demasiado.
Las chicas se marchan, dejando la comida a medias. La puerta del local se cierra bruscamente a sus espaldas. Dorian oye sus voces burlándose de ella mientras se alejan calle abajo.
Quince años después nada va a cambiar el hecho de que Lecia sigue muerta. Y aun así el pasado sigue acechando. Dorian se lleva las manos a las sienes tratando de calmarse, de separar la realidad de su imaginación. Pero todo sigue enredado.
2
La hora punta de la tarde ha terminado. Dorian echa algunos restos en la freidora y sube el volumen de la radio. Está sintonizada en una emisora de música clásica donde suenan los esperables éxitos de Mozart y Beethoven, y puesto que esto es Los Ángeles, también de John Williams y Hans Zimmer.
La freidora salpica y Dorian sacude la cesta metálica. Después de casi tres décadas al frente del puesto de pescado en la esquina de Western con la Treinta y Uno Dorian debería estar más que harta de frituras. Sin embargo, aunque tu estómago no aguante tu producto al menos puedes servirlo. Añade una pizca extra de sal y extiende el brazo para coger la salsa picante.
Hace tiempo que los clientes dejaron de interesarse, preocuparse o recordar qué hace una mujer blanca regentando un puesto de venta de pescado en el extremo sur de Jefferson Park. De haber sabido que nunca había probado las berzas o el siluro antes de conocer a Rick en la otra costa y permitirle llevarla hasta California atravesando todo el país, enseguida habrían pensado en otra cosa. Si ella misma les hubiera contado que jamás había preparado pan de maíz o frito quingombó antes de la muerte de Rick habrían decidido olvidarlo.
—Vale.
Alguien está golpeando la reja de la ventana de la cocina.
—Ya vale. ¿Cuántas veces te he dicho que no quiero salsa picante con el pescado?
Es Kathy. Dorian conoce bien la voz, con ese seco soniquete que se escucha cada día por la calle Western.
—De todas formas, no te necesitaba.
—Posiblemente es demasiado pequeña para encontrarla a oscuras.
—¿Tienes intención de comprar o solo quieres hacerme perder el tiempo?
Dorian abre la puerta trasera del local.
Kathy está de pie en el callejón. Es bajita, compacta, como si en algún momento hubiera decidido deshacerse de todo lo que no necesitaba. Lleva una minifalda vaquera, una cazadora de piel falsa y botas tobilleras con tacones largos y finos como lapiceros. Es pálida y su cabello decolorado y corto por debajo de las orejas solo la hace parecer más desteñida. «Mi bisabuela fue violada por el capataz de una plantación —le contó a Dorian en cierta ocasión—, y lo único que heredé fue esta piel descolorida y amarillenta». Entonces se oyen las carcajadas frenéticas que Dorian es capaz de reconocer a una manzana de distancia. Dorian ni siquiera se molestó en calcular si la historia de Kathy podía ser cierta.
Las cosas que Kathy le ha contado. Las cosas que ha oído contar al resto de las mujeres que trabajaban en Western.
—Mitad asalto, mitad trabajo, así lo describiría.
—No es peor que asfixiarse con una salchicha cruda.
—No sería capaz de mantener el paraguas derecho ni con la brisa más suave.
—Treinta segundos húmedos y chapuceros, pero al menos el trabajo está hecho.
—Huele como la casa de los reptiles y sé que sabes a qué me refiero.
Y hay más. Más sobre la vida. Más sobre los hombres. Más sobre la vergüenza, las drogas y los antibióticos. La locura de todas las noches.
Después de quince años dando de comer a las mujeres que hacen la calle en esa zona no había gran cosa que pudieran decir capaz de escandalizar a Dorian. Aunque lo intentaban. Lo habían convertido en un juego. Con toda la información que recopilaba a diario, Dorian tendría material suficiente para hacer un programa de radio nocturno. Y podría dar alguna que otra retorcida lección de anatomía.
Abre una rendija en la puerta con el pie.
—¿Vas a entrar?
—Un momento.
Kathy se pone en cuclillas acercándose a la porquería que chorrea desde la boca del contenedor. Se estira para coger algo del suelo. Cuando vuelve a ponerse de pie. Dorian puede ver que tiene lágrimas en los ojos.
En las manos sostiene a un colibrí muerto. Es un Costa, con su corona púrpura manchada del mismo pringue del contenedor.
Dorian coloca las manos en forma de cuenco y Kathy lo deja caer sobre ellas. Resulta imposiblemente ligero, como si al haber perdido su alma apenas estuviera allí.
—¿Qué cojones le pasa a este mundo? —dice Kathy—. La belleza no es más que una maldición. Eso es lo que les digo a mis chicos.
Se seca los ojos.
Dorian le habría dicho lo mismo a su hija Lecia. Pero Lecia aprendió la lección antes de cumplir los dieciocho.
Y ahí está otra vez, la negra llamarada de la rabia. Un puñetazo en las tripas. Una mano cerrándose alrededor de su garganta.
—¿Vas a darme de comer o no? —dice Kathy.
Dorian abre la puerta y se hace a un lado.
Apenas hay espacio para dos personas en la cocina. Dorian se aprieta contra el mostrador y Kathy pasa pegada a ella hacia el otro extremo junto a la ventana, mientras coge el recipiente con recortes de pescado. Come con las manos, mojando el pescado en salsa tártara antes de llevárselo a la boca y chupándose los dedos a continuación.
Dorian coge un molde para pan de un estante sobre su cabeza. Después coloca el pájaro muerto en su interior y comprueba la temperatura del selector en el horno. Unos doscientos grados más o menos. Introduce el molde y sube ligeramente la temperatura como si estuviera secando tasajo.
—Eso sí que es una locura —dice Kathy.
—Así es como los salvo.
—Salvar —dice Kathy—. Esta sí que es buena. ¿Cuántos tienes ya?
Encima de la nevera hay dos cajas de zapatos repletas de pájaros muertos perfectamente conservados y protegidos entre algodones.
—Veintiocho —responde Dorian.
—Mierda —dice Kathy—. No me gustaría ser un pájaro por aquí. —Le da un bocado a su pescado frito—. ¿Piensas hacer algo con esta situación?
—¿Qué situación?
—Alguien intenta joderte. Te están enviando un mensaje. Es típico de los cárteles. Pájaros muertos. Joder, he visto a chicas hacérselo a otras chicas. Para espantarlas de su territorio. He visto a chulos hacer cosas mucho peores.
—Yo no estoy en el territorio de nadie —responde Dorian.
—Pues lo parece —dice Kathy, tragándose otro trozo de pescado frito. Inclina la cabeza hacia la radio—. ¿Qué coño estás oyendo?
—Música clásica.
—Déjame cambiar eso.
Comienza a girar el dial hasta encontrar la otra emisora de la NPR en Los Ángeles, donde se emite A fin de cuentas con un ligero retraso.
Está hablando Idira Holloway. Al parecer, desde que se dictó sentencia sobre la muerte de su hijo —todos los agentes fueron declarados inocentes a pesar de haber disparado a quemarropa al chiquillo a plena luz del día— la mujer ha estado hablando sin cesar, inundando las ondas con su rabia. Dorian podría decirle un par de cosas sobre la necedad de toda esa rabia. Sobre su inutilidad. Podría decirle que todos los gritos y la furia solo sirven para hundirte más aún, para alienarte, para que la gente te compadezca y te tema…, como si la aflicción fuera algo contagioso.
—La zorra está cabreada —dice Kathy—. La zorra está enfadada de cojones.
—¿No lo estarías tú?
—Joder, si alguien mata a uno de mis chicos yo mataría a un puñado de hijoputas para vengarme. Sin el menor arrepentimiento. Solo me arrepentiría de no hacer nada.
A veces Dorian imagina que hay una ciudad llena de mujeres como Idira Holloway. Mujeres como ella. Una ciudad llena de odio absurdo y fútil. Un país entero. Todo un continente. Es una fantasía que aborrece, pero que no puede evitar. Le hace sentir claustrofobia, como si fuera a asfixiarse por el mero hecho de estar cerca de todas esas madres afligidas.
—Solo hay una manera de conseguir justicia para Jermaine —dice Kathy—. La ley de la calle. Ojo por ojo. Eso es lo que le digo a mi Jessica… No busques problemas, sé discreta porque cuando empiecen los problemas tendrás que valerte por ti misma. Es más, le digo que si se ve metida en algo muy gordo es posible que yo tenga que intervenir por ella. Y ninguna de las dos quiere eso. —Revuelve el recipiente con dos dedos, en busca de algún trocito de pescado aprovechable—. Lo que no haría yo por ella y los otros. Los protegería hasta la muerte.
Y ahí está Kathy noche tras noche, pateando Western arriba y abajo y exponiéndose al peligro. Una extraña manera de proteger a sus hijos, desde el punto de vista de Dorian. Pero tarde o temprano hay que escoger y alguna gente no tiene muchas opciones.
Quizá Dorian había condenado a Lecia desde el principio. Quizá escoger a Ricky —un hombre negro— como el padre de su hija fue su primer error. Al crecer en una ciudad pequeña de Rhode Island, Dorian no comprendía el verdadero alcance de la maldición del color de la piel.
Idira sigue desfogando su rabia en la radio contra la policía, los abogados y el sistema legal. Como si eso fuera a suponer alguna diferencia.
Kathy termina y aplasta el recipiente de poliestireno. Saca un espejito de su gigantesco y brillante bolso rojo y se retoca el maquillaje.
—¿Qué aspecto tengo? —dice frunciendo los labios y entrecerrando los ojos como si estuviera a punto de devorar entera a Dorian.
—Estás bien —responde Dorian—. Bonita.
—¿Qué coño quieres decir con bonita? ¿Crees que estar bonita me va a conseguir el cargamento de tíos que necesito para pagar la renta y comprar la colchoneta para el cumple de mi niño?
Dorian conoce el juego.
—Kathy, eres una zorrona de lo más sexi.
Kathy cierra bruscamente el espejo de mano.
—Joder, eso era justo lo que yo pensaba.
Pasa la mano por sus rizos cortos y decolorados y se cuelga el bolso del hombro. Se detiene junto a la puerta trasera y mira a Dorian antes de salir. Sin volverse del todo.
—¿Piensas hacer algo con lo de esos pájaros? No me siento a salvo comiendo donde asesinan a todos esos putos colibrís.
—¿Como qué? —pregunta Dorian.
—Al menos esa como se llame, la madre de Jermaine, está armando una buena. Al menos ella se hace oír.
—¿Quieres que monte un escándalo por unos pájaros muertos?
—Joder, yo lo haría.
Y Kathy sale y desaparece en dirección a la calle Western, iluminando la noche con su pelo rubio y sus estridentes carcajadas.
Finalmente el noticiario ha cambiado de tema. Hablan de un posible tren bala desde Los Ángeles hasta San Francisco. Dorian exhala, dejando salir la tensión que siempre la atenaza cuando escucha la voz de Idira Holloway.
Mira fijamente la freidora, comprobando el estado del aceite para estimar cuándo tendrá que tirarlo.
Querida Idira, sé que es difícil librarse de esa furia con palabras porque es la furia quien habla. Pero al final lo comprenderás. Te saco quince años de ventaja y no hay un solo día en que no quiera gritarle a alguien, clavarme en la mano el cuchillo de la carne o dar un puñetazo en la pared. Cicatrices que querría añadir a esta que llevo en el corazón. Pero no sirve de nada. Con el tiempo te rendirás. Eso es lo que haces. Dejas de hacer ruido. Pues eso es lo que eres. Ruido. Un estorbo. Un problema. No eres más que tu inútil furia.
Dorian se tapa la boca con la mano. ¿Con quién demonios habla en la cocina vacía? ¿Por qué el pasado no puede quedarse agazapado en un rincón y dejarla en paz?
Desconecta la cocina y apaga las luces, cierra el local y reza la misma patética oración de todos los días, con la esperanza de que alimentar a Kathy y a las demás las mantendrá a salvo mientras deambulan por la avenida Western.
No hace mucho tiempo esa parte de Western se había convertido en un coto de caza. Hace quince años trece mujeres jóvenes aparecieron muertas en los callejones de los alrededores, degolladas y con una bolsa de plástico cubriéndoles la cabeza. Prostitutas, dijo la policía. Prostitutas, repitieron los periódicos.
Lecia no era una buscona, pero morir asesinada de la misma manera que una de ellas sella tu destino por mucho ruido que tu madre pueda hacer, por más escándalo que seas capaz de montar.
Y Dorian había montado un gran escándalo. Vaya que sí. En la comisaría Suroeste e incluso en Park Center. En los periódicos locales…, en el semanario gratuito y en el Times.
Nadie la escuchó.
De hecho, las madres de otras víctimas se lo habían reprochado. «¿Acaso ella era diferente por ser medio blanca?», le preguntaron.
«A la muerte no le importa que seas negra o blanca. Es lo único en este mundo que no discrimina», le dijo una de las madres.
Trece chicas muertas. Quince años perdidos, según los cálculos de Dorian. Y sus cálculos son correctos. Entretanto, otros tres asesinos en serie habían sido detenidos, juzgados y encarcelados en Los Ángeles. Pero ni un solo arresto por las muertes de las chicas de Western.
Los polis tuvieron suerte. No hubo más asesinatos después de Lecia. No hay ninguna necesidad de revisar casos antiguos en una ciudad donde las tensiones están siempre a punto de estallar. Mejor dejar que el perro rabioso siga dormido.
Desde la calle, Dorian mira la cocina a través de los barrotes de su ventana para asegurarse de que todo está en orden. El viento sigue azotando la ciudad, revolviendo la basura, sacudiendo los árboles y doblando las palmeras contra el suelo. Dorian camina hacia la acera y mira a lo lejos por si llega el autobús. Después decide regresar a casa a pie.
El aire zumba con el ruido del tráfico nocturno. Los coches transitan más despacio ahora que todo el mundo conduce distraído mirando el teléfono móvil. Los autobuses jadean arrastrándose con lentitud. A lo lejos se escuchan ruidos que cuesta identificar. Los aviones vuelan demasiado bajo sobre West Adams y los helicópteros de los canales de noticias locales salen en busca de alguna historia para que sus espectadores puedan alimentarse de la miseria ajena como todas las noches.
Aún es temprano, por lo que muchas chicas se muestran discretas. El autobús se detiene en una parada calle arriba. Dorian no corre tras él. Caminar le hará bien, limpiará sus pulmones del aire viciado de la cocina y de paso quizá se libre del olor a aceite y grasa que le impregna la ropa.
El bus sigue inmóvil con el motor en marcha mientras hace descender la rampa para que baje una silla de ruedas. Los conductores que van detrás hacen sonar el claxon. Dorian llega a la parada antes de que se cierren las puertas. El conductor juguetea con los botones del salpicadero para subir la rampa para minusválidos. Dorian rebusca en el bolso tratando de encontrar su tarjeta. Se escucha un chirrido de neumáticos en el carril con dirección sur, seguido del bramido de un poderoso motor. Dorian levanta la cabeza y ve un coche negro —lunas tintadas, neumáticos anchos con brillantes llantas cromadas— abriéndose paso entre el tráfico inmóvil antes de detenerse junto a la acera. El pasajero abre la puerta, dejando escapar una gran nube de humo blanco, y una mujer sale del vehículo.
—¿Va a subir? —grita el conductor del autobús, dirigiéndose a Dorian—. ¿Piensa subir?
Un pasajero golpea su ventanilla.
—Señora, suba al puto bus.
Dorian no deja de mirar a la mujer del otro lado de la calle porque es Lecia quien ha bajado del coche. Diecisiete años, inmaculada, preciosa y viva. El cabello rubio y rizado recogido en una cola de caballo que oscila juguetona sobre sus hombros.
—¡Suba al condenado autobús!
Dorian oye las puertas cerrarse y el bus que se pone en marcha para recorrer escasos metros antes de volver a detenerse en un semáforo.
—Lecia —grita, aunque sabe que es una locura—. Lecia.
Entonces empieza a caminar zigzagueando entre los coches que pasan en ambas direcciones, provocando un frenético coro de bocinas y frenazos.
—Lecia.
Cuando llega a la mitad de la calle vuelve en sí. No es Lecia, por supuesto, sino Julianna. El parecido entre Lecia y la niña a la que cuidaba la noche en que murió aún sorprende a Dorian. Sigue observando a Julianna, que está apoyada en la ventanilla del acompañante del coche del que acaba de bajar. Julianna se ríe de algo que ha dicho el conductor y después se sube a la acera.
Salgadelaputacalleseñora.
Apártesedelacallejoder.
Dos coches procedentes de direcciones opuestas atrapan a Dorian. Los conductores machacan la bocina. El viento azota desde el este.
Cuando consigue ponerse a salvo, Julianna se aleja caminando a buen paso.
—Julianna —grita Dorian a sus espaldas—. Julianna.
No hay respuesta.
—Julianna —lo intenta una vez más.
Pero el motor del coche negro ahoga su voz al dar marcha atrás antes de perderse de nuevo en el tráfico. Julianna sigue alejándose cuando Dorian se da cuenta de su error.
—Jujubee —dice.
Dorian aguza la vista tratando de distinguir la silueta de Julianna en la calle oscura, pero la ha perdido.
Se apoya en la parada de autobús del lado sur. El número 2 frena en esos momentos a su lado. Cuando por fin se detiene, Dorian da una patada en el parachoques. El dolor se extiende por toda su pierna.
—¿Qué problema tiene, señora? —dice el conductor al abrir la puerta.
—¿Y usted?
La única respuesta es una ráfaga de viento.
3
Continúa en dirección norte dejando atrás toda clase de pequeños negocios independientes: Aparejos de Pesca Martin, Crown & Glory Diseño Capilar, Queen’s Way Salón de Belleza, una barbería, dos puntos de autoservicio de agua, tres iglesias de Pentecostés y una lavandería. Todos ellos supervivientes entre los grandes centros comerciales que devoran Western a toda velocidad. Cualquiera pensaría que no hay suficientes clientes para otra tienda de teléfonos móviles, otra cadena de pizzerías u otra franquicia de dónuts. Pero la ciudad, especialmente al sur de la 10, parece tener un insaciable apetito por la misma clase de negocios reproducidos hasta el infinito de forma chapucera.
Hay menos de dos kilómetros hasta su casa, situada colina arriba en una zona elevada conocida como los Heights, igual que tantos otros barrios de los alrededores de la Interestatal 10: Western Heights, Arlington Heights, Harvard Heights, Kinney Heights. Las casas son más grandes a medida que la pendiente se agudiza. Edificios de estilo victoriano, Craftsman o Beaux Arts, de entre trescientos y quinientos metros cuadrados. Por no hablar de la hilera de extravagantes mansiones del bulevar Adams.
Desde zonas comerciales como la avenida Western es difícil apreciar la antigua grandeza de este vecindario. Cuesta darse cuenta de que West Adams y los barrios que integran la zona fueron una vez lujosos y deseables. Eso fue antes de que el ayuntamiento de Los Ángeles levantara las restricciones sobre la propiedad para las personas no blancas, provocando que los intereses inmobiliarios se desplazaran hacia lugares más al norte y al oeste. En cuanto los negros empezaron a instalarse en esa zona privilegiada del centro de la ciudad, los planificadores urbanísticos no se lo pensaron dos veces a la hora de decidir por dónde pasaría la autopista 10 que debía conectar el centro con la playa. La colocaron justo en el centro de West Adams, creando una zanja de ciento cincuenta metros de ancho que partió en dos en vecindario, y derribando casas como si estuvieran arrasando una selva tropical. Como consecuencia, o quizá como una secuela tardía, los patios traseros de algunas de las mansiones más hermosas de Los Ángeles están bañados por un eterno tsunami de tráfico o un mar estancado de luces rojas y blancas que jamás se apagan.
Las casas que siguen en pie inquietan a Dorian, pues le recuerdan lo rápidamente que la ciudad puede darte la espalda.
Dorian no es una defensora del vecindario. Comprende por qué la gente no quiere asentarse en West Adams, por qué no son capaces de verse viviendo entre franquicias de Móviles Boost, Móviles Cricket y Dónuts Yang. Por qué no quieren vivir cerca de lo que en otra época fue un bonito hogar y en la actualidad se ha convertido en una pensión con demasiados inquilinos repartidos por un laberinto de habitaciones. Sabe por qué la gente deja pasar la oportunidad de adquirir un inmaculado bungaló o una magnífica mansión de seis dormitorios en el lado equivocado de la 10.
Y no solo eso. Cada año se habla más y más sobre el brillante futuro del barrio, se dice que es un gran valor para invertir en Los Ángeles, el último reducto donde comprar una casa en condiciones y formar parte de una auténtica comunidad. Pero eso deberían decírselo al tipo al que asesinaron delante de la pizzería Moon Pie que hay entre Western y Adams, a la camarera que tirotearon en Lupillo, en Western con Pico, o a las docenas de gatos atropellados por todos esos chavales cargados de esteroides que hacen carreras a toda pastilla entre los bloques residenciales con sus Nissan.
Dorian respira con dificultad al llegar a la 10. Se detiene unos instantes antes de cruzar la pasarela hasta el otro lado de la autovía. En la parcela triangular que se extiende entre la desviación hacia el este y la calle donde las chicas suelen moverse en busca de clientes alguien ha abierto una guardería. Dorian mira las plantas en sus maceteros a través de la alambrada, algunas protegidas por mallas metálicas amarradas a la verja, asfixiándose día tras día con la combustión del tráfico. Hay plantas de leche y cosas por el estilo, algunos cactus, arbustos, rosas y también algunas plantas nativas de California, como geranios silvestres, salvias y ásteres, que suelen atraer a los pájaros. Muy pronto, piensa Dorian, pinzones, colibrís e incluso orioles pulularán por esta lúgubre parcela junto a la autopista.
El aire crepita a su alrededor y ella se encoge a la espera de otra ráfaga de viento. Pero al alzar la vista ve una bandada de loros verdes rasgando el cielo cuyo canto salvaje, a la vez melódico y maníaco, logra acallar momentáneamente el estruendo del tráfico. Dorian gira el cuello para observar cómo el grupo desciende antes de coger de nuevo altura como una sola ave, una tormenta multicolor con forma de tolva bajo las últimas luces del día. Desde la primera vez que vio la bandada de loros en el barrio ha estado deseando atraerlos de algún modo hasta su puesto de pescado o a su casa. Pero el comportamiento de los loros no parece seguir ningún patrón discernible. Aparecen en el cielo durante algunos días llenando de vida los árboles y agitando las exuberantes palmeras, cotorreando febrilmente, y después desaparecen trasladando su jolgorio a algún otro lugar.
Su forma de actuar podría parecer algo aleatoria, quizá fruto del pánico. Uno de ellos decide marcharse de repente y los demás con él. Sin embargo, esa gran masa de criaturas tiene un método a la hora de apoderarse del cielo chillando y girando en su ascenso. No se mueven de forma caótica, sino siguiendo unas precisas comunicaciones. Cada pájaro interactúa al menos con siete de sus compañeros, adaptándose, coordinando su velocidad y sus movimientos individuales, copiando ángulos y vectores para que toda la bandada se mueva con elegancia al mismo tiempo.
Dorian contempla la bandada mientras se aleja en dirección sur, donde se instalarán en alguna palmera y volverán a desaparecer. Después de los loros siempre aparecen los cuervos, con una energía muy diferente, una sensación de turbia amenaza. Dorian no se quedará por allí para verlos llegar.
Es la hora punta y los ocho carriles de la autopista rebosan de tráfico en dirección a ninguna parte. El viento aúlla abriéndose paso entre los coches detenidos en los atascos. Hacia el este, los rascacielos desperdigados por el centro de la ciudad son una mancha gris y púrpura en la neblina, bajo la luz del sol que se oculta en la dirección opuesta. En las verjas de protección de la pasarela hay algunos carteles publicitarios —grandes letras impresas en negrilla sobre papel fluorescente: «Compramos casas en efectivo», «Compramos con rapidez»— y sendos anuncios de conciertos de Ivy Queen y Arcangel. Más adelante hay una cruz hecha con flores de plástico manchadas de humo, una fotografía desvaída y un mugriento osito de peluche en recuerdo de una joven que murió en la pasarela o quizá abajo en la autopista. No se puede negar que esta parte de Western es cuando menos lúgubre. Zonas comerciales con tiendas híbridas de comida china y dónuts, negocios de venta de neumáticos, boutiques de lencería, cajeros automáticos averiados, talleres de desguace, tiendas de neumáticos, tiendas de mascotas con animales enfermizos en los escaparates. Dorian continúa por Washington y después deja atrás Venice. Al llegar a Cambridge mira hacia el este. Ya puede ver la casa, el legado que recibió de Ricky y sus padres. Es una vivienda estilo Craftsman de color mostaza con cinco habitaciones en la esquina con Oxford, a una manzana de distancia. Una casa familiar que dio cobijo a toda una generación antes de acoger a Dorian, Ricky y Lecia.
Dorian vive sola.
Se detiene antes de seguir subiendo por Western. Siente la necesidad de postergar la inevitable soledad de sus habitaciones polvorientas, repletas de fruslerías de las que no es capaz de desprenderse y esqueletos de objetos rotos durante sus ataques de ira, recordatorios desvaídos de todos los que se marcharon o desaparecieron de su vida.
Hay un bar dos manzanas al norte. Lupillo. Un tugurio de barrio de suelos pegajosos, con bebida barata y cerrojos rotos en los baños. El mismo sitio donde hace un año asesinaron a la camarera. Su novio le disparó desde la entrada. Ahora hay un segurata con sobrepeso montando guardia todas las noches.
Dorian ha oído que el propietario tiene intención de cambiarle el nombre por el de Harvard Yard, un guiño al cercano vecindario de Harvard Heights. Un chiste de listillo que no hizo gracia en la comunidad*.
A primera vista, Dorian no encaja con el escenario. No es ni el típico bebedor latino ni la joven que pasa por allí de camino a algún concierto o para pasar la noche en K-town**. Los otros clientes suelen dejarla en paz.
Se sienta en uno de los inestables taburetes. La camarera lleva una camiseta enrollada y atada a la altura del estómago plano. Dorian pide un Seven & Seven que le sirven en un endeble vaso de plástico. Los altavoces retumban a ritmo de hiphop latino. El local huele a cerveza y grasa de tacos del restaurante que sirve comida en el bar a través de una abertura en la pared.
Dorian bebe un sorbo del cóctel por la pajita tratando de prepararse para el dulzor antes de llevarse el vaso a los labios. El bar está casi vacío. Dos tíos de mediana edad juegan al billar. Varias chicas jóvenes están reunidas junto a la máquina de discos. Se lo pasan bien, sin discusiones, mueven las caderas y sacuden la melena rítmicamente.
La puerta se abre y Dorian ve a una mujer de pie en el umbral. Se le corta el aliento ante la posibilidad de que sea Julianna, aunque sabe que el brillo de Julianna es mucho más intenso, suficiente para desbordar el falso techo de pladur y el linóleo sucio de Lupillo. Aun así, su mente la engaña haciéndole creer que hay alguna posibilidad de encontrarse con la muchacha, impedirle que huya, evitar el destino que la aguarda.
Cuando entra, Dorian se da cuenta de que la mujer no se podría parecer menos a Julianna. Las tretas que puede jugarle la mente a veces. Ya las conoce todas.
La mujer atraviesa el bar acompañada por un fuerte olor a cigarrillos, recientes y no tanto. Se sienta delante de un vaso medio lleno de algo marrón que termina de un trago.
Sacude los hielos haciéndolos tintinear y entonces se fija en Dorian.
Dorian la mira un instante, preguntándose si será alguna de las mujeres que aparecen por la parte trasera del restaurante para comer un poco antes de empezar su turno.
—¿Quién coño eres tú?
Dorian mira hacia otro lado. No conviene enredarse con desconocidos.
—He dicho que quién coño eres tú.
La mujer lleva una blusa escotada que deja al descubierto una gran cicatriz —un verdugón amoratado y algo hinchado— en la parte baja del cuello.
—¿Qué estás mirando?
—Nada —dice Dorian.
—Y una mierda, nada.
La camarera le pone otra bebida delante. Ella bebe un sorbo sin dejar de mirar a Dorian.
—¿Cómo sabías que estaba aquí? ¿Me estás siguiendo? ¿Crees que no te veo?
Lleva el pelo muy corto y peinado hacia atrás con aceite.
—No lo sé —responde Dorian—. No te conozco.
La intensidad de la mirada de la mujer resulta desconcertante. Esta convencida de algo, eso al menos es evidente.
Dorian ha pedido otra copa, aunque no está segura de poder disfrutarla.
—Perdona…, ¿qué estás mirando?
Dorian termina su copa de dos tragos y saca unas monedas para pagar. Sale del bar sin mirar atrás.
Camina a buen paso en dirección sur. El viento la persigue, lanzando latas vacías y platos de papel contra sus pies. Las palmeras de Western se comban formando ángulos imposibles.
—¿Ahora echas a correr? Tanto tiempo siguiéndome y ahora huyes.
Dorian acelera el paso.
—Voy a averiguar dónde vives.
Dorian se detiene en la esquina de Cambridge y mira por encima del hombro para comprobar si ha dejado atrás a la mujer. La ve a lo lejos en la calle Quince, a una manzana de distancia. Para asegurarse de que nadie la sigue, Dorian continúa caminando al llegar a su propia manzana, gira a la izquierda en Venice y finalmente da la vuelta en Hobart.
No hay nadie por la zona, algo habitual. No muy lejos de allí un coche acelera en alguna callejuela, derrapando y quemando neumáticos. El viento que agita los cables telefónicos produce un chirrido parecido a serrar metal.
Abre la portilla de su jardín y la luz del porche se enciende iluminando la caótica buganvilla y las enredaderas que lo han invadido. Comienza a rebuscar en el bolso. Su corazón late desbocado. La última copa le ha pegado fuerte. Deja caer las llaves. Se agacha para recogerlas y allí mismo en su porche delantero, junto a una planta de leche, hay tres colibrís muertos.
4
Es Lecia quien despierta a Dorian la mañana después de huir de Lupillo. Está ahí mismo sentada a los pies de la cama matrimonial, vestida con pantalones vaqueros y una camiseta blanca, la ropa que llevaba la última noche que Dorian la vio con vida. Los vaqueros le quedaban algo ajustados, pero Dorian no se había quejado. Viendo lo que habían empezado a ponerse otras chicas de entonces —camisetas recortadas por debajo de los pechos que parecían ropa interior masculina y bragas que apenas subían hasta la cadera, cualquier cosa con tal de enseñar la barriga y el culo e incluso el hueso púbico sin llegar a ser arrestadas por indecencia—, se consideraba afortunada.
Y aquí está vestida con la misma ropa, una pierna cruzada sobre la otra, apoyada hacia atrás en el colchón y con la cabeza inclinada hacia su madre, que está recostada sobre el cabecero. Dorian lanza un cojín para espantarla. No necesita para nada esa versión fantasmal de su hija. Pero Lecia es tan testaruda estando muerta como lo era en vida. Quince años después el mismo baile, el mismo punto muerto.
—Vete —dice Dorian.
Pero nada más. Rechaza al fantasma cada vez que aparece, pero es insistente. Dorian tiene que mantenerse alerta o de lo contrario perderá la cordura. Se esfuerza al máximo para mantener su pasado en el retrovisor.
Mira a través de los dedos. Lecia se está haciendo una trenza, entrelaza sus salvajes rizos naranjas hasta completar una gruesa cola como la que Dorian solía hacerle cuando era pequeña.
Hablar con Lecia es aceptar la presencia de espíritus y vivir rodeada de recuerdos. Reconocerla significa iniciar una peligrosa bajada, un descenso irreversible.
Dorian se da la vuelta y aprieta la cara contra la almohada en el lado de la cama donde dormía Ricky. Cuenta hasta veinte. Después vuelve a contar, esta vez hasta cien. Cuando vuelve a mirar Lecia se ha ido.
Se sienta y enciende la luz. Lo primero que ve son los pájaros sobre la cómoda.
Aún no ha amanecido. Los vientos de Santa Ana sacuden las ventanas. Igual que sucedía en la costa este, el sol invernal permanece escondido casi hasta las siete a pesar de que el cielo no resulta tan frío y amenazante. Encuentra una caja de zapatos en lo alto del ropero, la llena de viejos calcetines y guarda los pájaros en ella.
En la cocina calienta el café del día anterior, después desperdiga trocitos de galletas rancias por el jardín para los pájaros y revisa sus jardineras para asegurarse de que los gatos y las zarigüeyas no han estado destrozando sus verduras. Rellena el comedero para pájaros, que ya tiene comida.