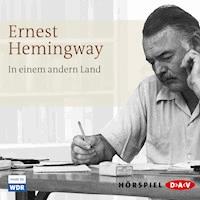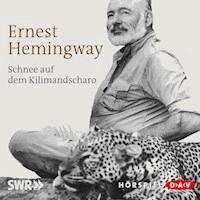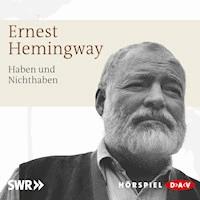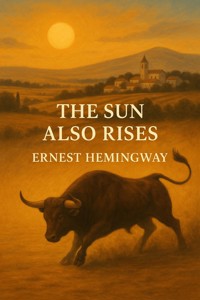1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ernest Hemingway (1899-1961) fue un gran novelista y escritor de cuentos cortos estadounidense, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1954. Fue conocido tanto por la intensa masculinidad de sus escritos como por su vida aventurera ampliamente publicitada. Hemingway fue un hombre consumadamente contradictorio y alcanzó una fama superada por pocos autores estadounidenses del siglo XX. "Fiesta", – The Sun Also Rise – publicada en 1926, és la primera novela de Hemingway y retrata a expatriados estadounidenses y británicos que viajan de París al Festival de San Fermín en Pamplona para presenciar las corridas de toros. Esta novela temprana y duradera del modernismo recibió críticas mixtas al ser publicada. Sin embargo, el biógrafo de Hemingway, Jeffrey Meyers, escribe que ahora es "reconocida como la obra más grande de Hemingway", y la estudiosa de Hemingway, Linda Wagner-Martin, la considera su novela más importante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
㼍
Ernest Hemingway
FIESTA
Primera Edición
Titulo Original
“The Sun Also Rise”
Sumario
PRESENTACIÓN
Sobre el Autor: Ernest Hemingway
Sobre la novela Fiesta
FIESTA
CAPITULO PRIMERO
CAPITULO II
CAPITULO III
CAPITULO IV
CAPITULO V
CAPITULO VI
CAPITULO VII
Libro Segundo
CAPITULO VIII
CAPITULO IX
CAPITULO X
CAPITULO XI
CAPITULO XII
CAPITULO XIII
CAPITULO XIV
CAPITULO XV
CAPITULO XVI
CAPITULO XVII
CAPITULO XVIII
Libro Tercero
CAPITULO XIX
PRESENTACIÓN
Sobre el Autor: Ernest Hemingway
Ernest Hemingway, cuyo nombre completo era Ernest Miller Hemingway, nació el 21 de julio de 1899 en Oak Park, Illinois, EE. UU., y falleció el 2 de julio de 1961 en Ketchum, Idaho. Fue un novelista y cuentista estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1954. Se destacó tanto por la intensa masculinidad de su escritura como por su vida aventurera y ampliamente publicitada. Su estilo de prosa sucinta y lúcida ejerció una poderosa influencia en la ficción estadounidense y británica en el siglo XX.
Hijo mayor de Clarence Edmonds Hemingway, un médico, y Grace Hall Hemingway, Ernest Miller Hemingway nació en un suburbio de Chicago. Fue educado en escuelas públicas y comenzó a escribir en la escuela secundaria, donde fue activo y destacado, pero las partes de su infancia que más importaban eran los veranos pasados con su familia en Walloon Lake en el norte de Michigan. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1917, impaciente por un entorno menos protegido, no ingresó a la universidad, sino que se trasladó a Kansas City, donde trabajó como reportero para el Star. Fue rechazado repetidamente para el servicio militar debido a un problema en un ojo, pero logró ingresar a la Primera Guerra Mundial como conductor de ambulancia de la Cruz Roja estadounidense. El 8 de julio de 1918, con menos de 19 años, resultó herido en el frente austro-italiano en Fossalta di Piave. Decorado por heroísmo y hospitalizado en Milán, se enamoró de una enfermera de la Cruz Roja, Agnes von Kurowsky, quien rechazó casarse con él. Estas fueron experiencias que nunca olvidaría.
Después de recuperarse en casa, Hemingway renovó sus esfuerzos de escritura, trabajó en empleos temporales en Chicago por un tiempo y navegó a Francia como corresponsal extranjero para el Toronto Star. Aconsejado y alentado por otros escritores estadounidenses en París, como F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein y Ezra Pound, comenzó a ver su trabajo no periodístico publicado allí, y en 1925 se publicó su primer libro importante, una colección de cuentos llamada "In Our Time" en Nueva York; originalmente se lanzó en París en 1924.
En 1926, publicó "The Sun Also Rises", una novela con la que logró su primer éxito sólido. Es un libro pesimista pero brillante que trata sobre un grupo de expatriados sin rumbo en Francia y España, miembros de la Generación Perdida de la posguerra, una frase que Hemingway despreció mientras la hacía famosa. Este trabajo también lo introdujo en el centro de atención, algo que anhelaba y al mismo tiempo resentía por el resto de su vida. La parodia de Hemingway de la obra de Sherwood Anderson, "Dark Laughter", llamada "The Torrents of Spring", también se publicó en 1926.
La escritura de libros ocupó a Hemingway durante la mayor parte de los años posteriores a la guerra. Permaneció en París, pero viajó ampliamente para practicar el esquí, la corrida de toros, la pesca y la caza, que para entonces se habían convertido en parte de su vida y que sirvieron de fondo para gran parte de su escritura. Su posición como maestro de la ficción corta se consolidó con "Men Without Women" en 1927 y quedó firmemente establecida con los cuentos en "Winner Take Nothing" en 1933. Entre sus mejores cuentos se encuentran "Los Asesinos", "La Vida Feliz y Corta de Francis Macomber" y "Las Nieves del Kilimanjaro". Al menos en la opinión pública, sin embargo, la novela "Adiós a las armas" (1929) eclipsó tales obras. Retomando su experiencia como joven soldado en Italia, Hemingway desarrolló una novela sombría pero lírica de gran poder, fusionando una historia de amor con una historia de guerra. Mientras servía en el servicio de ambulancias italianas durante la Primera Guerra Mundial, el teniente estadounidense Frederic Henry se enamora de la enfermera inglesa Catherine Barkley, quien lo cuida durante su recuperación después de resultar herido. Ella queda embarazada de él, pero él debe regresar a su puesto. Henry desertó durante la desastrosa retirada de los italianos después de la Batalla de Caporetto, y la pareja reunida huyó de Italia cruzando la frontera hacia Suiza. Allí, sin embargo, Catherine y su bebé mueren durante el parto, y Henry queda desolado por la pérdida del gran amor de su vida.
El amor de Hemingway por España y su pasión por la corrida de toros resultaron en "Muerte en la Tarde" (1932), un estudio erudito de un espectáculo que él veía más como una ceremonia trágica que como un deporte. De manera similar, un safari que hizo en 1933-34 en la región de caza mayor de Tanganica dio como resultado "Verdes Colinas de África" (1935), un relato de la caza mayor. Principalmente por la pesca, compró una casa en Key West, Florida, y adquirió su propio barco de pesca. Una novela menor de 1937 llamada "Tener y no Tener" trata sobre un desesperado del Caribe y se desarrolla en el contexto de la violencia de la clase baja y la decadencia de la clase alta en Key West durante la Gran Depresión.
Para entonces, España estaba en medio de una guerra civil. Aun profundamente unido a ese país, Hemingway hizo cuatro viajes allí, una vez más como corresponsal. Recaudó dinero para los republicanos en su lucha contra los nacionalistas bajo el general Francisco Franco y escribió una obra llamada "La Quinta Columna" (1938), que está ambientada en Madrid sitiada. Al igual que en muchos de sus libros, el protagonista de la obra está basado en el autor. Después de su última visita a la guerra española, compró Finca Vigía ("Lookout Farm"), Una finca modesta en las afueras de La Habana, Cuba, y se dirigió a cubrir otra guerra, la invasión japonesa de China.
La cosecha de la considerable experiencia de Hemingway en España, en tiempos de guerra y paz, fue la novela "Por Quién Doblan las Campanas" (1940), una obra sustancial e impresionante que algunos críticos consideran su mejor novela, en preferencia a "Adiós a las Armas". También fue el libro más exitoso de todos sus libros en términos de ventas. Ambientada durante la Guerra Civil Española, narra la historia de Robert Jordan, un voluntario estadounidense enviado a unirse a una banda guerrillera detrás de las líneas nacionalistas en las Montañas de Guadarrama. La mayor parte de la novela trata de las relaciones de Jordan con las variadas personalidades de la banda, incluida la chica María, de quien se enamora. A través del diálogo, los flashbacks y las historias, Hemingway ofrece perfiles vívidos y reveladores del carácter español y representa sin piedad la crueldad e inhumanidad que la guerra civil despierta. La misión de Jordan es volar un puente estratégico cerca de Segovia para ayudar a un próximo ataque republicano, que él sabe que está condenado al fracaso. En un ambiente de desastre inminente, él destruye el puente pero resulta herido y hace que sus camaradas en retirada lo abandonen, preparando una resistencia de último minuto contra sus perseguidores nacionalistas.
Durante toda su vida, Hemingway se sintió fascinado por la guerra. En "Adiós a las Armas" se centró en su falta de sentido, mientras que en "Por Quién Doblan las Campanas" exploró la camaradería que crea. A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Londres como periodista. Voló varias misiones con la Royal Air Force y cruzó el Canal de la Mancha con las tropas estadounidenses el Día D (6 de junio de 1944). Se unió al 22º Regimiento de la 4ª División de Infantería, donde participó en la liberación de París. Aunque se suponía que era un periodista, impresionó a los soldados profesionales no solo como un hombre valiente en la batalla, sino también como un verdadero experto en asuntos militares, actividades de guerrilla y recopilación de inteligencia.
Después de la guerra en Europa, Hemingway regresó a su casa en Cuba y comenzó a trabajar seriamente nuevamente. También viajó ampliamente y, en un viaje a África, resultó herido en un accidente de avión. Poco después (en 1953), recibió el Premio Pulitzer de Ficción por "El Viejo y el Mar" (1952), una novela corta y heroica sobre un viejo pescador cubano que, después de una larga lucha, atrapa y embarca un gigantesco marlín, solo para que sea devorado por tiburones voraces durante el largo viaje de regreso a casa. Este libro, que desempeñó un papel importante en la obtención del Premio Nobel de Literatura de Hemingway en 1954, fue tan elogiado como su novela anterior, "Más Allá del Río y Entre los Árboles" (1950), la historia de un oficial de ejército profesional que muere mientras está de licencia en Venecia, había sido condenada.
Para 1960, Hemingway había dejado Cuba y se había establecido en Ketchum, Idaho. (Expresó su creencia en lo que llamó la "necesidad histórica" de la Revolución Cubana; su actitud hacia su líder, Fidel Castro, quien asumió el poder en 1959, variaba). Intentó llevar su vida y hacer su trabajo como antes. Por un tiempo tuvo éxito, pero, ansioso y deprimido, fue hospitalizado dos veces en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, donde recibió tratamientos de electroshock. Dos días después de regresar a su casa en Ketchum, se quitó la vida con una escopeta. Hemingway se casó cuatro veces: con Hadley Richardson en 1921 (divorciados en 1927), Pauline Pfeiffer en 1927 (divorciados en 1940), Martha Gellhorn en 1940 (divorciados en 1945) y Mary Welsh en 1946. Tuvo tres hijos: John Hadley Nicanor ("Bumby"), con Hadley, nacido en 1923; Patrick, con Pauline, en 1928; y Gregory, también con Pauline, en 1931.
Hemingway dejó un considerable manuscrito, parte del cual se ha publicado. "París Era una Fiesta", una entretenida memoria de sus años en París (1921-26) antes de ser famoso, se publicó en 1964. "Islas en el Golfo", tres novelas cortas estrechamente relacionadas que surgen directamente de sus recuerdos en tiempos de paz de la isla caribeña de Bimini, de La Habana durante la Segunda Guerra Mundial y de la búsqueda de submarinos alemanes frente a Cuba, apareció en 1970.
Los personajes de Hemingway encarnan claramente sus propios valores y su visión de la vida. El personaje principal de "El Sol También se Levanta", "Adiós a las Armas" y "Por Quién Doblan las Campanas" son jóvenes que, a pesar de su fuerza y autoconfianza, coexisten con una sensibilidad que los deja profundamente marcados por sus experiencias en la guerra. La guerra fue para Hemingway un poderoso símbolo del mundo, que él veía como complejo, lleno de ambigüedades morales y que ofrecía un dolor, herida y destrucción casi inevitables. Para sobrevivir en un mundo así, y tal vez salir victorioso, uno debe comportarse con honor, coraje, resistencia y dignidad, un conjunto de principios conocidos como "el código de Hemingway". Comportarse bien en la solitaria y perdedora batalla de la vida es mostrar "gracia bajo presión" y constituye en sí mismo una especie de victoria, un tema claramente establecido en "El Viejo y el Mar".
El estilo de prosa de Hemingway fue probablemente el más ampliamente imitado de todos en el siglo XX.
Sobre la novela Fiesta
"Fiesta", – The Sun Also Rise – es una novela de 1926 escrita por Ernest Hemingway. É su primera novela y retrata a expatriados estadounidenses y británicos que viajan de París al Festival de San Fermín en Pamplona para presenciar el encierro de toros y las corridas de toros. Esta novela temprana y duradera del modernismo recibió críticas mixtas al ser publicada. Sin embargo, el biógrafo de Hemingway, Jeffrey Meyers, escribe que ahora es "reconocida como la obra más grande de Hemingway", y la estudiosa de Hemingway, Linda Wagner-Martin, la considera su novela más importante. La novela se publicó en los Estados Unidos en octubre de 1926 por Scribner's. Un año después, Jonathan Cape publicó la novela en Londres bajo el título "Fiesta". Permanece disponible.
La novela es una novela de clave: los personajes están basados en personas reales del círculo de Hemingway, y la acción se basa en eventos reales, en particular la vida de Hemingway en París en la década de 1920 y un viaje a España en 1925 para el festival de Pamplona y la pesca en los Pirineos. Hemingway presenta su noción de que la "Generación Perdida", considerada decadente, disoluta e irremediablemente dañada por la Primera Guerra Mundial, en realidad era resiliente y fuerte. Hemingway investiga los temas del amor y la muerte, el poder revitalizante de la naturaleza y el concepto de masculinidad. Su estilo de escritura austero, combinado con su uso restringido de la descripción para transmitir caracterizaciones y acciones, demuestra su "Teoría del Iceberg" de la escritura.
Cuando "Fiesta" se publicó en 1926, fue aclamada como la novela quintessential de la Generación Perdida, de la cual formaba parte Hemingway, de 27 años. Esta fue una de las primeras veces en que el estilo franco y conciso de Hemingway se puso de manifiesto."
FIESTA
Este libro está dedicado a Hadley y a John Hadley Nicanor.
Ninguno de los personajes que aparecen en este libro
corresponde a una persona real.
CAPITULO PRIMERO
Robert Cohn fue campeón de boxeo de los pesos medios en Princeton. No deben pensar que ese título pugilístico me impresiona demasiado, pero significaba mucho para Cohn. A él, en realidad, el boxeo no le importaba en absoluto, pero lo había aprendido penosamente y a fondo para contrarrestar el sentimiento de inferioridad y la timidez que le causó el ser tratado como un judío durante su estancia en Princeton. Le producía cierta satisfacción interna el saber que podía derribar a cualquiera que lo tratara despectivamente, aunque como era muy tímido y de buen carácter jamás se pegó con nadie fuera del gimnasio. Fue el discípulo preferido, la estrella, de Spider Kellly.
Spider Kelly ensenaba a boxear a sus jóvenes caballeros como si fuesen pesos pluma, independientemente de que pesaran cincuenta y cinco kilos u ochenta y cinco. Eso parecía irle muy bien a Cohn, que era muy rápido. Era tan bueno que Spider Kelly le hacía boxear en exceso, y muy pronto su nariz quedó aplastada para siempre. Aquello, que por un lado aumento el desagrado que Cohn siempre había sentido hacia el boxeo, por otra parte, le causó una satisfacción un tanto peculiar y, ciertamente, mejoró el aspecto de su nariz. El último año que estuvo en Princeton leía demasiado y empezó a llevar gafas. Ninguno de sus compañeros de clase se acuerda de él, ni siquiera de que había sido campeón de boxeo del peso medio.
Yo personalmente desconfío de la gente en extremo franca y sencilla, especialmente cuando sus historias tienen lógica, así que siempre sospeché que Robert Cohn jamás había sido campeón de los pesos medios. Tal vez fue un caballo el que le aplastó la nariz, quizá su madre se llevó un susto o vio algo mientras estaba embarazada, o tal vez de niño tropezó con cualquier cosa. Finalmente hice que alguien comprobara el relato hablando con Spider Kelly. Este no sólo recordaba a Cohn, sino que con mucha frecuencia se había venido preguntando qué habría sido de él.
Por parte de padre, Robert Cohn era miembro de una de las familias judías más ricas de Nueva York; por parte de madre, de una de las más antiguas. En la academia militar donde se preparó para Princeton, y donde fue un excelente extremo del equipo de rugby, fiadle le recordó su origen racial. Nadie le hizo sentirse judío, ni distinto en nada a los demás, hasta que llegó a Princeton. Era un buen muchacho, un chico simpático y amable, y muy tímido, lo cual le producía bastante amargura. Se desahogaba boxean-do, y salió de Princeton con la conciencia dolorida y la nariz aplastada. La primera chica que lo trató amablemente logró casarse con él. Estuvo casado cinco años, tuvo tres hijos y perdió la mayor parte de los cincuenta mil dólares que su padre le dejó; el resto de la fortuna pasó a su madre. Todo eso, más una vida doméstica desgraciada con una esposa rica, lo endureció hasta hacerle adquirir un carácter poco atractivo. Cuando estaba ya decidido a abandonar a su esposa fue ésta la que lo dejó para marcharse con un pintor miniaturista. Como durante meses estuvo pensando que debía dejarla, pero no se atrevía a hacerlo porque creía que sería demasiado cruel privaría de su presencia, la marcha de su esposa fue para él un acontecimiento muy beneficioso.
Se arregló el divorcio y Robert se fue a vivir a la Costa. En California se encontró metido en el ambiente literario y, como todavía le quedaba algo de los cincuenta mil dólares, al poco tiempo se vio patrocinando una revista literaria dedicada a las Bellas Artes que comenzó a publicarse en Carmel, California, y termino en Provincetown, Massachusetts. Entonces Cohn, que antes había sido considerado por todos un ángel puro, cuyo nombre aparecía en la página editorial simplemente como miembro del consejo consultivo, se convirtió en el único director de la publicación. Al fin y al cabo, se trataba de su dinero, y se dio cuenta de que le gustaba la autoridad de su cargo. Se sintió muy apenado cuando la revista resultó demasiado costosa y tuvo que dejar de publicaría.
Por aquellos días tenía, además, otras cosas de las que preocuparse. Había caído en manos de una mujer que confiaba en ascender con la revista. Era una mujer enérgica y Cohn no tenía la menor posibilidad de escapar de ella. Estaba seguro de que la amaba. Cuando la dama vio que la revista no prosperaba como ella había esperado, se sintió un tanto disgustada con Cohn y decidió que debía sacar lo que pudiera mientras quedara algo, e insistió en que debían marcharse a Europa, donde la señora en cuestión había sido educada. Estuvieron allí tres años, de los cuales el primero lo pasaron viajando y los otros dos en Paris. Robert Cohn tenía en esa ciudad dos amigos, Braddocks y yo. Braddocks era su amigo en el ámbito literario, y yo en el campo del tenis.
La dama que lo tenía en sus manos, cuyo nombre era Francés, al final del segundo año de estar juntos empezó a darse cuenta de que su aspecto físico empeoraba y cambio su actitud hacia Robert, pasando de una posesión y explotación desconsideradas a la más absoluta determinación de que se casara con ella. En los últimos tiempos la madre de Robert le había concedido una renta de trescientos dólares al mes.
No creo que durante aquellos dos años, Robert Cohn hubiera puesto sus ojos en ninguna otra mujer. Era bastante feliz, salvo que, como muchos otros norteamericanos residentes en Europa, hubiera preferido estar en los Estados Unidos. Había escrito una novela que en realidad no era tan mala como posteriormente la consideraron los críticos, aunque sí bastante pobre de ideas. Leyó muchos libros, jugó al bridge y al tenis, y boxeó en un gimnasio local.
Yo empecé a darme cuenta de la actitud de su compañera hacia él una noche en que acabábamos de cenar los tres juntos. Habíamos comido en L’Avenue y seguidamente nos fuimos al café de Versailles. Tomamos varios fines después del café. Cohn habló de que debíamos ir los dos a algún sitio durante el fin de semana, pues deseaba salir de la ciudad y dar un buen paseo. Le sugerí una escapada a Estrasburgo y un paseo hasta Saint Odile o algún otro lugar de Alsacia.
— Conozco a una chica en Estrasburgo que nos puede ensenar la ciudad — le dije.
Alguien me dio un puntapié por debajo de la mesa. Supuse que había sido un accidente y continué:
— Lleva dos años viviendo allí y sabe todo lo que hay que saber de la ciudad — insistí.
De nuevo me volvieron a dar con el pie por debajo de la mesa, y al alzar la vista vi a Francés, la amiga de Robert, con la barbilla levantada y una expresión de dureza en el rostro.
— ¡Demonio! — corregí — por qué tenemos que ir a Estrasburgo? También podemos ir a Brujas o a las Ardenas.
Cohn pareció aliviado. Nadie volvió a hacerme ninguna señal secreta. Les di las buenas noches y me dispuse a salir. Cohn dijo que quería comprar un periódico y vino conmigo hasta la esquina.
— ¡Por el amor de Dios! Ê Cómo se te ha ocurrido mencionar a esa chica de Estrasburgo? — me dijo — ¿No has visto la cara que ha puesto Francés?
__No, ¿por qué? Si yo conozco a una chica norteamericana que reside en Estrasburgo, ¿qué diantres puede eso tener que ver con Francés?
— No se trata de esa chica en particular, sino de todas las chicas, de cualquiera. Ahora ya no puedo ir, eso es todo.
— No seas tonto.
— No conoces a Francés. Se pone así por todas las mujeres, por cualquiera. ¿No te has dado cuenta de la cara que ha puesto?
— Está bien — concedí — Iremos a Senlis.
— ¡No te enfades, eh...!
— No, no estoy enfadado. Senlis es un buen sitio. Podemos alojamos en el Grand Cerf, dar un paseo por el bosque y volver a casa.
— Me parece acertado.
— Bien, de acuerdo, pues. Hasta mariana en las pistas — terminé.
— ¡Buenas noches, Jake! — se despidió, y emprendió el camino de regreso al café.
— Te has olvidado de comprar el periódico — le recordé.
— ¡Ah, sí! — dio media vuelta y vino conmigo hasta el quiosco de la esquina — No estás disgustado ¿verdad?
Se volvió hacia mí con el periódico en la mano.
— No, ¿por qué habría de estarlo?
— Nos veremos en el tenis — dijo.
Lo contemplé mientras regresaba al café con el periódico en la mano. Yo lo apreciaba y era evidente que Francés le estaba haciendo la vida bastante difícil.
CAPITULO II
Ese invierno, Robert Cohn se trasladó a los Estados Unidos donde su novela fue aceptada por un editor bastante bueno. Su marcha, según oí decir, provoco un terrible escándalo y creo que fue entonces cuando Francés lo perdió porque en Nueva York encontró a muchas mujeres que fueron amables con él. Cuando regresó a Paris había cambiado mucho. Estaba más entusiasmado que nunca con Norteamérica y no era tan simple ni tan amable como antes. Sus editores alabaron mucho su novela y eso se le subió a la cabeza. Después hubo varias mujeres que se empeñaron en ser amables con él y con todo esto su horizonte se amplió. Durante cuatro años su horizonte había estado absolutamente limitado a su esposa. Durante otros tres años, o casi tres años, sólo vio los ojos de Francés. Estoy seguro de que no había estado enamorado en toda su vida.
Se había casado de rebote, como consecuencia de la mala época que pasó en la universidad, y Francés se hizo con él de rebote tras su descubrimiento de que no lo había sido todo para su esposa. Tampoco ahora estaba enamorado, pero se daba cuenta de que tenía cierto atractivo para las mujeres, y de que el hecho de que una mujer quisiera vivir con él y cuidarlo no era simplemente un milagro divino. Esto lo cambio hasta tal punto que ya no resultaba agradable tratarlo. Por otra parte, apostando más de lo que podía permitirse en algunas fuertes partidas de bridge que jugaba con sus conocidos de Nueva York, supo manejar bien las cartas y ganar unos cientos de dólares. Esto lo volvió un tanto presuntuoso sobre su modo de jugar y solía decir que un hombre siempre podía ganarse la vida jugando al bridge en caso de que se viera forzado a ello.
Otra cosa más. Había estado leyendo a W. H. Hudson. Esto puede sonar a ocupación inocente, pero Cohn había leído y releído The Purple Land, que es un libro bastante siniestro, si se lee a una edad avanzada. Relata las imaginarias y esplendidas aventuras amorosas de un perfecto caballero inglés en un interesante país romántico cuyo escenario está muy bien descrito. El que un hombre de treinta y cuatro años lo tome como guía del contenido de la vida es tan peligroso como, para un hombre de esa misma edad, entrar directamente en Wall Street procedente de un convento francés y equipado con una colección completa de los libros más prácticos de Alger. Cohn, según creo, se tomó al pie de la letra todo lo escrito en The Purple Land, como si pensara que se trataba de un informe de R. G. Dun. Ya me entienden: tenía ciertas reservas, pero tomado en conjunto el libro le merecía absoluta cori-fianza. Eso era todo lo que se necesitaba para hacerle entrar en acción. No supe en qué medida, hasta un día en que se presentó en mi despacho.
— ¡Hola, Robert! — le dije — ¿Has venido a saludarme?
— ¿Te gustaría ir a América del Sur, Jake? — me. preguntó.
— No.
— ¿Por qué no?
— No lo sé. Nunca me ha gustado la idea. Es demasiado caro. Además ahora se pueden encontrar en Paris tantos sudamericanos como se quiera.
— Esos no son sudamericanos auténticos.
— A mí me parecen de lo más auténtico.
Tenía que hacer llegar al tren que enlaza con el barco de Inglaterra todas las noticias de la semana y sólo había redactado la mitad de ellas.
— ¿No te has enterado de nada escandaloso? — le pregunté.
— No.
— ¿Ninguno de tus exaltados amigos va a divorciarse?
— No. Escucha, Jake, si corro con todos los gastos, ¿te vendrías a América del Sur conmigo?
— ¿Por qué yo?
— Hablas español, y nos divertiremos más si vamos los dos juntos.
— No — respondí — Me gusta la ciudad y voy a ir a España este verano.
— Toda la vida he soñado con un viaje como ése — dijo Cohn y se sentó — Me haré viejo antes de poder realizarlo.
— No seas estúpido — le dije — Puedes ir a donde quieras. Tienes mucho dinero.
— Lo sé. Pero no me decido.
— ¡Anímate! — le aconsejé — Todos los países se parecen a las películas.
Me daba pena, se tomaba mal las cosas.
— No soporto la idea de pensar que mi vida transcurre tan de prisa que no la estoy viviendo de ver-dad.
— Nadie vive por completo su vida excepto los toreros.
— No me interesan los toreros. Su vida es normal. Lo que quiero es adentrarme en Sudamérica. Podemos hacer un viaje fantástico.
— ¿Nunca has pensado en ir de caza al África oriental británica?
— No, no me apetece.
— Yo iría contigo.
— No, no me interesa.
— Eso es porque no has leído nunca un libro sobre el tema. Lee un libro todo lleno de aventuras amorosas con bellas y lustrosas princesas negras.
— Lo que quiero es irme a Sudamérica.
Como buen judío, era testarudo.
— Bajemos a tomar una copa.
— ¿No estás trabajando?
— No — le respondí.
Descendimos las escaleras hasta el café de la planta baja. Había descubierto que ésa era la mejor manera de librarse de los amigos. Una vez terminada la copa sólo hay que decir: “Bueno, ahora tengo que subir a enviar unos cables”, y todo queda solucionado. En el mundillo periodístico es indispensable hallar salidas airosas como ésa, ya que es una parte muy importante de la ética profesional el no ser visto nunca trabajando. De todos modos bajamos al bar y nos tomamos un whisky con soda. Cohn contemplo las botellas alineadas en las estanterías que colgaban de las paredes.
— Este es un lugar agradable — comentó.
— ¡Y hay una buena cantidad de bebidas! — dijo.
— Escucha, Jake — se echó hacia adelante apoyándose en la barra — ¿No has tenido nunca la impresión de que tu vida está pasando y no estás obteniendo nada de ella?, ¿Te das cuenta de que ya has vivido casi la mitad de todo el tiempo que te concede la vida?
— Si, de vez en cuando.
— ¿Sabes que dentro de unos treinta y cinco años todos estaremos muertos?
— ¿Qué demonios te pasa, Robert? — le corté — ¿Qué demonios te pasa?
— Estoy hablando en serio.
— Eso es algo que no me preocupa en absoluto — dije.
— Debería preocuparte.
— He tenido muchas cosas de que preocuparme y ahora ya he acabado de preocuparme.
— Bien, pero yo lo que quiero es ir a Sudamérica.
— Oye, Robert, da lo mismo ir a un país u otro. Yo lo he intentado ya. Uno no puede escapar de sí mismo yéndose de aquí para allá. Eso es todo.
— Tú nunca has estado en Sudamérica.
— ¡Al diablo Sudamérica! Si te vas allí tal y como estás ahora, nada cambiará. Esta es una buena ciudad. ¿Por qué no comienzas a vivir tu vida en Paris?
— Estoy harto de Paris. Estoy harto del Barrio.
— Aléjate de él. Recorre la ciudad por tu cuenta y mira a ver qué te sucede.
— Nunca me ocurre nada. Me pasé toda una noche andando solo por ahí y no me sucedió nada. Excepto que un gendarme en bicicleta me paró para pedirme la documentación.
— ¿No te pareció bella la ciudad por la noche?
— Paris no me dice nada.
Así estaban las cosas. Me daba pena, pero no podía hacer nada al respecto, porque siempre tropezaba con las dos ideas fijas: su locura por América del Sur y el hecho de que no le gustaba Paris. La primera idea la sacó de un libro, y supongo que la segunda provenía también de algún libro.
— Bien — le dije— tengo que subir a enviar unos cables.
— ¿De veras?
— Sí, tengo que mandar unos cables.
— ¿Te importa si subo y me quedo por ahí en tu despacho?
— No, sube.
Se sentó en la antesala leyendo los periódicos y el Editor and Publisher mientras yo trabajaba con ahínco durante dos horas. Después quité los papeles de calco, firmé, lo puse todo en un gran sobre marrón y llamé a un chico para que lo llevara a la estación de St. Lazare. Me dirigí a la otra habitación y allí estaba Robert Cohn, adormilado en la butaca.
Se había quedado dormido con la cabeza sobre los brazos. No quería despertarlo, pero tenía que cerrar la oficina y marcharme. Le puse una mano en el hombro. El movió la cabeza.
— No puedo — dijo, y apoyó aún con más fuerza la cabeza sobre los brazos — ¡No puedo! ¡Nada podrá forzarme a hacerlo!
— ¡Robert! — lo llamé, y lo sacudí por los hombros. Alzó los ojos para mirarme. Sonrió y me hizo un guiño.
— ¿Acabo de hablar en voz alta?
— Sí, has dicho algo, pero no se entendía.
— ¡Dios mío, qué sueno más terrible!
— ¿Te has quedado dormido con el ruido de la máquina de escribir?
— Supongo que sí. Anoche no pude dormir.
— ¿Qué pasó?
Estuvimos hablando.
Me hice una imagen mental de lo ocurrido. Tenía la asquerosa costumbre de imaginarme, como si las viera, las escenas de dormitorios de mis amigos. Nos dirigimos al café Napolitain para tomar un apéritif y contemplar la multitud que por las tardes solía poblar el bulevar.
CAPITULO III
Hacía una cálida noche de primavera y yo seguí ocupando una mesa en la terraza del Napolitain, después que Robert se hubo marchado; me quedé observando cómo iba oscureciendo y se iban encendiendo las luces eléctricas, contemplando los semáforos con sus señales verdes y rojas, la muchedumbre que paseaba, los coches de caballos con el sonido de los cascos junto al denso tráfico de los taxis y las poules solas o emparejadas en busca de la cena. Advertí a una chica muy guapa que pasaba junto a mi mesa y la seguí con la vista calle arriba hasta que la perdí. Después vi a otra y, seguidamente, a la primera, que regresaba. Paso una vez por delante de mí, capté su mirada, y la joven se acercó y se sentó a mi mesa. El camarero se aproximó.
— ¿Bien, o qué quiere tomar? — le pregunté.
— Pernod.
— Eso no es bueno para las niñas.
— Eso lo será usted. Ditas garçon, un Pernod.
— Y otro para mí.
— ¿Qué pasa? — me preguntó — ¿Va a una fiesta?
— Claro, ¿Usted, no?
— No lo sé. En esta ciudad nunca se sabe.
— ¿No le gusta Paris?
— No.
— ¿Por qué no se va a otra parte?
— No hay otra parte.
— Es usted feliz, ¿verdad?
— ¡Feliz...! ¡Un cuerno!
El Pernod es una verdosa imitación de la absenta. Si se le añade agua adquiere un color lechoso. Sabe a regaliz y al principio anima, pero después su efecto decae con la misma rapidez. Estábamos allí tomándonos uno, pero la joven parecía hosca y malhumorada.
— Bueno — le pregunté — ¿va usted a invitarme a cenar?
Hizo un mohín y me di cuenta de que se esforzaba por no reírse. Con la boca cerrada era verdaderamente bonita. Pagué las copas y salimos a la calle. Le hice señas a un cochero y éste acerco su coche a la acera. Sentados cómodamente en el fiacre, que se movía con lentitud y suavidad, ascendimos por la avenue de l’Opéra, dejando atrás las puertas cerradas de las tiendas y sus escaparates iluminados. La avenida, ancha y resplandeciente, estaba casi desierta. El coche pasó frente al local del Herald de Nueva York con su escaparate lleno de relojes.
— ¿Para qué sirven tantos relojes? — me preguntó.
— Marcan las distintas horas de toda América.
— ¡No me diga!
Dejamos la avenue para tomar la rue des Pyramides, cruzamos el tráfico de la rue de Rivoli y atravesamos un oscuro portalón para entrar en las Tullerías. La muchacha se apretó contra mí y yo le pasé el brazo por los hombros. Alzó la cara para ser besada. Me tocó con la mano y yo se la aparté.
— No hace falta...
— ¡Qué le pasa ¿Está enfermo?
— Si.
— Todo el mundo lo está. Yo también.
Salimos de las Tullerías de nuevo a la luz, cruzamos el Sena y dimos la vuelta en la rue des Saints Pères.
— No debería beber Pernod si está enfermo.
— Usted tampoco.
— Eso no es nada para mí. No importa en una mujer.
— ¿Cómo te llamas?
— Georgette, — ¿Y tú?
— Jacob.
— Un nombre flamenco.
— También norteamericano.
— ¿No eres flamenco?
Con el uso de los nombres de pila habíamos pasado a tuteamos.
— No, soy norteamericano.
— Menos mal. Detesto a los flamencos.
Mientras tanto habíamos llegado al restaurante. Ordené al cochero que se detuviera. Bajamos del coche y a Georgette no pareció gustarle el local.
— No es un restaurante muy bueno que digamos.
— No — respondí — Tal vez prefieras ir al Foyot.
— ¿Por qué no te vas en el mismo taxi?
La había recogido impulsado por una idea vaga y sentimental de que sería agradable comer con alguien. Hacía mucho tiempo de la última vez que había cenado con una poule y se me había olvidado lo tétrico que puede resultar. Entramos en el restaurante, dejamos atrás a madame Lavigne en su mostrador y nos sentamos en un pequeño saloncito. Georgette se animó un poco con la comida.
— No se está mal aquí — dijo — No es un lugar elegante, pero la comida es buena.
— Mejor que la de Lieja.
— Bruselas, si no te importa.
Pedimos otra botella de vino y Georgette me contó un chiste. Sonrió, mostró sus dientes estropeados y brindamos.
— No eres un mal tipo — me dijo — Es una lástima que estés enfermo. Nos llevaríamos bien. — Qué es lo que tienes, si se puede saber?
— Me hirieron en la guerra — respondí.
— ¡Cochina guerra!
Posiblemente hubiéramos continuado con el tema, discutiendo sobre la guerra hasta estar de acuerdo en que se trata realmente de una calamidad para la civilización, y que quizá hubiera sido mejor evitaría. Yo estaba ya bastante aburrido. En aquel momento, desde el otro comedor, alguien gritó:
— ¡Barnes! ¡Jacob Barnes!
— Es un amigo — le expliqué a la joven y fui a verlo.
Allí estaba Braddocks en una gran mesa con un grupo: Cohn, Francés Clyne, la señora Braddocks y algunas personas más que no conocía.
— Vienes al baile, ¿verdad? — me preguntó Braddocks.
— ¿Qué baile?
— Los bailes, ¿no sabes que los hemos resucitado? — intervino la señora Braddocks.
-— Tienes que venir, Jake. Vamos todos — dijo Francés desde el otro extremo de la mesa. Era alta y sonreía.
— Claro que viene — dijo Braddocks — Vamos, ven a tomar el café con nosotros, Barnes.
— De acuerdo.
— Y tráete a tu amiga — añadió su esposa son-riendo. Era canadiense y tenía la graciosa sencillez social de sus compatriotas.
— Gracias, ahora venimos — asentí, y volví al pequeño comedor.
— ¿Quiénes son tus amigos? — me preguntó Georgette.
— Escritores y pintores.
— Abundan mucho en esta orilla del rio.
-— Demasiado.
— Yo también lo creo, pero algunos ganan dinero.
— ¡Claro!
Terminamos la comida y el vino.
— Vamos — le dije a Georgette — tomaremos café con los demás.
Georgette abrió el bolso y se retoco el maquillaje frente a un espejo diminuto, se repasó los labios y se colocó bien el sombrero.
— Ya estoy lista — dijo.
Nos dirigimos al otro salón lleno de gente, y Brad-docks y los demás hombres de su mesa se levantaron.
— Quiero presentarles a mi novia, madeimoselle Georgette Leblanc — dije.
Georgette sonrió con su maravillosa sonrisa y estrechamos las manos de todos.
— ¿Ces usted pariente de Georgette Leblanc, la cantante? — quiso saber la señora Braddocks.
— Connais pas — respondió Georgette.
— Pero tienen ustedes el mismo apellido — insistió cordialmente la señora Braddocks.
— No, en absoluto — dijo Georgette — Mi apellido es Hobin.
— Pero el señor Barnes la ha presentado a usted como madeimoselle Georgette Leblanc. Estoy segura — insistió la señora Braddocks que, en su excitación por hablar francés, era muy posible que no tuviese idea de lo que estaba diciendo.
— Es un tonto — dijo Georgette.
— ¡Oh, era una broma, entonces...! — exclamo la señora Braddocks.
— Sí — le confirmo Georgette — Para reírse.
— ¿Lo has oído, Henry? — la señora Braddocks se dirigió a su esposo desde el otro extremo de la mesa — EI señor Barnes nos ha presentado a su novia como Georgette Leblanc y su verdadero apellido es Hobin.
— Claro, querida. Madeimoselle Hobin, la conozco desde hace mucho tiempo.
— Oh, madeimoselle Hobin — intervino Francés Clyne, hablando francés muy rápidamente y sin dar la impresión de sentirse tan orgullosa y sorprendida de poder hacerlo como la señora Braddocks — ¡Lleva mucho tiempo en Paris? ¡Le gusta? Le debe encantar Paris, ¿verdad?
— ¿Quién es ésa? — dijo Georgette dirigiéndose a mi — ¡Tengo que hablar con ella?
Se volvió a mirar a Francés, sentada, sonriente, las manos juntas, la cabeza en equilibrio sobre su largo cuello, los labios fruncidos como dispuesta a empezar a hablar de nuevo.
— No, la verdad es que no me gusta en absoluto. Paris es caro y sucio.
— ¿De veras? Yo lo encuentro extraordinariamente limpio. Una de las ciudades más limpias de Europa.
— Yo lo encuentro sucio.
— ¡Qué raro! Quizá lleva poco tiempo aquí.
— ¡Más que suficiente!
— Pero hay gente muy simpática. Eso hay que reconocerlo.
Georgette se volvió hacia mí.
— Tienes unos amigos muy simpáticos.
Francés estaba un poco bebida y hubiera querido seguir con la discusión, pero nos sirvieron el café y vino Lavigne con los licores; después nos levantamos para dirigimos al salón de baile de los Braddocks.
El salón de baile era un bal mussette en la rue de la Montagne Sainte Geneviève. Cinco noches a la semana los obreros del barrio del Panthéon bailaban allí. Los lunes por la noche cerraba. Cuando llegamos estaba casi vacío, con la excepción de un agente de policía sentado junto a la puerta, la esposa del propietario, detrás de mostrador de cinc, y el propio dueño. La hija de la casa descendió la escalera y entró en la sala. Había unos bancos largos y mesas a los lados; la pista de baile estaba al fondo.
— Me gustaría que la gente viniera más temprano — comentó Braddocks.
La hija del dueño vino a preguntarnos qué íbamos a tomar. El dueño se sentó en un taburete alto, junto a la pista de baile y comenzó a tocar el acordeón. Llevaba un sonajero con varias campanillas en uno de los tobillos y marcaba el ritmo con él. Todo el mundo bailaba. Hacía calor y salíamos de la pista sudando.
— ¡Dios mío! — comento Georgette — ¡Esto es peor que un sudadero!
— Sí, hace calor.
— ¡Calor..., menudo calor!
— ¡Quítate el sombrero!
— Buena idea.
Alguien sacó a bailar a Georgette y yo me fui al bar. Realmente hacía mucho calor y la música del acordeón resultaba agradable en la tórrida noche. Me tomé una cerveza cerca de la puerta respirando el frescor del viento de la calle. Dos taxis descendían por la empinada calle y se pararon en la puerta del baile. Bajó un grupo de jóvenes, algunos de los cuales llevaban jerseys mientras otros iban en mangas de camisa. A la luz que se escapaba por la puerta pude distinguir sus manos y sus cabellos rizados recién lavados. El agente de policía que estaba junto a la entrada me miró y sonrió. Los muchachos entraron. Cuando quedaron de lleno bajo la luz vi sus manos blancas, sus cabellos rizados y sus rostros blanquecinos, mientras gesticulaban y hablaban. Con ellos venía Brett. Estaba encantadora, y parecía encontrarse muy a gusto en aquella compañía.
Uno de ellos vio a Georgette y dijo:
— Os lo aseguro, aquí tenemos a una auténtica ramera. Voy a bailar con ella, Lett. Fíjate bien.
El chico alto y moreno, que se llamaba Lett, le aconsejó:
— No seas imprudente.
El rubio del pelo rizado respondió:
— No te preocupes, querido.
Y con ellos estaba Brett.
Me puse furioso. De un modo u otro siempre lograban ponerme en ese estado. Sabía que trataban de divertirse y que hay que ser tolerante, pero algo me impulsa a arrojarme sobre uno de ellos, cualquiera de ellos, a hacer cualquier cosa para romper aquel aire de superioridad y afectación. Pero en vez de hacerlo, me fui a la calle y me tomé una cerveza en otro baile semejante que había muy cerca de allí. La cerveza no era buena, así que para quitarme el mal sabor de boca me tomé un coñac que aún era peor. Cuando regresé al baile la pista estaba atestada y Georgette bailaba con el muchacho alto y rubio, que lo hacía a saltos, agitando la cabeza de un lado para otro y mirando al techo. En cuanto cesó la música, otro miembro del grupo le pidió a Georgette que bailara con él. Había caído en sus manos y sabía que no la dejarían hasta que todos hubieran bailado con ella. Eran así.
Volví a la mesa y me senté. Cohn estaba allí. Francés bailaba. La señora Braddocks regresó con alguien a quien presentó como Robert Prentis. Procedía de Nueva York, pasando por Chicago, y era un joven novelista que empezaba a destacar. Tenía una especie de acento inglés. Lo invité a tomar una copa.
— Gracias, pero acabo de tomar una — dijo.
— Tómese otra.
— De acuerdo, gracias.
Hicimos venir a la hija del dueño de la casa y tomamos un fine a Veau cada uno.
— Usted es de Kansas City según me han dicho — quiso saber.
— Sí.
— ¿Se divierte en Paris?
— Sí.
— ¿Que verdad?
Estaba un poco bebido, no de una forma alegre, sino sólo lo necesario para ser impertinente.
— ¡Por el amor de Dios, ya se lo he dicho! ¡Sí, sí! ¿Usted no?
— ¡Oh, es maravilloso ver que puede enfadarse! — dijo — Me gustaría tener esa facultad.
Me levanté y me dirigí hacia la pista de baile. La señora Braddocks me siguió.
— No se enfade con Robert — me pidió — Sigue siendo un niño, ¿sabe?
— No estaba enfadado — respondí — Pensé que iba a vomitar, eso es todo.
— Su novia está teniendo un gran éxito.
La señora Braddocks miró hacia la pista donde Georgette estaba bailando en los brazos del mucha-cho alto y moreno llamado Lett.
— ¿Verdad que sí?
— Desde luego.
Cohn se acercó a nosotros.
— Ven, Jake, vamos a tomar una copa — dijo. Nos dirigimos al bar — ¿Qué es lo que te pasa? Pareces enormemente preocupado por algo.
— No es nada en particular. Todo este espectáculo me pone maio.
Brett llegó a la barra.
— Hola, chicos.
— Hola, Brett — le respondí — ¿Cómo es que no estás trompa?
— No me emborracharé nunca más. — No hay coñac para los amigos?
Estaba de pie, con el vaso en la mano y vi cómo la miraba Robert Cohn. Tenía el mismo aspecto que debía tener su compatriota cuando vio la Tierra Prometida, aunque Cohn, desde luego, era mucho más joven. Sin embargo, tenía la misma mirada de ansiosa y fundada esperanza.
Brett era preciosa, llevaba un jersey ancho, una falda de tweed y el cabello peinado hacia atrás como un muchacho. Estaba hecha a base de curvas, como el casco de un yate de carreras, y el jersey de lana no disimulaba ninguna de ellas.
— Vienes con una buena pandilla, Brett — le dije.
— Son fantásticos, “verdad? Y tú, querido, — dónde la pescaste?”
— En el Napolitain.
— Has pasado una buena noche?
— Sí, inigualable.
Brett se echó a reír.
— Has hecho mal, Jake. Es un insulto a todas nosotras. Mira a Francés y a Jo.
Esto en beneficio de Cohn.
— Es una competidora comercial — dijo Brett, volviendo a reír.
— Estás maravillosamente sobria — observé.
— Sí, ¿verdad? Cuando uno va con una pandilla como la mía, se puede beber con tranquilidad.
La música comenzó a sonar de nuevo y Robert Cohn le preguntó:
— ¿Quiere bailar conmigo, lady Brett?
Brett le dirigió una sonrisa.
— Le he prometido este baile a Jacob — río — Tienes un nombre verdaderamente bíblico, Jake.
— Y el siguiente? — insistió Cohn.
— Nos marchamos — respondió Brett — Tenemos que ir a Montmartre.
Mientras bailábamos miré por encima del hombro de Brett y vi a Cohn de pie junto a la barra y sin apartar la vista de ella.
— Has hecho una nueva conquista — le dije.
— No me hables. Pobre muchacho. No me había dado cuenta hasta este mismo momento.
— Bien — continué — supongo que te gustará añadir uno más a la lista.
— No hables como un estúpido.
— Tú lo haces.
— ¿Y qué?
— Nada — respondí.
Bailábamos al son de la música del acordeón a la que se había sumado un banjo. Hacia calor y yo estaba contento. Pasamos junto a Georgette que bailaba con otro de los jóvenes.
— ¿Cómo se te ha ocurrido traerla aquí?
— No lo sé. Simplemente la he traído.
— Te estás volviendo de lo más romántico.
— No, aburrido.
— ¿Ahora?
— No, ahora no.
— Vámonos de aquí. Cuidarán bien de ella.
— ¿Quieres que nos vayamos?
— No lo diría si no.
Dejamos la pista y cogí el abrigo, que había dejado colgado en una percha de la pared, y me lo puse. Brett estaba junto a la barra y Cohn hablaba con ella. Me detuve un momento en la caja y pedí un sobre. La patrona encontró uno. Saqué un billete de cincuenta francos, lo metí en el sobre, lo pegué y se lo entregué a la dueña del local.
¿Si la chica que ha venido conmigo pregunta por mí, tendría la bondad de entregarle esto? — Pero añadí en seguida — Si se va con alguno de esos caballeros me lo guarda, ¿eh?
— C'est entendu, monsieur — dijo la dueña — ¿Se marchan ya? — Tan pronto?
— Sí.
Nos dirigimos a la puerta. Cohn seguía hablando con Brett. Se despidió de él y se cogió a mi brazo.
— ¡Buenas noches, Cohn! — me despedí.
Fuera, en la calle, buscamos un taxi.
— Vas a perder los cincuenta francos — me dijo Brett.
— Sí, claro.
— No hay taxis.
— Podemos ir andando hasta el Panteón y tomar uno allí.
— Vamos a tomar una copa al bar más próximo y que nos llamen uno.
— Eres incapaz de cruzar una calle a pie.
— Así es, si puedo evitarlo.
Entramos en el primer bar que encontramos y envié al camarero a que nos buscara un taxi.
— Bien — le dije — ya estamos lejos de todos ellos.
Estábamos de pie junto al alto mostrador de cinc del bar, sin hablar, mirándonos el uno al otro. Llegó el camarero y nos dijo que el taxi esperaba fuera. Brett me apretó la mano. Le di al camarero un franco y salimos.
— ¿Adónde le digo que nos llevé? — le pregunté.
— Dile que nos dé una vuelta por cualquier sitio.
Le pedí al taxista que nos llevara al Pare Montsouris, entré y cerré la portezuela con fuerza. Brett se había acomodado en el otro rincón del asiento con los ojos cerrados. Me senté a su lado. El automóvil se puso en marcha con un violento tirón.
— ¡Oh, cariño, estoy tan deprimida...! — me dijo Brett.