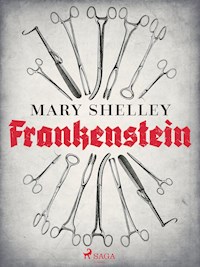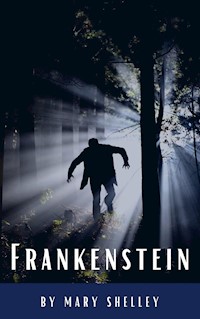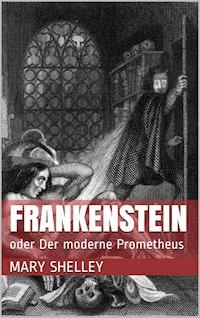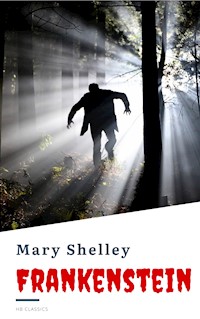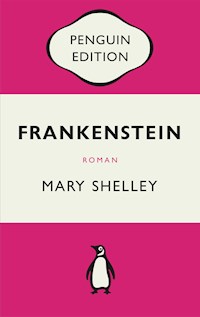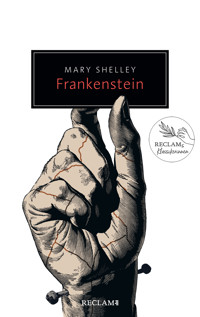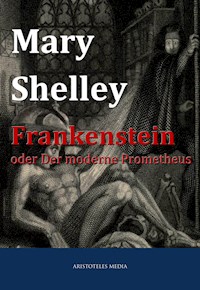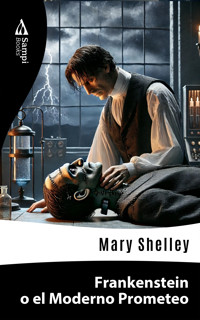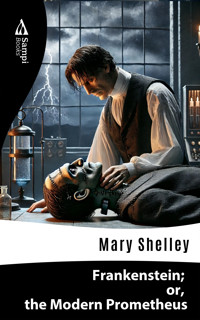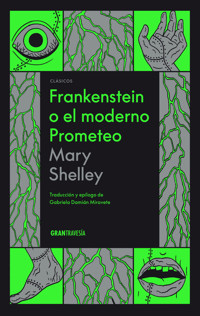
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Clásicos juveniles
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
«Si no puedo inspirar amor, desencadenaré el miedo». Robert Walton es un escritor fracasado que se propone explorar el Polo Norte con la esperanza de expandir el conocimiento científico. Durante el viaje, la tripulación rescata a un hombre casi congelado llamado Victor Frankenstein. Frankenstein ve en Walton la misma obsesión que lo ha destruido a él y le cuenta su historia, la de un joven estudiante de ciencias que crea un hombre artificial a partir de fragmentos de cadáveres. Esta escalofriante narración gótica que comenzó cuando Mary Shelley tenía sólo dieciocho años de edad, ha pasado a ser la obra de terror más famosa del mundo y sigue siendo una exploración devastadora de los límites de la ambición humana. «Frankenstein se convirtió en mi biblia porque lo que escribió Mary Shelley fue la quintaesencia de la sensación de aislamiento que tienes cuando eres joven. Es el libro adolescente por excelencia». Guillermo del Toro
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A William Godwin, autor de Justicia Política, Caleb Williams, y otros, la autora le dedica respetuosamente estos volúmenes.
¿Acaso te pedí, Hacedor, que de mi arcillame hicieras humano? ¿Acaso te solicitéque desde la oscuridad me elevaras?
JOHN MILTON, El Paraíso perdido*
*Did I request thee, Maker, from my clay / To mould me a man? Did I solicit thee / From darkness to promote me? Paradise Lost, de John Milton, fue una importante influencia para el grupo reunido aquella noche de la imaginación en Villa Diodati (lugar que, se dice, Milton también visitó). Pero lo fue especialmente para Mary y su criatura, pues ella recibió el libro como un regalo de su esposo Percy el 6 de junio de 1815 (según The British Library). (N. de la T.)
INTRODUCCIÓN DE LA AUTORAA LA EDICIÓN DE 1831
Al seleccionar Frankenstein para una de sus series, los editores de Standard Novels expresaron el deseo de que les proporcionara algún recuento de los orígenes de la historia. Y yo soy la más interesada en hacerlo, porque de esta manera puedo responder de forma general a una pregunta que todavía me hace la gente con mucha frecuencia: ¿cómo fue posible que yo, entonces una muchachita, pudiera concebir y desarrollar tan a gusto una idea tan espantosa? Es verdad que siento aversión a ponerme por delante en la letra impresa, pero como esta explicación sólo aparecerá como apéndice a una obra anterior, y como se limitará a cuestiones que tienen relación con mi oficio de escritora, apenas puedo acusarme de ser indiscreta.
No es raro que, como hija de dos personas distinguidas con la celebridad literaria, tuviera la idea de escribir desde una edad muy temprana. Cuando era niña solía garabatear, y mi pasatiempo favorito durante las horas que se me concedían para el recreo era “escribir cuentos”. Con todo, yo tenía un placer más profundo que ése: consistía en formar castillos en el aire, regodearme en el hecho de soñar despierta, seguir la corriente de mis pensamientos para formar tramas que fueran una sucesión de incidentes imaginarios. Mis sueños eran, a la vez, más fantásticos y agradables que mis escritos. En estos últimos era yo una minuciosa imitadora de lo que otros hacían, en lugar de poner por escrito las sugerencias de mi propia imaginación. Lo que yo escribía estaba pensado para ser leído, al menos, por otra lectora, mi compañera y amiga de la infancia; pero mis sueños eran sólo míos; no se los contaba a nadie: eran mi refugio cuando me sentía mal y el placer que más atesoraba cuando me sentía libre.
Cuando era niña, viví sobre todo en el campo y pasé un tiempo considerable en Escocia. Ocasionalmente visité otros lugares pintorescos, pero mi residencia habitual estaba en las desiertas y lúgubres riberas del norte del Tay, cerca de Dundee. Digo desiertas y lúgubres ahora que escribo, en retrospectiva, pero entonces no me lo parecían. Era el refugio de la libertad y el agradable territorio en el que, pasando inadvertida, podía convivir con las criaturas de mi imaginación. Ya escribía en ese entonces, pero con un estilo lleno de tópicos. Fue bajo los árboles del terreno al que pertenecía nuestra casa, o en las sombrías laderas de las montañas peladas que había en las cercanías, donde nacieron y crecieron mis verdaderas creaciones, los altos vuelos de mis fantasías. No me hice a mí misma heroína de mis relatos. Mi propia vida me parecía demasiado ordinaria. No podía imaginar que las tragedias románticas o los sucesos maravillosos pudieran ocurrirme a mí, pero no era prisionera de mi propia identidad y podía poblar las horas con creaciones mucho más interesantes para mí a esa edad que mis propias vivencias.
Después mi vida se hizo más compleja y la realidad ocupó el lugar de la ficción. En todo caso, mi esposo estuvo muy interesado desde un principio en que yo probara ser digna de mis padres y escribiera mi nombre en la página de la fama. Siempre me incentivaba a adquirir cierta reputación literaria, algo que a mí también me importaba en ese momento, aunque después me fuera indiferente. En ese entonces él quería que yo escribiera, no tanto con la idea de que produjera algo digno de atención, sino como para que él pudiera juzgar en qué medida yo albergaba la promesa de un talento que pudiera entregar mejores cosas más adelante. Aun así, no hice nada. Viajar y cuidar a la familia ocupó todo mi tiempo, y el estudio, llevado a cabo a través de la lectura o retando mis propias ideas al conversar con Percy, cuya mente era más culta que la mía, fue toda la actividad literaria a la que pude comprometerme.
En el verano de 1816 visitamos Suiza, y nos hicimos vecinos de Lord Byron. Al principio pasábamos nuestras horas de ocio en el lago, o paseando por sus orillas, y Byron, que estaba escribiendo el tercer canto de Childe Harold, era el único de nosotros que ponía sus ideas sobre el papel. Conforme nos las iba compartiendo, ataviadas con toda la luminosidad y armonía de la poesía, parecían dar testimonio de la divinidad de las glorias del cielo y de la tierra, cuya influencia disfrutábamos junto a él.
Pero resultó ser un verano húmedo y hostil, y con frecuencia la lluvia incesante nos confinó días enteros dentro de la casa. Y fueron a parar a nuestras manos algunos volúmenes con historias de fantasmas, traducidos del alemán al francés, como la “Historia del amante inconstante”, quien, mientras pensaba abrazar a la muchacha a la que había prometido su amor, se encontró en los brazos del pálido espectro de aquélla a la que abandonó. Incluía también el cuento del pecador, fundador de una estirpe cuyo destino miserable era dar el beso de la muerte a todos los hijos de su linaje justo al alcanzar la flor de la edad. Su forma sombría y gigantesca, vestida como el fantasma de Hamlet, con armadura, pero con la celada del yelmo levantada, se aparecía a medianoche, iluminada por los intermitentes rayos de la luna, avanzando lentamente a lo largo de la tenebrosa avenida. La figura se perdía entre las sombras de los muros del castillo, pero enseguida se escuchaba cerrar un portón, resonaban los pasos de alguien, se abría la puerta de la recámara y la figura avanzaba hasta el lecho donde, lozanos, dormían los muchachos, acunados por el saludable sueño. Una pena eterna se dibujaba en el rostro del fantasma conforme se inclinaba a besar la frente de los jóvenes, quienes desde ese momento se marchitaban como flores arrancadas de sus tallos. No he vuelto a ver esas historias desde entonces, pero sus incidentes están tan frescos en mi memoria como si los hubiera leído ayer.
“Escribamos cada quien una historia de fantasmas”, dijo Lord Byron, y su propuesta fue aceptada. Éramos cuatro. El noble autor comenzó un cuento, un fragmento que imprimió al final de su poema Mazeppa. Shelley, más apto para encarnar ideas y sentimientos con una imaginería brillante y con la música de los melodiosos versos que adornan nuestro lenguaje, más hábil para la poesía que para inventar la maquinaria de una historia, comenzó un poema basado en experiencias tempranas de su vida. El pobre Polidori tuvo una terrible idea acerca de una dama con cabeza de calavera que era castigada por espiar a través de una cerradura (olvidé qué era lo que veía), algo muy perturbador e incorrecto, por supuesto; pero cuando fue disminuida a peores condiciones que las del renombrado Tom de Coventry, no supo qué hacer con ella y fue obligada a despacharla en la tumba de los Capuletos, el único lugar adecuado para ella. También los ilustres poetas, molestos por su prosa aplanada, rápidamente abandonaron la aburrida tarea.
Yo me dediqué a pensar en una historia que estuviera a la altura de aquéllas que nos habían entusiasmado para llevar a cabo el reto. Que les hablara a los misteriosos temores de nuestra naturaleza y que despertara estremecimientos de horror, que hiciera, a quien la leyera, tener miedo de mirar a su alrededor, que helara la sangre y acelerara los latidos de su corazón. Si no conseguía eso, mi historia de fantasmas no merecería tal nombre. Pensé y medité mucho… en vano. Sentía esa silenciosa incapacidad de inventar, que es la mayor desgracia de la autoría, cuando la espesa Nada es la respuesta a nuestras ansiosas invocaciones. “¿Has pensando en alguna historia?”, me preguntaban cada mañana, y cada mañana me veía obligada a responder con una negativa mortificante.
Cada cosa debe tener un principio, como diría Sancho, y ese principio debe estar relacionado con algo ocurrido con anterioridad. Los hindúes dieron al mundo un elefante que lo sostuviera, pero hicieron que el elefante estuviera de pie sobre una tortuga. Debemos admitir con humildad que la invención no consiste en crear de la nada, sino a partir del caos; en primer lugar, debemos contar con los materiales, pues la invención puede dar forma a sustancias oscuras e informes, pero no puede hacer que exista la materia en sí misma. En todas las cuestiones de descubrimiento e invención, incluso aquellas que le pertenecen a la imaginación, se nos recuerda continuamente la historia de Colón y su huevo. La invención consiste en la capacidad de aprovechar los alcances de un tema y en poder modelar y configurar las ideas que nos sugiere.
Muchas y muy largas fueron las conversaciones entre Lord Byron y Shelley, a las que yo asistía como una devota, pero casi silenciosa escucha. Durante una de ellas se habló de varias doctrinas filosóficas, entre otras, las del principio de la vida, y si había alguna probabilidad de que un día fuera descubierto y comunicado. Hablaron de los experimentos del doctor Darwin (hablo no de lo que el doctor hizo realmente, o de lo que dijo que hizo, sino de lo que en aquel entonces se decía que había hecho), quien preservó una pieza de vermicelli* en un frasco de cristal, hasta que por medio de un extraordinario proceso empezó a moverse de forma autónoma. Sin embargo, no se le había infundido la vida. Tal vez un cadáver podría ser reanimado; el galvanismo había dado pruebas de algo semejante: quizá las partes que componen a una criatura podrían ser manufacturadas, ensambladas e infundidas con el calor de la vida.
Anocheció mientras conversábamos, e incluso habíamos dejado atrás la hora de las brujas antes de que nos fuéramos a descansar. Cuando puse la cabeza en la almohada, no me quedé dormida, y tampoco podría decir que estuviera despierta. Mi imaginación, desatada, se apoderó de mí y me guio sin que se lo pidiera, obsequiándome las sucesivas imágenes que surgieron en mi mente con una viveza que iba mucho más allá de los límites del ensueño. Vi, con los ojos cerrados, pero con una aguda mirada mental, al pálido estudiante de artes profanas arrodillado junto a la cosa que había creado. Vi, acostado, el horrible fantasma de un hombre que luego, por medio del funcionamiento de algún poderoso motor, mostraba signos de vida, y se agitaba con movimientos inquietos, como si viviera a medias. Debía ser espantoso, pues infinitamente espantoso debe ser el efecto de cualquier intento humano dedicado a imitar el estupendo mecanismo de Quien creó el mundo. Su éxito aterrorizaría al artífice, que huiría de su horrible invención, conmocionado. Tendría la esperanza de que, abandonada a su suerte, la tenue chispa de la vida que le hubiera infundido se apagaría, que esta cosa, sujeta a una animación tan imperfecta, se degradaría hasta ser materia muerta; y así dormiría con la creencia de que el silencio de la tumba extinguiría para siempre la transitoria existencia del repulsivo cadáver que él mismo había considerado una cuna de la vida. Duerme, pero algo lo despierta. Abre los ojos y mira aquella cosa de pie junto a su cama, abriendo las cortinas, mirándolo en respuesta con sus ojos acuosos, amarillentos, inquisitivos.
Abrí los míos, aterrorizada. La idea poseyó mi mente de tal manera que un escalofrío de miedo me recorrió el cuerpo, y deseé intercambiar las fantasmales visiones de mi imaginación por la realidad que me envolvía. Aún puedo verlas: la mismísima habitación, el parqué oscuro, los postigos cerrados, con la luz de la luna esforzándose por filtrarse a través de ellos, y la sensación de que el lago cristalino y los altos y blancos Alpes estaban más allá. No pude deshacerme tan fácilmente de mi horrible espectro, aún me acechaba. Debía tratar de pensar en otra cosa. Recurrí a mi cuento de fantasmas, ¡mi aburrida, desafortunada historia de fantasmas! ¡Ay! ¡Si al menos pudiera tramar alguna que asustara a quien la leyera de la misma manera en que yo me había asustado aquella noche!
Ligera y alegre como la luz fue la idea que se abrió paso en mi mente. “¡La encontré! Lo que me aterrorizó a mí aterrorizará a otras personas; y sólo necesito describir al espectro que ha estado rondando mi almohada esta noche”. A la mañana siguiente, anuncié que ya había pensado en una historia. Empecé ese mismo día con las palabras “Fue en una sombría noche de noviembre”, limitándome a transcribir los macabros terrores de mi ensoñación.
Al principio no pensé sino en unas cuantas páginas, un cuento breve; pero Shelley me apremió para que desarrollara la idea de forma más extensa. Ciertamente, no le debo a mi esposo la sugerencia de ningún episodio, ni siquiera de ninguna sucesión de sensaciones; sin embargo, de no haber sido porque él me alentó, esta historia no habría tomado la forma en que fue presentada al mundo. De esta declaración debo excluir el prefacio, que fue enteramente escrito por él.
Y ahora, una vez más, ofrezco a mi monstruosa progenie para que siga adelante y prospere. Le tengo cariño porque fue el fruto de días felices, cuando la muerte y el dolor no eran más que palabras que no hallaban eco verdadero en mi corazón. Sus páginas hablan de muchos paseos, excursiones y conversaciones de cuando no estaba sola, y mi compañero, a quien ya no veré más en este mundo, era alguien. Pero esto se queda para mí; quienes me leen no tienen nada que hacer con estos recuerdos.
Añadiré sólo una cosa más respecto a los cambios que he realizado. Son, principalmente, de estilo. No he modificado ninguna parte de la historia ni introducido nuevas ideas o circunstancias. He enmendado el lenguaje donde me parecía tan escueto que interfería con el interés de la narrativa, y esas enmiendas ocurren casi exclusivamente en los primeros capítulos. En general, se limitan a partes adyacentes de la historia, por lo que su núcleo y sustancia permanecen intactos.
M.W S.
Londres, 15 de octubre de 1831
* En realidad, Mary no quería referirse a los fideos italianos, sino al vorticella, un microorganismo presente en el agua de lluvia que, según Erasmus Darwin, padre de Charles Darwin, podría revivir si se le reincorporase a un medio acuoso después de permanecer en un medio seco. (N. de la T.)
PREFACIO*
Los sucesos en los que está basada esta ficción no son del todo imposibles, según lo consideran el doctor Darwin y algunos fisiólogos de Alemania. No debe suponerse que concedo ni el más remoto grado de credibilidad a semejantes fantasías; sin embargo, al asumirlas como la premisa de un trabajo de la imaginación, no considero que yo haya, simplemente, tejido una serie de terrores sobrenaturales. El hecho del cual depende el interés de esta historia está exento de las deficiencias de un mero cuento de fantasmas y encantamientos. Su atractivo reside en la novedad de las situaciones que desarrolla y, aunque sean imposibles como hecho físico, proporcionan un punto de vista desde la imaginación para delinear las pasiones humanas de manera más comprensiva y convincente que cualquier otro relato que cuente los hechos reales de forma ordinaria.
Me he propuesto, entonces, preservar la veracidad de los principios elementales de la naturaleza humana, a la vez que no he tenido escrúpulos en innovar acerca de sus combinaciones. La Ilíada, el poema trágico de Grecia; Shakespeare, en La tempestad y Sueño de una noche de verano, y muy especialmente Milton, en El Paraíso perdido, se ajustan a esta norma; y el novelista más humilde, que busca dar o recibir entretenimiento a través de su trabajo, puede, sin pecar de atrevimiento, aplicar a la ficción en prosa esa licencia, o más bien, esa norma. Su adopción en numerosas y exquisitas combinaciones de sentimientos humanos han producido las formas más elevadas de la poesía.
Las circunstancias en las que se apoya esta historia fueron sugeridas en una conversación casual. Comenzó, en parte, siendo una fuente de diversión, y en parte también como un expediente para ejercitar recursos inexplorados de la mente. Otros motivos se fueron añadiendo conforme la obra avanzaba. No soy, de ningún modo, indiferente a la manera en que afectarán a quienes lean esta historia las inclinaciones morales que se dan en los sentimientos de los personajes. Sin embargo, mi principal interés es evitar los debilitantes efectos de las novelas actuales, y mostrar la afabilidad de los afectos familiares y la excelencia de la virtud universal. Las opiniones que naturalmente surgen del carácter y la situación del héroe no deben ser entendidas, de ninguna manera, como mías, ni tampoco debe inferirse de las páginas siguientes ningún prejuicio contra cualquier doctrina filosófica.
Es también objeto de mi interés que esta historia comenzara en la majestuosa región en la que se desarrollan los acontecimientos principales, y en donde disfruté de una compañía que siempre echaré de menos. Pasé el verano de 1816 en los alrededores de Ginebra. Fue una estación fría y lluviosa, y por las tardes nos reuníamos en torno al cálido fuego de leña; ocasionalmente nos entreteníamos contándonos cuentos alemanes de fantasmas que habían llegado hasta nuestras manos. Estos cuentos estimularon nuestro deseo juguetón de imitarlos. Dos amigos más (un relato nacido de la pluma de cualquiera de ellos sería, por mucho, más aceptable que cualquier cosa que yo tuviera la esperanza de escribir algún día) y yo acordamos escribir un relato basado en algún suceso sobrenatural.
El clima, sin embargo, se tornó apacible de forma repentina; y mis dos amigos me abandonaron para hacer un viaje a través de los Alpes, y olvidaron, ante las magníficas escenas que se les presentaban, toda memoria de sus visiones fantasmales. El siguiente relato es el único que fue terminado.
Marlow, septiembre de 1817
* Publicado sin firma, pero escrito por Percy Bysshe Shelley, 1818. (N. de la T.)
CARTA 1
Para la Sra. Saville, Inglaterra
San Petersburgo, 11 de diciembre de 17**
Te alegrará saber que no ha ocurrido ningún desastre desde el inicio de este proyecto, del que siempre tuviste malos presentimientos. Llegué ayer; y mi primer deber es tranquilizar a mi hermana querida, asegurarle que estoy muy bien, cada vez más confiado en el éxito de esta misión.
Estoy ya muy al norte de Londres; y conforme camino por las calles de Petersburgo, siento una brisa boreal en las mejillas que alerta mis sentidos y me llena de dicha. ¿Conoces esa sensación? Esta brisa, que proviene de las regiones hacia las que me dirijo, es una muestra de esos climas helados. Inspirado por esta promesa del viento, mis ensueños se vuelven más vívidos y fervientes. Por más que intento convencerme de que el polo es la casa del hielo y la desolación, para mi imaginación es el reino de la belleza y el deleite. Ahí, Margaret, el sol siempre se ve, su brillante disco apenas se asoma a la orilla del horizonte, dándole un resplandor perpetuo. Ahí —con tu permiso, hermana, confiaré en los navegantes que me precedieron—, ahí no hay nieve ni escarcha y podríamos ser transportados a una tierra que supera en maravillas y belleza a cualquier lugar del mundo conocido hasta ahora. Tal vez sus paisajes y cualidades sean incomparables, como ocurre con los fenómenos de los cuerpos celestes en estas soledades aún no descubiertas. ¿Qué no podremos esperar de un territorio en el que siempre hay luz? Ahí descubriré el poder maravilloso que atrae a la aguja de la brújula, y podré comprobar mil observaciones celestes cuyas aparentes excentricidades sólo necesitaban este viaje para adquirir coherencia de ahora en adelante. Saciaré mi ardorosa curiosidad al ver una parte del mundo nunca antes visitada, cuando pise una tierra que nunca ha sido tocada por el ser humano. Éstos son mis motivos y son suficientes para vencer cualquier miedo al peligro o a la muerte, y para emprender este arduo viaje con la alegría que siente un niño al embarcarse en un botecito, con los amigos con quienes sale a jugar, en una aventura para descubrir el río de su pueblo. Pero, suponiendo que todas estas conjeturas sean falsas, tienes que reconocer el beneficio inestimable que le brindaré a toda la humanidad, incluida la última generación, al descubrir una ruta cerca del polo que permita un mejor acceso a esas regiones, que hoy requieren meses de viaje; o al descubrir el secreto del imán que, si acaso es posible, puede darse sólo a través de una expedición como la mía.
Estas reflexiones han dispersado la inquietud con que empecé a escribir esta carta, y siento que mi corazón se enciende con un entusiasmo que me eleva hasta el cielo, pues nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito firme: un punto en donde el alma pueda fijar la mirada del intelecto. Éste ha sido mi sueño más querido desde hace mucho tiempo. He leído con fervor los informes de los diversos viajes que se han hecho con la idea de llegar al océano Pacífico Norte desde los mares que rodean el polo. Quizá recuerdes que la biblioteca del buen tío Thomas estaba compuesta por todos esos viajes de descubrimiento. Mi educación fue descuidada, pero siempre sentí pasión por la lectura. Esos volúmenes fueron materia de mi estudio día y noche, y mi familiaridad con ellos incrementó el rencor que sentí cuando, de niño, supe que la última voluntad de nuestro padre hizo que mi tío me prohibiera ser marino y abrazar la vida en altamar.
Las visiones se desvanecieron cuando por vez primera leí con detenimiento a esos poetas cuya expresión tan efusiva fascinó mi alma y la hizo volar. También me convertí en poeta, y por un año viví en un paraíso de mi propia creación; imaginé que también obtendría un nicho en el templo en el que los nombres de Homero y Shakespeare están consagrados. Tú ya sabes de qué manera fracasé y cuánto me dolió esa desilusión. Pero justo en ese momento heredé la fortuna de mi primo, y mis pensamientos volvieron a tomar la dirección que tenían antes.
Han pasado seis años desde que decidí hacer esto. Incluso ahora puedo recordar la hora en la que empecé a dedicarme a esta misión tan grande. Comencé por hacer que mi cuerpo se habituara a la adversidad. Acompañé a los cazadores de ballenas en varias expediciones al Mar del Norte; pasé frío, hambre, sed y sueño voluntariamente, con frecuencia trabajé más duro que los marineros durante el día y, por las noches, me dediqué al estudio de las matemáticas, la teoría de la medicina y esas ramas de la ciencia física de las que un aventurero naval podría sacar el mayor provecho. De hecho, en dos ocasiones me enrolé como suboficial en un ballenero de Groenlandia y lo hice bastante bien. Tengo que reconocer que me sentí muy orgulloso cuando mi capitán me ofreció ser el segundo de a bordo de la nave y me pidió que me quedara, pues consideraba valiosos mis servicios.
Y ahora, querida Margaret, ¿no merezco yo alcanzar una gran meta? Puede que mi vida haya transcurrido entre la comodidad y los lujos, pero he preferido la gloria a cada tentación que la riqueza haya puesto en mi camino. ¡Ay, ojalá alguna voz alentadora me dijera que sí! Mi valor y decisión son firmes, pero mis esperanzas fluctúan y mi ánimo disminuye con frecuencia. Estoy por emprender un viaje largo y difícil, cuyas emergencias requerirán toda mi fortaleza: estoy obligado no sólo a levantar el ánimo a otros, sino a sostener el mío cuando el suyo fluctúe.
Ésta es la temporada más favorable para viajar por Rusia. Sus habitantes casi vuelan sobre la nieve en sus trineos, y en mi opinión, esa forma de desplazarse es mucho más agradable que la de las diligencias inglesas. El frío no es excesivo si te envuelves con pieles; vestimenta que yo ya adopté, pues hay una gran diferencia entre caminar por cubierta y permanecer sentado e inmóvil por horas, corriendo el riesgo de que la sangre se te congele en las venas. No tengo ninguna intención de perder la vida en el recorrido entre San Petersburgo y Arcángel.
Me iré de esa ciudad en unos quince días o tres semanas; y mi intención es alquilar un barco ahí, algo que fácilmente se puede hacer pagándole un seguro al dueño y enrolando tantos marineros como sean necesarios que yo considere estén adaptados a la caza de ballenas. No pretendo navegar hasta el mes de junio; y ¿cuándo volveré? Ay, querida hermana, ¿cómo responder a esa pregunta? Si tengo éxito, muchos, muchos meses, quizás años, pasarán antes de que tú y yo nos encontremos. Si fracaso, te volveré a ver muy pronto, o nunca.
Adiós, mi querida, excelente Margaret. Que te lluevan bendiciones del cielo y que a mí me proteja, para que pueda demostrarte mi gratitud por todo tu cariño y amabilidad, ahora y siempre.
Tu hermano, que te quiere,
R. Walton.
CARTA 2
Para la Sra. Saville, Inglaterra
Arcángel, 28 de marzo, 17**
¡Qué lento es el paso del tiempo aquí, atrapado entre el hielo y la nieve! Aunque he dado un paso más para llevar a cabo la misión. Alquilé un barco, y estoy ocupado escogiendo a los tripulantes; aquellos que ya se comprometieron parecen ser hombres en los que se puede confiar y, ciertamente, son intrépidos y poseen valentía de sobra.
Pero tengo necesidad de una cosa que no he podido conseguir aún; y siento esa carencia como algo bastante malo. No tengo ningún amigo, Margaret: cuando esté radiante de entusiasmo debido al éxito, no habrá nadie con quien compartir esa alegría; y si me asalta la desilusión, nadie tratará de animarme. Es verdad que puedo fijar mis pensamientos en el papel, pero creo que es un medio muy pobre para comunicar los sentimientos. Deseo la compañía de alguien que me comprenda, en cuya mirada encuentre una respuesta a la mía. Acúsame de romántico si quieres, querida hermana, pero en verdad me resiento de no tener un amigo. No tengo a nadie cerca que sea sereno, pero valiente, que posea una mente cultivada y capaz, que tenga gustos parecidos a los míos, que apruebe o mejore mis planes. ¡Qué bien compensaría ese amigo los defectos de tu pobre hermano! Actúo de forma impulsiva y soy muy impaciente cuando se presentan dificultades. Pero creo que hay algo peor, y es el hecho de que soy autodidacta: durante los primeros catorce años de mi vida nadie puso orden en mi educación y no leí nada excepto los libros de viaje del tío Thomas. A esa edad conocí a los poetas más celebrados de nuestro país; pero sólo hasta que ya no pude obtener más beneficios de esto comprendí la importancia de familiarizarme con otras lenguas que no fueran la mía. Ahora tengo veintiocho años y soy, en realidad, más ignorante que un estudiante de quince. Es cierto que yo he pensado más y que mis ensueños son más extensos y magníficos, pero necesitan un sentido de proporción, como dicen los pintores, y me hace mucha falta un amigo lo suficientemente sensato como para no menospreciarme por romántico, y que me quiera lo suficiente como para ayudarme a ordenar mis pensamientos.
Bueno, éstas son quejas inútiles; seguramente no encontraré ningún amigo en el ancho mar, ni siquiera aquí, en Arcángel, entre marineros y pescadores. Y aun así, dentro de esos robustos pechos, deben latir algunos sentimientos ajenos a lo peor de la naturaleza humana. Mi lugarteniente, por ejemplo, es un hombre de un valor asombroso, con una gran iniciativa, que desea locamente la gloria o, para decirlo de una mejor manera, la superación. Es inglés y, a pesar de los prejuicios en torno a su nacionalidad y profesión, que no se han pulido con la educación, posee algunos de los dones humanos más nobles. Lo conocí a bordo de un ballenero. Al descubrir que en esta ciudad no tenía empleo, fácilmente lo comprometí para que me ayudara en la aventura.
El primer oficial es una persona de excelente disposición, y se hace notar en el barco por su gentileza y su actitud serena en torno a la disciplina. Esto, aunado a su bien conocida integridad y talante intrépido, me animaba mucho a convencerlo. Al pasar una juventud tan solitaria, con mis mejores años bajo la tutela femenina de tus cuidados, se han refinado tanto los cimientos de mi carácter que ya no puedo evitar sentir un profundo disgusto por la brutalidad que suele ejercerse a bordo de un barco: nunca he creído que sea necesaria, y cuando escuché de un marinero tan notable por su cordialidad como por el respeto y la obediencia que le profesaba su tripulación, me sentí particularmente afortunado de poder contar con sus servicios. Escuché de él primero, con cierto aire de romanticismo, por boca de una dama que le debe la felicidad de su vida. Ésta, brevemente, es su historia:
Hace algunos años, mi oficial estuvo enamorado de una joven rusa de moderada fortuna y, al haber amasado una suma considerable de dinero, el padre de la chica dio su consentimiento para la unión. Vio a su prometida sólo en una ocasión antes de casarse, pero estaba bañada en lágrimas. Ella, arrojándose a sus pies, le suplicó que la perdonara, pues amaba a otro que, como era pobre, jamás tendría el visto bueno de su padre. Mi generoso amigo la consoló y, después de que le informaran del nombre de su amado, abandonó instantáneamente sus pretensiones. Él ya había comprado una granja con su dinero que había diseñado para pasar el resto de su vida; pero se la cedió a su rival, junto con el resto de su dinero, para que pudiera comprar ganado; y luego le pidió al padre de la joven permiso para que ella se casara con su amado. Pero el viejo, obstinadamente, se negó, pues decía que ya había comprometido su honor con mi amigo quien, al ver la necedad del padre, se fue del país y no volvió hasta no escuchar que su antes prometida se había casado como ella lo deseaba. “¡Qué tipo tan noble!”, dirás. Y lo es, pero también es silencioso y hay cierta especie de descuido ignorante en su trato que, mientras que hace aún más asombrosa su conducta, disminuye la simpatía que, de otra manera, podría inspirar.
No creas que, por quejarme un poco, o por buscar un consuelo a mis penas que quizá nunca llegue, estoy dudando de mi decisión. Ésta es tan firme como el destino, mi viaje sólo se ha retrasado hasta que el clima permita que nos embarquemos. El invierno ha sido terriblemente severo, pero la primavera promete ser mejor e, incluso, se considera que será excepcionalmente prematura, así que tal vez navegaré antes de lo esperado. No haré nada precipitadamente: me conoces lo suficiente como para que confíes en mi prudencia y consideración cuando la seguridad de otras personas depende de mí.
No puedo describirte las sensaciones que tengo respecto a la proximidad de mi viaje. Es imposible comunicarte la estremecedora sensación, mitad placentera y mitad temerosa, con que me preparo para partir. Iré a regiones inexploradas en la “tierra de las brumas y las nieves”, pero no mataré ningún albatros, así que no debes preocuparte por mi seguridad ni de que vuelva a ti tan agotado y desgraciado como el “Viejo Marinero”.* Te reirás de mi alusión, pero te confesaré un secreto. Con frecuencia atribuyo mi apego, mi apasionado entusiasmo hacia los misterios del océano, a esa producción de los poetas más modernos e imaginativos. Algo que no alcanzo a comprender opera en mi alma. Soy (demasiado) industrioso, un obrero que ejecuta con perseverancia su trabajo, pero además de esto, hay un amor por lo maravilloso, entrelazado en cada uno de mis proyectos, que me distancia de las trayectorias comunes de los hombres, incluso hasta las regiones silvestres que estoy por explorar.
Pero regreso a asuntos más importantes. ¿Te veré de nuevo, después de haber cruzado mares inmensos y dado la vuelta por el cabo más meridional de África o América? No me atrevo a esperar semejante victoria, aunque tampoco soporto pensar siquiera en la otra cara de la moneda. Escríbeme en cada oportunidad que tengas: quizá pueda recibir tus cartas cuando más necesite animarme. Te quiero muchísimo. Recuérdame con cariño si acaso nunca vuelves a saber de mí.
Con afecto, tu hermano,
R. Walton
* De “La balada del viejo marinero”, poema de Samuel Coleridge, amigo cercano de William Godwin durante la infancia de Mary Wollstonecraft Shelley (1798). (N. de la T.)
CARTA 3
Para la Sra. Saville, Inglaterra
7 de julio de 17**
Mi querida hermana:
Te escribo unas cuantas líneas velozmente para decirte que estoy bien y que el viaje ha avanzado bastante. Esta carta llegará a Inglaterra a través de un marino mercante que va de regreso a casa desde Arcángel; mucho más afortunado que yo, que tal vez no podré ver mi tierra de nuevo sino hasta dentro de muchos años. Sea como sea, estoy de buen ánimo: mis hombres son valientes y resueltos; ya que ni siquiera los témpanos de hielo que pasan a nuestro lado continuamente, indicando los peligros que nos esperan en la región hacia la que nos dirigimos, parecen asustarlos. Ya hemos alcanzado una latitud muy elevada, pero estamos en pleno verano, y aunque no es tan cálido como en Inglaterra, los vientos del sur, que nos transportan con rapidez hacia esas costas que tanto deseo alcanzar, soplan con una cierta tibieza reparadora que no me esperaba.
Hasta ahora, no ha ocurrido ningún incidente que merezca figurar en una carta. Uno o dos vendavales, y la rotura de un mástil, son accidentes que navegantes experimentados apenas se acuerdan de registrar; y estaré muy satisfecho si no nos ocurre nada peor durante nuestro viaje.
Adiós, mi querida Margaret. Puedes estar segura de que, por mi propio bien, así como por el tuyo, no andaré buscando peligros innecesarios. Seré sensato, perseverante y prudente.
Saluda de mi parte a todos mis amigos en Inglaterra.
Con todo mi cariño,
R.W.
CARTA 4
Para la señora Saville, Inglaterra
5 de agosto, 17**
Nos ha ocurrido algo tan extraño que no puedo dejar de registrarlo aquí, aunque es muy probable que me veas antes de que estos papeles en que escribo lleguen hasta ti.
El pasado lunes (31 de julio) estábamos prácticamente rodeados de hielo, que cercó el barco por todas partes, dejando apenas el espacio libre en que flotaba sobre el mar. Nuestra situación era un tanto peligrosa, especialmente porque estábamos envueltos en una espesa niebla. Acordamos detenernos, esperando que tuviera lugar algún cambio en la atmósfera y el clima.
Alrededor de las dos, la niebla se disipó y contemplamos que delante de nosotros había vastas e irregulares superficies de hielo que parecían extenderse sin fin en todas direcciones. Algunos de mis camaradas se quejaron y mi mente se puso alerta, empezando a generar pensamientos ansiosos, cuando una extraña visión nos distrajo. Percibimos, a menos de un kilómetro de distancia de nosotros, un carruaje bajo, atado a un trineo movilizado por perros, que se dirigía hacia el norte. Un ser que tenía la silueta de un hombre, pero, aparentemente, de gigantesca estatura, iba sentado en el trineo y guiaba a los perros. Observamos el veloz progreso del pasajero con nuestros catalejos hasta que se perdió en la lejanía irregular del hielo.
Esta aparición despertó en nosotros un asombro sin precedentes. Creíamos estar a muchos kilómetros de tierra firme, y así era, pero esta presencia sugería que no estábamos, en realidad, tan lejos como pensábamos. Como nos encontrábamos atrapados por el hielo, era imposible seguirle los pasos a aquella figura que tanto había llamado nuestra atención.
Alrededor de dos horas después escuchamos que había mar de fondo y, antes de que cayera la noche, el hielo se quebró y liberó nuestro barco. Nosotros, sin embargo, nos quedamos a la espera hasta la mañana, temiendo encontrarnos en la oscuridad con esas grandes masas sueltas de hielo que flotan después de quebrarse. Aproveché ese tiempo para descansar unas horas.
En la mañana, tan pronto como hubo luz, fui a cubierta y encontré a todos los marineros apiñados en un extremo del barco, hablando, aparentemente, con alguien que estaba en el mar. Era, de hecho, un trineo como el que habíamos visto antes, que sobre un témpano de hielo había flotado hacia nosotros durante la noche. Sólo un perro quedaba vivo, pero había una persona en él, a la que los marineros intentaban convencer de que subiera al barco. Éste no era, como el otro parecía ser, un habitante salvaje de una isla ignota, sino un europeo. Cuando me presenté en cubierta, mi oficial le dijo:
—Aquí está nuestro capitán, y él no dejará que usted muera en mar abierto.
Al verme, el desconocido se dirigió a mí en inglés, aunque con acento extranjero.
—Antes de que suba a bordo de su barco —dijo—, ¿tendría usted la amabilidad de informarme hacia dónde va?
Ya te imaginarás mi estupefacción al escuchar aquella pregunta dirigida a mí formulada por un hombre que estaba en el umbral de la muerte y para quien yo habría supuesto que mi barco sería un recurso que no habría cambiado ni por toda la riqueza del mundo. De todas maneras, respondí que íbamos en una expedición hacia el Polo Norte.
Al escuchar esto, pareció sentirse satisfecho y consintió subir a bordo. ¡Dios mío! Margaret, si hubieras visto al hombre que de este modo aceptó resguardarse, tu pasmo no habría tenido límites. Sus extremidades estaban casi congeladas, y su cuerpo terriblemente estragado por la fatiga y el sufrimiento. Nunca había visto a un hombre en un estado tan miserable. Tratamos de llevarlo al camarote, pero tan pronto como dejó de respirar aire puro, se desmayó. Acordamos llevarlo de regreso a cubierta, y reanimarlo con una friega de brandy y obligándolo a beber un poco. En cuanto comenzó a mostrar señales de vida, lo envolvimos en mantas y lo dejamos cerca de los fogones de la cocina. Poco a poco se recuperó y comió una sopa que lo recompuso maravillosamente.
Así transcurrieron dos días antes de que pudiera hablar, y con frecuencia temí que todo lo que había padecido hubiera afectado su entendimiento. Cuando en buena medida ya se había recuperado, lo instalé en mi camarote y lo atendí tanto como mis deberes me lo permitieron. Nunca había conocido a una persona tan interesante; sus ojos, en general, tienen una expresión agreste, casi demencial, pero hay momentos en los que, si alguien es amable con él o lo atiende con algo sin importancia, su semblante entero se enciende como si un rayo de benevolencia y dulzura lo iluminara de un modo que yo jamás había visto. Pero, por lo general, permanece melancólico y desesperado, y a veces le rechinan los dientes, agobiado por el peso de las penas que lo afligen.
Cuando mi invitado se recuperó un poco, tuve grandes problemas para mantenerlo alejado de los hombres, que querían hacerle mil preguntas; pero no permití que lo incomodaran con su curiosidad ociosa, en ese estado en el que su cuerpo y su mente necesitaban reposo absoluto para recuperarse. Sin embargo, en una ocasión, el lugarteniente le preguntó por qué había llegado tan lejos en un vehículo tan extraño.
Enseguida su rostro expresó un profundo dolor y respondió:
—Para buscar a alguien que huye de mí.
—¿Y el hombre a quien persigue viaja de la misma manera?
—Sí.
—Entonces creo que lo he visto, pues el día anterior al que lo recogimos a usted vimos algunos perros remolcar un trineo por el hielo, con un hombre en él.
Esto llamó su atención y preguntó un montón de cuestiones respecto a la ruta que había tomado ese demonio, como él lo llamó. Poco después, cuando estaba a solas conmigo, me dijo:
—Sin duda he suscitado su curiosidad, así como la de esta buena gente, pero es usted demasiado considerado como para hacerme preguntas.
—Desde luego; habría sido muy impertinente y descortés de mi parte molestarlo siendo inquisitivo.
—Aun así, usted me rescató de una situación extraña y peligrosa: con su benevolencia me ha devuelto a la vida.
Poco después de esto me preguntó si yo creía que, al resquebrajarse el hielo, el otro trineo habría sido destruido. Respondí que no podría asegurarlo con certeza, porque el hielo no se quebró sino hasta casi la medianoche y el viajero pudo haber llegado antes a un lugar más seguro. Y eso tampoco podría saberlo.
A partir de entonces, el desconocido en cuestión renovó su ánimo. Estaba ansioso por subir a cubierta para vigilar si aparecía el otro trineo; pero lo convencí de que se quedara en el camarote, pues aún se encontraba muy débil para soportar las inclemencias atmosféricas. Prometí que alguien estaría vigilando y que le avisaría inmediatamente si había alguna novedad.
Éste es mi recuento hasta el día de hoy respecto a tan extraño incidente. La salud del desconocido ha mejorado gradualmente, pero está muy silencioso y se inquieta cuando alguien que no sea yo entra al camarote. Aun así, sus modales son tan amables y refinados que a los marineros les preocupa su bienestar, aunque hayan tenido muy poca comunicación con él. De mi parte, estoy empezando a quererlo como a un hermano, y su constante, profundo dolor me llena de simpatía y compasión hacia él. Tuvo que haber sido una criatura muy noble en sus mejores días, ya que incluso ahora, en la desdicha, resulta tan encantador y cordial.
En una de mis cartas, mi querida Margaret, te dije que no encontraría a ningún amigo en este vasto océano; y sin embargo he hallado a un hombre al que, antes de que su espíritu se hubiera roto a causa de la miseria, me habría hecho muy feliz tener como hermano del alma.
Continuaré mi diario sobre los asuntos de este desconocido a intervalos, si es que tengo algo nuevo que contar.
13 de agosto de 17**
El afecto que siento por mi invitado aumenta cada día. Despierta tanto mi admiración como mi piedad a tal grado que me asombra. ¿Cómo atestiguar que alguien tan noble esté hecho trizas por la desgracia sin sentir un espantoso dolor? Es tan amable, además de sabio, y tiene una mente tan cultivada. Cuando habla, lo hace con fluidez y elocuencia incomparables, aunque escoge sus palabras con delicadeza y cuidado.
Ahora ya se encuentra bastante recuperado de su enfermedad y está continuamente en cubierta, al parecer, vigilando la aparición del trineo que lo precedió. Aunque infeliz, no está absorto en su propia miseria, sino que se interesa genuinamente por los asuntos de los demás. Con frecuencia conversamos sobre los míos, se los he contado sin disfraz alguno. Escuchó con atención todos mis argumentos a favor del eventual cumplimiento del proyecto y en todos los detalles acerca de las medidas que he tomado para asegurarlo. La simpatía que él me infundió, me condujo con facilidad a hablar desde el corazón para expresar el ardiente deseo que consumía mi alma y decir, con mucho fervor, con qué gusto sacrificaría toda mi fortuna, mi existencia, mi esperanza por el éxito de mi empresa. Que la vida o la muerte de un solo hombre me parecían un pequeño precio a pagar por obtener el conocimiento que me daría la capacidad de transmitir los fallos elementales de nuestra condición humana. Conforme yo hablaba, el semblante del desconocido que me escuchaba se oscureció. Al principio vi que trataba de reprimir su emoción; puso las manos sobre los ojos y mi voz se quebró cuando percibí que las lágrimas se escurrían entre sus dedos… Un lamento brotó de su pecho. Me detuve, él habló al fin, entrecortadamente.
—¡Infeliz! ¿Compartes mi locura? ¿También bebiste de ese tóxico trago? Escúchame, ¡déjame revelarte mi historia, y arrojarás lejos esa copa de tus labios!
Te imaginarás que semejantes palabras despertaron mi curiosidad, pero el paroxismo de dolor que se había apoderado del extraño superaron sus fuerzas, y muchas horas de reposo y conversación tranquila fueron necesarias para devolverle la compostura.
Cuando pudo controlar la vehemencia de sus sentimientos, pareció despreciarse a sí mismo por ser esclavo de la pasión; y temperando la oscura tiranía de la desdicha, me alentó a que siguiera hablándole de mí. Me preguntó cuál era la historia de mis primeros años. Se la relaté rápidamente; pero esto despertó varias vías de reflexión. Hablé de mi deseo de encontrar un amigo o de mi sed de contar con la complicidad de una mente afín que hubiera acudido a mi encuentro y expresé mi convicción de que una persona no es tan plena si no posee el don de la amistad.
—Estoy de acuerdo con usted —respondió el desconocido—. Somos criaturas inacabadas si alguien más sabio, mejor, más amable que nosotros, como un amigo debe ser, no nos brinda su ayuda para perfeccionar nuestra débil y falible naturaleza. Una vez tuve un amigo, el más noble ser humano, así que tengo el derecho, por lo tanto, de ser buen juez en lo que concierne a la amistad. Usted tiene esperanza, y el mundo delante de usted, y ninguna razón para ser infeliz. Pero yo… yo lo he perdido todo y no puedo comenzar una vida nueva.
Al decir esto, su expresión adquirió un matiz sereno de resignación que me tocó el corazón. Pero guardó silencio y se retiró al camarote.
Incluso estando así, con el ánimo tan quebrado, nadie parece sentir más profundamente que él la belleza del mundo natural. El cielo estrellado, el mar y cada paisaje que nos obsequian estas regiones magníficas aún parecen tener el poder de elevar su alma por encima de esta tierra. Una persona así lleva una doble vida: puede sufrir y agobiarse a causa de la desilusión, pero, al retirarse dentro de sí, es como un espíritu celestial que tuviera a su alrededor un halo impermeable ante la angustia y la locura.
¿Te reirías del entusiasmo con que me expreso de este increíble vagabundo? Si lo vieras, no lo harías. La lectura y el aislamiento del mundo te han formado y refinado de tal forma que eres un poco fastidiosa, pero esto sólo te hace más apta para apreciar los extraordinarios méritos de este maravilloso hombre. A veces me he puesto a pensar cuál es la cualidad que posee que lo eleva por encima de cualquier otra persona que conozco. Creo que es un discernimiento que parte de la intuición, una especie de juicio rápido, pero infalible; cierta capacidad para profundizar en las razones por las que ocurren las cosas, inigualable en claridad y precisión; y además de todo, una facilidad de expresión y una voz cuyas entonaciones variadas son música para el alma.
19 de agosto, 17…
Ayer, el desconocido me dijo:
—Debe percibir con facilidad, capitán Walton, que he sufrido grandes e incomparables infortunios. Decidí, en determinado momento, que estos males deberían morir conmigo, pero usted ha alterado mi decisión. Está en la búsqueda de conocimiento y sabiduría, como una vez yo lo estuve; y en verdad espero que el cumplimiento de sus deseos no sea una mordedura de serpiente para usted, como lo fue para mí. No sé si el relato de mis desgracias le será útil; pero, cuando pienso que está en el mismo camino, exponiéndose a los mismos peligros que me han convertido en lo que soy, imagino que podrá sacar una moraleja de mi historia que podría orientarlo si tiene éxito y consolarlo en caso de que fracase. Prepárese para enterarse de hechos que podrían considerarse imposibles. Si estuviéramos en regiones menos agrestes de la naturaleza temería que no me creyera, que incluso me ridiculizaría; pero muchas cosas parecen posibles en estas salvajes y misteriosas regiones, acontecimientos que provocarían la burla de aquellos que no conocen los incontables poderes de la naturaleza; por eso no tengo ninguna duda de que mi relato aportará la evidencia misma de lo que narra.
Seguramente podrás imaginar cuánto agradecí esa oferta, aunque me costó soportar la idea de que tuviera que revivir su dolor al narrarme sus infortunios. Esperaba ansiosamente su relato, en parte por curiosidad y en parte debido a un fuerte deseo de aminorar la fatalidad de su destino, si acaso estuviera en mi poder. Le respondí expresándole estos deseos.
—Agradezco esta comprensión —me dijo—, pero es inútil; mi destino está por cumplirse. Espero a que ocurra una última cosa y luego podré descansar en paz. Entiendo lo que sientes —continuó, viendo que yo quería interrumpirlo—, pero te equivocas, amigo mío, si me permites llamarte de esa manera. Nada puede alterar mi destino. Escucha mi historia y entenderás cuán irrevocable es mi condena.