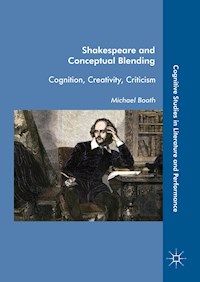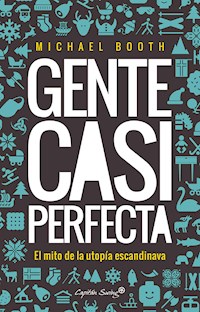
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Un libro de viajes ingenioso, informativo y popular sobre los países escandinavos y cómo pueden no ser tan felices o tan perfectos como suponemos. El periodista Michael Booth ha vivido entre los escandinavos durante más de diez años y ha ido sintiéndose cada vez más frustrado ante la visión color de rosa de esta parte del mundo ofrecida por los medios occidentales. En este oportuno libro parte desde Dinamarca, su hogar adoptivo, para embarcarse en un viaje por los cinco países nórdicos y descubrir quiénes son estas curiosas tribus, los secretos de su éxito y, lo más intrigante de todo, lo que piensan unos de otros. ¿Por qué los daneses son tan felices, a pesar de tener los impuestos más altos? ¿Los finlandeses tienen realmente el mejor sistema educativo del mundo? ¿Son los islandeses tan feroces como a veces aparentan? ¿Cómo están gastando los noruegos su fantástica riqueza petrolera? ¿Y por qué todos odian a los suecos? Michael Booth explica quiénes son los escandinavos, cómo difieren y por qué, cuáles son sus caprichos y debilidades, y explora por qué estas sociedades se han convertido en tan exitosas y modélicas para el mundo. A lo largo de este recorrido surge una imagen más matizada, a menudo más oscura, de una región plagada de tabús, caracterizada por un parroquialismo sofocante y poblada por extremistas de diversos matices.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Booth
Gente casi perfecta
El mito de la utopía escandinava
INTRODUCCIÓN
Una mañana oscura de abril de hace ya algunos años, temprano, estaba sentado en mi salón en el centro de Copenhague, envuelto en una manta y anhelando la llegada de la primavera, cuando abrí el periódico de aquel día y descubrí que mis compatriotas adoptivos habían sido nombrados los más felices de su especie en algo llamado el Índice de Satisfacción con la Vida, compilado por el departamento de Psicología de la Universidad de Leicester.
Comprobé la fecha en el periódico: no era el Día de los Inocentes. En efecto, tras echar un vistazo rápido por Internet confirmé que esta noticia aparecía en los titulares de todo el mundo. Todos, desde el Daily Mail hasta Al Jazeera, cubrían la historia como si hubiera estado escrita en las tablas de la ley. Dinamarca era el lugar más feliz del planeta. ¿El más feliz? ¿Este país pequeño, plano, aburrido, húmedo y oscuro, que ahora llamaba hogar, con su puñado de personas sensatas y estoicas y los impuestos más elevados del mundo? Gran Bretaña ocupaba el puesto número 41 de la lista. Un tipo de alguna universidad así lo había afirmado, de modo que debía de ser cierto.
«Bueno, pues entonces lo saben esconder muy bien —pensé mientras miraba por la ventana hacia el puerto barrido por la lluvia—. A mí no me parecen tan joviales». En la calle, los ciclistas forrados con equipamientos árticos de alta visibilidad cruzaban el puente basculante Langebro junto a los peatones que avanzaban a empellones con sus paraguas, todos luchando contra las salpicaduras de los camiones y autobuses en tránsito.
Me puse a pensar en las aventuras del día anterior en mi patria recientemente adoptiva, unas aventuras sin duda capaces de minar el alma de cualquiera. Por la mañana había tenido lugar el encuentro bisemanal con la cajera taciturna en el supermercado local que, como de costumbre, había marcado el coste excesivamente prohibitivo de mis productos de baja calidad como si yo no estuviera allí de cuerpo presente. Fuera, otros peatones habían chasqueado la lengua de forma audible al verme cruzar la calle con el semáforo en rojo; no había tráfico, pero en Dinamarca adelantarse al hombrecillo verde supone una provocadora violación de la etiqueta social. Volví a casa en bicicleta a través de la llovizna y, al llegar, me esperaba una factura que me «liberaba» de una alarmante proporción de los ingresos de aquel mes; antes de eso había provocado la ira de un conductor que había amenazado con matarme por haber infringido la señal de no girar a la izquierda (bajó la ventanilla y, literalmente, al más puro estilo y con el acento de villano de película de James Bond, me gritó: «¡Te mataré!»). El entretenimiento nocturno televisivo en horario de máxima audiencia había consistido en un programa sobre cómo evitar un roce excesivo de las ubres de vaca seguido de un episodio de Taggart de hacía más de diez años y, a continuación, ¿Quién quiere ser millonario?, cuyo sugestivo nombre sobre un potencial cambio de vida resulta un tanto debilitado por el hecho de que un millón de coronas equivalen tan solo a unas 100.000 libras esterlinas, que en Dinamarca es justo lo suficiente para pagarte una cena y que te quede algo de calderilla para ir al cine.
Debo añadir que esto fue antes de que llegaran a nuestras pantallas todas esas series de televisión danesas aclamadas por la crítica, y de que la nueva cocina nórdica revolucionara nuestros fogones, antes de que Sarah Lund[1] nos encandilara con su jersey de punto y de que Birgitte Nyborg[2] nos sedujera con sus faldas de tubo y su actitud seria y sensata hacia los políticos de derechas, y mucho antes de que la reciente y aparentemente incansable ola de obsesión por lo danés se apoderara del mundo. En aquel entonces, había llegado a considerar a los daneses como personas fundamentalmente decentes, trabajadoras, respetuosas de las leyes y muy poco propensas a las expresiones públicas de… en fin, de casi nada, y mucho menos de felicidad. Los daneses eran luteranos por naturaleza, cuando no por acatamiento ritual: rehuían de la ostentación, desconfiaban de la manifestación exuberante de emociones y se mantenían encerrados en sí mismos. En comparación con los, pongamos, tailandeses, puertorriqueños o, incluso, los británicos, conformaban un grupo solemne y glacial. Me atrevería incluso a decir que de las alrededor de cincuenta nacionalidades que hasta ese momento había conocido a lo largo de mis viajes, los daneses probablemente se encontraban en el cuarto inferior de la tabla, entre las personas menos manifiestamente alegres de la tierra, junto con los suecos, los finlandeses y los noruegos.
En su momento pensé que quizá era la gran cantidad de antidepresivos que tomaban lo que nublaba su percepción. Hacía poco había leído un informe según el cual, en Europa, solo los islandeses consumían más píldoras de la felicidad que los daneses, y el ritmo al que las ingerían iba en aumento. ¿Acaso la felicidad danesa no era más que un estado de inconsciencia patrocinado por Prozac?
De hecho, a medida que iba ahondando en el fenómeno de la felicidad danesa, descubrí que el informe de la Universidad de Leicester no era tan novedoso como seguramente les hubiera gustado pensar. Los daneses ya habían estado en lo más alto en la primera de las encuestas de la UE sobre el bienestar —el Eurobarómetro— allá por 1973, y en la actualidad siguen ocupando la primera posición. En el último sondeo realizado, más de dos tercios de los miles de daneses que fueron encuestados afirmaron estar «muy satisfechos» con sus vidas.
En 2009 tuvo lugar la visita cuasipapal de Oprah Winfrey a Copenhague, quien citó el hecho de que «la gente deja a sus hijos en los carritos en el exterior de las cafeterías, y no te preocupa que los roben […] nadie se dedica a correr, correr, correr para conseguir más, más, más» como el secreto del éxito danés. Y, si Oprah ungía a Dinamarca, entonces debía de ser verdad.
Cuando Oprah descendió de los cielos, yo ya me había marchado de Dinamarca tras haber logrado que mi mujer no pudiera soportar más mis incesantes quejas sobre su patria: el suplicio del tiempo, los atroces impuestos, el previsible monocultivo, el agobiante empeño en el consenso basado en el mínimo común denominador, el miedo a cualquier cosa o persona diferente a la norma, la desconfianza en la ambición y la desaprobación del éxito, los lamentables modales públicos y la implacable dieta a base de carne grasa de cerdo, salmiakki,[3] cerveza barata y mazapán. Pero, aun así, no perdí de vista, si bien algo desconcertado, el fenómeno de la felicidad danesa.
No fui capaz de dar crédito, por ejemplo, cuando el país coronó la Encuesta Mundial Gallup que pidió a mil personas mayores de quince años en un total de 155 países evaluar, en una escala del 1 al 10, sus vidas en aquel momento y también cómo confiaban en que se desarrollasen en el futuro. Gallup incluyó otras preguntas relativas al apoyo social: «Si tuvieras problemas, ¿podrías contar con familiares o amigos para que te ayudaran siempre que lo necesites?»; la libertad: «En tu país, ¿estás satisfecho o insatisfecho con tu libertad para elegir qué hacer con tu vida?»; la corrupción: «¿Está la corrupción extendida entre las empresas localizadas en tu país?». Las respuestas revelaron que el 82 por ciento de los daneses «prosperaba» (la puntuación más alta), mientras que solo «sufría» el 1 por ciento. La media de las «experiencias diarias» alcanzaba un 7,9 de 10, una marca insuperable a nivel mundial. A título de comparación, en Togo, el país que ocupaba el lugar más bajo de la clasificación, solo el 1 por ciento consideraba que prosperaba.
«A lo mejor deberían preguntar a los inmigrantes somalíes de Ishøj cuán felices están», solía pensar cada vez que oía hablar de alguno de estos sondeos e informes, aunque albergaba serias dudas de que ninguno de los investigadores se hubiera aventurado más allá del próspero extrarradio de Copenhague.
Entonces llegó el colofón, el momento cumbre en la historia de la felicidad danesa: en 2012, el primer Informe Mundial de la Felicidad de las Naciones Unidas, recopilado por los economistas John Helliwell, Richard Layard y Jeffrey Sachs, analizó los resultados de todas las investigaciones vigentes en torno a la felicidad: las Encuestas Mundiales Gallup, las Encuestas Mundiales y Europeas de Valores, la Encuesta Social Europea, etc. Y no os lo vais a creer… ¡El primer puesto se lo llevó Bélgica! Es broma. Una vez más, Dinamarca fue juzgado el país más feliz del mundo, seguido muy de cerca por Finlandia (2), Noruega (3) y Suecia (7).
Parafraseando a lady Bracknell,[4] ganar una encuesta sobre la felicidad se podría considerar buena suerte, haber ganado prácticamente todas y cada una de ellas desde 1973 es motivo convincente para llevar a cabo una tesis antropológica definitiva.
A decir verdad, a Dinamarca no le faltan rivales en su lucha por el título del país más estupendo para vivir. Tal y como sugería el informe de la ONU, cada uno de los países nórdicos puede reclamar su supremacía con respecto a la calidad de vida. Poco después de la publicación del informe de las Naciones Unidas, la revista Newsweek anunció que era Finlandia, y no Dinamarca, el país que gozaba de la mejor calidad de vida, mientras que Noruega estaba en lo más alto del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y un informe reciente afirma que Suecia es el mejor país para vivir si eres mujer.
De modo que Dinamarca no siempre ocupa el primer puesto en todas las categorías de estas encuestas sobre el bienestar, la satisfacción y la felicidad, pero siempre está cerca y, si no llega al número uno, lo más habitual es que lo sea algún otro país nórdico. Ocasionalmente Nueva Zelanda o Japón llegan a codearse con ellos (o, quizá, Singapur o Suiza), pero, en general, el mensaje que lanzaban todos estos informes, recogidos con gran entusiasmo y a pies juntillas por los medios de comunicación europeos y estadounidenses, era tan claro como un vaso de schnapps helado: la gente escandinava no solo es la más feliz y satisfecha del mundo, sino la más pacífica, tolerante, igualitaria, progresiva, próspera, moderna, liberal, liberada, con mejor educación, más avanzada tecnológicamente y con la mejor música pop, los detectives más geniales de la televisión e incluso, en los últimos años, para colmo, el mejor restaurante. Entre estos cinco países —Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia— podrían jactarse de tener el mejor sistema de educación del mundo (Finlandia), un ejemplo brillante de sociedad industrial moderna, multicultural y propiamente secular (Suecia), una colosal riqueza petrolera invertida en objetivos a largo plazo, éticos y sensatos en lugar de en estúpidos edificios altísimos y en chicas de compañía de Park Lane (Noruega), la sociedad con mayor igualdad de género, los hombres más longevos del mundo y enormes cantidades de abadejo (Islandia) y unas ambiciosas políticas medioambientales y sistemas de bienestar social generosamente financiados por el Estado (todos ellos).
El consenso resultaba abrumador: si querías saber dónde encontrar el modelo definitivo para vivir una vida progresista, saludable, bien equilibrada, feliz y plena, debías dirigir tu mirada un poco más al norte de Alemania y justo a la izquierda de Rusia.
Pero yo hice más que eso. Después de observar desde una cierta distancia el avance sin tregua del carro de la felicidad danesa —intercalado con visitas regulares que, si acaso, solo servían para aumentar mi confusión (¿el tiempo sigue siendo una mierda?: sí; ¿la tasa impositiva todavía es de más del 50 por ciento?: así es; ¿las tiendas están cerradas siempre que las necesitas?: claro que sí)—, volví a mudarme allí.
Esto no respondió a ningún gesto magnánimo de perdón por mi parte, ni a un osado experimento para poner a prueba los límites de la resistencia humana: mi mujer quería volver a su tierra y, a pesar de que cada molécula de mi cuerpo gritaba: «¿No recuerdas lo que de verdad significaba vivir allí, Michael?», a raíz de diversas experiencias angustiosas con el correr de los años he aprendido que a la larga es mejor hacer lo que ella diga.
De vuelta en Dinamarca, la fiebre de lo nórdico, en todo caso, se había intensificado por todo el mundo. Era como si nunca les pareciera que ya tenían suficiente cultura vikinga contemporánea: los autores de novela negra Henning Mankell y Stieg Larsson empezaron a mover millones de libros, Danmarks Radio (DR), la cadena nacional danesa, vendió tres series de su morbosa epopeya criminal Forbrydelsen(The Killing) a 120 países, e incluso la televisión estadounidense realizó su propia versión. La siguiente serie de la compañía, el drama político Borgen (El castillo, que es el nombre con el que se conoce coloquialmente al edificio del Parlamento danés) ganó un BAFTA y un millón de telespectadores en la BBC4; e incluso Broen(El puente), una serie policíaca sueco-danesa, fue un éxito. (Poco importaba que lo único de original que tenía Forbrydelsen fuera el escenario; ya habíamos visto a duras mujeres policía muchas otras veces antes. Daba igual que Borgen fuera un El ala oeste de la Casa Blanca de tercera categoría, aunque con mejores pantallas de lámpara, o lo increíblemente mala que fuera Broen). De repente, arquitectos daneses, en particular Bjarke Ingels, se llevaban de calle grandes proyectos de construcción internacionales como si estuvieran hechos a base de piezas de Lego, y el trabajo de artistas como Olafur Eliasson aparecía por todas partes, desde escaparates de Louis Vuitton a la Turbine Hall de la Tate Modern en Londres. Un antiguo primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, asumió el cargo de secretario general de la OTAN y un expresidente finlandés, Martti Ahtisaari, ganó el Premio Nobel de la Paz. Fue un momento magnífico para las películas danesas; directores como Thomas Vinterberg, Lars von Trier, Susanne Bier y Nicolas Winding Refn ganaron Premios Óscar, fueron galardonados en Cannes y se convirtieron en algunos de los directores más aclamados de la era actual. El actor Mads Mikkelsen (Casino Royale, La caza, Hannibal) llegó a ser una figura tan habitual en las pantallas danesas e internacionales que hoy trae a la memoria el célebre pareado de John Updike sobre un actor francés de similar ubicuidad: «I think that I shall never view / A French film without Depardieu».[5] Y además, por supuesto, estaba la «revolución» de la nueva cocina nórdica y la evolución del restaurante Noma de Copenhague, que había pasado de ser un cachondeo a pionero internacional; fue nombrado el mejor restaurante del mundo tres veces seguidas y su chef jefe, René Redzepi, llegó a ser estrella de portada de la revista Time.
En otras partes de la región, Finlandia nos dio a los Angry Birds, ganó el Festival de Eurovisión con una banda supuestamente integrada por orcos (Lordi) y, al menos durante un cierto tiempo, fabricó los teléfonos móviles que se instalaron de forma permanente en los bolsillos de todo el mundo.[6] Mientras tanto, Suecia continuó dominando las principales avenidas comerciales de nuestras ciudades con H&M e Ikea, así como las ondas de radio (la lista de productores y cantantes de música pop es demasiado extensa para enumerarla aquí y ahora) y también nos dio Skype y Spotify; Noruega siguió suministrando al mundo petróleo y varitas de pescado; y los islandeses se embarcaron en una juerga extraordinaria de aventuras fiscales.
Independientemente de adónde acudiera en busca de información, no lograba escapar (aparte de en Islandia) de la cobertura casi exclusivamente adulatoria de todo lo que fuera escandinavo. De haber tenido que creer lo que decían los periódicos, la televisión y la radio, los países nórdicos no podían hacer nada mal, tan simple como eso. Estas eran las tierras prometidas de la igualdad, la vida sencilla, la calidad de vida y la repostería casera. Pero lo cierto era que yo había conocido otra realidad viviendo aquí arriba, en el frío y gris norte y, aunque numerosos aspectos de la vida escandinava eran ciertamente ejemplares (y el resto del mundo podría aprender muchísimo de ellos), cada vez me frustraba más la falta de matices a la hora de esbozar una imagen de mi patria adoptiva.
Un detalle sobre este amor recién descubierto por todo lo escandinavo —ya fueran las escuelas libres, el diseño de interiores en color blanco, los sistemas políticos regidos por el consenso o los jerséis gruesos— me resultaba especialmente extraño: teniendo en cuenta toda esta publicidad positiva, y con una conciencia del llamado milagro nórdico que había alcanzado máximos históricos, ¿por qué motivo la gente no acudía en masa a vivir aquí? ¿Por qué seguían soñando con tener una casa en España o en Francia? ¿Por qué no empaquetaban todos sus enseres y se dirigían hacia Aalborg o Trondheim? A pesar de toda la literatura policíaca y de las series de televisión, ¿cómo era posible que nuestro conocimiento de Escandinavia siguiera siendo tan ridículamente escaso? ¿Cómo es que no tienes ni idea de dónde están Aalborg o Trondheim (sé sincero)? ¿Por qué no conoces a nadie que sepa hablar sueco o que se defienda en noruego? Nombra al ministro de Asuntos Exteriores danés. O al cómico más popular de Noruega. O a una persona finlandesa, cualquier persona.
Muy pocos de nosotros visitamos Japón o Rusia o hablamos sus lenguas pero, aunque es posible que no seas capaz de nombrar a todos sus líderes políticos, artistas o ciudades de segundo nivel, sospecho que podrías decir al menos algunos. Escandinavia, sin embargo, es una auténtica terra incognita. Los romanos ni siquiera se preocuparon por ella. A Carlomagno no pudo importarle menos. Como escribe el historiador nórdico T. K. Derry en su historia de la región, literalmente durante miles de años, «el norte permaneció casi en su totalidad fuera de la esfera de interés del hombre civilizado». Incluso la falta de interés que puede advertirse actualmente es ensordecedora. A. A. Gill, en un artículo publicado recientemente en el Sunday Times, describe esta parte del mundo como «una colección de países indistinguibles unos de otros».
En parte, la razón de nuestro punto ciego colectivo —y yo soy el primero en admitir lo extraordinariamente ignorante que era en asuntos relacionados con esta región antes de mudarme aquí— es el hecho de que somos relativamente pocos los que viajamos por esta parte del mundo. Por muchas maravillas escénicas que posea, el costo de visitar Escandinavia, junto con su desalentador clima (por no mencionar la existencia continuada de Francia), tiende a disuadir a mucha gente de pasar aquí sus vacaciones. ¿Dónde está la literatura de viajes sobre el norte? Las estanterías de las librerías se colapsan bajo el peso de las memorias situadas en el Mediterráneo —Dipsómano entre olivares, Aventuras extramatrimoniales con naranjas y otros—, pero al parecer nadie quiere pasar Un año en Turku o tratando de circular Entre arándanos.
Un día, mientras esperaba durante media hora a ser atendido en la farmacia de mi barrio (las boticas danesas están organizadas sobre la base de un monopolio, por lo que el servicio al cliente no es ninguna prioridad), caí en la cuenta de que, a pesar de todas las reseñas brillantes sobre Sofie Gråbøl (estrella protagonista de The Killing), de todos los artículos sobre los tejidos de punto feroeses y de las recetas con veinte tipos de hierbas y raíces (aquí debo levantar la mano, puesto que yo mismo he escrito más de un par sobre estas últimas), lo cierto es que aprendemos más de la mano de nuestros profesores de colegio, televisiones y periódicos sobre la vida de las remotas tribus amazónicas que de los escandinavos y cómo viven realmente.
Esto resulta extraño, porque los daneses y los noruegos son nuestros vecinos más cercanos por el este, los islandeses por el norte y, en términos de nuestro carácter nacional, tenemos más en común con ellos que con los franceses o alemanes: nuestro sentido del humor, tolerancia, recelo de los dogmas religiosos y de la autoridad política, honestidad, estoicismo frente a una meteorología deprimente, orden social, dieta pobre, falta de elegancia al vestir, etc. (Esto frente a la incontinencia emocional, la corrupción endémica, el humor a base de payasadas, el temperamento adolescente, la dudosa higiene personal, la gastronomía exquisita y la elegante sastrería de nuestros vecinos del sur).
Hasta se podría llegar a argumentar que los británicos somos, en esencia, escandinavos. Bueno, un poco. Los lazos culturales son innegablemente profundos y duraderos, y es posible remontarse al infame primer asalto al monasterio de Lindisfarne el 8 de enero del año 793 cuando, según aparece en los registros de la época: «Las horrorosas incursiones de hombres paganos causaron lamentables estragos en la iglesia de Dios en la isla sagrada».
Los reyes vikingos pasaron a gobernar un tercio de Gran Bretaña —el territorio conocido como Danelaw— durante un periodo que culminó con esa gran trampa cazabobos del deletreo, Cnut (Canuto II de Dinamarca), como rey indiscutible de toda Inglaterra. El descubrimiento de los restos de un barco funerario en Sutton Hoo ha ofrecido abundantes evidencias de que también existe un vínculo con Suecia. Después de sacudirse de encima su necesidad de violar y saquear, hay indicios sólidos de que vikingos de diversas tribus se establecieron de forma amistosa entre los anglosajones, comerciaron, se casaron unos con otros y ejercieron una gran influencia sobre la población indígena.
Desde luego, dejaron su impronta en la lengua inglesa. Un profesor de Lengua y Literatura Noruega de la Universidad de Oslo, Jan Terje Faarlund, recientemente se atrevió incluso a declarar que el inglés era una lengua escandinava, aludiendo al vocabulario compartido, al orden parecido «verbo antes de objeto» de las frases (a diferencia de la gramática alemana) y otras cosas por el estilo. La división de Yorkshire en ridings (norte, este y oeste) procede del término vikingo para designar «tercio»; imagino que los dales [«valles»] de Yorkshire son otra derivación nórdica (dal es «valle» en danés); y a menudo me he preguntado si la oclusiva glotal de la zona norte de Inglaterra no será alguna especie de contagio lingüístico de los daneses (que, cuando hablan, con frecuencia parece no solo que se tragan la mayoría de las consonantes de cada palabra, sino la propia lengua). Luego están algunos de los días de la semana (Wodin u Odin para Wednesday [«miércoles»]; Thor para Thursday [«jueves»]; Freya para Friday [«viernes»]) y muchos nombres de lugares. El Domesday o Libro de Winchester[7] está repleto de nombres escandinavos para referirse a asentamientos: cualquier ciudad con la terminación -by o -thorpe (que significan respectivamente «ciudad» o «pequeño asentamiento») fue un asentamiento vikingo: Derby, Whitby, Scunthorpe, Cleethorpes, etc. Yo nací cerca de una ciudad llamada East Grinstead, cuyo nombre, imagino, es de origen danés (sted significa «lugar», y es una terminación muy común en las localidades danesas); y, en Londres, vivía a cinco minutos de Denmark Hill, un nombre que surge de una conexión más reciente: en otro tiempo fue el hogar del consorte danés de la reina Ana de Gran Bretaña (las casas reales británica y danesa han estado estrechamente entrelazadas por diversos matrimonios a lo largo de muchos siglos).
Las palabras relacionadas con la familia, como mother (mor), father(far), sister(søster) y brother (bror)[8] también demuestran una gran cercanía aunque, por desgracia desde mi punto de vista, la lengua inglesa nunca adoptó el utilísimo método escandinavo para distinguir entre abuelos maternos y paternos: far-far, mor-mor, far-mor, mor-far.
«Incluso en la actualidad, los agricultores de Yorkshire pueden mantener una conversación sobre ovejas con sus homólogos noruegos y entenderse entre ellos», me explicó la doctora Elizabeth Ashman Rowe, profesora de Historia Escandinava en la Universidad de Cambridge cuando le pregunté sobre el legado vikingo en Gran Bretaña. He oído algo parecido con respecto a la capacidad de los pescadores de Norfolk de saber hacerse entender por sus colegas marinos de la costa oeste de Jutlandia. Rowe también señaló otros lazos culturales: la influencia de la cultura nórdica en autores que van desde J. R. R. Tolkien a J. K. Rowling, así como en la iconografía new age y heavy metal.
La influencia escandinava se ha extendido también más hacia el oeste. El vikingo noruego Leif Ericson descubrió América en el año 1000 d. C., si bien es cierto que, tras no haber sabido apreciar el atractivo de la Terranova, sin demora dio media vuelta y regresó a casa. No obstante, los esfuerzos escandinavos para poblar Norteamérica tuvieron un mayor éxito al cabo de 900 años, cuando 1,2 millones de suecos, junto con muchos noruegos y algunos finlandeses, cruzaron el Atlántico en barco. En algunos momentos de la década de 1860, una décima parte de todos los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos era de Escandinavia, y muchos de ellos terminaron estableciéndose en Minnesota, donde el paisaje les recordaba a su hogar. En la actualidad, se calcula que en Estados Unidos hay casi cinco millones de noruego-estadounidenses y la misma cantidad de sueco-estadounidenses. Si no hubiera sido por ellos, no habríamos tenido a Uma Thurman y Scarlett Johansson.
Lo que hace que esta obsesión que existe actualmente por lo nórdico sea tan inverosímil es que durante el siglo XX las influencias culturales populares tendieron a fluir sobre todo en dirección opuesta. Si te relacionas con hombres escandinavos de una cierta edad, por ejemplo, es casi seguro que la conversación en algún momento gire en torno a diferentes escenas de los Monty Python. Las mujeres, mientras tanto, compartirán recuerdos con ojos llorosos del elenco masculino de Retorno a Brideshead o del tiempo pasado en Londres trabajando como au pairs. Todos estarán familiarizados con Arriba y abajo, Trevor Eve y Not the Nine O’Clock News, y creerán firmemente que Keeping Up Appearances es un documental sobre la vida inglesa. A pesar de lo avanzado de sus sistemas educativos, los escandinavos son adictos a Los asesinatos de Midsomer. Ofréceles una casa rural recubierta de hiedra en los Cotswolds y un cadáver fresco y estarán en la gloria. En Dinamarca las noticias se hacen eco incluso de los cambios que tienen lugar en el gabinete británico. Me pregunto cuántos miembros de este gabinete pueden nombrar a sus homólogos daneses.
Quizá ese aire de familia, una cierta similitud superficial, es una de las razones por las que en Gran Bretaña en realidad no hemos tratado de ahondar más allá de las caracterizaciones novelescas de los escandinavos. Además, aunque las representaciones estereotípicas suelen incluir referencias a su liberalismo sexual y a su belleza física, de alguna manera aun así consiguen proyectar una imagen de seres píos, de luteranos santurrones. ¿No resulta muy ingenioso que te consideren al mismo tiempo increíblemente sexy y desmoralizadoramente frígido? Tampoco ayuda que los escandinavos no sean nada echados hacia delante cuando deberían serlo: no son nada propensos a presumir. Va en contra de sus normas (literalmente, como descubriremos más adelante). Busca en el diccionario la palabra reticente y no encontrarás la imagen de un finlandés de pie, incómodo en una esquina, con la mirada clavada en los cordones de los zapatos, aunque eso es lo que debería salir.
Mientras escribía este libro, varias personas —incluidos algunos daneses y, en particular, muchos suecos— se mostraron verdaderamente desconcertados ante la idea de despertar el más mínimo interés en alguien fuera de Escandinavia. «¿Por qué crees que la gente querrá saber de nosotros?», preguntaban. «¿Qué es lo que pueden esperar?». «Somos todos muy aburridos y tiesos». «Seguro que en el mundo hay gente más interesante sobre la que escribir. ¿Por qué no vas al sur de Europa?». Al parecer, los escandinavos tienden a verse a sí mismos un poco como lo hacemos nosotros, es decir, asépticos contenedores de reciclaje: funcionales y nobles, pero rebosantes de una insulsez infatigable que suele desalentar otras indagaciones más profundas. Industriosos, confiables y políticamente correctos, los escandinavos son los notarios de la fiesta, cinco países que disfrutan de Gobiernos locales liberal-demócratas, trabajadores sociales prestos a apuntar con su dedo acusador y cenizos sin sentido del humor.
Entonces, ¿cómo confío en mantener vuestra atención durante todo este libro? La respuesta es sencilla: encuentro a los daneses, suecos, finlandeses, islandeses e incluso a los noruegos absolutamente fascinantes, y sospecho que a vosotros os sucederá lo mismo una vez averigüéis la verdad sobre lo brillantes y progresistas, aunque también más raros que un perro verde, que pueden llegar a ser. Oprah habría llegado a descubrirlo también de haberse quedado más que una tarde, y yo por mi parte, finalmente y a regañadientes, he empezado a admitir que podemos aprender muchísimo de las tierras nórdicas: cómo viven su vida, cuáles son sus prioridades y el modo en que manejan su riqueza; cómo es posible mejorar el funcionamiento de las sociedades y cómo estas pueden ser más justas; cómo las personas pueden vivir su vida en equilibrio con su carrera, educarse de manera eficaz y apoyarse unos a otros; cómo, en última instancia, ser felices. También son muy graciosos, aunque no siempre lo hagan de forma intencionada, que, en lo que a mí respecta, es la mejor manera de serlo.
Me adentro un poco más en el milagro nórdico. ¿Existía un patrón escandinavo para una forma de vida mejor? ¿Había elementos de la excepcionalidad nórdica —así se ha acuñado este fenómeno— transferibles o eran específicos de una localización, una peculiaridad histórica y geográfica? Y, si los no escandinavos supieran de verdad cómo es vivir en esta parte del mundo, ¿seguirían envidiando tanto a los daneses y a sus hermanos del norte?
«Si tuvieras que volver a nacer en el mundo como alguien con una capacidad y talento medios, querrías ser vikingo», proclamó la revista The Economist de un modo algo irónico en una edición especial dedicada a los países nórdicos. Sin embargo, ¿dónde estaba el debate sobre el totalitarismo nórdico y lo estirados que son los suecos; sobre lo mucho que se han corrompido los noruegos a causa de su riqueza petrolífera, hasta el punto de que ni siquiera se molestan en pelar sus plátanos; sobre el hecho de que los finlandeses se automedican hasta perder la consciencia; sobre cómo los daneses se niegan a aceptar su deuda, el desvanecimiento de su ética laboral y su lugar en el mundo; y sobre cómo los islandeses son, fundamentalmente, unos salvajes?
Una vez empiezas a examinar con más detenimiento las sociedades nórdicas y las personas que las componen, cuando vas más allá de los tópicos escandinavos que hoy en día nos ofrecen los medios de comunicación occidentales —los suplementos dominicales que presentan casas de verano suecas pobladas por mujeres rubias con vestidos de estampados florales que sujetan cestas con ajos salvajes y están rodeadas de niños con el pelo ingeniosamente revuelto—, una imagen más compleja, a menudo más oscura y en ocasiones bastante preocupante comienza a aflorar. Esto lo abarca todo, desde los inconvenientes relativamente benignos de vivir en unas sociedades tan cómodas, homogéneas e igualitarias como estas (dicho de otro modo, cuando todo el mundo gana la misma cantidad de dinero, vive en los mismos tipos de casa, se viste igual, conduce los mismos coches, come la misma comida, lee los mismos libros, sus opiniones coinciden a la hora de hablar sobre la ropa de punto y las barbas, comparte en general un mismo sistema de creencias religiosas y va de vacaciones a los mismos lugares, las cosas pueden terminar volviéndose un poco sosas; más información sobre esto en los capítulos dedicados a Suecia), hasta llegar a las fisuras más graves que pueden apreciarse en la sociedad nórdica: el racismo y la islamofobia, el lento declive de la igualdad social, el alcoholismo y los amplios y desbordados sectores públicos que requieren unos niveles impositivos que cualquiera consideraría completamente descabellados salvo aquellos que hayan sentido su sigiloso avance a lo largo de los últimos cincuenta años, como una marea mortal ahogando toda clase de esperanza, energía y ambición…
… ¿Por dónde iba? El caso es que sí, que decidí embarcarme en un viaje para tratar de rellenar algunas lagunas en mi experiencia nórdica. Me dispuse a explorar estas cinco tierras con mayor profundidad, visitando varias veces cada una de ellas, reuniéndome con historiadores, antropólogos, periodistas, novelistas, artistas, políticos, filósofos, científicos, observadores de duendes y Papá Noel.
El viaje me llevaría desde mi hogar en la campiña danesa a las glaciales aguas del Ártico noruego, a los sobrecogedores géiseres de Islandia y a las tierras baldías del complejo de viviendas sociales más notorio de toda Suecia; de la gruta de Papá Noel a Legoland, y de la Riviera danesa a los guetos de inmigrantes.
Pero, antes de ponernos en marcha, debo indicar que la primera lección ofrecida —tras una larga pausa y un hondo suspiro— por un amigo diplomático danés que pacientemente había aguantado un discurso mío en el que incluí mucho de lo expuesto más arriba, fue la siguiente: técnicamente, ni los finlandeses ni los islandeses son auténticos escandinavos; este término se refiere únicamente a los habitantes de las tierras vikingas originales (Dinamarca, Suecia y Noruega). Pero, tal y como descubrí en mis viajes por la región, los finlandeses se reservan el derecho de decidir cuándo entrar y cuándo no en el club de los antiguos saqueadores en función de lo que les convenga en cada momento, y no creo que a los islandeses les siente muy mal que les pongan la etiqueta de escandinavos. En sentido estricto, si vamos a agrupar a los cinco países en un mismo saco, en realidad deberíamos emplear el término nórdico. Sin embargo, este es mi libro, así que me reservo el derecho a intercambiar ambos términos de forma prácticamente indistinta.
Así pues, comencemos nuestra búsqueda para desenterrar la verdad sobre el milagro nórdico, y qué mejor que empezar a hacerlo en una fiesta.
[1] Nombre de la detective protagonista de la serie de televisión danesa Forbrydelsen(The Killing), interpretada por la actriz Sofie Gråbøl. (N. de la T.).
[2] Nombre de la primera ministra danesa ficticia en la serie de televisión Borgen, interpretada por la actriz Sidse Babett Knudsen. (N. de la T.).
[3] Caramelos salados, cuyo principal ingrediente es el regaliz. (N. de la T.).
[4] Personaje de la obra de teatro The Importance of Being Earnest(La importancia de llamarse Ernesto) de Oscar Wilde. (N. de la T.).
[5] Creo que nunca podré llegar a ver / una película francesa sin Depardieu. (N. de la T.).
[6] El autor se refiere a la empresa multinacional de Nokia Corporation, con sede central en la ciudad de Espoo. (N. de la T.).
[7] Registro realizado en 1086 por orden de Guillermo I de Inglaterra, similar a los censos actuales, que daba cuenta de los individuos del territorio inglés y sus bienes. (N. de la T.).
[8] «Madre», «padre», «hermana» y «hermano», respectivamente. (N. de la T.).
01
Felicidad
A medida que las nubes de lluvia por fin se abren para revelar un cielo de atardecer azul eléctrico, nos aventuramos fuera de la carpa para olfatear el aire húmedo y fresco como si fuésemos animales de rescate nerviosos, girando la cabeza para saborear los últimos cálidos rayos del sol que desaparece. Emite un resplandor rosáceo que al avanzar la tarde se transforma en la luz blanca y mágica del solsticio de verano y, finalmente, en un telón de fondo azul oscuro casi negro para una exhibición celestial como la que es posible contemplar en un planetario.
La Noche de San Juan es uno de los momentos más importantes del calendario escandinavo. A pesar de su origen pagano, la Iglesia se apropió de él y lo rebautizó en honor a Sankt Hans (san Juan); en Suecia se dedican a bailar alrededor de mayos adornados con guirnaldas de flores; en Finlandia y en Noruega la gente se reúne alrededor de hogueras; aquí, en Dinamarca, en el jardín de la casa de mi amigo al norte de Copenhague, fluyen la cerveza y los cócteles. A las diez nos juntamos alrededor del fuego para cantar Vi Elsker Vort Land(Amamos nuestro país) y otros emocionantes himnos nacionalistas. Se quema la efigie de una bruja confeccionada a partir de viejas prendas de jardinería y un palo de escoba, y se la envía —según me informa la hija de ocho años de mi amigo— a las montañas Hartz, en Alemania.
Los daneses son unos maestros de la diversión. Se toman las fiestas muy en serio, son unos borrachines entusiastas, unos aplicados cantores comunitarios y tremendamente sociables cuando están entre amigos. Saben dar buenos fests, como ellos los llaman. Este en concreto puede jactarse de tener dos camareros y dos grandes barbacoas con una variedad de trozos de cerdo caramelizándose a fuego lento; más tarde harán su aparición los importantísimos nat mad, o tentempiés de medianoche —salchichas, queso, beicon y panecillos—, que se sirven para que empapen el alcohol y nos ayuden a aguantar hasta la salida del sol.
Como suele ser habitual, hacia el tercer gin-tonic me descubro empezando a tener agudas reflexiones antropológicas. De repente se me ocurre que esta fiesta de Midsommar es el lugar perfecto para comenzar mi disección del fenómeno de la felicidad danesa, ya que esta reunión que ha organizado mi amigo ejemplifica muchas de las características de la sociedad danesa que encuentro admirables y que pienso que contribuyen a su tan cacareada satisfacción. De pie junto a las brasas agonizantes de la hoguera, empiezo a advertir algunas.
Una de ellas es el estado de ánimo que se aprecia en este jardín verde y exuberante rodeado de setos de hayas y con una gran Dannebrog[9] roja y blanca ondeando en el asta obligatoria en la entrada de la propiedad. A pesar de que la bebida no ha decaído en ningún momento, hay un ambiente relajado, nadie levanta la voz ni existen indicios de que vayan a estallar peleas provocadas por el consumo de alcohol.
También hay niños corriendo por todas partes. A los niños daneses se les concede lo que, a ojos británicos, podría parecer una libertad casi anticuada para andar sueltos asumiendo riesgos, por lo que es perfectamente normal que los más jóvenes presentes esta noche formen parte de la fiesta tanto como los adultos. Cerca de la medianoche siguen correteando por ahí, gritando y chillando, jugando al escondite, zumbando exaltados y lanzándose de cabeza a por la Coca-Cola y los perritos calientes.
La mayoría de los que están aquí reunidos habrán salido antes del trabajo, aunque ninguno se habrá escabullido para hacer como que va a alguna reunión ni habrá fingido no encontrarse bien, sino que habrán ido de frente a sus jefes para informarles de que van a asistir a una fiesta a una hora de distancia, en la costa norte, y que necesitan marcharse antes del trabajo para prepararse. Sus jefes les habrán dado todas las facilidades —si es que ellos mismos no se han ido ya por los mismos motivos—. Los daneses abordan el equilibrio entre el trabajo y la vida con un enfoque sorprendentemente relajado, algo que, como veremos, ha tenido unas consecuencias enormes, tanto positivas (la felicidad) como potencialmente negativas (en ocasiones es realmente necesario ponerse manos a la obra y trabajar un poco: durante una recesión global, por ejemplo). En este país no he conocido a demasiados tipos que «vivan para trabajar»; de hecho, muchos daneses —sobre todo los que trabajan en el sector público— se muestran sinceros, y no parecen tener remordimientos, sobre sus esfuerzos constantes para invertir el mínimo de horas requeridas para disfrutar de unos niveles aceptables de comodidad vital. Los daneses trabajan casi la mitad del número de horas semanales que hace un siglo, y muchísimas menos que el resto de Europa: 1.559 horas al año en comparación con las 1.749 horas de media europeas (aunque los griegos trabajan 2.032 horas, por lo que claramente esta no es ninguna medida de productividad irrebatible). Según un estudio de 2011 realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que englobaba a treinta países, solo los belgas estaban por delante de los daneses en cuanto a ociosidad. ¡Y se trataba de un estudio a nivel mundial!
En la práctica, esto significa que la mayoría de la gente termina sobre las cuatro o cinco de la tarde, muy pocos se sienten presionados para trabajar los fines de semana y ya puedes ir olvidándote de que nadie haga nada los viernes a partir de las 13:00 horas. Las vacaciones anuales pueden llegar a durar hasta seis semanas y, en julio, el país entero cuelga el cartel de «Cerrado» puesto que la totalidad de la población danesa emigra en masa, como apacibles ñus, a sus casas de verano, parques de caravanas o campings situados aproximadamente a una hora de donde viven.
Más de 754.000 daneses en edades comprendidas entre los quince y los sesenta y cuatro años —más del 20 por ciento de la población en edad de trabajar— no realizan ninguna clase de trabajo y reciben unas generosas prestaciones por desempleo o incapacidad. El New York Times ha llamado a Dinamarca «el mejor lugar de la tierra para que te echen», con subsidios por desempleo de hasta el 90 por ciento del sueldo anterior y durante un máximo de dos años (hasta las recientes reformas, el máximo era de once años). Los daneses llaman a su sistema flexiguridad, un neologismo que combina la flexibilidad que disfrutan las empresas danesas para despedir a los trabajadores con poca antelación y baja compensación (comparado con Suecia, donde los trabajos aún pueden ser de por vida), con la seguridad que gozan los mercados de trabajo a sabiendas de que habrá una amplia cobertura en tiempos de desempleo.
¿Más razones para la felicidad danesa? Debemos incluir también esta misma casa de verano, una cabaña familiar de una sola planta con forma de L, idéntica a las otras miles que hay dispersas a lo largo de la costa de estas islas. Los daneses acuden a estos refugios de madera y ladrillo para descansar en chanclas y gorras de sol, para preparar perritos calientes a la parrilla y beber esa cerveza barata llena de gas que tienen. Y, en el caso de que no dispongan de una casa de verano propia, la mayoría conoce a alguien que sí tiene, o a lo mejor tienen una parcela permanente en un camping o tienen una cabaña en una koloni have (o «colonia jardín», una especie de huerta alquilada, pero con una marcada intención de servir para pasar el tiempo sentados con una lata de cerveza barata con burbujas y un perrito caliente más que afanándose en el cultivo de los huertos).
Esta casa de verano está amueblada, como casi todas, a base de multitud de cosas sacadas de un cajón de sastre y los habituales artículos de Ikea. Una pared está forrada con libros de bolsillo usados, también está el consabido armario donde se guardan los juegos de mesas y puzles a los que les faltan piezas y, por supuesto, una chimenea provista de troncos para calentar los ateridos huesos tras un baño en el mar. El suelo es de madera sin tratar para facilitar el barrido de hierba y arena, y en las paredes de ladrillo blanco cuelgan obras de arte de la «escuela de parientes»: intentos por parte de los miembros de la familia de pintar al óleo y con acuarelas, habitualmente en un estilo abstracto bastante horrible y faux-naïf.
Como ya he comentado, el alcohol fluye como si fuese el río Jordán. La postura que Dinamarca mantiene hacia la bebida es mucho más permisiva que en el resto de la región; aquí no existe un monopolio estatal de las bebidas alcohólicas como en los otros cuatro países nórdicos. En la tierra de la cerveza Carlsberg, todos los supermercados y colmados venden alcohol. Los suecos, esas luces parpadeantes que esta noche puedo distinguir justo al otro lado del estrecho de Øresund, hace ya tiempo que han acudido en bandada a su vecino del sur para soltarse la melena y probar lo que desde su punto de vista es un estilo de vida (el danés) juerguista y libertino. (Por su parte, los daneses jóvenes se dirigen a Berlín para pasárselo bien).
Al final de la noche, unos cuantos llegamos riendo hasta la playa, nos desvestimos y caminamos de puntillas por el agua. Esto es algo que ha requerido mucho esfuerzo de adaptación por mi parte, pero el nudismo aquí no es ningún problema, y por lo menos ahora está oscuro. La inicial rasca vigorizante a medida que el agua va llegando a la altura de los muslos por poco no me hace salir corriendo a por la ropa, hasta que por fin tengo el valor de zambullirme y, ya sumergido, vuelvo a acordarme una vez más de lo sorprendentemente tibio que puede llegar a estar el mar danés en verano.
En noches como esta, es fácil darse cuenta de por qué durante estas últimas décadas los daneses se han sentido tan satisfechos de su suerte. Mientras puedan seguir evitando abrir las facturas de sus tarjetas de crédito, la vida debe de ser estupenda para los daneses de clase media y de mediana edad. De hecho, cuesta imaginar cómo podría ser todavía mejor. Sin embargo, las cosas no siempre han pintado así de bien en el Estado de Dinamarca. Para alcanzar este punto de elevada dicha, los daneses han debido soportar horribles traumas, humillaciones y pérdidas. Hasta que apareció el beicon y les salvó el pellejo.
[9] Bandera de Dinamarca. (N. de la T.).
02
Beicon
Érase una vez un tiempo en el que los daneses reinaban en toda Escandinavia. Ellos son muy dados a los cuentos de hadas, pero este es verdadero. La Unión de Kalmar de 1397 fue un momento histórico fundamental para los daneses (con su equivalente a Isabel I de Inglaterra: la reina Margarita I de Dinamarca) al frente de la unificación no demasiado sólida de Noruega, Suecia y Dinamarca. Esta unión se mantuvo durante más de un siglo hasta que, en 1520, el entonces rey danés Cristián II decapitó de golpe a cerca de ochenta nobles suecos en el llamado «baño de sangre de Estocolmo», un paso en falso diplomático de lo más imprudente. Aunque Dinamarca consiguió aferrarse a Noruega durante varios cientos de años más, a partir de ese momento Suecia jugaría un papel mucho más proactivo en la historia de la región, sobre todo sujetando la cabeza de Dinamarca sobre la taza del váter mientras Gran Bretaña y Alemania se ponían en fila para tirar de la cadena.
Se produjo un falso breve amanecer en Dinamarca bajo el reinado de su gran rey renacentista, Cristián IV—el Enrique VIII danés, de apetitos y contorno de cintura similares—, quien supervisó algunos de los proyectos arquitectónicos y militares más ambiciosos del país, financiados fundamentalmente por los impuestos extraídos en Helsingør (Elsinor) a los barcos que entraban y salían del Báltico a través del estrecho cuello de botella que había allí (durante un tiempo fue el canal de Panamá del norte). Por desgracia, Cristián IV perdió demasiadas batallas, la mayoría de ellas contra los suecos, y finalmente llevó a su país al borde de la ruina. Murió en 1648 consumido por la envidia que le producía el ascenso de su rival sueco, el rey Gustav Vasa (Gustavo I de Suecia). Un historiador escribió sobre el funeral de Cristián: «Dinamarca estaba tan hundida económicamente que, cuando llegó la hora de que el más espléndido de sus reyes por fin descansara en paz, hizo falta empeñar la corona, e incluso la tela de seda que cubría el féretro tuvo que ser comprada a crédito». En cambio, a su muerte en una batalla contra los alemanes (que fue la gran preocupación de sus últimos años) Gustav Vasa había transformado Suecia en una potencia clave tanto en la región como fuera de ella.
Cristián IV tuvo la buena fortuna de no haber sobrevivido para presenciar uno de los episodios más oscuros en cuanto a pérdidas para Dinamarca. Según las estipulaciones del Tratado de Roskilde, firmado una década después, en 1658, los suecos obligaron a los daneses a ceder lo que actualmente son las regiones suecas de Skåne, Blekinge y Halland, así como la isla báltica de Bornholm (esta última con el tiempo fue devuelta y continúa siendo danesa). Es fácil olvidar lo daneses que estos territorios fueron una vez porque, en el mapa, parecen formar parte de Suecia con total claridad —la perilla en la barbilla, por así decirlo—, pero hasta ese momento siempre habían sido daneses, y su pérdida fue profundamente sentida en Copenhague.
Los siglos siguientes fueron todavía menos amables con los daneses, y me temo que los ingleses jugaron un papel clave a la hora de agravar su miseria. En 1801, una flota británica, con Nelson como segundo al mando, atacó a la armada danesa que estaba anclada fuera de Copenhague para prevenir que cayera en manos francesas. Los británicos regresaron en 1807 empujados por motivos similares, pero esta vez bombardearon la propia ciudad durante tres días, lo que provocó la muerte de hasta 2.000 habitantes locales y la destrucción de buena parte de la ciudad. Este es supuestamente el primer bombardeo de objetivos civiles de la historia; fue algo de lo más sucio, desde luego —e incluso los medios británicos de aquel entonces se mostraron críticos al respecto—, y lo cierto es que el ataque tuvo el efecto contrario al deseado, pues forzó a que los daneses se refugiaran en brazos de los franceses. En la actualidad, al visitar la antigua biblioteca universitaria de Copenhague, subiendo las escaleras puede verse una vitrina expositora donde descansa un libro en cuyas páginas aún se advierten fragmentos incrustados de una bala de cañón británica. Se trata del Defensor pacis[10] (sospechosamente oportuno, o esa ha sido siempre mi opinión al respecto). A pesar de que el bombardeo de Copenhague ha desaparecido de la memoria de gran parte de los británicos, de vez en cuando los daneses sacan el tema. «Bueno, amenazabais con uniros al bando de Napoléon», trato siempre de exponerles como explicación, pero no parece que esto consiga apaciguarlos.
Llegado a este punto, me siento arrastrado contra mi voluntad a tener que explicar la geopolítica europea de principios del siglo xix, pero resistiré la tentación. Básicamente, después de que se asentara el polvo tras las guerras napoleónicas y de que todo el mundo hubiera cambiado de bando al menos una vez, Dinamarca descubrió que había perdido Noruega a manos de Suecia en otro de esos malditos tratados, esta vez firmado en Kiel en 1814.
Fue una época en la que los daneses debían de temer la firma de cualquier tratado… Uno nuevo, firmado más adelante durante aquel siglo desastroso para ellos, terminó despojando a Dinamarca de los problemáticos territorios de Schleswig y Holstein, puesto que se había forzado a los daneses a abandonar sus milenarias defensas, la muralla Danervike, ante las fuerzas prusianas en 1864. (Una vez más, me encantaría entrar en detalles, pero, en las célebres palabras de lord Palmerston: «La cuestión de Schleswig-Holstein es tan complicada que solo tres hombres en Europa han logrado comprenderla en su totalidad. Uno era el príncipe Alberto, que está muerto. El segundo era un profesor alemán que se volvió loco. Y yo, que soy el tercero, he olvidado absolutamente todo»). Baste señalar que, en un punto especialmente complicado de las negociaciones, el rey danés incluso consideró la idea de entrar a formar parte de la Confederación Germánica y, tras el rechazo de esta propuesta, en su lugar ofreció Islandia. Pero Bismarck era uno de esos tipos del «o todo o nada», y así ambos ducados se convirtieron para siempre en alemanes y, una vez más, las fronteras danesas tuvieron que redibujarse.
Con Schleswig y Holstein anexionadas al sur, Dinamarca había perdido aproximadamente un tercio de su terreno y población y, según algunas estimaciones, más de la mitad de sus potenciales ingresos. Con el tiempo perdería también sus pequeñas colonias en la India y las Antillas, e incluso las islas Feroe votaron a favor de la autonomía. «¡Gracias a Dios que existía Islandia!», os oigo gritar. Sin embargo, a la larga, el delgado hilo de una monarquía compartida, que vinculaba a aquellas dos naciones, también fue cercenado por uno de los liberadores más inverosímiles que se os pueda ocurrir: Adolf Hitler. Cuando su ejército invadió Dinamarca en 1940, sin saberlo eximió a Islandia de la jefatura de Estado danesa.
Un año antes, Dinamarca y Alemania habían firmado un pacto de no agresión mutua, pero los daneses en realidad habían invitado abiertamente a los nazis a que los invadieran cuando decidieron dejar muchos de sus puestos militares vacíos durante siete meses al año. El partido nazi danés se había hecho fuerte gracias en gran medida al apoyo de los agricultores y propietarios de tierras, y en aquel momento contaba con representación parlamentaria; los alemanes asumieron correctamente que los daneses se mostrarían reticentes a tomar represalias y a arriesgarse a provocar un bombardeo similar al que habían sufrido en 1807.
Durante los tres primeros años más o menos, los daneses presentaron escasa resistencia a la ocupación alemana. De hecho, tanto el rey como el primer ministro en su momento criticaron a los incipientes grupos clandestinos daneses que ocasionalmente llevaban a cabo pequeños actos de sabotaje. A diferencia de los noruegos, que resistieron con gran coraje e ingenuidad (auxiliados en gran medida por su clima y sus montañas, todo hay que decirlo), Dinamarca no tuvo más opción que convertirse en un sumiso y maleable satélite alemán. Algunos hasta han llegado a definir a los daneses como aliados de Alemania, puesto que les suministraron gran parte de los muy necesarios productos agrícolas e incluso tropas para luchar en el Frente Oriental y en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Churchill llamó al país «el canario mascota de Hitler».
Sería cuando menos sorprendente si toda esta letanía de pérdidas y derrotas no hubiera ejercido un impacto duradero en los daneses, pero yo aún iría más lejos. Sospecho que ha definido a los daneses mucho más que cualquier otro factor: más que su geografía, que su fe luterana o su herencia vikinga; más incluso que su sistema político moderno y su estado de bienestar. Lo que quiero decir es que, de manera indirecta, las pérdidas de Dinamarca fueron lo que la crearon.
Las nuevas circunstancias enormemente reducidas unieron a los daneses como pueblo de un modo mucho más compacto que en cualquiera de los demás países nórdicos. Tal y como escribe el historiador T. K. Kerry (sobre la adhesión de Noruega a Suecia): «El rey danés y los habitantes se resignaron a la pérdida […] a frecuentes infortunios que los unían, en su deseo de evitar toda modificación futura». Las pérdidas territoriales, las diversas derrotas y la miríada de humillaciones forzaron a los daneses a volver su mirada hacia dentro, y les inculcaron, no solo un miedo al cambio y a las fuerzas externas que sigue existiendo en la actualidad, sino además una autosuficiencia y un aprecio extraordinarios por lo poquito que les ha quedado.
Tras haber dejado de ser la gran potencia europea que una vez fue, Dinamarca se retiró, hizo acopio de los pocos recursos que le quedaban dentro de sus muy limitadas fronteras y decidió no volver a tener ambiciones jamás en esa dirección. Lo que vino a continuación fue un proceso que podría llamarse de «parroquialidad positiva»; los daneses adoptaron un punto de vista de vaso medio lleno, debido principalmente a que su vaso ahora estaba medio lleno, y yo diría que es un punto de vista que ha allanado el camino para el tan proclamado éxito del que en la actualidad gozan como sociedad.
Por supuesto, es la combinación de diversos factores la que da forma a la conciencia nacional, e insistir sobre ello es simplificar por mi parte, pero esta parroquialidad o estrechez de miras que impulsa hacia la insularidad y el romanticismo nacional que la acompañan es uno de los elementos que definen el «ser danés» que puede resumirse en un dicho que todos los daneses se saben de memoria:
«Hvad udad tabes, skal indad vindes.»
[Lo que se perdió fuera, se encontrará dentro.]
La frase fue originalmente escrita por el autor H. P. Holst en 1811, pero obtuvo un mayor arraigo tras ser adoptada por la Hedeselskabet, que la interpretó con bastante literalidad en su labor de recuperar zonas costeras mediante el drenado de terrenos arenosos en Jutlandia. El éxito de esta sociedad fue tan grande que, para 1914, Dinamarca había reemplazado con gran efectividad las hectáreas que había perdido ante Alemania con tierras arables, cultivables y frescas.
No obstante, la declaración de Holst también encapsula lo que terminó convirtiéndose en la gran «Edad de Oro» cultural danesa, un periodo a mediados del siglo XIX con mayor movilidad social y florecimiento artístico que fue testigo de cómo el hijo de una lavandera, Hans Christian Andersen, publicaba sus primeros cuentos y pasaba a convertirse en la primera figura que realmente alcanzó fama mundial; Søren Kierkegaard escribió sus pioneras obras existencialistas y el gran escultor clásico, Bertel Thorvaldsen, junto con pintores como C. W. Eckersberg y su pupilo Christen Købke, así como el maestro del Real Ballet, August Bournonville, contribuyeron a la gran fiebre de actividad artística que tuvo lugar en Dinamarca en aquel tiempo. Los daneses acogieron el trabajo de estos artistas de primer orden casi como un consuelo por las dolorosas pérdidas de la época. Estaban aprendiendo a hacer lo que mejor saben hacer incluso hoy en día: estar agradecidos por los recursos disponibles y sacarles el mayor partido; apreciar las sencillas alegrías de la comunidad; celebrar el «ser danés»; y, sobre todo, no enojar a los alemanes.
Anne Knudsen es la editora del Weekendavisen, un periódico nacional de gran tirada, y una de las comentaristas políticas y sociales más importantes del país. Cuando me reuní con ella en su despacho en el centro de Copenhague, me ofreció un relato cronológico para desarrollar el establecimiento de este concepto moderno de danskhed (o «ser danés»):
Sufrimos la pérdida de Suecia en 1658, el bombardeo de Copenhague a manos de los británicos en 1807 y la pérdida de Noruega en 1814, pero por aquel entonces los habitantes de Jutlandia no sabían qué opinaban los de Selandia sobre nada de esto. El bombardeo desde luego afectó a la burguesía y al ejército, pero estos estaban concentrados en Copenhague; la pérdida de Noruega se sintió más en Aalborg, que había sido la segunda ciudad de Dinamarca. Era muy rica y perdió alrededor del 75 por ciento de su comercio. Pero, aun así, la gente que tenía alguna opinión al respecto seguía siendo un grupo muy reducido. El desarrollo de la conciencia nacional danesa realmente comenzó con la Constitución de 1849, de modo que en realidad es a partir de aquí cuando podemos hablar por primera vez de «los daneses» en un sentido cohesivo. Poco después tuvo lugar esa guerra desastrosa en Schleswig, y esto fue lo que de verdad creó un terreno común para todos los daneses. El bando que perdió aquella guerra nos demostró que estábamos mucho mejor siendo tan pequeños, y el Partido Social-Demócrata dio continuidad a esta visión del mundo. En otros lugares, la socialdemocracia estuvo firmemente basada en el progreso, la industria, la modernidad, pero en Dinamarca lo que importaban eran las koloni have.[11]
En otras palabras, mientras los suecos se forjaban un futuro hacia delante con su magnífico programa social progresista y modernista, los daneses se replegaron y buscaron refugio en su romántica y parroquial visión nacional. La parroquialidad aún sigue siendo una de las características que definen a los daneses,[12] pero la radical reevaluación de su sentido de identidad y del orgullo nacional ha dado lugar a una curiosa dualidad que podríamos calificar de una especie de «orgullo modesto», aunque a menudo se confunde con engreimiento.